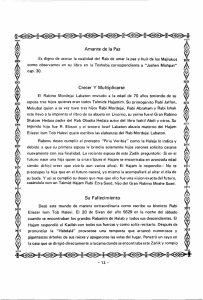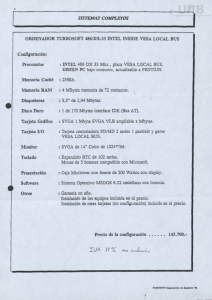- Ninguna Categoria
UN DÍA EN LA VIDA DE ISHAK BUTMIC
Anuncio
Jordi Tiñena UN DÍA EN LA VIDA DE ISHAK BUTMIC Título original: Un dia en la vida d’Ishak Butmic. 1998 Copyright © Jordi Tiñena. 1998, 2012 ISBN: 9781301700714 D.L.: T‐1354‐2012. A Ishak, Zlatko, Alma, Azra, Abzija, Danka, Vesa, Bairo, Ivana, Nevenka, Kemal, David, Adis y todos los otros, víctimas de la barbarie, y del egoísmo y la indiferencia. In memoriam. Nadie recordará a Ishak Butmic cuando atravesó la calle para recoger el último aliento de un niño desconocido y el impacto preciso de una bala desde el otro lado del río segó, inconcluso como una premonición, su acto de generosa civilización. Empieza a hacer frío. Si los árboles no hubieran sido talados para alimentar las estufas el invierno pasado, la ciudad se vería ahora vestida con las galas grises del otoño. Más tristes aún por la desnudez vegetal del suelo, por los remolinos vacíos del aire, llenos sólo de papeles y de polvo. Afuera, más allá de los montes de Bielasnika o de Igman, a pesar de la desolación, se adivina. Son las siete de la mañana y todavía es de noche. Pero Ishak está despierto. Duerme poco. Siempre ha dormido poco. ¡Tantos años trabajando de noche! De aquí a diez minutos dejará la cama. Estos diez minutos que demora el acto de levantarse son un tiempo robado al sueño, un placer inocente, casi infantil, para tener conciencia del bienestar, para fabular ilusiones o para embellecer recuerdos. Entretanto, oye cómo, abajo, la familia Milosic reencuentra los objetos familiares. Le llega el sonido agrietado de un disparo y adivina que proviene del Sheher. Desea que el proyectil haya agujereado algo más algún edificio, pero sabe que es poco probable que el tirador haya fallado y sacude la cabeza con determinación para evitar que ninguna imagen, ya bastante conocida, perturbe estos minutos que son sólo suyos. ¡Bastante largo será el día! Cuando atraviesa la puerta de la escalera, incluso un poco antes porque no hay cristal, un viento frío le empequeñece los ojos y le tensa la piel; se sube el cuello del chaquetón y, muy enganchado a la pared, anda a buen paso en dirección al hospital de Kosevo. Aquí donde vive, lejos del río, casi en el extremo opuesto, no hay peligro. estas son unas calles seguras. Aun así, todos han aprendido a andar deprisa y arrimados a las paredes, y este gesto insólito ha acabado siendo normal. Incluso en la situación más excepcional, tendemos a reducir buena parte de nuestros actos al mecanismo de la rutina, al automatismo del hábito. Es en el gesto cotidiano, en el repetido detalle usual, donde encontramos la seguridad. Ishak cojea. Tiene la pierna derecha más corta que la izquierda. De nacimiento. Ha cumplido cuarenta y cinco años y vive solo en el pequeño piso que ha ocupado durante más de quince años con su segunda mujer, ya muerta. No tuvieron hijos y lo lamenta. A pesar de la cojera, pica con firmeza de pies en el suelo buscando un calor que lo ponga por completo en el nuevo día. Ha llegado a la esquina. La presencia de tres grandes contenedores metálicos, como si fueran un baluarte, son una señal que invita a extremar las precauciones. Se para y respira profundamente. En un brevísimo instante, los músculos se le tensan como una cuerda de ballesta, convertido en jugador expectante y saeta de vida. Ishak atraviesa la calle corriendo y encogido con su paso de títere irregular, la vista fija y la respiración agitada. Ha pasado. Ya está. Desde aquí hasta el hospital puede ir tranquilo. Razonablemente tranquilo. Cuando llega, Zlatko ya lo está esperando. Nunca conseguirá llegar antes que él. A Zlatko, a sus sesenta años, nadie le sacará la manía de llegar media hora antes allá adonde vaya. Zlatko Rondic hace dos años que está en la ciudad. Nació en Grakja, una pequeña aldea cerca del río Sava, al norte del país, y nunca había salido de allí hasta ahora. Antes era leñador. Es alto y corpulento, y lleva un gran bigote blanco que se toca sin descanso con la punta de los dedos de la mano izquierda. Es un gran soñador. ¡Cuántos sueños no ha fabulado sentado en la orilla del viejo Sava viendo cómo se precipita a morir, quilómetros allá, en las aguas del Danubio! Estos ríos le han llenado la imaginación. ¡Cuántas veces pensó en acompañarlo! Abandonar su rincón y dejarse conducir a Belgrado por la corriente del Sava y allí, seguir el curso del Danubio; fundirse en sus aguas para dominar las orillas de Bulgaria y Rumanía hasta caer exhausto ante las costas de Crimea, en el Mar Negro, el Karadeniz de los turcos que los griegos consideraron inhospitalario. No, Zlatko no ha salido nunca de Grajka y es a través del rumor del Sava que ha sabido de amores y de tristezas, de ilusiones y de desesperanzas, de entusiasmos y de decepciones; que ha alimentado su espíritu con canciones y fábulas, con danzas y secretos; que ha fortalecido su cuerpo en fiestas y trabajos. Quizá cuando cumplió dieciocho años, quizá, estuvo a punto de marchar. Quería. Deseaba llenarse los ojos con las imágenes que la fantasía estimulada por los narradores de cuentos le había prometido tantas veces. Pero no pudo ser. Zlatko tuvo que hacerse cargo de su madre y de tres hermanas, y tuvo que renunciar al sueño de ver el Sava ante otros bosques. No se sintió desgraciado, aun así. Sólo triste. Así ha sido su vida: un poco triste. Ahora ya no tiene a nadie en Grakja; pero esto no impide que los odie. Tampoco estaba cuando pasó, y esto le produce una extraña sensación de traición. No habla de ello. Zlatko llegó hace dos años a Sarajevo y era la primera vez que iba tan lejos. Estaba enfermo y los franceses lo evacuaron con un grupo de niños y una treintena de personas más, necesitadas como él de una atención médica que en Grajka nadie les podía dar. Después de tres meses de hospitalización consiguió que lo dejaran marchar. Sabe que lleva la muerte con él y no quiere morir en el hospital. A Ishak, hace tres meses que lo conoce y que recorren juntos las calles. Lo aprecia y es con el único que conversa un poco. Sin Ishak quizá aún no lo sabría. Zlatko apenas sabe leer. Aquel día, a media mañana, Ishak fue a buscar su Oslobodenje. Se lo guarda un amigo, que lo reparte. este es el único periódico que se publica ahora. Por falta de papel sólo edita tres mil ejemplares y es muy difícil de encontrar. Ishak trabajaba en él y esto le da un pequeño privilegio. Después de comer, si no lo han hecho antes, Zlatko e Ishak buscan un rincón seguro y soleado e Ishak lo lee en voz alta. Aquel día, el nombre de Grakja aparecía en los titulares de la primera página con sobria crueldad. Un titular digno y austero, brutal en la evocación. Zlatko lloró sin hacer ningún comentario. Sus ojos pequeños, un mundo perdido: la aldea había desaparecido con todos sus habitantes devorada por el fuego de los chetnics. Ni una sola palabra más. Ishak sabe lo que la breve nota significa; conoce los horrores que preceden el acto final de barbarie, como hace siglos, como siempre, protagonizado por el fuego destructor. Sabe que es la manera con que las sanguinarias Águilas Blancas siembran el terror y entierran los últimos vestigios de la dignidad humana. Pero para Ishak, a pesar del dolor que estas ignominias provocan, Grakja es sólo otro de los nombres que de manera constante, y parece que imparable, van llenando el recuerdo de cómo, una vez más, la brutalidad se convierte en el último argumento de la razón. El único efectivo porque también borra la memoria. Para Zlatko, en cambio, cada letra son unos ojos, unos gestos, quizá una voz; cada espacio en blanco, un recuerdo; cada silencio, una imagen. Y el Sava se tiñe de sangre y el olor de carne quemada le apesta la nariz como si estuviera allí, testigo mudo del sacrificio estéril, espectador impotente del juicio del inquisidor infame. Y se subleva al pensar que su río señala con su curso al gran criminal y lo regará generoso. Y maldice su nombre, sí: maldito seas, santo Sava, puesto que bajo tu invocación se perpetra el genocidio. Sí, maldito seas si en tu nombre obispos y popes perdonan a los sicarios de la intolerancia y santifican el exterminio. Como antes. Como ahora. Como siempre. Maldición en silencio. Sólo con algunas lágrimas que le humedecen los ojos y los llenan de luz, de brillos que, en la muerte, ha revivido la evocación. Zlatko está agradecido a Ishak porque leyó la noticia y lo dejó llorar. Desde entonces habla más con él y le explica historias, alguna vez. Ahora ya no puede explicarlas a nadie, pero hubo un tiempo en que todos escuchaban a Zlatko; un tiempo en que no se celebraba ninguna fiesta en Grakja o en las aldeas vecinas sin su concurso. Sólo con su voz de bajo, su gesto escaso y su memoria, capaz de improvisar con ingenio y de recitar los romances más conmovedores de amor y de guerra aprendidos desde niño de boca de los innumerables glosadores y cuentistas trotamundos: turcos, eslovacos, serbios, o moldavos; hasta caucásicos y mongoles, alguna vez. ¡Cómo se entusiasmaba al recitar los hechos del voivoda valaco Basarab al independizarse del dominio húngaro y su rechazo a ser tributario del Khan de los Tártaros en el siglo XIV; o con las conquistas del Basileo búlgaro Simeón I, que en el S. IX llegó a las costas del Adriático! ¡Y con qué firmeza y grandeza épica narraba los actos del húngaro János Hunyádi cuando en Belgrado cerró las puertas a los turcos poco después de que hubieran conquistado Constantinopla! O los hechos del Gran Turco Soleiman, que llegó a las fuentes del Danubio. Ahora sólo alguna vez Ishak oye recitar las gestas de los guerreros del pasado. Y es cuando se da cuenta de que también aquellas historias que lo han embobado tantos años tenían que estar llenas de actos brutales que los romances no han recogido. Y piensa que así será también como los pesme, los romanceros serbios, recogerán, quizá ya están recogiendo, las victorias chetnik como la de Grakja. Pero no quiere pensar. Y le da vergüenza reconocer que, si pudiera, estrangularía a cualquiera de los incendiarios bárbaros de Grakja con sus manos anchas, voz de la rabia inmensa. En el otro extremo de la ciudad, en Skenderija, en el segundo piso de un edificio próximo a las instalaciones olímpicas que acogieron el hockey sobre hielo, a no más de cuarenta metros de la zona dominada por los serbios, vive el pequeño Alma. Este niño con nombre de niña no ha oído la detonación que Ishak ha deseado que agujereara una pared. O quizá un poco, pero no lo bastante para despertarlo; sólo ha provocado que se girara de lado, se tapase bien con la manta y se empotrase en el cuerpo tibio de su madre. Alma, su madre y un hermano más pequeño duermen juntos encima del colchón de la cama de los padres, en el recibidor. este es el espacio más protegido de la vivienda, casi en primera línea del frente; este y la cocina. En el comedor, en el extremo opuesto, abierto por completo a los francotiradores con sus grandes ventanales, no entran; y en las otras habitaciones, con precaución. Alma tiene el sueño agitado, siempre asediado por la pesadilla, y la estrechez del colchón compartido parece provocarle una desazón mayor. Al principio su madre quiso echar un colchón en el pasillo para que durmiera solo, pero, por fortuna, una vecina la hizo desistir aquel mismo día. — ¿No sabe que los francotiradores tienen miras de visión nocturna?—le dijo. El pasillo, a través de los ojos del comedor, es un campo abierto para un buen tirador, es cierto, y cambió de idea. Pero no la ha olvidado porque el movimiento nocturno de Alma, todos los días, se le hace insoportable y no la deja descansar. Una solución u otra ha de encontrar. ¡Si consiguiera que alguien le colocara una puerta en el pasillo! Podría sacarla de la habitación de Alma. Si su padre estuviera aquí, ya estaría hecho, pero su padre, movilizado desde el inicio de la guerra, está en Mostar, quizá vivo. Si no hay ninguna explosión cerca, Alma dormirá todavía un par de horas y cuando se despierte se encontrará solo en el colchón del recibidor. Su madre trabaja en el hotel Holiday Inn y se levantará pronto. A él, ya lo deja solo en casa, pero su hermano es demasiado pequeño y se lo lleva con ella. Alma duerme tranquilo, ahora. Ishak ha llegado al hospital con el frío y la humedad prendidos del bigote. Zlatko ya está y lo recibe con una sonrisa apenas insinuada. Tienen tiempo de tomar un café y de calentarse un poco antes de empezar el recorrido de la muerte. En la calle, a pesar de los rastros de la parálisis, la vida de la ciudad va retomando con lentitud el latido. Latido extraño, este, que sufre arritmias y paradas. Vida paradójica, esta, que hace suya la muerte cotidiana. Después de tomar un café flojo Ishak y Zlatko salen a la calle. Al mismo tiempo que ellos salen también algunas parejas más. Todos son voluntarios. Tienen un recorrido establecido y se lo intercambian de vez en cuando para romper la monotonía. Son recorridos fijos por las zonas que la experiencia ha demostrado que son las más peligrosas. Aunque es frecuente, desgraciadamente frecuente, que tengan que desviarse para dirigirse a un punto de la ciudad que parece seguro: la puerta de una panadería, una fuente, un local habilitado como escuela... ¿Quién puede prever la trayectoria de un mortero? Sólo desde las montañas. Y ya lo hacen. Echan a andar en silencio. Son las ocho y cuarto de la mañana de un martes de otoño. Y hace frío. Zlatko añora el sabor seco del aguardiente de ciruela. Ahora no puede beber por el mal que tiene, pero esto tanto le da. Si lo tuviera a mano volvería a beber hasta perder el sentido. Como siempre. En cualquier caso, los médicos le han dicho que ya tendría que estar muerto. Todo lo que vive y lo que vivirá es, pues, de propina. Y ha tenido mucha suerte porque no le duele demasiado. Allá en el hospital había visto como el dolor pellizcaba hasta la desesperación de desear la muerte a otros enfermos. Con él, en cambio, el mal se ha portado bien, después de todo, porque el dolor es soportable aunque cada vez es más frecuente. Ya le dijeron que sería así. Zlatko siempre ha bebido demasiado, lo sabe. Y también sabe que esto no lo ha hecho más feliz. Incluso, cuando se atreve a pensar en él, sabe que le ha hecho daño. No por la enfermedad, sólo. A pesar de ser un hombre apuesto y de su merecida fama de buen cuentista, no se ha casado porque era un borracho. Y, de joven, un borracho con el genio irascible y violento. Ahora no tiene nada. La suerte le ha jugado una mala pasada y no sólo le ha quitado el pueblo, le ha quitado también la posibilidad de morir con él. ¿Por qué razón no habría de beber, pues? Pero no es fácil de encontrar. Tiene que contentarse con algún trago y alguna cerveza de vez en cuando. Tampoco tendría que fumar, pero no sabe privarse. El tabaco también es escaso. Zlatko lo consigue gracias a un soldado alemán y prefiere no decir a nadie cómo lo hace. No se tiene demasiado respeto, pero se avergonzaría si los ojos de Ishak lo miraran con desprecio. Y lo mirarían como lo miraban en Grajka. Allí todos sabían que acabaría el día con la conciencia confundida y el cuerpo extraviado. Los últimos años pasaba casi todo el día con la lucidez mortecina y el único acto que podía esperar de sus vecinos era que lo apartaran a un rincón de la calle si lo encontraban tirado en ella. A pesar de esto, lo que hace ahora lo dignifica un poco. No a sus ojos, que él ya se conoce, pero sí a los de los otros. A los de Ishak. Si aquel día, cuando se arrodilló a su lado ante el cuerpo sin vida de un joven desconocido, los ojos de Ishak no lo hubieran iluminado con una mirada llena de respeto y de gratitud como hacía muchos años que no se había sentido mirado, ahora no estaría andando por las calles con él. Sabe que se juega la vida, claro; pero no le importa. No es por generosidad ni por filantropía, ni por ningún sentimiento noble por lo que se ofrece a los emboscados. Lo hace porque no la aprecia, la vida, su vida; y por Ishak, que es un buen hombre y lo trata con dignidad. Ayer recogieron a ocho personas, dos todavía vivas, abatidas por los disparos lejanos de los francotiradores. Zlatko ha aprendido de su compañero que si llegan poco después de que se haya producido el disparo es posible que haya menos posibilidades de que el punto de mira de un fusil escondido los enfile. Los francotiradores, después de haber disparado, es probable que cambien de posición para no ser localizados por los tiradores de élite del Armija, sobre todo si ya hace rato que están y han disparado alguna vez más. Durante este pequeño intervalo las parejas que como Ishak y Zlatko han decidido prestar este servicio de socorro, o los transeúntes más osados, tienen una oportunidad. Si, en cambio, llegan más tarde, tal vez el cambio de posición ya se ha producido y el francotirador puede volver a estar en posición y quién sabe si todavía están en su campo visual. Aun así no se pueden confiar porque a veces el francotirador también se arriesga y permanece en el mismo lugar para cazar la asistencia. Es una lección que hay que aprender muy pronto. Un juego de azar cruel que no pueden evitar jugar. Zlatko siente que le roncan las tripas. No ha comido desde ayer al mediodía la breve ración de un comedor comunitario, pero no tiene hambre; es también un efecto del mal. ¡Qué sarcasmo que el mal le sea provechoso! Desde que salió del hospital vive en una pequeña habitación compartida con dos hombres más en un piso detrás de Correos, en el centro, y malcome en cualquiera de los comedores asistenciales de la ciudad. Un poco de ropa es todo lo que tiene. Anda con las manos en los bolsillos y la cabeza gacha, indiferente al espectáculo devastado de los edificios destripados y los coches carbonizados en medio de las calles maltrechas por los impactos que vienen de las montañas; casi un extraño, circunstancialmente en este teatro, en este campo, en este cementerio, en este símbolo macabro. Él no la ha conocido de otra manera, esta ciudad. No tiene recuerdos. No se le han perdido palabras por sus esquinas ni ha compartido emociones con sus rincones cómplices. Tampoco ha visto circular los tranvías ni ha podido llorar la destrucción del Instituto de Estudios Orientales y la pérdida irreparable de sus miles de manuscritos árabes, turcos y persas; no puede recordar sentimientos de incredulidad, de rabia y de impotencia cuando desde las montañas, con una decisión memoricida, se bombardeó el edificio una y otra vez hasta que la gran biblioteca de la ciudad quedó arrasada, mudo testigo de la nueva, vieja, barbarie. No puede recordar, ni siquiera, la devastación de su aldea. Sabe que no tiene futuro y ahora empieza a darse cuenta de que le han quitado el pasado que él creía suyo, porque empieza a comprender que sólo puede ser suyo si también es de los otros. Ishak y Zlatko se han parado en la esquina del edificio del Museo de la Revolución, junto a la gran avenida que ahora preside el abismo de la incertidumbre. La Voivode Putnika es uno de los lugares más peligrosos de la ciudad. Se miran e inician sin ganas una conversación trivial que no durará. Se estarán un buen rato si hace falta. Saben que tarde o temprano los francotiradores se dejarán oír con su juicio arbitrario, obcecado e injusto y aun así inapelable. Un automóvil pasa a toda velocidad; apenas si se ve la cabeza del conductor. Tal vez sólo haya pasado media hora cuando oyen la detonación esperada. Asoman la cabeza y ven, a unos cincuenta metros, el cuerpo de una mujer en el suelo. Ishak sale corriendo, Zlatko lo sigue. Un cojo y un viejo enfermo de muerte, tan deprisa como pueden, se acercan a la mujer y ni siquiera miran si está viva o muerta. No hay tiempo para esto, ahora. Cogen su cuerpo y se lo llevan hasta la primera esquina con el corazón encogido por el temor de oír una segunda detonación. Ya a resguardo, dejan el cuerpo en el suelo y recobran con esfuerzo el aliento. Se acercan algunos curiosos. La mujer es joven y tiene los ojos muy abiertos, casi se diría que no parpadea; también respira agitada, con pequeñas inspiraciones muy rápidas. Está viva. No se ve ninguna herida y la ayudan a ponerse en pie. En el umbral de la coherencia reencontrada, explica que ha tropezado y ha caído un instante antes de que se oyera el disparo. El tropiezo le ha salvado la vida. Ishak sonríe pensando que el francotirador querrá colgarse una medalla que no le corresponde. Y Zlatko piensa que la mujer tiene mucha suerte porque ha esquivado la bala que le estaba destinada y ahora no tiene que temer nada, ya. Pasados unos minutos, la situación recobra la normalidad. La mujer vuelve a agradecerles su acción y se va. Ishak y Zlatko permanecen en la esquina. Hace frío, pero el sol se adivina por detrás de unas nubes persistentes. Azra Hodzbo todavía no ha conseguido parar el temblor compulsivo de su cuerpo. Es ahora cuando está asustada, muy asustada. Cuando ha caído, no. Sí, claro que iba con miedo: cuando tienes que pasar por la avenida tienes siempre; pero era un miedo como si no fuera suyo. Cuando ha atravesado aquellos metros de acera al descubierto lo ha hecho sabiendo que se jugaba la vida, pero no lo sentía; ha pasado corriendo y agachada, y ha tropezado con una baldosa desnivelada; ha oído el chasquido, sí, pero la misma caída y el golpe en la rodilla la han distraído y no ha sido consciente de lo que pasaba. Hasta que aquellos dos hombres no la han sacado de allí, no se ha dado cuenta de que le habían disparado. Ahora no puede contener el temblor ni los llantos y siente profundos escalofríos; ha tenido que pararse y apoya la espalda contra la pared. Azra tiene veintiocho años y los hombres la encuentran atractiva. Su voz, lo sabe. Es maestra de una escuela que ha continuado abierta hasta hace unos días. Ahora la escuela es un montón de escombros. Por suerte, el bombardeo fue un domingo y no había nadie. Hasta que encuentren un emplazamiento seguro para retomar las clases y se acondicione un poco, si se encuentra, pasarán algunos días. Es como si fueran unas pequeñas vacaciones. Pero no lo son aunque tenga todo el día libre. ¿Qué puede hacer? ¿En qué puede ocupar un tiempo que no quiere y que le ha sido ofrecido tan ominosamente? ¿Tiene alguna oportunidad de dedicarlo a ninguna otra cosa que no sea dejarlo pasar escondida en algún lugar, en una cotidianidad que rechaza? Pequeños trabajos, algunos encargos y algunas lecturas, quizá, siempre aplazadas, llenarán estos días vacíos. Esta mañana se ha levantado con la idea fija de que recibiría carta de su marido, por eso ha salido tan temprano. Hace meses, muchos, que no tiene ninguna noticia y sabe que los martes es el día que llega el correo a la sede del antiguo mando central del HVO, el Consejo Croata de Defensa del ejército bosnio del cual dependía la unidad en que estaba destinado Drazen. Hace ocho meses que no lo ve. Azra y Drazen se conocieron en Split, donde coincidieron durante la celebración de los Juegos Interuniversitarios. Azra participaba con el equipo femenino de natación de su universidad y Drazen, con el equipo de baloncesto de la de Zagreb. Después de un año de cartearse y de verse durante las vacaciones, Drazen, acabada la licenciatura de económicas, se trasladó a la ciudad. Se casaron a los dos años, cuando ella acabó los estudios, muy poco antes de que todo empezara. Azra, todavía apoyada en la pared, recuerda ahora el viaje que hicieron a Venecia. Sabía que le gustaría y le gustó. Era imposible que no le gustara; la había visto tantas veces en la pantalla cuadrada del televisor, había leído tantas cosas, la había rodeado tanto de un aura romántica… Incluso la belleza de su muerte anunciada, tragada con gran lentitud por las aguas del Mediterráneo. Sus aguas le dieron vida y sus aguas se la quitarán. esta es la imagen que Azra prefiere tener de Venecia, romántica, con el romanticismo falso y dulce de los enamorados, y literaria: señorial y decadente, triste y sugerente, evocadora; de canales vacíos, calles silenciosas y aristócratas en el último instante de su pasada grandeza. Sin embargo, no fue esta la Venecia que conoció. La vio llena de gente, con los canales sucios, ruidosa y hasta sofocante. Pero le gustó. Claro que le gustó. Y eso que no tenían dinero y tuvieron que estar en un camping muy lejos de los hoteles junto a los canales. Estuvieron en septiembre y coincidieron con la celebración de la Regata Histórica. este es su primer recuerdo de la ciudad. Azra se perdió en aquella aglomeración de gentes venidas de todas partes para presenciar el desfile de las góndolas engalanadas de época. Y en medio de los signos más notorios de vida, cuando todos los sentidos se excitan para coger el imparable alud de estímulos, cuando colores, voces, olores, gestos y contactos llaman a nuestro cuerpo y lo retan, Azra se quedó en un rincón llorando, llorando de pena y de decepción porque no había imaginado que una celebración festiva pudiera quitarle su sueño veneciano. Pasaron una semana y Azra, a pesar de que nunca encontró la imagen de su sueño adolescente, acabó por rendirse a los canales sucios y a la grandeza de su belleza. Ahora es un recuerdo dulce de su vida compartida con el soldado Drazen. La evocación absurda de los días pasados en Venecia ha conseguido aflojarle la tensión. Se siente mejor. También ha dejado de llorar. Se recoge el pelo, largo y muy rubio, con una goma, sacude el polvo del abrigo y se limpia las rodillas. Le duele la rodilla izquierda, tiene un moratón. Del golpe. No puede quitarse de la cabeza que ahora podría estar muerta. Zlatko e Ishak todavía están en la esquina adonde han llevado a Azra. Zlatko escupe y enciende un cigarrillo. Ishak saca la nariz a la avenida desierta y mira los tranvías carbonizados que están varados en medio. Sacude la cabeza y dice: —Con este tranvía—señala uno—iba a buscar a mi mujer antes de casarnos. Hace muchos años. Lo conducía mi amigo Mirko, un serbio de Macedonia. Si no hubiera muerto antes, no les perdonaría lo que han hecho con su tranvía—. Mueve la cabeza y añade—: Un tranvía que no se mueve, esto es esta ciudad, esto somos nosotros, ahora. Zlatko asiente sin pensar mientras expulsa el humo por la nariz. Azra vuelve a andar. Drazen la quiere. Cuando vuelva tendrán hijos. Esto ya lo han hablado hace tiempo y están de acuerdo. Como mínimo, tres. Las cosas irán bien. Por un momento se siente ridícula y mira a su alrededor como si alguien pudiera estar oyendo sus pensamientos. Quizá se avergüenza un poco: ¡qué boba! ¡Qué cosas de pensar cuando lo único importante ahora es que vuelva Drazen! Y encontrar un trozo de madera para quemar en la estufa o conseguir un puñado de arroz para hervir. Y el agua. Siempre el agua. Pero, ¿por qué no va a hacer planes? También este desbarajuste se acabará y habrá que volver a empezar. Y tendrán hijos y se comprarán un coche y de vez en cuando podrán ir de vacaciones al Adriático como antes, o más lejos, quizá. ¿Por qué no? Azra, si no fuera por la terquedad destructora de los hechos, todavía se negaría a creer que esto pueda estar pasando. Fue, como muchos, muchísimos otros en la ciudad, de los que pensaron que nunca sería posible un asedio como este; de los que se negaron a creer que podrían ser cazados a sangre fría desde las montañas o desde las casas del sector ocupado; de los que, después, cuando tuvieron que rendirse al doloroso reconocimiento de la realidad, se obstinaron con la fuerza de la honradez y la fe en los valores aprendidos a pensar que la comunidad internacional frenaría la reaparición en Europa de la negra cara del autoritarismo y el genocidio. Y es de las que se niega a creer que se hayan cometido los actos más brutales de barbarie y mantiene la ilusión de que algunos, los más abyectos, los más crueles, sean una invención de la propaganda. Azra no quiere perder la fe en la dignidad humana ni la esperanza en un futuro decente. En el rincón más profundo de su cuerpo, aun así, sospecha que todo es cierto. Cuando llega a la que fue la sede del mando central de la VHO, ya hay mucha gente esperando. Vienen, como ella, con la esperanza de saber que, al menos en una fecha que sólo puede fijar la carta, los suyos estaban vivos. Hacen cola bien arrimados a la pared porque este es un lugar poco tranquilo y no son infrecuentes los bombardeos, aunque esta puerta de atrás, por donde reparten las cartas, es más segura que la fachada principal del edificio. Azra ha estado más de una hora en la cola. Ahora va con las manos vacías. Drazen no habrá tenido tiempo de escribir, piensa; o quizá ha habido dificultades para recoger el correo y llevarlo a la ciudad. ¡Son tan difíciles las cosas sencillas, ahora! Se engaña con toda la fuerza de su voluntad. No quiere pensar que pueda estar muerto. Se niega a pensarlo a pesar de los meses de silencio. Puede estar preso también, como ella, y ni el correo puede salir. Sabe que es posible. ¿Por qué, pues, tendría que pensar en ninguna otra cosa? Hoy tiene que ir a buscar agua. Pero antes irá a comprar pan. Ella siempre va a la panadería del señor Ceric aunque le queda un poco lejos de casa. Ante el establecimiento, el socavón mal tapado que causó un obús hace un mes. Azra, aunque no sabe si es verdad, ha oído decir que una bomba nunca cae en el mismo lugar donde ha caído otra y por eso viene a la panadería del señor Ceric. Además, en la cola siempre encuentra a la señora Meduserjac, que la hace reír. Es una mujer mayor. De joven fue actriz, habla mucho y siempre está de buen humor. A Azra, le dice cosas divertidas y agradables. Puede pasar un buen rato, ahora que tiene todo el tiempo libre. Cuando vuelva Drazen lo primero que harán será ir a bailar. A Azra le gusta mucho y es una de las cosas que encuentra más a faltar; de las pequeñas cosas que echa de menos. La señora Meduserjac no está hoy y nadie sabe que le haya pasado nada malo. Quizá vendrá más tarde o ha tenido que hacer algún encargo lejos de aquí. Azra compra el pan, para ella y para su madre. Ahora se lo llevará. Su madre es muy mayor y casi no sale de casa. A pesar de que está sola, no ha querido ir a vivir con ninguno de los cinco hijos que viven en la ciudad ni con los dos que están fuera. Azra es la pequeña. Ishak y Zlatko hace un momento que han echado a andar. Hace mucho frío para estarse quieto tanto tiempo. Y suerte que Ishak lleva unas buenas botas. Se las quitó a un muerto antes de llevarlo al depósito. Sabe que hizo mal porque, seguramente, la familia las habría querido, pero, ¡qué demonios!, a nadie se le puede pedir más, le parece. Le iban bien y las cambió por sus zapatos viejos. Sólo lo sabe Zlatko. Ahora, a pesar del rumor leve de la conciencia, se alegra de llevar unas buenas botas. Se alejan de la avenida, saben que han empezado a bombardear más al este y, aunque no sea su zona, deciden acercarse. Su sector está muy tranquilo, hoy. Pasan ante la redacción del periódico e Ishak decide entrar: trabajó aquí casi veinte años antes de que la guerra lo echara. En los talleres. Ahora todos están en el sótano, el único lugar seguro del edificio oval que había ocupado hasta el último piso, cuando trabajaban cerca de tres mil personas y editaban casi un millón de ejemplares entre las muchas revistas de todo tipo y los setenta mil del Oslobodenje. Ahora, sin papel ni energía para las máquinas, apenas llegan a los tres mil y viven bajo la amenaza de tener que reducir todavía más la tirada. O cerrar. Ishak saluda a los antiguos compañeros y mira las máquinas; explica algunas cosas a Zlatko, que abre los ojos con curiosidad. Le gusta el olor a tinta y disolventes. Los invitan a tomar té y escuchan los pequeños comentarios de los trabajadores. Aquí abajo todo parece casi normal. Sólo el lejano rumor del bombardeo, más al este, recuerda la guerra. Esto y la sensación de provisionalidad con qué todo ocupa su lugar. Ahora ríen sin reservas: alguien ha explicado un chiste de animales; es tan estúpido que hace mucha gracia. Zlatko, ya con algo más de confianza, pregunta si no habrá alguien que tenga un trago de aguardiente. Pero nadie se lo ofrece. Dicen que ya querrían poderle dar, sonriendo. Ishak sabe que es mentira y que algunos de ellos guardan en su armario. Aun así comprende que sean egoístas y calla. Al fin y al cabo, a Zlatko lo acaban de conocer y el aguardiente no es mercancía fácil de conseguir, hoy, sin dinero. Si tienes dinero, sí. Si tienes, puedes encontrar de todo. De todo. La negativa, a pesar de las sonrisas, ha creado un ambiente un poco tenso; todos son buenas personas y no se sienten a gusto con su mentira, que saben no creída. Ishak también se siente incómodo, por los otros, y decide irse. Salen prometiendo que pasarán alguna vez a verlos. A pesar del convencionalismo de la despedida, son sinceros. Suerte que hace sol. Azra quiere llegar a casa. A pesar de su natural confiado y optimista, no puede evitar que el silencio de Drazen le cause desasosiego. Y tiene miedo que sea un mal presagio. Quiere llegar a casa porque allí, con el trabajo que tiene no pensará. Tiene mucha ropa por coser. Y después de comer va a casa de una vecina a aprender a hacer punto. Ya hace tiempo que va: desde que ha empezado a anochecer pronto y hace frío, la escuela sólo abría las mañanas. Es una buena manera de pasar la tarde. Y útil. Cuando está a punto de entrar en la escalera vienen Ishak y Zlatko por la otra acera. Pero no los ve. Y si los hubiera visto tampoco los habría reconocido. Estaba demasiado trastornada para fijarse. A otros les pasa todo lo contrario y el mismo trastorno hace que la cara de Ishak les quede grabada en el recuerdo para siempre. ¿Quién sabe por qué? Azra no los reconocería. Ishak, sí y da un suave codazo a su compañero para que se dé cuenta de que aquella que ven a lo lejos, a punto de entrar en una escalera, es la mujer que han arrastrado a primera hora. La ha reconocido por el abrigo verde y el pañuelo estampado. Cojea un poco, pero va a buen paso. Todo el mundo corre en esta ciudad. Zlatko la ha mirado sólo un momento porque el otro lado de la calle atrae su atención. Con algo más de precaución no le habría pasado por alto aquella sombra inmóvil y en apariencia frágil del cañón de fusil que se esconde en el portal, pero está demasiado obcecado en el movimiento repentino que le ha parecido ver al final de la calle. Con los ojos fijos en la esquina, con el cuerpo enganchado a la pared, la pistola a punto, todo él en tensión, avanza muy despacio, agachado. Lleva las rodillas peladas y la izquierda le duele y cojea un poco. No se ha dado cuenta de que del portal de la otra acera, ante el cual acaba de pasar, ha salido a la calle, cauteloso, un cañón de fusil, y lo sorprende que le dispare con un grito imperioso. ¡Estás muerto! Alma se deja caer en el suelo con un gesto de decepción: siempre lo matan casi al principio. Después de asegurarse de que Alma ya no juega, el cañón vuelve a esconderse en el mismo portal para esperar a que pase otro niño; este tiene alma de emboscado, a él no lo matarán. Alma, en cambio, es imprudente y no sabe esperar. Ahora se aburrirá mientras los otros todavía juegan. Lo peor es esto, que lo han matado; porque si lo hubieran hecho prisionero podría jugar un rato más mientras lo llevaran al campo y lo torturaran. Pero Mejmed es un burro, allí escondido y matando, y por su culpa ahora Alma está muerto, aquí sentado en el suelo, mirándose las rodillas peladas y su pistola de plástico, como un bobo, mientras los otros todavía se persiguen y se matan. Ni Azra ni Ishak saben que el francotirador que le ha disparado cuando atravesaba la Voivode Putnika, pasado el quiosco, se llama Srojan Moljevic. Sólo es algo más mayor que ella y pueden haber coincidido en algún lugar, antes. Quién sabe si no han bailado juntos alguna vez. Es seguro, aun así, que pasearon por las mismas calles y compartieron programas de televisión e ilusiones adolescentes; e incluso, quizá, compañeros o amigos. Srojan piensa que esta mañana ha matado a una mujer joven. Primero la ha visto escondida detrás del contenedor de la esquina, medio agachada, y ha sabido que pasaría antes de que ella misma tomara la decisión después de dudar. Entre el contenedor y el tranvía hay un pequeño espacio de cinco metros. Si eres buen tirador te sobran cuatro. Y él lo es. Ha apuntado antes de que saliera, por el lugar exacto donde ha aparecido la cabeza de la mujer instantes después, por donde sabía que aparecería. Y no se ha equivocado. La ha seguido un segundo con la mira telescópica y ha disparado. La ha visto caer. Uno más. Y ya son muchos. Pero no los cuenta. Y tampoco se siente feliz. Lo hace porque tiene que hacerlo. Es un soldado y se lo repite cada vez que tiene que apretar el gatillo. Aun así, cada día le cuesta más porque, aunque tengan razón, y la tienen, la tensión le va resultando insoportable. Ahora ya es imposible volver atrás, pero se le hace difícil recordar cómo empezó. Srojan ha vivido siempre en la ciudad con sus padres y antes de que lo reclutaran era mecánico de automóviles y soñaba con tener un taller propio. Ahora maldice a los musulmanes por su fundamentalismo insensato. Si no hubieran querido instaurar el califato de los Balcanes, aprovechando el desmantelamiento de la federación bajo la excusa de la independencia, nada de esto habría pasado y ahora él, en lugar de esconderse como un depredador obstinado, quizá tendría un taller propio. Siempre habían vivido juntos, ¿por qué tenían que querer someterlos a los preceptos del Corán? Tampoco entiende el rechazo europeo. Al fin y al cabo, será gracias a los hombres como él que se evitará un país islámico títere de Teherán en Europa. Y Jasminka. Él la quería. Y, en cambio, cualquier día puede tenerla en su punto de mira. Pero en los momentos claves hay que elegir. Y él ha elegido la patria. Después de disparar contra Azra y verla caer, Srojan se ha arrastrado hasta la puerta de la habitación y, desde allí, siempre con la mejilla enganchada al pavimento, ha buscado la salida del piso. Está en territorio seguro, pero hay que extremar las precauciones porque al otro lado hay una unidad destinada exclusivamente a cazar a los hombres como él. Esto lo hace importante. Sabe que lo odian, pero también está seguro de que, cuando hayan ganado, los suyos lo respetarán: un combatiente del pueblo celeste. No entiende por qué cuentan tantas mentiras sobre ellos. Claro que ya lo avisaron que los musulmanes recorren a los actos más brutales para ganarse la piedad de Europa. Le han explicado que fueron ellos quienes destruyeron la gran biblioteca del Centro de Estudios Orientales para atizar el odio contra los serbios y que no pocas veces han presentado los cuerpos mutilados de combatientes serbios, víctimas de su crueldad torturadora, como prueba de la barbarie de su pueblo. Ya sabe que la propaganda es un arma más y no de las menos importantes. Se lo han explicado. Srojan no fue reclutado inmediatamente. Al principio se mantuvo al margen. Nunca se había interesado demasiado por la política. Mientras la guerra no irrumpió en la ciudad, la ignoraba. Sí, oía algunas cosas y sabía que en Croacia primero y después en Bosnia, los serbios reclamaban sus derechos en los nuevos estados, o algo así. No le interesaba y todavía menos porque su padre, un excombatiente de la segunda gran guerra, se exaltaba con las noticias y no lo dejaba descansar. Su padre es un defensor inflexible de la política de Milan Martic y de Karadzic. Todavía recordaba el genocidio nazi contra los serbios perpetrado por los ustacha croatas de Ante Palevic y era este recuerdo el que legitimaba, decía él, la política de autodefensa avanzada. Del mismo modo que despreciaba a los musulmanes y se enorgullecía de haber pertenecido a las escuadras monárquicas y anticomunistas de Mihailovic, fieles a Pedro II y al gobierno exiliado en Londres, y de haber participado, en enero de 1943, en la limpieza de los territorios de la orilla derecha del Drina, en que quemaron todos los pueblos musulmanes y ajusticiaron a sus habitantes. Su padre se marchó al sector de Karadzic cuando empezó el asedio de la ciudad. Y poco después comprendió que su padre tenía razón, como había pensado siempre. Aun así, tiene ganas de que todo acabe pronto y está convencido de que su acción, a pesar de que es más difícil de entender que la de los soldados en el campo de batalla, esto ya se lo han explicado y lo entiende, es tan importante o más: porque desmoraliza al enemigo. En la guerra, todo cambia, ¿por qué no tenían que cambiar los sentimientos y los valores, también? Aquello que en tiempo de paz podría ser considerado un crimen horrible y abyecto, ¿no es un mal necesario cuando hablan las armas? Una guerra siempre causa víctimas civiles e inocentes. ¿O no las causaron los bombardeos aliados sobre las ciudades alemanas en la segunda gran guerra, o las tropas americanas en Vietnam? O todavía más recientemente, ¿no eran víctimas inocentes los ciudadanos de Irak? Su guerra no es ninguna excepción. Y lo que él hace, ¿no es más selectivo, más inocuo que los bombardeos indiscriminados? Por otro lado él sabe que su pueblo ha intentado por todos los medios hacer entender a los otros los terribles males que su ambición podía causar. No se siente responsable. ¡Que sus muertos caigan en la conciencia de los imanes! Su acción sólo puede acelerar el advenimiento de la paz. esta es su misión. Sabe que en la prensa internacional lo tratan de asesino y esta vulgar e interesada demagogia lo exaspera. Y suerte que sabe que esta es la opinión de los gobiernos para impedir una Serbia fuerte en los Balcanes, pero no la de los pueblos, que ven con buenos ojos la nueva cruzada. Y acepta con orgullo el destino de su pueblo de cerrar el paso de los turcos a Europa, hoy como siempre. Y todavía le da más rabia que lo presenten como un psicópata sanguinario que mata por placer. Porque no experimenta ninguno. Lo hace porque lo tiene que hacer, pero no le gusta. Al contrario de lo que dice la propaganda enemiga, le cuesta; le es un esfuerzo. Y si pudiera lo dejaría porque ahora ya no consigue descansar y duerme poco por culpa de esta maldita guerra. Y sabe también que no tiene más futuro que la victoria y está convencido de que, si lo cogieran, su vida no valdría más que un dínar y que entre ser un héroe o un criminal de guerra sólo está el color de la bandera que se izará al final sobre la ciudad. Y se pregunta todos los días por qué no la asaltan de una vez, si tienen la fuerza para hacerlo. Se ha instalado en otro edificio desocupado. Desde la ventana bate una cincuentena de metros de dos calles porque se ha situado ante una esquina. Está algo más lejos que antes, pero aun así el lugar es bueno. Ya ha estado otras veces y esto lo hace muy peligroso porque debe de estar vigilado. Tendrá que tener cuidado. Recula y se sitúa en el centro de la habitación, en una zona de sombra. Es difícil que lo vean, ahora, pero ha perdido ángulo y el campo de visión se ha reducido casi a la mitad. No tiene prisa. Tarde o temprano pasará alguien. Es como jugar a la ruleta rusa con los que pasan. Él es algo así como el destino. esta es una idea que lo complace. Alguna vez ha tenido encañonada alguna persona y la ha dejado pasar. Por el placer supremo de decidir. ¿Qué haría si pasara Jasminka? Una vez le pareció que corría ante él y con la mira la siguió unos diez metros, al menos, sin saber qué hacer. Por suerte, casi a punto de desaparecer de su campo visual, la joven giró la cabeza y Srojan vio que no era ella; el pañuelo de la cabeza y la manera de andar lo habían engañado. Disparó. Un solo tiro, eficaz. ¿Qué haría si pasara ella? Seguramente, la abatiría. ¿Merece clemencia? Debe de odiarlo. Jasminka fue la única razón por la que Srojan tardara tanto en incorporarse a la lucha de su pueblo. Es cierto que no lo entendía mucho ni le interesaba la política, pero él siempre ha sabido que entre todos los pueblos que habitaban este territorio, el suyo era el único que tenía derecho a hacerlo. Sin Jasminka habría hecho como su padre y se habría incorporado a los milicianos chetniks de Ratzo Mladic cuando todo empezó. Él, sin embargo, quería a Jasminka. Pero cuando la guerra llegó a la ciudad tuvo que tomar una decisión. Y la tomó. Jasminka se quedó al otro lado. Una renegada, una traidora, esto es lo que es. No lo ha querido entender y se empeña en compartir la vida con los turcos. Si pasara, ahora que ha podido ir odiándola en estos meses, la abatiría. Una puta que debe de follar como una perra con los turcos. He aquí en que se ha convertido Jasminka. Y, no obstante, su recuerdo, sus ojos sonrientes, son una sombra que Srojan no puede apartar de su pensamiento. Y a veces, cuando se siente más solo, piensa que, aunque ganen, él también habrá perdido. Ishak y Zlatko están cansados y se sientan junto a la estufa encendida del café de Milanovic. Vuelven a sus calles después de haber ayudado a trasladar unos heridos. Han caído dos obuses junto a una fuente. No ha muerto nadie. Ha habido suerte. Se han sacado los guantes y se calientan las manos. El café está lleno de hombres mayores que hablan y juegan a cartas. Aquí casi todo el mundo vive ya de la ayuda internacional. El café de Milanovic es un local tradicional. Todos lo recuerdan siempre aquí, en la planta baja de esta fachada redonda, con los grandes ventanales abiertos a la plaza. Ahora los ventanales están cubiertos con plásticos y maderas, y por fuera está forrado con una buena pila de sacos terreros. Esto hace obligada una penumbra densa, adentro. Mejor, así no se puede ver demasiado su deterioro. Ishak y su mujer venían a merendar los domingos por la tarde. Desde el noviazgo. El café de Milanovic tenía la mejor pastelería de la ciudad. A su mujer le gustaba tomar chocolate con bizcocho de canela. Él prefería el café y unos pastelillos de cabello de ángel y miel, muy dulces. Su mujer murió hace cinco años de un cáncer que se la fue comiendo por dentro y a la chita callando hasta que el dolor la postró en la cama. Y entonces la devoró en seis meses y la puso en brazos de Azrail, el ángel. Srojan sabe que Sarajevo tendrá que ser diferente, pero a pesar del odio no se puede imaginar cómo será esta ciudad sin los minaretes de las mezquitas. El francotirador mira el reloj. Hace rato que está aquí y no ha pasado nadie. Sólo un coche a toda velocidad. Lo ha pillado distraído y no ha tenido tiempo de reaccionar. Los coches son difíciles, pero no imposibles. Srojan ha cazado tres. Es lógico que pase poca gente por aquí. Todos saben que esta esquina es uno de los lugares más peligrosos. Intuye que unos ojos están batiendo la zona donde está, pero no lo pueden ver, aunque saben que está. Y sonríe. Hay demasiada quietud y se aburre. Tendrán que dejar descansar esta esquina una temporada para que la gente recupere un poco la confianza y vuelva a pasar. Ahora empieza a ser inútil, estar. Sólo las explosiones espaciadas de las granadas de mortero, ahora en el centro de la ciudad, rompen la monotonía de la espera. Con un trapo limpia el arma. Esta noche limpiará el alma. En el comedor de casa siempre había habido un viejo máuser colgado y su padre le había enseñado des de niño a desmontarlo. Siempre a punto. Srojan lo limpiaba con minuciosidad todas las semanas de todos los meses de todos los años. De repente concentra la atención. Le ha parecido que se movía alguien en la calle de la izquierda. Ahora no lo puede ver: hay dos camiones quemados que tapan la acera. No apunta, aún. Tiene tiempo. Si está, hasta que llegue a la esquina y desaparezca tendrá que recorrer unos treinta metros, y diez están desprotegidos por completo. Si es tan imprudente de dejarse ver lo abatirá sin dificultad. No hay ninguna prisa. Ahora lo ve. Es un hombre con un anorak verde; lleva una bolsa de mano de tela gris. Ha salido de detrás del camión y ha corrido hasta que ha podido refugiarse de nuevo, ahora tras un contenedor. A Vesa Kreso le duele el pecho. Le cuesta correr. Fuma mucho y, sobre todo, está muy gordo. Pero no tiene más remedio que exponerse. Detrás del contenedor recupera el aliento y descansa un poco. Se ha dejado caer al suelo. Sólo le quedan unos diez metros y habrá pasado la parte más difícil. Es consciente de que pueden dispararle. Aquí han matado a muchos. No es ningún héroe ni ningún imprudente, pero no ha tenido elección. Tiene que pasar hoy, a la fuerza. Srojan deja el trapo. Vesa se levanta con esfuerzo. Srojan introduce el cargador en el arma, una carabina alemana de precisión de doce disparos con mira telescópica. Vesa se ajusta los pantalones a la cintura, un poco arriba, y se pone la bolsa de mano bajo el brazo bien sujeta con la mano y la aprieta con firmeza contra el pecho. Srojan se pone la carabina en la cara y ajusta la mira. Vesa saca un poco la cabeza y mira; ya sabe que es inútil y que se expone, pero quién sabe, a veces ver un pequeño reflejo a lo lejos te salva la vida. Srojan se concentra y con el dedo mima el gatillo. Vesa se concentra y con el dedo roza la bolsa de mano. Srojan no piensa, mira el lugar por donde lo espera. Vesa no piensa, mira con atención el lugar adonde quiere llegar y sale corriendo; no siente nada, se ha hecho un silencio infinito, sabe que es lento, se ahoga. Srojan lo sigue sin dificultad. La cabeza de Vesa llena la mira de Srojan, uno, dos, tres, cuatro segundos. A pesar del ruido de conversaciones, gritos, risas y discusiones, la detonación se ha oído nítida, pero apenas ha causado una leve indecisión en los clientes del café de Milanovic. Un disparo no es nada excepcional. Sin embargo los ojos de Zlatko y de Ishak se han encontrado. Y se han levantado y se han separado con pesar de la estufa. Se ha oído cerca y adivinan el lugar exacto. Un cojo y un viejo enfermo de muerte se acercan a la esquina donde los espera la figura inmóvil de Vesa, agarrado aún a la bolsa de mano bajo el brazo. Ishak hace algunos meses que se ocupa en esto. Porque quiere. Desde que lo despidieron del periódico, sin familia y sin ninguna ocupación, se sentía inútil con todo el día vacío. Pero no lo decidió por eso, al menos no la primera vez. La primera vez fue por generosidad. Iba a buscar agua y oyó un disparo. Ishak, como todos, corrió a esconderse. En medio de la calle yacía una joven. El francotirador la había tocado, pero sólo la había herido; gemía débilmente y pedía ayuda. Ishak tardó un rato en decidirse; un rato que le pareció muy largo, aunque en realidad fue muy corto. Y fue el único. Desde entonces, primero solo y ahora con Zlatko, lo hace todos los días como si fuera su trabajo. Hacen lo que pueden: retiran el cuerpo del lugar donde está, avisan al hospital o paran un coche, si hay alguno, y lo llevan; lo identifican e intentan avisar a la familia... Lo que pueden, un cojo y un viejo enfermo de muerte. Vesa Kreso ya no volverá a soldar. Ni nadie volverá a oír gruñir la puerta metálica de su pequeño taller de cerrajero, minúsculo y escaso de todo menos de trabajo, pero imprescindible en estos días en esta ciudad, y suficiente para que Vesa y su familia hayan ido saliendo adelante incluso algo mejor que la mayoría de familias de ahora y aquí: hoy reponer el culo a una olla agujereada, mañana construir una pequeña carretilla para transportar los bidones de agua. Vesa Kreso fue calderero. Primero, de joven, en una empresa de montajes y construcciones industriales. Se ganaba más que en otros trabajos, pero tenía que ir de un lugar a otro. Vesa atravesó de cabo a rabo el país. Después, cansado de rodar, entró en el taller de una empresa del sector químico. Una de las más importantes del país. La empresa cerró hace un año por carencia de materias primas, antes subvencionadas al cien por cien por el estado e importadas de Italia, y Vesa se quedó sin trabajo. Fue entonces cuando se le ocurrió la idea de abrir el taller debajo de casa, en un pequeño local vacío, en la pequeña tienda de los Kroponic, que habían marchado al principio de la guerra. Poca cosa: cuatro herramientas prestadas del taller de la empresa y desechos arrancados al abandono en cualquier rincón; desechos útiles en un mundo en que todo vuelve a ser útil y nada se tira. Vesa tenía dos hijos y a la mayor la quería, aunque pocas veces la había tratado con mucho afecto. Él creía que la disciplina lo era todo en la educación de los hijos. Y, por otro lado, tampoco habría sabido mostrarse tierno. No le habían enseñado. Al pequeño, en cambio, no lo quería. Y no porque no fuera hijo suyo. Esto lo había aceptado. No habría podido decir que no le había costado, pero presumía con orgullo de que lo había acogido con la mayor buena voluntad. Cuando nació el pequeño ya supo que no era hijo suyo. Vesa sabía contar. Él había estado tres meses en Eslavonia, en la construcción de una fábrica de polietileno. Pero no dijo nada y aceptó la explicación de su mujer de un niño prematuro contra la evidencia del tiempo y de sus tres kilos y quinientos gramos. Los dos sabían que lo sabía, pero nunca hablaron de ello. Aun así, no es por eso que no lo quería. Era por su crueldad. Era malo. No liante, alborotado o travieso: malo. Y no fue hasta que aceptó que era así y no lo podía querer que dijo a su mujer que sabía que no era hijo suyo pero que no era por eso que no lo quería. Esto fue cuando tenía cuatro años y le gustaba hacer daño a la niña. Y no eran bromas o juegos. Quería hacerle daño: la arañaba, le pegaba y aprovechaba cualquier ocasión para maltratarla. Y cuando ya fue mayor y tuvo más fuerza que ella, Vesa tuvo miedo. Entonces vivían a Brcko, en una casa pequeña de planta baja con huerto. Había una balsa donde se bañaban los niños en verano hasta que Vesa tuvo miedo. Tuvo miedo de que el pequeño ahogara a su hija porque antes la había atado a una silla y la había quemado con un mechero, y dijo que no sabía por qué lo había hecho; quizá para verle los ojos; o quizá para que le suplicara que la dejara. No lo sabía, en realidad. Vesa se desesperaba porque no podía entender que fuera tan cruel. Y le pegó. Ya lo creo que le pegó. Pero no sirvió de nada. El pequeño seguía maltratando a la niña. Sin embargo tuvieron suerte porque nunca pasó nada irreparable. Después, cuando cumplió quince años, los ignoró a todos. Mejor. Dejó la escuela y se fue. Ni Vesa ni su mujer han sabido nunca de él; ni ganas. Pero lo han sospechado siempre. Nada decente. Aun así, no era infrecuente que la policía los visitara. Más tarde, a los diecisiete años lo encerraron en la cárcel: había matado a un hombre de una cuchillada en una pelea. Todavía estaría pudriéndose entre rejas si la guerra, con su odioso sarcasmo, no lo hubiera sacado de allí. La última vez que Vesa lo vio iba armado y era guardaespaldas de uno de los mafiosos que se enriquecen con el mercado negro de la Avenida del Mariscal Tito. ¡Qué soberbia ironía que sea este el lugar del mercadeo más indigno! Con la hija tuvo más suerte. Ella le dio alegrías, al menos. No era muy lista y tampoco continuó sus estudios. Se hizo peluquera porque lo que le gustaba era jugar con muñecas, pero era buena chica y cariñosa. Y todavía de muy mayor se dejaba mimar por su madre, que así se hacía la ilusión de alargar su niñez. ¡Y que mayor se ha hecho, dios mío! La niña era obediente, responsable y trabajadora, aunque le gustaba hablar mucho, demasiado, decía Vesa. Y no se olvidaba del día de su aniversario ni de regalarle una botella de agua de colonia. Ishak y Zlatko sólo han tenido una leve vacilación antes de doblar la esquina y ofrecerse a la amplitud de la calle donde yace el cuerpo inmóvil de Vesa Kreso, mecánico calderero. Está muerto y ha quedado en una posición de muñeco roto, grotesca, que la tragedia dignifica. Cuando Ishak, con la dificultad que le es propia, se ha arrodillado junto a su cuerpo, ya sabía que nadie lo apuntaba. Si el francotirador se hubiera esperado, ahora ya estaría muerto. Tienen unos minutos. Pero pocos. De una ojeada ha sabido que no había nada que hacer. Después se ha puesto en pie y con la ayuda de Zlatko lo han arrastrado como han podido hasta que han quedado a resguardo. Ya con más calma, mientras Ishak reencuentra la respiración (¡cómo pesa el tío!), Zlatko, más fuerte, se agacha y revuelve los bolsillos del muerto: unas llaves, algunas monedas, un bolígrafo, unos cuantos papeles estrujados y escritos con una letra clara y redonda, una cartera vieja, un pañuelo de cuadros, una tuerca pequeña y un muelle, un paquete de tabaco y un mechero. Está todo amontonado en el suelo. Ishak coge la cartera y la examina. Mira la identificación y trata de situar mentalmente su dirección. Está bastante lejos de aquí. No irán. Ya lo harán las autoridades. Dejan el cuerpo bien colocado en el suelo y le tapan la cara con el pañuelo a cuadros; le han doblado los brazos encima del pecho: tres veces hasta que han conseguido que se aguantaran. Y se encaminan a la policía: entregarán la cartera e informarán del lugar donde han dejado el cuerpo. Pesa demasiado y vive demasiado lejos para que hagan nada más por él. Descanse en paz. ¿Qué debía de hacer por aquí? Debía de saber de sobras que aquella era una calle peligrosa. ¿Por qué quería pasar? Ishak se da cuenta de la estupidez de su pensamiento. ¿Es que un ciudadano europeo no puede ir al rincón que quiera de su ciudad? O, también con más propiedad, ¿es que hay a ningún rincón seguro en esta ciudad europea? Ishak mueve la cabeza. La presencia de un vehículo blindado inmóvil en medio de la calle es la respuesta a sus preguntas. Su inmovilidad lo acusa. Estos vehículos blancos de las Naciones Unidas salpican con su impotencia toda la ciudad donde miles de Vesa son abatidos con impunidad, encerrados como en una plaza de toros española, como en un campo de fútbol chileno, como en un gueto polaco. Vesa Kreso no los veía, estos vehículos blancos. Como otros muchos, convencido en su ingenuidad, los recibió con alegría y confianza, convencido de que traían con ellos el fin del asedio; después se acostumbró a verlos, todavía con esperanza, hasta que su inmovilidad forzada lo convenció de que no estaban para protegerlo. Entonces los dejó de ver después de un tiempo de mirarlos con rencor y rabia. Esta mañana Vesa ha tenido que pasar junto a este y ha tenido que oír el sonido extraño de la lengua con que tres soldados aburridos se hacían bromas mientras esperaban que acabara su turno de servicio. Pero ni los ha visto ni los ha oído. A Vesa lo único que lo preocupaba esta mañana era conseguir una pieza que le hacía falta para remendar una estufa y para conseguirla tenía que dejar la posición segura del blindado y atravesar aquella maldita calle. Si Vesa se hubiera podido ver habría reconocido la escena. Seguro. Vesa era muy aficionado al cine, a las películas de guerra sobre todo, y no habría dejado de notar el parecido de la escena que protagonizaba sin saberlo con las imágenes de Corazones de acero, cuando un partisano abate al odiado coronel Humboldt, jefe local de la Gestapo. Una ironía, si queréis, porque Vesa era un mecánico calderero asustado en lugar de un coronel despótico y cruel, y el emboscado no es ningún liberador. Y porque Vesa, acabada la escena, no se ha levantado sino que han tenido que arrastrarlo Ishak y Zlatko. Muerto. Sí, Vesa habría notado el parecido y habría podido recordar que hace casi dos años que no puede ir al cine porque las bombas y el odio ya no están en la pantalla. El estallido repentino de las granadas de mortero y de los obuses de la artillería que domina la ciudad desde las montañas añade un nuevo elemento a la normalidad ciudadana. Están batiendo la zona donde se encuentra el cuartel central de la Armija y el centro de la ciudad. El ataque dura casi media hora y se interrumpe de repente, igual que había empezado. Ishak y Zlatko están demasiado lejos, ahora, para hacer nada. Pueden imaginar, sin embargo, lo que podrían ver. Ya lo han visto otras veces. Han escuchado en silencio el bombardeo. Ishak se mira las botas y se deja engañar por la sensación de seguridad que le dan. Siempre ha sido muy exigente con los zapatos. Un hombre bien calzado puede presentarse en todas partes, suele decir. Y lo cree. Cree que lo que distingue a un señor de un desgraciado son los zapatos. Buenos, en buen estado y, sobre todo, siempre limpios. Esto es todo. Las personas importantes siempre miran los zapatos de la gente con quien hablan, piensa. Ahora, en cambio, debe de admitir el estado de excepcionalidad, pero aun así procura ir lo más decente que puede. Y todavía más desde que la fortuna le puso al alcance estas botas casi nuevas. Zlatko, en cambio, nunca se ha preocupado de limpiar el calzado, aunque cuando se arreglaba le gustaba ir limpio y tenía unos zapatos un poco estrechos a los que sacaba brillo su madre. Zlatko piensa que, al contrario que las botas, los zapatos siempre son estrechos. —No te atreves, porque eres un cobarde. Un mierda cagado de miedo. Tendrías que ir con tu hermano al hotel. El que ha hablado así es un niño de doce años. Su voz está cargada de desprecio sincero. De verdad que no lo entiende. Cuando se han cansado de jugar a la guerra han estado un buen rato sin saber qué hacer, charlando, hasta que él ha propuesto un nuevo juego. Es muy divertido, ya han jugado otras veces, pero hoy hay tres niños que no quieren jugar. Alma es uno de ellos y es el que ha hablado por todos. —Es una tontería. Es demasiado peligroso. —Tú eres imbécil. ¡Es por eso que queremos jugar! ¿Cómo hacerle entender a un cobarde que es el peligro lo que lo hace divertido? ¡Jugar a ser blanco de un francotirador! Acercarse a la gran avenida y correr diez, veinte, treinta metros desafiando la presencia de una mira telescópica; correr agachado, haciendo eses; pararse de golpe y retomar el paso casi al mismo tiempo; vencer al emboscado. Alma es un cagado que todavía no ha aprendido que el único futuro posible aquí es la muerte y por eso todavía tiene miedo. No se ponen de acuerdo y mientras el grupo se dirige hacia la avenida, Alma y dos niños más deciden ir al mercado. Allí siempre hay movimiento. Si Alma, el niño con nombre de niña, fuera de otro modo, se habría peleado con aquel niño, pero Alma, a pesar de que es fuerte y decidido cuando conviene, es prudente, pacífico y educado, y siempre ha evitado las discusiones y las peleas; un niño dócil, buen compañero y obediente. Los transeúntes que pasan junto al cuerpo exánime de Vesa apenas lo miran. Son pocos, van deprisa y ya están acostumbrados. No al horror, que a esto no se acostumbra nadie, pero sí a sus manifestaciones. Es difícil de decir, pero el cuerpo de un muerto en la calle no sorprende a nadie. Ya casi ni conmueve. Bastante lejos de él, su mujer arrastra cansada un carrito cargado de bidones de plástico llenos de agua, uno de los símbolos de esta ciudad. Una operación casi cotidiana. Desde que ha salido de casa hasta que deja el carrito en el taller de su marido pasan unas dos horas, consumidas por completo en la fuente, en la cola. Encuentra la puerta cerrada y no puede evitar un gesto de disgusto: ahora tendrá que sentarse en el peldaño de la entrada y esperarlo. Ya debería de estar aquí, piensa, pero no se pone nerviosa; sólo se siente contrariada porque tiene mucho trabajo en casa y tiene que quedarse aquí velando el agua. Vesa, la mujer y la hija viven en un piso de la casa en que tiene el taller. Es un piso pequeño, pero está bien encarado al sol y hace poco frío; sólo tiene dos habitaciones: en la pequeña dormía la chica; el chico, mientras estuvo, dormía en el comedor en un sofá convertible. Ahora la chica duerme en el sofá porque en su habitación han puesto ocho jaulas para criar conejos y gallinas. Normalmente es la chica la encargada de los animales y también la de traer el agua, pero hoy ha tenido que salir muy pronto porque tenía que ir a recoger un paquete de ayuda al centro de distribución. En el último había latas de conserva de pescado, sobres de puré deshidratado de patata, tres mantas y unas cuantas velas. Poca cosa, es cierto, pero imprescindible. La mujer de Vesa bosteza aburrida. Hace media hora que espera. Ha pasado una vecina y se ha parado a charlar un poco; no mucho porque hace frío y la calle no es un buen lugar para estar. La mujer de Vesa no sabe si es musulmana, como ella, pero podría ser; claro que también podría ser que no lo fuera. A pesar de que lo sabe de algunos de sus vecinos, nunca lo ha preguntado a nadie, ni nadie se lo ha preguntado. ¿Por qué habrían de preguntarlo? Aunque sabe que ahora, en su descuartizado y sangriento país, hay quien hace depender la vida de esta pregunta. No sabe, en cambio, que a su marido no se lo han preguntado para morir. Mientras lo esperan, Vesa yace inmóvil con la cara tapada por el pañuelo a cuadros que Ishak y Zlatko le han puesto con pudor. Le han quitado el anorak verde, todavía en muy buen estado. Y quien lo ha hecho ha tenido la delicadeza de dejarle otra vez la cara tapada y las manos dobladas sobre el pecho. No siempre es así. Quizá todavía le quitarán los zapatos y el cinturón de los pantalones, si tardan mucho en llevárselo. La bolsa también ha desaparecido. Y el reloj. No le quitarán nada más. Si estuviera en una calle menos concurrida o ya fuera de noche quizá sí que alguien se atrevería a sacarle la camisa y el pantalón, pero aquí y a la luz del día nadie osará desnudar el cadáver. Todavía. En cualquier caso, esto no pasará porque ahora se para cerca de él una ambulancia. La ambulancia ha salido del hospital de Kosevo poco después de recibir el aviso de la policía. Tiene que recoger a un muerto. Habitualmente, este trabajo lo hacen otros vehículos y las ambulancias se reservan para el transporte de heridos que deben ser atendidos. A los muertos, les da igual ir en una ambulancia que en una furgoneta. Pero hoy una casualidad la convertirá por unos momentos en un coche fúnebre. Hoy tienen que llevar el vehículo al mecánico: tiene un palier que pica desde hace tiempo y ya no aguantará mucho, y el muerto y el lugar a donde tienen que llevarla están en el trayecto que, de todos modos, tiene que hacer. Aprovechará el viaje, pues. La ambulancia es muy vieja. Ya la habían retirado del servicio y estaba en un descampado a la espera del desguace definitivo. La necesidad ha hecho que la hayan vuelto a utilizar: una reparación de urgencia y una capa rápida de pintura que apenas ha conseguido disimular el estado lamentable de su carrocería. Tiene más de doscientos mil quiilómetros y está tan mal equipada que apenas es una cosa más que un transporte, pero todavía ayuda a salvar algunas vidas. Aun así, no ha salido indemne de su último servicio. Los agujeros limpios, siete u ocho, sobre la chapa y uno sobre el parabrisas son el testigo inapelable de la barbarie: tampoco las ambulancias están a resguardo de los emboscados. Su aspecto contrasta con las ambulancias blindadas de las Fuerzas de Protección de las Naciones Unidas: fortalezas potentes y bien equipadas. Y, sin embargo, muy inútiles, a pesar de sus servicios. El conductor de la ambulancia desde hace poco más de ocho meses es Bairo, un arquitecto. Ahora no tiene trabajo, pero cuando todo acabe, tendrá. Y mucho. Un sarcasmo. Y una tristeza. Bairo está casado y tiene una hija, pero no están con él. Pudieron salir de la ciudad y del país bajo la protección de los cascos azules. Son parte del numeroso contingente de refugiados bosnios diseminados por toda Europa. Desde su marcha sólo ha recibido una carta. Él ha enviado cuatro a través de periodistas, pero no sabe si han llegado a su mujer. Están en España, en un pueblo de Cataluña llamado Cornudella. Y deben de haberse adaptado, a la fuerza. Su mujer es médico y la niña es un sol. La ambulancia recoge una veintena de heridos todos los días. Ha visto todos los horrores. Y a Bairo, aunque también sonríe, le será difícil volver a hacerlo confiado como antes. Ayer bombardearon otra vez con intensidad el centro de la ciudad con granadas de mortero desde las montañas. Y una granada entró en la escuela, a pesar del muro de protección; apenas hay un espacio de un metro y fue a colarse por allí. Murieron dos niños y hubo veinticuatro heridos. Rabia. Dolor. Impotencia. La ambulancia fue una de las primeras en llegar. También acudieron dos ambulancias blindadas con cascos azules que bajan la cabeza para no leer en los ojos de todos el mudo y doloroso reproche, que no es para ellos. La ambulancia de Bairo se llevó a Tina, una niña de origen serbio con la metralla empotrada a la espalda. Tina acababa de dibujar un sol risueño. Después de recoger el cuerpo exánime de Vesa, la ambulancia se ha dirigido renqueante al depósito antes de ir al taller. El palier debe de estar a punto de romperse por completo: el repique es vivo, intenso y enervador, rítmico. Bairo se agacha tanto como puede y aprieta el acelerador a fondo. esta es una plaza peligrosa: muy grande y desprotegida. Puedes ser cazado casi desde cualquier lugar porque al otro lado están los barrios controlados por los chetniks. Apenas ha empezado a atravesarla el palier ha cedido y la ambulancia se detiene bruscamente: la rueda ha quedado trabada. Bairo no puede controlar el vehículo. La ambulancia queda como un trasto más en medio de la calzada. ¡Mierda! ¿Y ahora qué? Bairo, encogido en el asiento, intenta encontrar una salida a la situación imprevista. Lo más prudente es no hacer nada, permanecer donde está y dejar pasar las horas hasta que oscurezca; entonces saldrá de la ambulancia. Ahora sería una temeridad. Debe permanecer inmóvil; si se mueve, acabará por ofrecer un blanco fácil. Con suerte, tal vez no haya nadie, ahora, que lo vigile, nadie que haya visto parar en seco la ambulancia. Pero no puede arriesgarse. Está incómodo. Muy despacio, procura pasar al habitáculo de atrás por la ventanilla interior. Aunque está el cadáver, es más amplio. Después de una maniobra tímida, no se atreve: para conseguirlo tendría que incorporarse un poco y esta podría ser la diferencia entre la muerte o la vida. Por otro lado, la compañía de Vesa no es ningún aliciente. Se le ocurre que, si lo han visto, podrían jugar al blanco con él. Si disparan contra los que corren, ¿por qué no tendrían que hacerlo contra su ambulancia? Parece abandonada, como el par de automóviles y el camión. La única diferencia es que todavía no la han devorado las llamas. Y que está él. Bairo reniega. Si no hubiera hecho el pequeño rodeo para recoger el cadáver de Vesa, la ambulancia no se habría averiado precisamente en medio de la plaza, donde no tiene ninguna posibilidad. No es la primera vez que esta ambulancia se avería. Hace dos meses, Bairo no consiguió ponerla en marcha. Llevaba a una mujer a quien una granada había amputado una pierna y se desangraba sin remedio. Nunca este trasto ha encarnado tan bien el drama de toda la ciudad. Bairo, echado en una posición incómoda en el asiento de delante, parece que se relaja. Levanta los ojos y ve el cielo. Un acto intrascendente, si queréis; pero Bairo hacía mucho tiempo que no miraba el cielo, que no veía correr las nubes de formas caprichosas empujadas por el viento; estas mismas nubes que han atravesado el Adriático después de contemplar las orillas del Mediterráneo y de observar las suaves extensiones de viñas y olivares que él imagina en el paisaje donde ve a su mujer y a su hija, allá, bien lejos, en un pequeño pueblo de un extremo de Europa. Y Bairo llora y se siente desgraciado. En medio de la plaza desierta, la ambulancia parada, de un blanco sucio, parece la osamenta de una ballena que hubiera quedado atrapada en una playa inmensa después de la retirada repentina e imprevista del agua. No muy lejos de aquí se levantan los edificios mutilados de lo que no hace mucho fue un complejo olímpico. Uno de ellos es obra de Bairo; una construcción de formas redondas con materiales exteriores fríos; orientada al sol, su fachada redondeada era un inmenso espejo irisado para recoger ávido la luz y el calor. ¡Qué sarcasmo más cruel que por donde tenía que entrar la vida penetrara la muerte, que aquellos cristales se convirtieran en un escaparate desprotegido ofrecido a los francotiradores! Bairo mueve la cabeza muy despacio e intenta desentumecer su cuerpo quieto. Tiene frío. La inmovilidad forzada, ahora, después de la evocación de los suyos, le va resultando intolerable. Aun así, el miedo es todavía más fuerte que la incomodidad. Y él no es de carácter nervioso. Puede estarse quieto, se repite. En cuanto anochezca, saldrá. Entretanto, intenta encontrar algún hilo de pensamiento que lo aleje de aquí. Ishak y Zlatko pasean de nuevo por su zona. Ahora hace menos frío, si te mueves. A Ishak, que es muy observador, hace sólo un rato le ha parecido que el anorak verde del hombre gordo que han matado lo llevaba una mujer mayor. Se lo ha comentado a Zlatko, que ha reído. —Buen observador estás hecho, tú. ¿No hay otros anoraks verdes, en la ciudad? —No seas tonto—ha contestado—. No te lo diría si no me lo hubiera parecido de verdad. Porque... Tanto da, dejémoslo—ha querido despertar su curiosidad. Ishak ha encogido los hombros en un gesto forzado, pero elocuente, a la vez que tensaba los labios y parpadeaba expresivamente. —No, no; ahora di—Zlatko se ha puesto ante él y lo sujeta por el brazo—. ¿Crees que soy burro? Como Ishak pensaba, Zlatko se ha puesto a la defensiva. Zlatko desconfía de todo el mundo, al principio, y siempre piensa que lo quieren engañar. Ahora insistirá como si le fuera la vida en la respuesta. No es que tenga curiosidad, sino que no soporta la idea de que Ishak renuncia a explicárselo porque lo cree incapaz de entenderlo. A Ishak tampoco le importa nada, esto. Sólo lo ha hecho porque lo ha molestado un poco que Zlatko lo tomara por tonto con su observación estúpida. Ahora se lo explicará con dos palabras; le dirá que el anorak lleva un pequeño parche de tela, no exactamente del mismo color, en la manga izquierda y que por eso le ha parecido que era el mismo. Después se mira las botas, y piensa que tendría que callar, pero puesto que hace rato que no dicen nada y tiene ganas de charlar se queja de los robos y le explica que una vez lo asaltaron en la calle; que fue casi a la entrada de la escalera, cuando volvían él y su mujer del cine, a media noche, y que un individuo con una navaja le quitó el reloj y la cartera, y a su mujer, los pendientes. Y sin darse cuenta se encuentra hablando de cómo se ha vuelto de insegura la ciudad, que cada vez hay más rateros y ya no se puede ir tranquilo por la calle por miedo a que te roben. Y Zlatko asiente—ya lo puedes decir—y pide más energía de la policía con los delincuentes. Ninguno de los dos se da cuenta de que la conversación es de hace tres años. El paso repentino de un vehículo blindado de las fuerzas de protección interrumpe su conversación. En la parte de atrás, agarrado precariamente, con el cuerpo a punto de descolgarse, desafiando las balas perdidas, burlando a la muerte, hay un niño de unos diez años que ríe. —No tiene miedo—dice Zlatko. —O tiene tanto—añade Ishak—que es insensible. Quizá ya ha llegado a la conclusión de que tarde o temprano tendrá que morir aquí, que no crecerá y es inútil intentar protegerse. A diferencia de los adultos, que incluso en el último instante esperan un milagro que los salve del holocausto. Como Bairo. Quizá está exagerando. Ya hace un buen rato que está aquí y ha oído pasar algunos vehículos y nadie les ha disparado; por las aceras también habrán pasado algunos peatones. En realidad no tiene ningún indicio de que pueda haber un francotirador emboscado. Quizá se equivoca y no hace más que dar tiempo a que llegue alguno. Tal vez debería salir ahora, ser más decidido. Faltan todavía muchas horas para que el sol se ponga. Bairo no sabe qué hacer. A pesar de sus esfuerzos, no consigue pensar en nada con la mínima intensidad para que lo distraiga. Y además, empieza a asaltarlo una ridícula sensación de imbécil por estarse allí dentro con el cadáver del calderero. Siempre le ha costado mucho tomar decisiones. Lo sabe. Lo saben todos los que lo conocen: Bairo el indeciso. Bairo quizá sí, quizá no. Pero no lo puede superar. Y esto que le ha costado más de una decepción. Una vez le ofrecieron un trabajo muy bueno, mejor remunerado que el que tenía y bastante más atractivo. El único inconveniente era que tenía que dejar la ciudad y trasladarse cerca de Belgrado. Pero no fue capaz de decidirse y no respondió. Su mujer se enfadó mucho. Se enojó porque no había decidido y le prometió que era la última vez que no intervenía y que a partir de entonces ella le diría qué pensaba y lo forzaría a tomar una decisión. ¡Menos mal! Más que el miedo, la vacilación, la indecisión lo mantiene absurdamente paralizado en el interior del vehículo. Danka Jovic ha tenido que robar. Por primera vez en su vida ha robado. Se ha tragado la tortura de los principios, ha enterrado en el olvido voluntario, necesario, todos los códigos de conducta aprendidos durante años y respetados desde que se recuerda y ha podido vencer la vergüenza de su acto, que sabe innoble y la envilece ante sus ojos. No intenta justificarse. Sólo procura no pensar. Danka Jovic tiene sesenta y siete años y siempre ha vivido procurando no transgredir los principios del cristianismo en que fue educada. Vive sola. Su marido murió hace seis años y sus hijos, tres chicos, están todos en el frente. Danka y su marido eran profesores de la universidad; ella de física, él de filosofía; y los dos, apasionados por los libros. Lectores sin reposo y coleccionistas, reunieron una importante biblioteca que serpenteaba por todas las paredes de la casa. Y gracias a la biblioteca ha sobrevivido todo el invierno: los libros, mojados y dejados secar, endurecidos, son un buen combustible para alimentar la estufa. Aquél, quemar los libros, fue su primer acto de supervivencia. Hoy, robarle el anorak verde a un cadáver, el segundo. Los dos a regañadientes, los dos envilecedores y los dos necesarios. Ahora se encuentra mejor: el calor le va devolviendo la calma y la tranquiliza aunque se siente avergonzada. Ya no dejará de sentirse avergonzada a pesar de que sabe que no es suya la culpa de su vergüenza. Danka, no obstante este sentimiento íntimo, no se ha dejado abatir por la situación: sería la auténtica victoria de los bárbaros, piensa. Y en medio de la desolación de sus calles y del abandono y la suciedad forzada a que los ha degradado el odio, reencuentra la dignidad y la firmeza en la defensa de unos valores nobles en que cree. También podría encontrar, y no tendría que esforzarse, la marca de la ignominia con que han sido abandonados por los vecinos europeos y la vergüenza cómplice de las declaraciones grandilocuentes con que cubren su interesada inacción. Y lo sabe y no es que quiera ignorarlo. Sólo es que prefiere no pensar. Danka siempre ha sido muy exigente porque su padre, un hombre de sólidas convicciones, la educó en la idea de que sólo el comportamiento éticamente justo, legalidad a parte, da sentido a nuestra presencia en el mundo. Y es en esto en lo único que ha sido intransigente. Y desea con sinceridad no dejar de serlo. Hoy, cuando ha encontrado el cuerpo de Vesa tendido en el suelo, iba a ver su sobrina. Va todos los días. Quiere ser astrónoma. Mientras dure este paréntesis, Danka se desplazará cada mañana a casa de su hermana para que su sobrina no tenga que interrumpir los estudios. Más o menos. Tarde o temprano esto se acabará, la universidad volverá a funcionar y la vida tendrá que volver a la normalidad. La chica no tiene que perder el tiempo y todo tiene que parecer tan normal como sea posible. Esto piensa Danka. Un engaño. Y aunque tiene que hacer más de media hora de camino, en estos días bastante expuesto, ya hace poco más de un año que Danka guía a su sobrina. —Lo hago porque quiero. Y bien a gusto—insiste cada vez que su hermana hace alguna observación sobre el esfuerzo y el peligro a que se somete—. Lo hago—remacha—, porque me gusta enseñar y me gusta poder volver a hacerlo, y porque quiero a la niña y esta es mi manera de oponerme a los chetniks y a lo que encarnan. Y porque, mujer, ¿qué quieres que haga sola? Así me distraigo un poco y puedo hablar con vosotras todos los días. Salvo porque Danka Jovic no ha necesitado nunca, ni lo necesita ahora, buscarse distracciones para matar el rato, en lo que dice es sincera. Hoy ha llegado más tarde y su hermana la recibe nerviosa, preocupada. No ha pasado nada, la tranquiliza. Explica que ha tenido que pararse y esconderse unos tres cuartos de hora debido a los bombardeos. — ¡Mira que eres burra!—la regaña cariñosamente su hermana, que se va tranquilizando—. Ya lo sé que han vuelto a bombardear: ¡Es por eso que estaba inquieta, Danka! —Tu madre—Danka busca ahora la complicidad de la sobrina—siempre ha sido una exagerada; a menudo, hasta histriónica. Pero hay que perdonárselo—ríen tía y sobrina—, porque ha sido bastante lista para esconder su carácter melodramático bajo la justificación del arte—y Danka hace el gesto de Icnea, con el rostro levantado, imponente, desafiando a su asesino. La hermana es escenógrafa, aunque hace mucho tiempo que no trabaja. Antes las clases las hacían en el comedor, que mira a la calle y es soleado por la mañana. Ahora, en cambio, han tenido que recluirse en la habitación de atrás. No es que haya pasado nada, pero estaban demasiado a la vista y han tenido miedo. Quién sabe, cualquier día... Pero han salido perdiendo: la habitación donde han instalado la universidad es pequeña y oscura, y, en esta época, fría. Y fea. Danka no sólo instruye a su sobrina, aquí. Es posible, además, que esta no sea la tarea más importante que hace. Y ella lo sabe. Sólo estando, viniendo, su presencia diaria da la sensación indispensable de vida a su hermana y a su sobrina. Sin ella, quién sabe... Su hermana tiene una personalidad inestable y una tendencia incontrolada a la desesperanza y al desaliento que el conflicto y la inactividad profesional han acentuado y han provocado que se haya refugiado en una actividad inusual e inútil, obsesionada en los trabajos domésticos. Sola, se dejaría morir. Pero basta con que Danka venga todos los días para que ella se haga la ilusión de normalidad, tan falsa como la ilusión de una paz próxima y tan cierta como su desesperanza abatida, como la guerra. Pero al menos puede refunfuñar. Como mínimo, entra dos veces en la habitación y las estorba. Lo hace para sentirse parte de la vida. — ¡Qué poco aseado que lo tenéis todo! Si no fuera por mí, pronto no sabríais donde están las cosas. Levanta los brazos, Danka. ¿Que no ves que tengo que quitar el polvo? Todavía entrará otra vez para traer el té. —Venga, dejadlo todo. Bebedlo ahora que está muy caliente. Danka y su sobrina aceptan el juego. Desde la pequeña habitación interior, mientras tía y sobrina intentan que las ecuaciones borren por unas horas el presente, oyen el ruido lejano de las explosiones en el centro de la ciudad. Danka y su sobrina se miran y Danka no puede dejar de pensar, al ver los ojos opacos de su sobrina, en el brillo que deberían tener. Y en ella misma: también en sus ojos tristes. No ahora, que ahora su tristeza no conmueve a nadie, sino cuando tendrían que haber reído como los de su sobrina, que todo el mundo dice que se le parece tanto. Estos ojos azules que siempre parecen asustados, que parecen emprender un vuelo huidizo. Cuando Danka tenía la edad de su sobrina, quizá unos pocos años menos, también la violencia de los soberbios le apagó los ojos. Entonces venía de otro lugar y vestía otro uniforme, pero era la misma intransigencia ignorante y orgullosa, criminal. En los años cuarenta, Danka vivía en Zagreb, donde había nacido. Su padre era de una pequeña ciudad de Bosnia, ya fronteriza con Croacia, y había estudiado medicina en la universidad de Zagreb, donde conoció a su madre, que provenía de un pequeño pueblo de la costa dálmata. Licenciados los dos, decidieron permanecer en la ciudad. Danka recuerda con afecto su niñez, en especial los días de mercado alrededor de la catedral, y los domingos, cuando iba con sus padres a misa y su madre, a la salida, le compraba en uno de las carretones ambulantes una mazorca de maíz que saboreaba con la fruición de la gula infantil. Su padre no entraba en la iglesia. No creía. Pero nunca impidió que su mujer educara a las hijas en el cristianismo. Después de misa paseaban un rato por el centro de la ciudad y poco antes de comer entraban en un bar de la gran plaza. Y en verano se sentaban en la terraza y veían pasar los tranvías. Zagreb fue su ciudad hasta que vio desfilar con paso impresionante, marcial, a los alemanes por sus calles y descubrió que, de repente, había dejado de ser suya. Y no porque ella lo hubiera decidido así. Aunque lo que recuerda con más pesar y vergüenza son los uniformes de sus vecinos, cómo recibieron con alegría a las tropas de Hitler y cómo se uniformaron con entusiasmo para imponer el odio y la muerte; cómo de pronto vecinos de siempre eran golpeados primero y deportados después. Y cómo muchos tuvieron que perderlo todo para no perder la vida. Y descubrió atónita y horrorizada que el único motivo de la delación y la brutalidad de los ustachas croatas, aliados de los nazis, era ser judío, o musulmán, o gitano, o rechazar la ignominia del nazismo. Y, también, en una venganza secular, ser serbio. A Danka Jovic le costó muchos años perdonarlos. Tanto, que se avergonzó de vivir en Zagreb y, acabada la guerra, ya no volvió. Era una manera, sabe que pueril, inútil y hasta injusta para la memoria de los miles de sus ciudadanos que no compartieron estos actos y se opusieron; sabe que es injusta con la ciudad y sus gentes, pero es una manera muy personal y simbólica de rehusar el odio que se había instalado. Y le costó perdonarlos. No por ella: Danka es fuerte y soportó aquellos años con más entereza de la que se le podía exigir; del mismo modo que, después de la guerra, rehízo sus actos, a pesar de la muerte de los padres y de tener que hacerse cargo de su hermana, más pequeña y más débil. No es por ella que le ha costado perdonarlos. Y ahora se da cuenta de que no los tendría que haber perdonado porque lo han vuelto a hacer; visten otros uniformes, enarbolan banderas de otros colores, hablan lenguas distintas y persiguen otras gentes. Pero son los mismos. Y también nosotros lo hemos vuelto a hacer: hemos dejado que lo volvieran a hacer. Es por eso que le costó perdonarlos: porque le habían quitado la dignidad. A todos nos la habían quitado. Y ahora nos la vuelven a quitar. Pero ahora ya no los perdonará. Desconfía de la justicia y sabe, porque ya lo ha vivido, que cuando todo acabe, la mayoría de los bárbaros de hoy volverán a ser personas respetables. Y que la lluvia del olvido caerá con rapidez para ahogar el recuerdo. Ahora sabe que el único grado de civilización conseguido a lo largo de los siglos es que a los bárbaros no les guste verse así en el espejo, acabados los tiempos de impunidad. Muy poco, si se mira bien.
Anuncio
Descargar
Anuncio
Añadir este documento a la recogida (s)
Puede agregar este documento a su colección de estudio (s)
Iniciar sesión Disponible sólo para usuarios autorizadosAñadir a este documento guardado
Puede agregar este documento a su lista guardada
Iniciar sesión Disponible sólo para usuarios autorizados