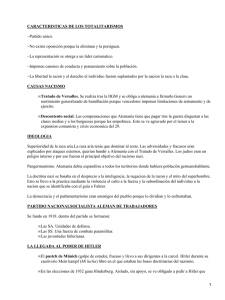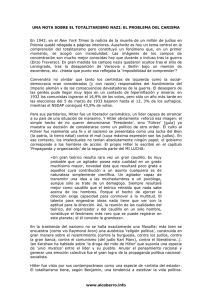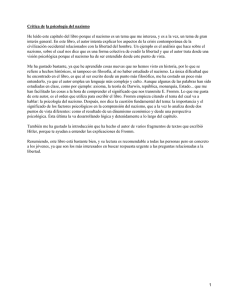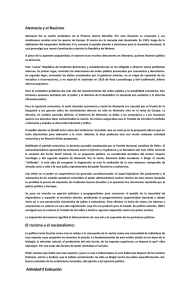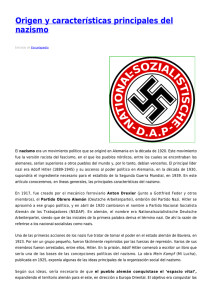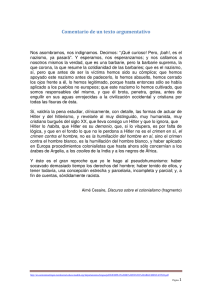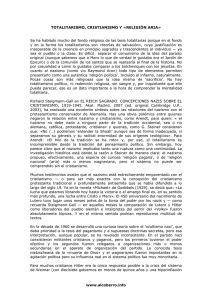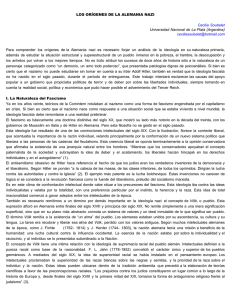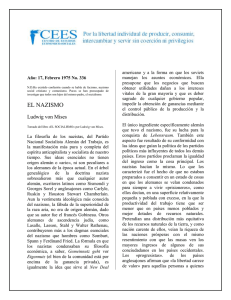Lecciones de la Alemania nazi
Anuncio

1 Alfil, Córdoba, 5 de setiembre 2012 Lecciones de la Alemania nazi ¿Es posible aprender algo de la Alemania nazi? Los historiadores conocemos por comparación. Aunque cada caso es único e irrepetible, lo entendemos mejor comparándolo con otros, analizando y diferenciando lo común de lo singular. Pero hay comparaciones que están mal vistas y son censuradas. No se puede. Hasta hace un par de décadas, en los ambientes progresistas estaba mal visto comparar a la Unión Soviética con la Italia fascista. Hoy ese velo cayó, y tenemos excelentes estudios que a la vez subrayan lo común y lo específico de ambas experiencias. Ese velo no ha caído en el caso del nazismo. Es una pena, pues la experiencia alemana es tan fascinante como educativa. Magnificado, amplificado, está allí el meollo de la moderna política de masas. Hitler fue único, sin duda; pero no son pocos quienes pueden compararse con el doctor Goebbels y sus métodos. En este caso el veto es doble. Por un lado, el seguidor apasionado de un dirigente o un movimiento político no admite una comparación que juzga descalificadora. Por otro, están quienes custodian y vigilan los temas sensibles, más preocupados por las lecciones que por la comprensión. Desde su perspectiva, el nazismo es único; es el mal absoluto, inexplicable e indecible. Cualquier intento de comparar alguna de sus partes lo colocaría en el plano de las cosas humanas, siempre relativas. No hay comprensión posible; solo rechazo. La comunidad judía particularmente, por razones muy explicables, lo ha reducido a lo que hoy se llama la Shoa. También ellos niegan toda comparación, que desmerezca la excepcionalidad que le asignan. Posiblemente esto es bueno para formar ciudadanos. O quizá no, considerando el muy humano gusto por lo prohibido; allí están los neonazis. Pero para los historiadores este velo es pésimo. Nosotros trabajamos con hombres, que son un poco ángeles y un poco demonios. Somos algo parecido a los ginecólogos o a los proctólogos. Debemos invadir zonas de la experiencia humana ante las que suele detenerse el buen gusto, el decoro o la corrección política. Necesitamos hacerlo. Los historiadores de la Alemania nazi analizaron distintos aspectos del nazismo que interpelan a quienes estudian realidades más cercanas. Un buen ejemplo es el libro de Peter Fritzsche “De alemanes a nazis, 1914-1933”. Para explicar sus orígenes, no se apoya principalmente, como es corriente, en los traumas del Tratado de Versalles y la crisis de 1929. En cambio, pone el acento en la confianza de los alemanes, convencidos de que podían construir un mundo mejor. Llegaron al nazismo por el optimismo. Significativamente, el impulso nació con la guerra en 1914, que entusiasmó a buena parte de los alemanes, incluyendo a un liberal como Max Weber. El impulso 2 se prolongó en la posguerra, diversificándose de acuerdo a sus raíces y finalidades, hasta que finalmente encarnó en el mito del Volk alemán, pueblo ny nación. Su dinamismo arrasó primero con el Imperio, y luego con la República, trabajosamente construida en Weimar. Singulares actores de ese conflicto fueron los miembros de la SA, la fuerza de choque del incipiente nazismo. Los conocemos por su disciplinada organización militar, su obediencia al jefe, y su gusto por romper manifestaciones o machacar cabezas de opositores. Fritzsche nos los muestra en un escenario diferente. Eran los años previos a la llegada al poder, en los pueblos y pequeñas ciudades de la Alemania profunda. Allí los SA tenían otro rostro. Al igual que otras muchas asociaciones de entonces, se dedicaban a arreglar escuelas, organizar campamentos juveniles y otras actividades comunitarias. También a confraternizar en las tabernas, cantar y chacotear. No había violencia sino buena voluntad. Tenían buenos oradores, capaces de hablar a cada uno sobre sus problemas específicos, e incluirlos dentro de la gran propuesta del Volk. Eran buenos vecinos. Pocos años después serán los temidos verdugos de Hitler. Pero comenzaron por allí. Un camino singular e inquietante. Ian Kershaw, autor de una monumental biografía de Hitler estudió al jefe y a sus inmediatos seguidores. Hitler no era un estadista, en el sentido clásico de la palabra, sino el jefe de un movimiento, en permanente movimiento. Se interesó poco por la gestión administrativa, delegada en sus segundos: funcionarios, jefes políticos, policías o militares, de funciones a menudo superpuestas. Hitler solo definía las grandes líneas, ante públicos masivos, que la cadena oficial llevaba hasta los rincones más recónditos de Alemania. Todo el país escuchaba al jefe y conductor, quien trazaba las grandes directivas, señalaba los enemigos y convocaba a su eliminación. Nada muy preciso sobre cómo hacerlo. Luego, sus subordinados actuaban “en la dirección del Fuhrer”. Interpretaban a su modo el sentido preciso de las directivas, y competían por quien lo hacía de la manera más extrema y radical. Así el movimiento, que no tenía metas sino enemigos, existía en una permanente radicalización. Masas optimistas, que construyen un futuro venturoso destruyendo al enemigo. Líderes sin control institucional, que fundan su poder en la radicalización continua. Son solo dos de los muchos aspectos del nazismo. Dos formas de acción habituales en la política de masas del siglo XX. En Alemania confluyeron en una experiencia singular, exitosa hasta que concluyó en catástrofe. Esto fue único. Pero cada uno de sus mecanismos no lo es, y ayuda a pensar sobre otras circunstancias y otros contextos. 3 Luis Alberto Romero Historiador. Es miembro del Club Político Argentino