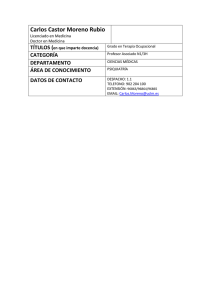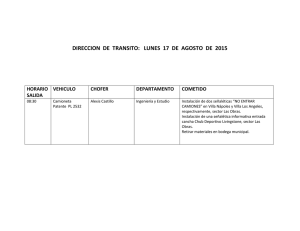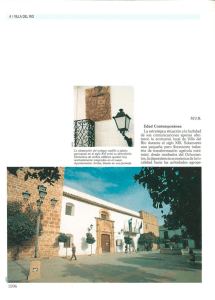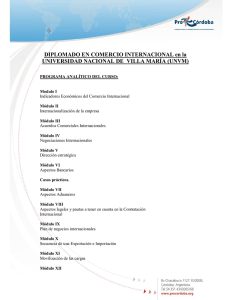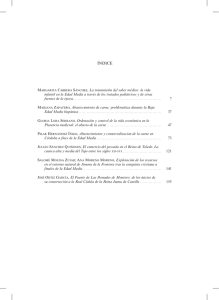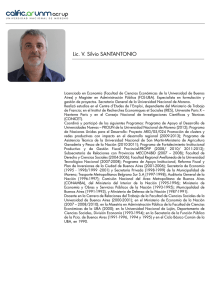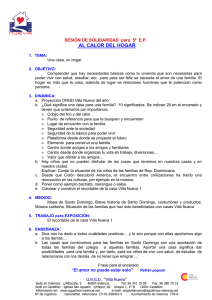Los escritores escriben de arquitectura. Carlos Montes Serrano
Anuncio

Los escritores escriben de arquitectura. Carlos Montes Serrano I En junio de 1930 Architectural Review publicaba un artículo del escritor Evelyn Waugh sobre Gaudí1. Por aquellos años Waugh comenzaba a gozar de un gran prestigio por sus novelas y relatos ––muy a tono con el desenfado, ironía y escepticismo escapista de finales de los veinte y primeros treinta–, llegando a alcanzar quince años después su cima literaria con Brideshead Revisited, posiblemente la mejor novela de la Inglaterra del período de entreguerras. En su relato Waugh recoge la sorpresa que le causó el descubrimiento de la obra de Antonio Gaudí en una corta estancia de dos días en Barcelona. Visita y comenta las casas Milá y Batlló, el parque Güell y la Sagrada Familia, emitiendo un juicio contradictorio, pues si bien alaba la fantasía y creatividad del arquitecto, nos parece vislumbrar un tono levemente escéptico frente a los rasgos de inusitado exotismo y extraño gusto de estos edificios. La incursión de Evelyn Waugh en la crítica arquitectónica no es un rasgo casual, ya que en más de una ocasión se dejó llevar por su crítica mordaz ante los arquitectos de la vanguardia2. En su primera novela, Decline and Fall (1928), ya encontramos entre los personajes centrales a un arquitecto vanguardista, que refleja actitudes e ideas arquitectónicas que parecen parodiar a Le Corbusier y otros modernos. Años después, Waugh participaría en la polémica desatada contra el primer edificio moderno de pisos erigido en el barrio londinense de Hampstead, las viviendas Lawn Road (1933), obra cumbre de Wells Coates, por aquel entonces presidente del grupo MARS (la sección inglesa de los CIAM). Sírvanos esta pequeña anécdota para comentar las posibles analogías y discrepancias entre dos revistas paralelas y con el mismo nombre: la revista Arquitectura y la Architectural Review. Y así, cabe observar que en las páginas de nuestra revista carecemos de un escrito similar al de Waugh. De hecho, resulta difícil imaginar a alguno de nuestros jóvenes literatos del momento –pensemos, por ejemplo, en Alberti o en Lorca– haciendo una incursión en la arquitectura extranjera, o incluso española, a pesar de la íntima relación de la Institución Libre de Enseñanza con la revista Arquitectura. Es más, escritores de peso, que influirían en los arquitectos de la generación de 19253, como Gómez de la Serna o Ramón Pérez de Ayala, no colaboran o, quizá mejor, 1 WAUGH, Evelyn, “Gaudi”, Architectural Review, vol. 67, junio 1930, pp, 309-311. Evelyn Waugh siempre prestó una cierta atención al arte, si bien en sus obras parece decantarse por un gusto tradicional, habitual en las clases acomodadas de la época. Recordemos que su primera obra, tras licenciarse en historia en Oxford, es la vida del pintor prerrafaelista Dante Gabriel Rossetti. Cabe apuntar una identificación de sus gustos artísticos con los del pintor Charles Ryder, personaje central de Brideshead Revisited, que alcanza un gran éxito con sus cuadros de las grandes mansiones inglesas. 3 Carlos Flores denomina como generación de 1925 al grupo de arquitectos licenciados a partir de 1918, que comienzan a trabajar a mediados de la década de los veinte, como Fernando García Mercadal, Luis Gutiérrez Soto, Luis Lacasa, Rafael Bergamín, Manuel Sánchez Arcas, Carlos Arniches, etc. Todos ellos tienen rasgos comunes que apuntan a una incipiente modernización que se acusará a 2 1 no se pide su colaboración para enriquecer los contenidos de la revista. Tan sólo cabe citar dos colaboraciones de José Ortega y Gasset, si bien éstas tratan de generalidades estéticas más que de arquitectura, expuestas en extenso en algunos de sus libros. Todo ello nos permite extraer, ya de entrada, dos conclusiones: ni la revista Arquitectura estaba interesada por la colaboración de los escritores intelectuales de los años veinte y treinta, dado su cariz profesional y ecléctico –no es una revista combativa de vanguardia, como la revista A.C. del grupo GATEPAC–, ni probablemente nuestros escritores sentían preocupación alguna por la arquitectura o por las vanguardias arquitectónicas del momento. La discusión sobre la arquitectura, en consecuencia, quedaría restringida a los ámbitos profesionales, sin llegar a ser objeto de una más amplia proyección en otras esferas de la cultura española. A su vez, cabría hacer otra reflexión. En un momento en que los arquitectos españoles carecían de ideas y resultados para encarar la renovación de la arquitectura, es impensable que personas ajenas a nuestra profesión se sintieran mínimamente estimulados o preparados para tratar de estas cuestiones. Recordemos que Arquitectura nace en 1918, es decir, en un momento crítico y de desorientación, no sólo para la arquitectura española, sino especialmente para la europea, que se debate en esos momentos entre el rechazo a la tradición y la búsqueda de una renovación estilística acorde con los nuevos ideales culturales de la postguerra. La quiebra generacional que se produce en los países europeos en conflicto, el descrédito y aversión hacia los supuestos principios y valores que propiciaron el largo enfrentamiento bélico, estimularon ese hondo sentido de crisis que exigía la urgencia del cambio radical. Sólo en este contexto del período de entreguerras cabe entender el énfasis que encontramos en la cultura y el arte europeos acerca de una nueva época, acorde a un hombre nuevo, con nuevos problemas, exigencias, credos y razones. Sólo a partir de la experiencia de la Gran Guerra se puede entender el optimismo de las vanguardias europeas de los primeros años veinte –que en arquitectura se expresan en el Art Deco–, la seriedad revisionista del cambio de década –el racionalismo, la vivienda mínima–, o el sentido epigónico, radical, escéptico o claramente entreguista de ya entrados los años treinta, en el que la arquitectura deviene en un problema de forma y estilo. Afortunadamente España no participó en la Gran Guerra. Pero por ello mismo fue extraña a los fenómenos de crisis de la época de entreguerras. Nosotros tuvimos otra crisis, la del noventa y ocho, de la que surge un afán regeneracionista que, habida cuenta de nuestra situación de partida, ya suponía una cierta modernidad. Sin darnos cuenta quizá, que los problemas y valores que se debaten en las primeras décadas del siglo en las páginas de Arquitectura son muy otros de los que se ventilan en el extranjero. La célebre frase de Unamuno, “tenemos que europeizarnos y chapuzarnos de pueblo” manifiesta un programa de acción bastante equívoco; ya que ni fue oportuno para nuestra arquitectura la obsesión por los auténticos valores de nuestro pasado –en ese intento de reconstruir el país desde lo más auténtico de nuestra idiosincrasia o intrahistoria–, ni tampoco lo fue esa supuesta mirada hacia Europa, ya que la Europa a la que mirábamos era precisamente aquella Europa que, a partir de la conciencia histórica de entreguerras, los países vecinos procuraban evitar. Creo que algo de todo esto se aprecia en las colaboraciones de los escritores no profesionales en Arquitectura. Sus artículos carecen de ideas novedosas, hay un gran desconocimiento sobre los auténticos problemas que se debate en la arquitectura mediados de los años treinta: rechazo del tradicionalismo regionalista y al academicismo, apertura a la arquitectura europea, interés por las vanguardias, etc. Se trata, por tanto, de una generación que guarda ciertas semejanzas con la generación literaria de 1927. 2 europea del momento, y recalan en esa obsesión por explorar los valores genuinamente españoles –nuestros pueblos, nuestras ciudades, nuestro arte, el entronque con lo popular y castizo– que, en mi opinión son la mala herencia de la crisis del noventa y ocho, e incluso de algunos de los planteamientos estéticos de la misma Institución Libre de Enseñanza. Con todo, lo que aquí planteamos no deslegitima el contenido de la revista Arquitectura, al contrario, nos sirve para señalar que la revista es un claro exponente o catalizador de la situación real del debate arquitectónico en nuestro país. La lectura de sus páginas nos ofrecen el auténtico panorama vivido en aquellos años. Por otra parte –y volviendo a la comparación con la que iniciábamos estas páginas–, aunque primera vista hay una gran distancia entre nuestra revista y Architectural Review –explicable por la veteranía de la revista inglesa, fundada en 1896, por la superior calidad gráfica, y por una mayor potencia del mundo de la edificación que se evidencia en cada uno de sus ejemplares–, un estudio más detenido nos permite encontrar mayores analogías y evaluar el por qué de sus diferencias. También la revista inglesa tiene su momento de desorientación a partir del año 1918. La búsqueda de un nuevo estilo se plasma en cierto interés por el clasicismo desornamentado de los países nórdicos, junto con una apreciación creciente respecto a la arquitectura holandesa, países lo suficientemente inteligentes para librarse del conflicto. Pero junto a ello, seguimos encontrando un exagerado interés por la casa inglesa y por las adaptaciones tradicionales y vernáculas de su pasado arquitectónico a las nuevas necesidades y tipologías. Es tan sólo a partir del año 1928 cuando la revista comenzará a navegar con nuevos rumbos. En ese año Hubert de Cronin Hastings es nombrado director de la Architectural Review, incorporando a la revista un equipo de jóvenes redactores interesados por la decoración, el diseño industrial, el arte y la arquitectura moderna, como John Betjeman, Morton Shand y John Gloag, que darán un completo vuelco a la revista4. Algo similar pasa con nuestra revista. El año 1927 se produce un cambio en la redacción y con él una nueva etapa. José Moreno Villa, un hombre de la Institución Libre de Enseñanza, comprometido con las nuevas vanguardias artísticas, se hace cargo de la redacción de Arquitectura5. Con él se cierra un ciclo, el de 1918 a 1927, en que la revista está toda ella fuertemente inspirada por Leopoldo Torres Balbás, más interesado en la historia de la arquitectura, en nuestras tradiciones cultas y populares, que en los caminos de ruptura que se anuncian en el extranjero; a la vez que comienza a aparecer en sus páginas amplias referencias a la moderna arquitectura europea y a los proyectos que nuestros arquitectos más renovadores6. Sin embargo, hay una importante diferencia entre las personalidades de Cronin Hastings y José Moreno Villa que va a tener una incidencia radical en cada una de las 4 H. de Cronin Hastings (1902-1986), estudió arte en la Slade School de Londres y arquitectura en la Bartlett School. En 1926 comenzó a trabajar en la editorial familiar Architectural Press. encargándose de la dirección de Architectural Review y posteriormente del Architect´s Journal (1932-39). Gracias a su impulso, ambas revistas favorecieron la propagación del Movimiento Moderno en Inglaterra. J. Betjeman (1906-1984), escritor, poeta e historiador; se incorpora a Architectural Review en 1931 como ayudante del director. M. Shand (1880-1960), de dedicó a la crítica de arquitectura tras realizar estudios en Cambridge y en París; fue corresponsal de Architectural Review en Francia, Alemania, Italia, Holanda y Países Escandinavos; traduce al inglés libros de Gropius y Loos; difunde en Inglaterra el diseño de mobiliario de Alvar Aalto. 5 Cfr. CARMONA, Eugenio, José Moreno Villa y los orígenes de las vanguardias artísticas en España (1909-1936), Colegio de Arquitectos y Universidad de Málaga, Málaga 1985 6 Cfr. SAN ANTONIO GÓMEZ, Carlos de, 20 años de arquitectura en Madrid, La edad de plata 1918-1936 Comunidad de Madrid, Madrid 1996, p. 255 y ss. 3 revistas que dirigen. Hastings estaba completamente implicado en el debate por la renovación arquitectónica y era un firme defensor –frente a las posturas clasicistas, tradicionales o vernáculas– de los ideales de vanguardia y de la arquitectura de Gropius o Le Corbusier. Por su parte, Moreno Villa también participaba en las vanguardias, pero su interés se decantó muy pronto hacia la poesía y la pintura –tanto a su conocimiento, como a su práctica–, en detrimento del estudio de los fenómenos de vanguardia arquitectónica. Es más, pensamos que su formación como historiador del arte –recordemos que es Moreno Villa el que en 1924 traduce, por encargo de Ortega y Gasset, los Conceptos fundamentales de Heinrich Wölfflin– le hace escorar hacia posturas historicistas, en esa creencia en una evolución del arte por ciclos de continuidad y cambio regidos por una lógica interna radicada en lo más profundo de su esencia. Ideas que, si bien derivan de la escuela centroeuropea de historiadores del arte, también entroncan con perfecta naturalidad con los planteamientos regeneracionistas de la cultura arquitectónica y artística de nuestro país, tal como se aprecia en los escritos de Ortega y Gasset, con el que por aquellos años se relaciona Moreno Villa. Podemos decir, por tanto, que pese a dirigir la revista Arquitectura, Moreno Villa nunca llegó a implicarse en la defensa de las vanguardias arquitectónicas. Muy otra fue, en comparación, la postura de Cronin Hastings y sus redactores de Architectural Review. Bastaría recordar que Hastings, Gloag y Shand, se encuentran entre los quince fundadores, en abril de 1933, de la sección inglesa de los CIAM (el denominado Modern Architectural Research Group), participando activamente en sus reuniones periódicas, exposiciones y congresos, a la vez que difundían con entusiasmo las proyectos realizados por los arquitectos ingleses más vanguardistas en las páginas de la revista. Comprobamos, en consecuencia, que la principal diferencia entre las dos revistas no es tanto de planteamiento, como de exigencia y tensión intelectual ante las posturas de modernidad y vanguardia arquitectónica debatidas por aquellos años. Diferencias que, en última instancia, nos remiten a las inquietudes y talante personal de quienes dirigían ambas revistas. II Hecha esta amplia introducción nos será más fácil entender el conjunto de escritos publicados en Arquitectura por escritores y literatos ajenos a nuestra profesión. Estos no son muchos, y de los que hemos seleccionados la mayor parte son obra de Moreno Villa. En el año 1918 se publica un breve escrito de Pío Baroja titulado Cuenca, extraído de su libro Los recursos de la astucia. Baroja describe la ciudad del Júcar, situada sobre un cerro, producto estético, perfecto y acabado de la ciudad española, presidida por el espíritu de los romanos, los visigodos y los árabes. Del mismo año es el artículo Las Casas de Azorín, reproducido del diario ABC, en que su autor reflexiona sobre aspectos de la decoración interior de las viviendas españolas, que considera como mejor manifestación para descubrir el estado de la cultura de un pueblo. Su escrito es un reproche del estado de pobretonería, decadencia y abandono del interior de nuestros edificios. La causa: la pérdida de una tradición en la distribución y mobiliario de nuestras casas, asentadas en una clase de sencillez y austeridad que otorgaba elegancia y nobleza a esos interiores. En resumen, Azorín reclama una vuelta a la simplicidad, frente a la tendencia dominante a la profusión, riqueza y ostentación que hacían gala los interiores burgueses de la época. Al final, 4 Azorín hace una rendida alabanza hacia la Institución Libre de Enseñanza, en su tarea de inculcar el buen gusto en todas las esferas de la cultura. La labor de la Institución –afirma nuestro autor– va fructificando, y ya se comienza a apreciar en “las maneras simples, la palabra sobria, la veracidad, la sinceridad, la casa ordenada, el silencio –el maravilloso silencio del que hablaba Cervantes–, el traje sencillo y limpio, el libro que se imprime elegantemente...” Ramiro de Maeztu se ocupará en 1919 de exaltar la figura de Antonio Gaudí, al que denominará como El arquitecto del naturalismo, atribuyéndole un genio creativo cercano al romanticismo, que le llevó a “odiar la lógica, el artificio, la convención”. El texto de Maeztu es un tanto ingenuo y superficial en sus descripciones de la arquitectura de Gaudí, a la vez que anárquico en la exposición de sus propias ideas estéticas. El mejor artículo publicado en estos dos primeros años, en cuanto frescura y expresión literaria, no es el de ningún célebre literato, sino el de una periodista, Margarita Nelken7. El texto, reproducido de El Fígaro, se recoge en el número de agosto de 1919 dedicado al Concurso para el Círculo de Bellas Artes, en el que también se recogen las opiniones de Torres Balbás y Rafael Domenech. Bajo el título Nuestra Arquitectura, Nelken vuelca una ácida crítica al eclecticismo y falta de adecuación del edificio de Palacios; para ello se servirá de unas lúcidas reflexiones sobre las ideas de John Ruskin sobre el ornamento y el arte –extraídas de Las siete lámparas de la arquitectura–, todo ello al hilo de unas conferencias que tuvieron lugar en Madrid para conmemorar el centenario del nacimiento del crítico inglés. A una distancia de más de ochenta años, uno no puede sino admirarse de la calidad, garra y valentía de este breve escrito, uno de los pocos de la revista que han resistido bien el paso del tiempo y que merecería ser recogido en una antología de los mejores escritos de Arquitectura. El número de febrero de 1920 se dedica al Barroco, y en él participa Ortega y Gasset con el titulado La voluntad del barroco. Se trata de un texto anacrónico, que dice muy poco del calado de las ideas estéticas de Ortega y su dependencia del pensamiento alemán, especialmente de los escritos de Heinrich Wölfflin –Renacimiento y Barroco de 1888 y Los Conceptos fundamentales de 1915– que ya por entonces estaban siendo sometidos a crítica en el ámbito de la historiografía centroeuropea. Ortega viene a señalar que en la sociedad de esos años –en las distintas esferas de la cultura– se aprecia una tendencia hacia lo barroco que, como es lógico, nos lleva a preciar y valorar de nuevo el arte y la arquitectura del siglo XVI y XVII. En su intento para describir la nueva sensibilidad, compara la literatura de Dostoievski con la pintura de El Greco o de Tintoretto. El escrito de Ortega nos muestra lo fácil que es para un buen escritor –como sin duda lo es Ortega y bien lo demuestra en estas páginas– extraer conclusiones a partir de unas pocas evidencias y mediante comparaciones buscadas de antemano. En definitiva, se trata del mismo método de Wölfflin que, a partir del análisis formal, procuraba trazar relaciones y analogías capaces de explicar las distintas y cambiantes sensibilidades y tendencias de una época o cultura. Flaco servicio le hace a Ortega el artículo final con el que se cierra este número de arquitectura, coordinado por Torres Balbás, en el que para mostrar El resurgir del barroco en nuestra arquitectura se nos muestran unas obras recientes del arquitecto José Yárnoz Larrosa. En 1922 la revista dedica un número monográfico a tratar de los jardines españoles. En él se reproduce un texto de Mariano José de Larra del año 1834, y otro de 7 Margarita Nelken y Mausberger (1896-1968) fue una célebre crítica de arte que llegó a publicar en las grandes revistas de arte de Inglaterra, Francia, Alemania e Italia. Tras su exilio a México seguiría su trabajo en la prensa de aquel país. Más conocida como feminista –autora de La condición social de la mujer en España–, y por su actividad política en la República en defensa de la clase obrera. Diputada en las Cortes de 1931, socialista, fue nombrada vocal del patronato del Museo de Arte Moderno de Madrid. 5 Azorín, probablemente escrito para esta ocasión. Ambos tienen interés arqueológico, pues sus descripciones nos ofrecen información sobre el nacimiento de los espacios públicos de recreo en el Madrid del XIX, o sobre el tipo y valoración de este tipo de espacios en las ciudades de la vieja Castilla a comienzos de nuestro siglo. Azorín se luce en sus descripciones, con su dominio de un verbo sobrio, austero, conciso, y muy gráfico para expresar cómo “se respira un profundo abandono, una profunda tristeza, una irremediable y desconsoladora laxitud en estos reducidos y polvorientos jardines”. El monasterio de El Escorial es ocasión de estudio en el monográfico de junio de 1923, con intervenciones, entre otras, de Ortega, de Anasagasti, del historiador alemán –especialista en Velázquez– Carl Justi, del escritor francés Teófilo Gautier y de Torres Balbás. El texto de Gautier (1811-1872), extraído de su Viaje por España, es un interesante ejemplo de la incomprensión, desprecio y falta de objetividad que ha pesado sobre El Escorial, debido a la influencia de la historiografía centroeuropea del siglo XIX. En realidad este escrito es un buen ejemplo de lo que Ernst H. Gombrich denominó en su día como “la falacia fisiognómica”; es decir, el intento de describir las cualidades expresivas de un edificio a partir de proyectar en él cualidades extraídas de su autor, del comitente, de la sociedad o la cultura de la época8. En este caso Gautier proyecta sobre el monasterio su peculiar visión de Felipe II o de la España de la Contrarreforma. Visto lo cual, Gautier no encuentra nada positivo en la obra de Herrera, a la que considera “el monumento más abrumador y más triste que puedan soñar, para mortificación de sus semejantes, un fraile lúgubre y un tirano suspicaz. Ya sé –continúa Gautier– que El Escorial tiene una misión austera y religiosa; pero la gravedad no es la sequedad, la melancolía no es el marasmo, el recogimiento no es el aburrimiento, y la belleza de la forma puede hermanarse siempre con la elevación de la idea (...) En la iglesia del Escorial se siente uno tan abrumado, tan aplastado, tan bajo la dominación de un poder inflexible y triste, que uno juzga inútil la oración. El Dios de un templo así no se dejará nunca ablandar”. Curiosamente el artículo de Ortega también recibe influencias foráneas, en este caso de Jacob Burckhardt y de Heinrich Wölfflin. De este último toma su célebre frase de que en cada momento histórico “se puede lo que se quiere y se quiere lo que se puede”; para Ortega El Escorial es una manifestación de la inquietud, desasosiego y crisis espiritual que se percibe en Europa a partir de 1560 y que transforma la maniera gentile en la maniera grande. Ortega, acudiendo una vez más a la “falacia fisiognómica” a la que antes nos referíamos, intenta explicar la causa por la que El Escorial es el exponente en piedra de “la sustancia española (...) del pueblo más anormal de Europa”. Ya que “somos en la Historia un estallido de voluntad ciega, difusa, brutal. La mole adusta de San Lorenzo expresa acaso nuestra penuria de ideas, pero a la vez, nuestra exuberancia de ímpetus”. El coraje español, el deseo de hazañas, “el esfuerzo asilado y no regido por la idea que nos caracteriza, el bravío poder de impulsión, el ansia ciega que da sus recias embestidas sin dirección y sin descanso” se expresan –en el pensar de Ortega– en el monasterio escurialense con toda su grandeza, pero también con toda su miseria. Como vemos, Ortega no llega a superar los clichés interpretativos de fin de siglo. De hecho, aunque al describir el estado de ansiedad y crisis de mediados del siglo XVI y relacionarlo con la maniera grande, parecía que esta idea le iba a llevar a la identificación de un nuevo estilo, el manierismo, en cuanto estilo originado por la crisis 8 Cfr. E. H. GOMBRICH, Meditaciones sobre un caballo de juguete, ed. Debate, Madrid 1998, p. 45 y ss. 6 de la contrarreforma, este razonamiento le es todavía lejano. Habrá que esperar aún un año, a 1924, en el que las ideas de Max Dvorák, y su entendimiento del estilo manierista, se difunden a través de su libro póstumo Historia del arte como historia del espíritu, en el que se recoge su célebre conferencia “Sobre El Greco y el manierismo” dictada el año de 1920, en el que se consagra el nuevo concepto estilístico9. III Ya sólo nos queda hablar de la producción de José Moreno Villa, que se concreta en unos treinta escritos de desigual longitud, temática e interés. Es muy posible que esa dispersión en sus escritos se deba a la necesidad de cubrir lagunas en los distintos números de la revista. Unos son muy breves, notas de exposiciones artísticas en su mayoría, otros son comentarios a algunas obras de arquitectura recientes, y hay un tercer grupo –sin duda alguna el más interesante– dedicado al estudio y catalogación de dibujos arquitectónicos en el que desarrolla su profesión de archivero y su aprendizaje con Gómez Moreno. Como ya hemos señalado, y en contra lo que era de esperar, hay un algo de persona complaciente, autodidacta y diletante que resta interés, valentía y tensión intelectual a los escritos de Moreno Villa. Le sucede igual con su producción pictórica y literaria. Como señaló en su día Juan Ramón Jiménez, Moreno Villa “es un aficionado a la poesía. Hace cosas con gracia, agradables; cosas que no están mal, pero siempre con el sello del aficionado”. En cualquier caso, es de apreciar la corrección, sobriedad y elegancia de su prosa, quizá algo fría, pero siempre acertada, según un estilo que nos recuerda el de Azorín. Moreno Villa se estrena en la revista el año 1920, con un cuento breve, casi una poesía en prosa, titulado Al habla con el arquitecto. En él reproduce la conversación imaginaria entre un arquitecto francés del siglo XIII y su cliente castellano, que reclama fantasía y originalidad para su encargo, “un templo que debiera ser como un ciprés y como un farol”, sin saber que eso era lo que el francés podía ofrecerle a partir de sus conocimientos de edificación. Tras su incorporación como director publica una serie heterogénea de reseñas y comentarios de artistas contemporáneos y artes decorativas, sin especial interés y siempre laudatorios con las obras: Esmaltes de R. Arrúe, Orfebrería portuguesa de Augusto Luiz de Sousa, Esculturas de Gargallo, Apeles Fenosa, Manolo Hugue, Trabajos de hierro de Juan José, todos ellos del año 1927 y 1928. Otra colaboración de aquellos años es la titulada Un candelabro del renacimiento, en la que compara dos candelabros de bronce atribuidos a Sansovino con las figuras de El Greco, trazando así paralelismos en la pintura y escultura venecianas, pero sin saber plantear, al modo de los historiadores del arte extranjeros, que esa analogía podría responder a lo que entonces se entendía como una voluntad de estilo manierista. Conviene recordar que, tras obtener la oposición de Archivos y Bibliotecas en 1920, Moreno Villa es destinado a Gijón, donde se dedica a la catalogación de la colección de dibujos del Instituto Jovellanos, probablemente su mayor contribución a la historia del arte10. En continuidad con esta tarea, el año 1928 publica en Arquitectura dos artículos sobre dibujos. En el primero de ellos, titulado Proyecto arquitectónico de Goya, el autor relaciona el conocido dibujo de Goya de una pirámide escalonada con el 9 Max DVORÁK, Kunstgeschichte als Geistesgeschichte, Munich 1924, p. 276. Así lo afirma E. Lafuente Ferrari en la Introducción al Catálogo de dibujos del Instituto Jovellanos de Gijón, de A. Pérez Sánchez, Madrid 1969. El catálogo Dibujos del Instituto Jovellanos fue publicado en Gijón en 1926. 10 7 monumento a las víctimas del dos de mayo, que finalmente construyó Isidro Velázquez, transformando la idea inicial de una pirámide en el obelisco conmemorativo inaugurado en 1840. El otro artículo se dedica a Tres dibujos de Pedro Ribera que reclaman la iglesia madrileña de San Cayetano. Se trata de un amplio estudio, a partir de la publicación de una planta, el alzado y la sección longitudinal de la iglesia –hasta entonces inéditos–. El artículo se acompaña de abundantes fotografías y seis dibujos de detalles de Luis Moya Blanco, nuestro gran estudioso de la arquitectura, que el año anterior había obtenido el título de arquitecto en la Escuela de Madrid, el cual ya se había ocupado de San Cayetano en 1925 en la revista del Colegio El Pilar. El estudio de dibujos de arquitectura se amplía en un trabajo que Moreno Villa debió realizar a comienzos de la década de los treinta sobre los planos y dibujos del arquitecto madrileño –discípulo de Juan de Villanueva– Isidro Velázquez (1764-1840), descritos y comentados a partir de los datos documentales que se conservaban en el Palacio Real11. Su trabajo se recoge en tres artículos de 1932, y es de gran interés para los estudiosos de la arquitectura madrileña durante el reinado de Fernando VII. Sus trabajos dedicados a la historia de la arquitectura –histórica o moderna– presentan ciertos rasgos comunes. En primer lugar, y como ya hemos apuntado, una actitud ecléctica, comprensiva y complaciente ante la arquitectura contemporánea publicada en la revista, quizá derivada de su falta de conocimiento del oficio. En segundo lugar, una apertura hacia los valores de la arquitectura racionalista, pero sin llegar a entender sus motivaciones profundas. Por último, una valoración de la arquitectura popular y de los edificios enraizados en su contexto geográfico, de los que Moreno Villa pretende extraer lecciones para encarar la necesaria renovación de la arquitectura española del momento. El primer artículo de historia de la arquitectura lo dedica a comentar Un hospital y una iglesia del siglo XV en Buitrago (1927); tras su análisis, Moreno Villa se pronuncia sobre la situación de la arquitectura de su tiempo, anclada en el regionalismo e historicismo, para hacer un llamamiento a los arquitectos en favor de la racionalidad, la sencillez, utilidad y confort en sus edificios12. El artículo El Palacio del Conde de Valverde, en Écija (1929) vuelve a ser un sobrio comentario y descripción del edificio, realizado con ocasión de la publicación de un levantamiento realizado por el arquitecto Pablo Gutiérrez Moreno. Del palacio, construido en la segunda mitad del siglo XVIII, Moreno Villa destaca la racionalidad y buena organización funcional de la planta, así como las referencias estilísticas a la arquitectura andaluza. El 1931 publica dos artículos dedicados a la arquitectura popular, tema que, como sabemos, fue objeto de gran interés, tanto por Torres Balbás y otros estudiosos de nuestra arquitectura, como por muchos de los miembros de la Institución Libre de Enseñanza en su afán por regenerar la cultura de la época desde las raíces de lo popular. En su ensayo Sobre arquitectura popular, Moreno Villa intenta demostrar cómo bajo los distintos estilos hay siempre algo permanente que caracteriza la producción de una región o una nación, aunque esas invariantes sean imposibles de sistematizar. A partir de estas ideas, y a partir de un amplio reportaje fotográfico de edificios de la 11 Planos inéditos de D. Isidro Velázquez (febrero 1932), Sus trabajos en El Pardo (marzo 1932), Proyecto de I. Velázquez para la Plaza de Oriente (abril 1932). 12 Del mismo año es una breve reseña histórica de “Las fuentes de Ocaña”, acompañando una fotografía y un levantamiento realizado por Juan Torbado, por entonces estudiante de arquitectura. De 1932 es otro artículo ocasional dedicado a “Jardines malagueños”; breve descripción de los jardines bien conocidos por Moreno Villa a través de sus paseos y disfrute por su Málaga natal. 8 provincia de Cáceres, traza una comparación en esta arquitectura pobre y sin estilo, con la arquitectura del “movimiento racional y puritano”, en la que voluntariamente se prescinde del estilo y de la ornamentación, a la vez que se busca la economía y la higiene. En el segundo ensayo, Sobre arquitectura extremeña, abunda en las mismas ideas, intentando extraer, a partir de sus observaciones, las pautas o invariantes que, a su entender, definen la arquitectura de la región. En 1927 publica tres artículos glosando varias obras contemporáneas. Todos ellos denotan desorientación y ausencia de criterio en la valoración de la arquitectura, cuyo principal criterio parece ser la analogía con lo popular o con lo más auténtico de la arquitectura de la región. El primero de ellos se dedica a una obra del arquitecto Vicente Traver, un Caserío de la Isla Mínima (Sevilla), amplio cortijo construido según las pautas del regionalismo andaluz. Moreno Villa no escatima elogios, a la vez que señala que el carácter del edificio es propicio para acercarse a la nueva arquitectura europea, ya que también ésta “se inspira en lo elemental de la arquitectura musulmana”. Igual juicio le merecen unas obras de Regino Borobio en Zaragoza; en su reseña titulada Arquitectura Aragonesa, descubre que, a pesar de su excesivo “mozarabismo zaragozano”, existe “cierta gracia que podrá ser aragonesa, o de otra región, pero desde luego española”. El tercer artículo lo dedica a comentar el recién construido Palacio de la Música de Madrid, obra de Secundino Zuazo. El escrito se abre con una autocrítica del arquitecto, en la que confiesa su estado de desorientación, confusión y falta de convencimiento ante la solución adoptada en el proyecto. Moreno Villa, por el contrario, alaba “tanto el barroco exaltado del interior, como el clasicismo del exterior, sometidos y refrenados por las leyes de la medida, el buen gusto y el equilibrio (...) que presta al conjunto un aire de moderno rococó, y una cierta amplitud y proporción de masas que logran un efecto muy español”13. En enero de 1931 Arquitectura dedica un número a Gustavo Fernández Balbuena con ocasión de su fallecimiento; en su colaboración, Moreno Villa elogia su obra, en especial el casino de León y una vivienda particular en la misma ciudad, por encima de sus viviendas en la calle Miguel Angel de Madrid, lo que nos indica que su falta de criterios sólidos al juzgar de arquitectura poco se había despejado en esos cinco años. En agosto de ese mismo año glosa brevemente tres obras de Martín Domínguez y Carlos Arniches, “Un hotel, un albergue, un Instituto”, en las que Moreno Villa vislumbra una juventud, un poder de asimilación de las nuevas tendencias, y un rigor y conocimientos técnicos que les distancia de los arquitectos de la anterior generación, más atentos a la inspiración genial y al casticismo popular que a la modernidad que reclaman los nuevos tiempos. Es posible que esos nuevos tiempos y nuevas tendencias en la arquitectura fueran ajenas a los intereses de Moreno Villa, ya que, como hemos visto, sus juicios y opiniones se ejercían con mayor soltura ante la arquitectura histórica y popular, careciendo de conocimientos profesionales y pautas críticas para analizar y valorar la arquitectura del momento. Lo que es cierto es que el breve comentario sobre la obra de Arniches y Domínguez constituye la última colaboración de Moreno Villa sobre arquitectura contemporánea. 13 Un cuarto artículo, del año 1928, se dedica a comentar el “Teatro Pérez Galdós en Las Palmas (Canarias)”, al que critica por su falta de adecuación a la realidad isleña, ya que, en su opinión, “el teatro pudo surgir en cualquiera otra provincia de España” (...) “La fórmula arquitectónica de las Islas canarias está por cuajar todavía”. 9 En diciembre de ese año de 1931 se ofrece la edición y propiedad de la revista al Colegio de Arquitectos de Madrid, lo que se materializa en 1932. Con estos cambios se incorpora un nuevo comité de redacción mucho más profesional14. A su vez, con la República, Moreno Villa es trasladado a la dirección del Archivo del Palacio Real, lo que le exige otras tareas y atenciones, como son sus trabajos e investigaciones sobre pintores y escultores en las colecciones reales, todos ellos publicados en la revista Archivo Español de Arte. Todas estas circunstancias debieron llevar a Moreno Villa a plantear su dimisión y abandono de la revista, lo que se consuma en 1933. 14 Cfr. SAN ANTONIO, Carlos de, op. cit., p. 87 y ss. 10