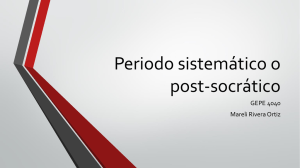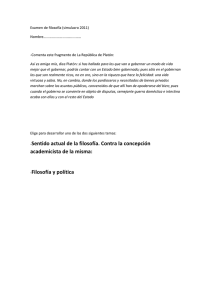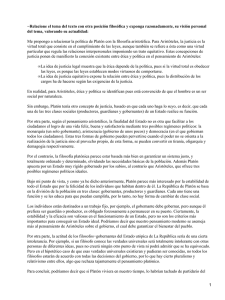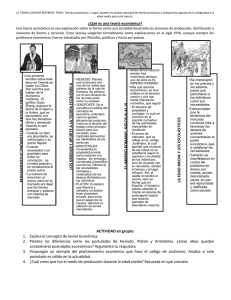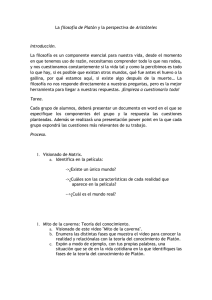unidad nacional, ¿fuerza constructiva o destructora?
Anuncio

SOCIEDAD UNIDAD NACIONAL, ¿FUERZA CONSTRUCTIVA O DESTRUCTORA? FERNANDO GUZMAN El autor se pregunta por el valor de la unidad nacional como fuerza para unir a una nación, a pesar de la conflictiva diversidad que siempre existirá. Durante este último tiempo el tema de la unidad nacional ha vuelto a estar en el tapete. Pastores y gobernantes, desde ángulos distintos y con implicancias diferentes, han aludido insistentemente a él, colocándolo entre los valores superiores que integrarían toda sana convivencia política. Así, la Conferencia Episcopal de la Iglesia Católica chilena, en el documento Evangelio, Etica y Política, ha señalado que el desafio más urgente es, sin duda, el de reconciliarnos, el de reconstruir la unidad de nuestro pueblo, reencontrando nuestro destino común más allá de los intereses encontrados de los diversos grupos y clases sociales y de las ideologías políticas en pugna".1 Según este documento de trabajo, el egocentrismo, tanto a nivel individual como colectivo, es el vicio que más impide el florecimiento de esta unidad. En él se indican, además, tres desgarramientos del cuerpo social que harian peligrar dicha unidad: la marginación económica, social y política; el distanciamiento enlre Estado y sociedad civil; y el uso de la violencia.2 Recientemente, el general Pinochet ha terciado en este debate, hablando tanto de la necesidad de un consenso mínimo, como de una guerra prolongada.3 En el discurso de esta autoridad, el tema de la unidad nacional esta íntimamente vinculado al de la guerra interna Para los miembros del régimen militar, la unidad 24 nacional, según lo han manifestado desde un comienzo, pasa por la exclusión de los sectores marxistas de la vida política y cultural del país La Constitución de 1980 recoge en gran medida estas ideas Una cierta ironía pareciera acompañar a estos conceptos. Once años atrás, una generación militar -la que al mes de septiembre de 1973 copaba los altos mandos castrenses- derroco al gobierno constitucional y asumió por la fuerza todo el poder político, aduciendo que el gobierno habría quebrantado la unidad nacional, fomentando una lucha de clases estéril, y en muchos casos cruenta".4 Algún tiempo más tarde, esa misma generación o parte de ella, sostenía que para conjurar este peligro el régimen militar debía asumir la misión de "dar vida a nuevas formas institucionales' 5 Ha transcurrido más de una década desde la formulación de aquel programa ideológicoinstitucional y la división entre los chilenos parece ser tanto o más honda que la existente antes del pronunciamiento militar. La unidad parece ser, pues, una caprichosa diosa, una diosa que niega sus favores a quienes luchan por imponerla. ¿Por qué será así 9 Esta ironía histórica tiene mucho de trágica. A nadie puede escapar el doloroso costo de este programa unitario. La remodelación institucional llevada a cabo por la aludida promoción o generación militar ha destruido nuestra comunidad política y continúa dejando en el camino un largo numero de arrestados, detenidosdesaparecidos, torturados, relegados y exiliados. La unidad propuesta e implementada ha estado rodeada de notables exclusiones y violaciones a los derechos humanos. Bajo su sombra ha surgido un nuevo monstruo estatal con múltiples cabezas y garras -los servicios de seguridad, la DINA y la CNI- ante cuyo poder la persona humana se torna insignificante. Esto nos obliga -creo yo- a reflexionar sobre este concepto de unidad, a adentrarnos en el análisis de su naturaleza, de los mecanismos a través de los cuales se concreta, y, sobre todo, a cuestionar su justicia y convivencia. ¿Qué razón existe para servir a tan caprichosa como peligrosa diosa? Unidad o pluralismo Para avanzar en este tipo de reflexión, nada parece mejor que detenernos por un instante en las obras de los teóricos de la política. Si así procedemos, veremos que el tema de la unidad de la co1 Ver: Evangelio, Etica y Política, documento editado por el Cenlro Nacional de Comunicación Social del Episcopado de Chile, julio 1984, pp. 30. 31, 42. 2 Ibid. 3 Ver Prensa nacional desde comienzos de agosto de 1984. 4 Ver Bando N° 5 de la Junta de Gobierno, del 11 de septiembre de 1973. 5 Ver Decreto-Ley N° 77, publicado en el Diario Oficial del 3 de oclubre de 1973 ¡:NERO-FE8RERO19B5 SOCIEDAD mumdad política ocupó un lugar relevante en la reflexión de los filósofos griegos -Platón y Aristóteles- y que él resurge continuamente en tiempos y lugares afee tados por grandes crisis organizativas, como se infiere de la obra de Maquiavelo. Observaremos, asimismo, que la ciencia política en las modernas democracias occidentales valora tanto o más la competencia y el conflicto que la unidad. El examen de La República nos muestra que. para Platón, cada ser humano tiene, en conformidad a su naturaleza, una particular excelencia o vocación 6 La ciudad se construye en base a la suma de cada una de estas excelencias individuales, llegando asi. por tanto, a ser una y no muchas ciudades. Dentro de esta visión, la justicia es concebida como un ordenamiento capaz de permitir el desarrollo de estas vocaciones e impedir que los diferentes sectores o clases de la ciudad invadan funciones distintas de aquellas para la cual han sido dotados. La subversión de este orden natural trae, según sean sus grados, la corrupción del respectivo régimen político. Platón observa la existencia de una estrecha relación entre la ciudad y la psiquis humana Las fuerzas que luchan al interior de la psiquis por dar dirección a la vida de! hombre, son las mismas que luchan al interior de la ciudad y que le dan a ésta su carácter La ciudad -dirá- se asemeja a la figura de un hombre dibujado a gran escala. Esta identificación entre la psiquis y la ciudad lleva a Platón a concluir que la comunidad política mejor gobernada es aquella que ha alcanzado un extremo grado de unión, en donde cada miembro goce y sufra por las mismas razones y nadie pueda decir esto es mió, sino respecto de su propio cuerpo. La ciudad más perfecta será, entonces, aquella en que reme tal grado de unión que la herida del menor de sus miembros sea sentida y vivida como propia por el conjunto del cuerpo social. Es decir, aquella en que exista tal comunidad de gozos y dolores que asemejen las vivencias de una persona indivi- MENSAJE N° 336 ENbRO-FEBRERO 1985 dualmente considerada. Desgraciadamente, esla unidad no cae del cielo ni se produce tampoco espontáneamente Platón está consciente que sólo la implementación de un drástico sistema educacional e institucional puede hacer surgir dentro de la ciudad, tan extrema como añorada unidad. Y asi, en pos de este ideal, irá incorporando a la ciudad perfecta levantada discursivamente, sin reservas de ninguna especie, una serie de mecanismos represivos Todo elemento o situación que ponga en peligro la "La unidad parece ser, pues, una caprichosa diosa..." armonía y unidad social es eficazmente extraído de raíz. Los niños son sustraídos a temprana edad de la influencia paterna, los poetas y filósofos son censurados y exiliados, y el matrimonio y la propiedad son reemplazados por la comunidad de mujeres y bienes. Nada escapa a este celo unificador: ¡hasta los dioses y la religión son reformados para evitar su influencia subversiva y perturbadora! Aristóteles, con su proverbial sentido común, va, en La Política, demoliendo los pilares de esta arquitectónica, pero peligrosa visión.7 De paso parece advertirnos que en este campo es siempre útil evitar los excesivos racionalismos y dar relevancia a la experiencia que nos lega la civilización La metáfora o imagen de la psiquis individual no parece ser la más iluminadora para comprender la naturaleza y fines de la comunidad política. La ciudad. nos dice, es el resultado -algo natural, algo voluntario- de los esfuerzos del hombre por alcanzar una vida más plena y desarrollada Este tipo de vida, agrega, es imposible al nivel individual, salvo que seamos dioses o bestias. Si examinamos una comunidad política concreta -comenta Aristóteles veremos que ella no es otra cosa que una colección de ciudadanos y asociaciones una cierta forma de compuesto o agregado Por esta razón, pasado un determinado punto, todo proceso unificador, le|os de enriquecer a la ciudad, terminará por empobrecerla y destruirla. Le quitará el carácter de agregado o compuesto y. por esa vía, la privará de su mayor bien -la autosuficiencia- que es producto de la diversidad y no de la unidad. En resumen, la unidad está lejos de constituir el verdadero fin de la ciudad y la lucha por alcanzarla tiene en si mucho de autodestrucción. Platón, pues, parece haber errado tanto en el fin como en los medios. El dominio de lo político, concluye Aristóteles, es el dominio de la participación, el lugar o campo donde se discuten y deciden las cuestiones que se está dispuesto a compartir en la vida social. En ese centro los ciudadanos se encuentran y deciden cómo se sucederán alternativamente en el ejercicio del poder y en la práctica de la obediencia Allí se forman los hábitos cívicos de un pueblo y desde alli surge su Constitución, que no es ni más ni menos que su particular forma de convivencia La discusión anterior es muy relevante pues nos proporciona la substancia y tono de dos modos de organización política que se "han desarrollado en occidente. La unidad, concebida en los términos que describe Platón, ha llevado al surgimiento de una sociedad vigilada, a una concepción policíaca de la política, a los llamados Estados totalitarios o autoritarios, según sea el grado de terror y de penetración que hayan logrado los organismos de seguridad. En cambio, la visualizada por Aristóteles ha dado origen al desarrollo de sociedades pluralis- * Platón. La República, fundamentalmente, pasajes 422-423 y 464 7 Aristóteles, La Política, Libro II, en relación a los Libros I y III. 25 SOCIEDAD Una unidad asi concebida ha llevado a! surgimiento de una sociedad vigilada, a una concepción policiaca de la política tas y ha permitido el advenimiento de regímenes democráticos.8 El inevitable conflicto Con todo, el paso hacia formas pluralistas y democráticas de gobierno requiere algo más No basta con relativizar los impulsos hacia una unidad extrema. Es necesario, además, valorar positivamente los conflictos que envuelven a una sociedad. En este punto, la imaginería de lo corporal y orgánico, como formas de entender la comunidad política, son algo peligrosas y poco esclarecedoras. Si la pohtica implica, como hemos visto, la participación de todos los ciudadanos en la cosa pública, ésta no puede dejar de ser sino una arena o esfera de conflicto. En efecto, ¿qué puede parecer más natural y cotidiano que los ciudadanos ventilen en ese nivel de poder sus más sentidas aspiraciones y luchen allí apasionadamente por mejorar su posición en la distribución de la ri26 queza y el prestigio? Esto lo percibió claramente Maquiavelo, al alertarnos a ser muy cautos antes de condenar las divisiones y tumultos tan propios de la República romana, pues éstos lueron los pilares en que descansó su libertad. "Sostengo -decía el fundador de la ciencia política modernaque quienes censuran los conflictos entre la nobleza y el pueblo, condenan lo que fue primera causa de la libertad de Roma, teniendo más en cuenta los tumultos y desórdenes ocurridos que los buenos ejemplos que produjeron, y sin considerar que en toda república hay dos partidos, el de los nobles y el del pueblo. Todas las leyes que se hacen en favor de la libertad nacen del desacuerdo entre estos dos partidos, y fácilmente se verá que asi sucedió en Roma".9 Estos conflictos -agrega- no han producido ni asesinatos ni exilios y sólo espantan a quienes leen sobre ellos. Los que los vieron -sugiere- entendían muy bien que su eliminación no sólo arrastraría consigo a la libertad, sino que debilitaría enormemente a la república, al privarla de los sectores cuyo concurso le sería imprescindible en caso de ataque exterior. Sobre esta tradición y parecidas bases, han trabajado los teóricos de las modernas sociedades pluralistas de occidente,10 Los gobiernos de estas de* En esie pun(o debemos precisar que algunos intérpretes de La República estiman que ésla encierra una gran ironía pues a través de la construcción de la ciudad perfecta Plalon no estarla ensalzando la unidad, sino previniendo en contra del utopismo de ciertos relormadores sociales que imponen a cualquier precio su particular visión del mundo. Ver: Allam Btoon. The Republic of Plato, Basic Books Irte Publishers, New York, 1968. pp 380-412 9 Maquiaveo. Discursos sobre Tito Livio, I, 4. 1 raducción de Luis Navarro. Editorial La Viuda de Hernando y C , Madrid 1895, pp, 19-20 10 Ver, entreoíros, David B Trurman, The Gobernmental Process, AHred A Knopf. New York, 1968 MENSAJE N°336 ENERO-FEBRERO 1985 mocracias ya no son vistos como entes neutrales, representantes de un mítico bien común, sino como un centro vital en el que los diversos grupos de ínteres en juego compiten ardorosamente por imponer sus puntos de vista o. simplemente, como el personero de alguno de esos grupos de interés, de aquel que un determinado momento ha logrado reunir adhesiones con mayor peso electoral. Esta lucha no tiene, ciertamente, nada de rosa, aunque requiere del respeto de ciertas normas procesales y sustantivas minimas, para su mantención y exitoso desarrollo. Pero ni aun éstas alejan completamente los disturbios y la violencia Lo que si garantizan éstas es la libertad, la posibilidad de que cada grupo de interés pueda luchar por obtener la parte que crea corresponderle en la riqueza y prestigio social, sin temor a sufrir el arresto, la desaparición, relegación y exilio de sus miembros o la supresión de su propia organización. En las naciones en vías de desarrollo o con incipiente desarrollo industrial, estos conflictos son -ya muchos lo han dicho- básicamente económicos o de clase.11 La dureza y violencia que estos pueden adquirir, dado el ambiente de miseria en que muchos se debaten mientras otros gozan de una ostentosa riqueza. no constituye un obstáculo insalvable para el surgimiento de la democracia política, como lo demuestra el desarrollo del parlamentarismo en Gran Bretaña. Todo indica que esta misma dureza y violencia no estará ausente de la vida de los Estados que transitan hacia formas de organización económica post-industnales Sin embargo, ello no implica que allí deberá desaparecer el pluralismo y la democracia.'2 Deberemos, pues, dejar ciertas ingenuidades de lado y comprender que ni la unidad extrema ni la ausencia de conflictos son valores posibles o siquiera convenientes para una comunidad política. Sin esta comprensión parece difícil que podamos recibir tos beneficios de la democracia y la libertad MENSAJE N* 336, ENERO-FEBRERO 1965 Lagarto de muchos colores ¿Significa esto que los chilenos debemos renunciar a todo principio unificador de orden superior? No lo creo así. Algunos antecedentes culturales demuestran que en realidad compartimos algo más que el mero territorio, que una vecindad. Los distintos y, tal vez, antagónicos sectores económicos e ideológicos que integran nuestra comunidad nacional han. en verdad, generado, a través de nuestra larga historia, un rico modo de convivencia político-social que los une dinámicamente. Un novelista marxista, Nicomedes Guzmán. de marcada raigambre popular, ha captado magníficamente, creo yo, esta profunda realidad social. En uno de los capítulos de su obra. La Sangre y la Esperanza, Enrique, el narrador-niño, al recordar las vivencias de un Primero de Mayo de los años 20, nos muestra cómo aun dentro de la más conflictiva y antagónica de las celebraciones, surgen situaciones con notables tonalidades unita13 rias Ese día, nos cuenta el narrador, el conventillo -si asi puede decirse- se viste de gala. Hay paro general. La sirena enmudece. Su silencio es roto por las voces de los tranviarios que desde temprano bajan al depósito de máquinas charlando festivamente. A ellos se une el coro de los jóvenes que entonan consignas revolucionarias y enarbolan estandartes y banderas rojas. Los niños se asoman a las ventanas o salen al patio a aplaudir a sus 11 En este punto es siempre de gran interés y agrado leer a John H. Kaulsky An Essay In The Política Oí Deve lopment, incluido en el libro editado por ei mismo autor, Political Change in Underdeveloped Countries, John Wiley and Sons. Inc., New York. 1962, pp. 3-119. 12 Samuel P. Huntmgton, "Postindustrial Politics: How Benign Wlll It Bo?" Comparative Politics, Vol. 6, N° 2, January 1974, pp. 163-193 13 Nicornedes Guarnan. La Sangre y La Esperanza, Quimantú, 1971,1, pp B3105. 27 SOCIEDAD mayores, las mujeres amasan la harina para las empanadas. Su padre le pide a su madre que le prepare un cuello limpio, pues le tocará discursear en el mitin. Es el día de los trabajadores y los tranviarios parten al desfile de protesta para no regresar hasta el mediodía. "...ni la unidad extrema ni la ausencia de conflictos son valores posibles o siquiera convenientes para una comunidad política" Este es todo un éxito. La clase obrera parece haber dado un paso decisivo en pos de su unidad, conciencia y fortaleza. Su padfe y algunos amigos regresan eufóricos y se aprestan a continuar la celebración en su casa. Al rato, el Consejo de la Federación Obrera se hace presente La fiesta llega a su apogeo, mientras los dirigentes más revolucionarios entregan su experiencia de vida y de lucha. En esto alguien golpea la puerta. Entran el doctor Rivas y el padre Carmelo Ambos han pasado la mañana asistiendo a una anciana enferma. "¡Qué tal exclama el primero de ellosunos rezos, unos aceites y unas inyeccioncitas. y salvado el muerto!" Los tranviarios callan El narrador comenta: "Masticaban solamente". La fiesta languidece. parece morir. Ambos son muy respetados por los obreros. El narrador los caracteriza como "servidores conscientes del hombre". Pero, ¡vaya! ¡qué mundos sociales, ideológicos y culturales los separan! Ya ciertamente, no se puede compartir lo mismo en la misma forma. Así llega la hora de "once", cuando una respetuosa galante28 ría del doctor hacia la dueña de casa, a la que el sacerdote hace coro, rompe el ambiente de tensa cortesía. El doctor pide la guitarra. La fiesta parece adquirir una nueva vida. "La alegría -comenta el narrador-, como yegua de carrusel, giraba entre las paredes del cuarto". De pronto, el doctor deja de tocar. Algo parece turbarlo. "¡Chile -dice- me joroba a mí! ¡Lo llevo en la sangre! ¡Y cantando me parece que lo abrazo!' Uno de los dirigentes de los ferroviarios refunfuña, ya no se aguanta y exclama a su vez: "¡Qué doctor éste! ¡Puchas lo raro que es eso! ¡Como si sólo usted fuera chileno! ¡No sea egoísta, pues! Yo le digo que tengo pegada a mi tierra entre cuero y carne, como las lagartijas. ¡Ja, ja, ja! ¿Y saben que Chile, por lo largo, parece un hermoso lagarto con la piel de todos los colores?1' Este relato nos muestra la posibilidad de la unidad dentro de una conflictiva diversidad: cómo cristianos y marxistas conviven festivamente en una misma ciudad, sin perder sus respectivas identidades; cómo la tolerancia los conduce hacia formas más ricas de convivencia, moviéndolos desde la esfera individual o de clase a la nacional; y, finalmente, cómo lo nacional no se identifica con ninguna unidad, sector o interés particular, sino con un agregado de intereses y sectores diversos ("Chile nos joroba a todos").14 Este relato pudo haber tomado otra dirección: el doctor y el sacerdote pudieron no haber deseado asistir a la fiesta obrera o haber sido rechazados por éstos. Pero no ocurrió así. Ello no habría interpretado nuestro genio nacional. Somos, después de todo, un lagarto de muchos colores, y excluir alguna sección de éste sería disminuirlo en porte y colorí do.n Aquí se ha internalizado un eslío de vida, que en la lorma de una pedagogía social, otros sugieren corno el mejof camino hacia una sana convivencia en paises traspasados pof seculares divisiones religiosas, económicas y regionales. Ver Pedro Lain Entralgo A Qué Llamamos España, Espasa Calpe S.A . Madrid 1971. 122-157 MENSAJE N° 336, ENERO-htBRtKü 1985