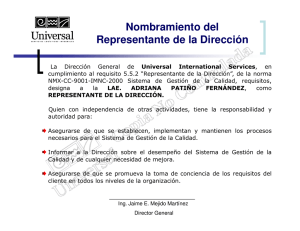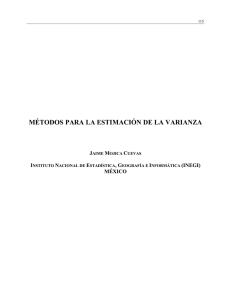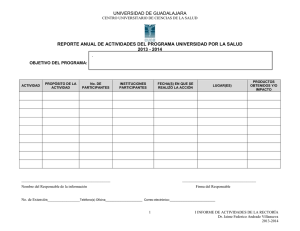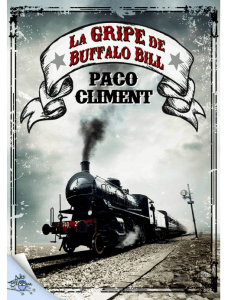De Madrugada
Anuncio

De madrugada numerosas obras del gobierno. Le gustaba vestirse con lo mejor y llegar a donde fuera acompañado de mujeres llamativas y de sus infaltables guaruras. Manuel se levantó el cuello de la chamarra de cuero. El viento, El Blu representaba lo que Manuel más detestaba en el mundo. La prepotencia estridente, el triunfo absoluto de la tranza, el mal gusto de la presunción cínica y descarada. Y, sin embrago, también sentía una profunda envidia, obscura y amarga, de su fantástica ropa de alto diseño que haría ver bien hasta a un cerdo, de su bólido deportivo que exudaba sensualidad y poder, y de su absoluta seguridad en sí mismo, afincada en su dinero y en la fuerza de sus contactos familiares. como navaja, le rasgaba la cara a esa hora de la madrugada. Venía de trabajar horas extras como barman en “Arusha”, un antro para juniors y niñas fresas. Ahí se ganaba algunos pesos para financiar sus estudios y a numerosas muchachas que caían en trance cuando él les clavaba sus ojos pardos. Había llegado a trabajar a la media noche y a esa hora “Arusha” ya estaba a reventar. Apenas encontró lugar para estacionarse a unas tres cuadras del antro. Pero la noche le había pintado bien: buenas propinas y varios números telefónicos con cálidas promesas incluidas. Especialmente las de Adriana. Sin duda, ella era algo especial. Manuel recordó con una sonrisa cómo, en algún momento de la noche, Adriana aprovechó que él había tenido que salir de atrás de la barra, para abordarlo hasta untarse a su cuerpo y rozarle la oreja con sus labios. Aún para los estándares de Manuel, eso era demasiado. Sobre todo si se tomaba en cuenta que Adriana estaba acompañada por un tipo que si no era su novio, parecía morirse de ganas por llegar a serlo. Manuel lo conocía de vista. Le decían el Blu. Quizá por el color de la piedra de su ostentoso anillo o tal vez por su físico de luchador. De cualquier manera, el Blu era de cuidado. Hijo de un importante político local, había escalado posiciones como constructor de Por eso, tal vez, había dejado que Adriana se le acercase tanto. Por eso, quizá, primero trató de mantener su distancia, pero luego posó, insinuante, su mano en la cadera de Adriana, exactamente ahí, donde la piel bronceada se asomaba entre la blusa y el ajustadísimo pantalón, mientras cruzaba sus ojos maliciosos y sonrientes con la mirada helada y contenida del Blu. Esa había sido una forma de mostrar su superioridad de macho, de hacer alarde de su poder de seducción, de demostrarle al Blu quien era el jefe y de hacerle entender, que más allá del dinero, “el que puede, puede”. Lo que más le gustó a Manuel fue ver cómo Adriana se derretía de la emoción al regresar a su mesa y cómo al Blu se le revolvía el estómago del coraje, mientras trataba de disimular lo sucedido. Manuel apretó el paso. El frío calaba fuerte, así que se sumió aún más en su chamarra y bajó un poco la cara para aminorar los latigazos del viento y para observar en la oscuridad por dónde 1 caminaba. Dobló la esquina donde había dejado el coche. La calle estaba aún menos iluminada que cuando se estacionó, así que reforzó su atención en las irregularidades de la banqueta. Ya casi llegaba, por lo que se aprestó a activar el control remoto para abrir la puerta del auto. De pronto sintió un empujón punzante en el hombro, casi en el pecho. Desconcertado levantó la vista y se encontró con el rostro pétreo del Blu. A su lado, dos guaruras hacían de escolta. Manuel se paró en seco y sintió el sabor ácido del miedo cuando observó la pistola azul cobalto en la mano del Blu. Al mismo tiempo, uno de los guaruras, sin sacar la mano de su inmenso saco negro, presionaba el botón de llamada de su celular. Te vas a morir cabrón, le dijo el Blu. Manuel tenía la garganta obstruida por la angustia y no lograba articular palabra. En ese instante, en la esquina que recién acababa de doblar, una patrulla se detuvo suavemente con la torreta encendida. Manuel vio la calle girar en sucesiones de rojos, azules y blancos, y pensó que era un milagro. Pero la patrulla sólo se quedó en su sitio y apagó las luces. Quieta, ronroneando, al acecho. El policía que conducía la patrulla apenas volteó y de reojo observó la escena, pero fue suficiente. A la distancia alcanzó a ver los ojos aterrados y suplicantes de un muchacho. Un segundo después la patrulla prendió y apagó las luces como un flashazo premonitorio. Entonces el Blue amartilló la pistola. Manuel quiso decir algo, cualquier cosa, pero ya no tuvo tiempo. Tres detonaciones resquebrajaron la madrugada en mil pedazos. La patrulla arrancó lentamente y se alejó del lugar, mientras el Blue y sus escoltas se desvanecían sin prisa en medio de la noche. *** A Jaime le reventaba el tipo que atendía en la barra de “Arusha”. Era uno de esos imbéciles que están convencidos de que con su presencia lo pueden todo. Un pobre diablo que trata de abrirse camino en este mundo a fuerza de braguetazos, pensando que mientras más encumbrada sea su compañera de cama, más cerca estará él de la cima. Pero ya le pararía el alto. Sólo era cosa que le diera el más pequeño motivo… Qué curioso, desde que era niño así le decía su padre un minuto antes de tundirlo a golpes o de humillarlo frente a personas selectas: dame un motivo para pararte el alto. Y después lo aplastaba. Jaime siempre fue un niño solo. Su madre murió unos minutos después de darlo a luz y su padre, enfrascado en la lucha política por el poder y el dinero, apenas había tenido tiempo para verlo, aunque con unos tragos, y algo más, siempre encontraba la ocasión para molerlo a golpes entre aspavientos, provocaciones y risotadas. Jaime se desquitó en la escuela, que resultó el campo de batalla ideal donde podía vengar las golpizas y las humillaciones de su padre. Su físico desarrollado y su rabia contenida eran una mezcla explosiva que generaba abuso, brutalidad y salvajismo con sus compañeros. Por los profesores no había que preocuparse. El enorme poder de su padre lo protegía de la autoridad escolar y le granjeaba calificaciones aprobatorias. Así fue incluso en la universidad, donde su padre chantajeó y presionó a quien fue necesario para que le dieran a Jaime 2 un bonito título de ingeniero. Todavía recordaba la foto de su exámen profesional que su padre hizo publicar en todos los diarios locales. Qué farsa, una de las especialidades de su padre. Luego vinieron los contratos de construcción. Su padre tenía un inmenso poder y sabía cómo utilizarlo. Pero también era un gran hipócrita y mientras en público le decía mi tigre, en privado lo humillaba y lo trataba como basura. Todo lo controlaba, nada era de Jaime, hasta el último peso que gastaba, hasta la última acción de la constructora, hasta el último clavo de las obras. Su padre, si quería, podía destruirlo como a un insecto y le gustaba amenazarlo con eso. Era una vileza que realmente disfrutaba. Con las pupilas dilatadas por la droga y el aliento alcoholizado, tomaba a Jaime de la nuca y le acercaba el rostro para decirle las cosas más atroces y demoledoras. Había sido una vida llena de abusos, de burlas, de humillaciones. Entonces Jaime se desquitaba en el gimnasio y en los negocios. Le enorgullecía su físico de luchador, perfeccionado a base de arponazos y pastillas. Por eso le gustaba usar camisas ajustadas y desabotonarse el cuello para dejar a la vista su pecho poderoso, que adornaba con una gruesa cadena de oro. En los negocios era despiadado y su falta de escrúpulos le reportaba enormes ganancias. A su vez, el dinero le granjeaba amistades de ocasión y, por supuesto, mujeres de toda clase. Esa noche Jaime llegó a “Arusha” acompañado por su séquito de costumbre, pero también de Adriana. Por alguna razón esa muchacha le había llenado el corazón. Era hermosa, cierto, pero no más que muchas otras que estaban al acecho de la aparente fortuna de Jaime y que hubieran dado un brazo por atraparlo. Como siempre, Jaime ordenó ostentosamente la mejor mesa y apenas tomó asiento un mesero se acercó apresurado para encenderle el puro de costumbre, que ya colgaba desdeñosamente de su mano. La piedra azul del anillo de Jaime hizo juego con la flama del encendedor. Luego de darle una profunda fumada a su Cohiba, Jaime le hizo sitio a su lado a Adriana. Junto a ella se sentó Emilia, una amiga de Adriana media rara, y los demás se acomodaron como mejor pudieron, pero tratando, de manera soterrada, de quedar lo más cerca posible del Blu. Los guaruras, por supuesto, se sentaron en una mesa de al lado, tratando de disimular sus pistolas sobaqueras y atentos a la menor señal de su jefe. Jaime se sabía el centro de atención y comenzó a entablar plática con Adriana, pero, por alguna razón, a ella parecía no interesarle demasiado lo que él le contaba. Jaime se daba cuenta de que Adriana lo oía, pero no lo escuchaba. Además, de manera intermitente ella se volteaba para cuchichear y reírse con Emilia. Eran esas risitas típicas de las mujeres cuando están hablando admirativamente de algún hombre, y, estaba seguro, ese hombre no era él. Pronto detectó a dónde se dirigía la mirada de Adriana. A la zona de la barra, donde atendía ese pelagatos. Jaime apuró su whisky y se paró al baño para tirarse una raya de coca. Uno de sus guardaespaldas llevaba el polvo y los instrumentos para auxiliarlo en la operación. Necesitaba urgentemente otro jalón para animarse, afinar su ingenio y ganarse la atención de Adriana. 3 Al regresar a su mesa, con el ánimo renovado, Jaime notó la ausencia de Adriana. Escaneó el lugar y pronto la encontró cerca de la barra, casi embarrada al imbécil del barman. Jaime sintió que le pinchaban el corazón con un alfiler y las sienes le palpitaron de dolor y de rabia. Apenas logró contenerse cuando observó cómo el barman tomaba de la cintura a Adriana y cómo la muchacha, gustosa, casi se dejaba acariciar las nalgas a la vista de todos. Jaime sentenció al barman cuando éste le dirigió una mirada burlona que le recordó la de su padre. En ese momento algo se reventó en su interior. Una furia ciega que aturdía sus sentidos y le gritaba que ya no. Que otra humillación ya no, que otra afrenta ya no, que otro ultraje nunca más. *** En un barrio de la periferia de la ciudad, Adalberto salió de su casa a las cuatro y media de la madrugada. El frío arrancaba pedazos donde mordía. Tenía que caminar casi un kilómetro en esa oscuridad llena de zanjas para llegar a la avenida Álvaro Obregón, donde tomaría una pesera que lo habría de llevar hasta la estación del metro. De ahí, con todo y transbordos, sólo haría unos cuarenta minutos al centro de la ciudad y andando unas cuantas cuadras llegaría a la comandancia de policía. Luego, le tomaría sólo unos minutos tramitar la liberación diaria de la patrulla que le acaban de asignar hacía apenas un par de semanas. Lo de la patrulla estaba bien, pero el jale no era fácil. Él sólo, porque poco le podría ayudar el cabo que le asignaron de pareja, tendría que financiar de su bolsa el mantenimiento y el combustible de la patrulla, y pagar a plazos su uniforme, su pistola reglamentaria y los cartuchos. Pero además debería de pasar la cuota a sus superiores, puntualmente, cada sábado por la noche. Y no era cualquier cosa. Así que de él dependía que la patrulla rindiera. De que se pusiera bien trucha para sacar el monto diario requerido. De que penalizara con todo rigor, para terminar arreglándose con una corta, las vueltas prohibidas, los excesos de velocidad, los automovilistas con tragos…en fin, como le dijo su comandante, de aprovechar todo lo que era y lo que no era. El punto era exprimir la patrulla hasta la última gota. La única condición: entregarla cada doce horas o pasar dos cuotas por dobletear turno si trabajaba de largo las veinticuatro. Adalberto necesitaba juntar lana para dar el enganche de la casita que había visto con la Juanis allá por la salida a Puebla, también para completar lo de la operación de cataratas de su papá, y para capotear los gastos crecientes de sus tres niños, y para un montón de cosas más que mejor ni quería repasar porque le entraba la nerviolera. Una madrugada, mientras maldecía al lavarse los sobacos y la cara con agua helada para irse a la chamba, pensó que ya estaba bueno de trabajar de sol a sol por unos cuantos pesos. De ver cómo sus compañeros compraban su carrito y luego su casa, y le daban una mejor vida a sus familias con sólo atorarle al entre, mientras él pasaba las de Caín sólo para llegar al próximo día de pago, confiando, pendejamente, que podría subir en el escalafón apoyado 4 tan sólo en su mejor desempeño. Ese día Adalberto se dijo que tendría que hablar con el comanche y ponerse a sus órdenes, como lo hacían todos. Tuvo suerte, o eso creyó, porque pronto le asignaron una patrulla, cuando otros habían tenido que esperar casi un año para ser tomados en cuenta. Hasta después supo que la Juanis había tenido que apechugar con el comanche y que eso había aceitado el trámite. Se enteró porque se lo dijo, entre carcajadas, el Mandarino, uno de los escoltas preferidos del comandante y uno de los más desalmados de la corporación. Adalberto nunca se había sentido tan humillado. No supo que hacer y al final ya no hizo nada. Así de ganas tendría la Juanis de su casita, de progresar y de vivir con más comodidades. Ni modo. Ahora habría que atorarle. Aprovechar la oportunidad, trabajar duro y estar a las vivas. Ese día Adalberto iba a dobletear turno. La jornada transcurrió como de costumbre, varios imprudentes, algunos acelerados y otros inocentes, pero asustadizos, ya le habían completado la cuota. Cuando empezó con la patrulla, Adalberto había experimentado una sorpresa casi sensual al descubrir el placer oscuro de extorsionar con placa. De inmediato sentía el poder cuando detenía a algún automovilista o cuando interceptaba a sospechosos de algún delito imaginario. Su uniforme y su cuarenta y cinco, galvanizaban de terror al más pintado. Entonces se sentía poderoso, como nunca se había sentido en su vida. La patrulla le había cambiado la perspectiva del mundo. Tenían razón los que decían que no era lo mismo estar abajo, que estar arriba. Había sido un buen día, no se podía quejar. Y ahora venía lo mejor. Al llegar la noche la ciudad cambiaba de usuarios. Y pasadas las once salían los peces gordos, los que trafican, los que huyen, los que se esconden, los que roban, los que llevan prisa, los que no quieren ser vistos. Por eso la noche es el reino de los que cargan placa y pistola y patrulla y mucha, mucha necesidad y ambición. A las tres de la mañana sonó su celular. Carajo, seguro era la Juanis para decirle que alguno de los chamacos estaba enfermo. Revisó la pantalla del teléfono y vio que no era la Juanis. Era el Mandarino. Qué raro. Algo se le ofrecería al comandante, pero con tanta gente que tenía a su servicio no era lógico que le llamaran a él, y menos al celular. El Mandarino lo saludó con su voz cavernosa. Había un asunto importante. Necesitaban que Adalberto les hiciera un paro. Era urgente que se presentara de inmediato en el cruce de Las Flores con Lucerna, a dos cuadras del “Arusha”. Todas las patrullas de la zona estaban siendo enviadas a un operativo a varios kilómetros de distancia, así que la suya sería la única presente en el área. Al llegar al cruce establecido, Adalberto debería apagar las luces de la patrulla y comunicarse con el Mandarino para esperar nuevas instrucciones. Adalberto contestó, maquinalmente, entendido; pero su mente volaba a mil por hora, evaluando como ráfaga las numerosas implicaciones de la orden que acaba de escuchar. Recibir instrucciones por celular no presagiaba nada bueno. 5 Sintió un escalofrío a todo lo largo de su espina dorsal, y aceleró a fondo para intentar llenar con velocidad el hueco que empezaba a sentir en el estómago, mientras el cabo, su pareja, lo miraba desconcertado. Al llegar al punto establecido, Adalberto apagó las luces y en la penumbra se reportó con el Mandarino. La siguiente instrucción, precisa y seca, fue esperar a que sonara su celular en los próximos minutos. No debería de contestar la llamada, simplemente debería de prender la torreta y situarse exactamente en el cruce de las calles indicadas. Luego, cuando no hubiera carros en los alrededores, prendería y apagaría rápidamente las luces de la patrulla. Como un flashazo. Después, siguió el Mandarino, vas a ver que algo sucede, ya sabrás qué. Entonces te alejas despacito de ahí y te reportas conmigo. Te vamos a dar un premio bien gordo por este paro mi Adal, le dijo el Mandarino con una voz falsamente amistosa, pero no nos falles. Adalberto estaba pálido, el tono del Mandarino era el que usaba antes de pasarte un fajo de billetes o de aplicarte la picana. Con la garganta herrumbrosa, apenas pudo responder, por segunda vez en la noche, entendido. A pesar de que lo estaba esperando, Adalberto se sobresaltó con el timbrazo del teléfono. Sintió que el corazón le daba un vuelco, pero trató de serenarse para seguir las instrucciones al pie de la letra. Prendió la torreta, avanzó lentamente los metros que lo separaban del cruce de las calles acordadas y se detuvo con suavidad. La luz de la torreta le daba a la noche un tono de tragedia, de accidente, de sangre. Adalberto observó por los espejos si el terreno estaba libre, y al hacerlo, se percató de la escena que se estaba llevando a cabo a menos de quince metros de distancia. Desde ese ángulo alcanzó a ver los ojos aterrados de un muchacho que estaba siendo encañonado por un tipo de espaldas enormes, escoltado por dos individuos aún más grandes. Pobre infeliz. El policía se dijo que ese no era momento de pensar, sino de cumplir las órdenes. Verificó que no venían carros por ninguna de las calles y prendió y apagó las luces en una fracción de segundo. El chispazo de alógeno fue la señal. A la luz giroscópica de la torreta, el muchacho recibió tres impactos de bala. Las detonaciones acompañarían a Adalberto por el resto de su vida. *** Los minutos parecían eternos en la oscuridad de la patrulla. El cabo veía con curiosidad a Adalberto, pero la crispación de sus facciones le hizo desistir de hacer cualquier pregunta. Era mejor no saber. Adalberto estaba aferrado al volante, mientras el motor ronroneaba suavemente en medio de la noche. La tensión en sus hombros y antebrazos ya era insoportable. Adriana era, lo que se decía entre sus familiares y amigos, una niña buena. Nunca le había dado un problema a sus papás: era una hija ejemplar, una estudiante ejemplar, una amiga ejemplar. Sus padres esperaban casarla bien, es decir con alguien de dinero, de presente rutilante y futuro promisorio. De su misma clase, vamos. Aunque, 6 curiosamente, nunca mencionaban como prioridad que el futuro marido de Adriana la quisiera. Por su parte, la muchacha no quería defraudar a sus padres y estaba más que dispuesta a cumplir sus sueños de verla de blanco junto a lo que se llama: un buen partido. Ese asunto adquiría mayor urgencia ahora, que había cumplido veinticinco años y que, de una o de otra manera, aunque siempre con mucha sutileza y buenos modales, su mamá aprovechaba cualquier oportunidad para recordárselo. Adriana era una espigada diseñadora gráfica, guapa y talentosa. Con motivo de sus quince años sus papás le habían regalado su primera cirugía plástica y desde entonces le habían financiado otras dos. No era un gasto, se decían en corto, era una inversión. Ahora tenía el mundo a sus pies, era de ella, podía hacer con él lo que quisiera. Sin embargo, las cosas no eran tan sencillas como aparentaban. Adriana se sentía atrapada y no era capaz de encontrar la salida. Una noche que se le fue el sueño, llegó a una conclusión: no había más, cumpliría la ilusión programada de sus padres, aceptaría al más prometedor de sus múltiples pretendientes y, de alguna manera, se las arreglaría para llevar una vida paralela que colmara su corazón y su alma. Lo primero, entonces, era salir con alguien que prometiera. Por eso aceptó salir con Jaime. Podría ser buen prospecto. No era feo, tenía muuuucho dinero y estaba loco por ella. Desde hacía meses la asediaba y cada mañana, al llegar a su trabajo, Adriana encontraba sobre su escritorio un arreglo de orquídeas azules, la marca registrada del Blue. Cuando Jaime la invitó a “Arusha”, Adriana sabía que su plan iba bien encarrilado. Sin embargo, le preocupaban los chismes. Los inevitables dimes y diretes que por un lado o por otro podrían haber llegado ya a oídos de Jaime. Y si no ahora, le llegarían después. Así que lo mejor era pararlos en seco. Por eso, en la primera salida con Jaime y sus amigos, Adriana se había propuesto borrar cualquier duda. Para sentirse apoyada le pidió a Emilia que la acompañara. Ella le ayudó a arreglarse como se imaginaron que más le gustaba a Jaime y en la noche se comportó como cualquiera de sus amigas que frecuentaban “Arusha”. Incluso había llegado al extremo de coquetear con el infeliz del barman. Fue muy cómico. Mientras Jaime le platicaba de quien sabe qué negocio, ella y Emilia habían estado cazando a Manuel, al parecer así se llamaba el empleadito, y cuando lo vieron salir de atrás de la barra Adriana salió a su encuentro. En ese preciso momento Jaime estaba en el baño, así que Emilia pudo darle todo su apoyo a Adriana. El pobrecito del barman se sorprendió con el abordaje de Adriana, pero se recompuso rápido. Al principio mantuvo su distancia, seguramente porque sabía que ella venía con el Blu, pero luego la dejó acercarse. Adriana quería que no quedaran dudas y se acercó más, hasta casi embarrarle su cuerpo. El ingenuo de Manuel pensó, porque clarito se le veía en la cara, que ella de verdad quería todo con él. El muy naco le puso la mano en la base de la espalda y casi le soba las nalgas. Y eso que Jaime ya había regresado del baño. Se puso fu-rio-so. 7 Luego, Adriana regresó a la mesa y al sentarse sintió en la pierna el contacto aprobatorio de Emilia. Se sintió tranquila y dispuesta a brindarle su atención a Jaime, pero parecía que él ya estaba en otro lado. Un ligerísimo rastro blanco en una de sus fosas nasales le dio la explicación. En ese momento decidió que Jaime no le convenía. Adriana le susurró algo a Emilia que hizo que se iluminara su cara. Después de unos minutos se disculparon y se fueron juntas del lugar. Jaime apenas las escuchó y sólo movió afirmativamente la cabeza. Su pensamiento estaba ocupado en lo que haría unas horas después. Al salir de “Arusha” Adriana tomó de la mano a Emilia y la miró a los ojos. Con la mirada reiteró lo que le había dicho al oído hacía unos cuantos minutos: no más simulaciones, jamás se volvería a ocultar. Felices y en silencio se adentraron en la noche, para vivir, de frente al mundo, el milagro de su amor. 8