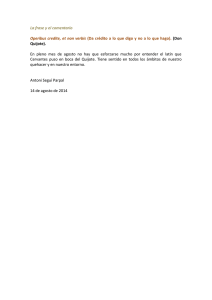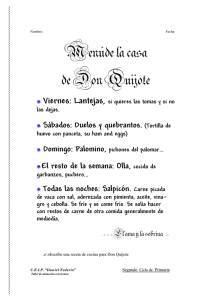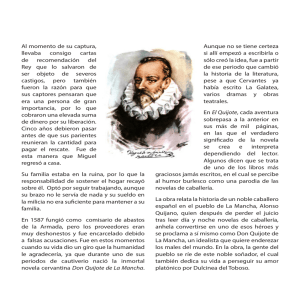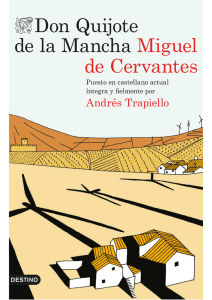LA LOCURA DE ALONSO QUIJANO PLUMA.
Anuncio
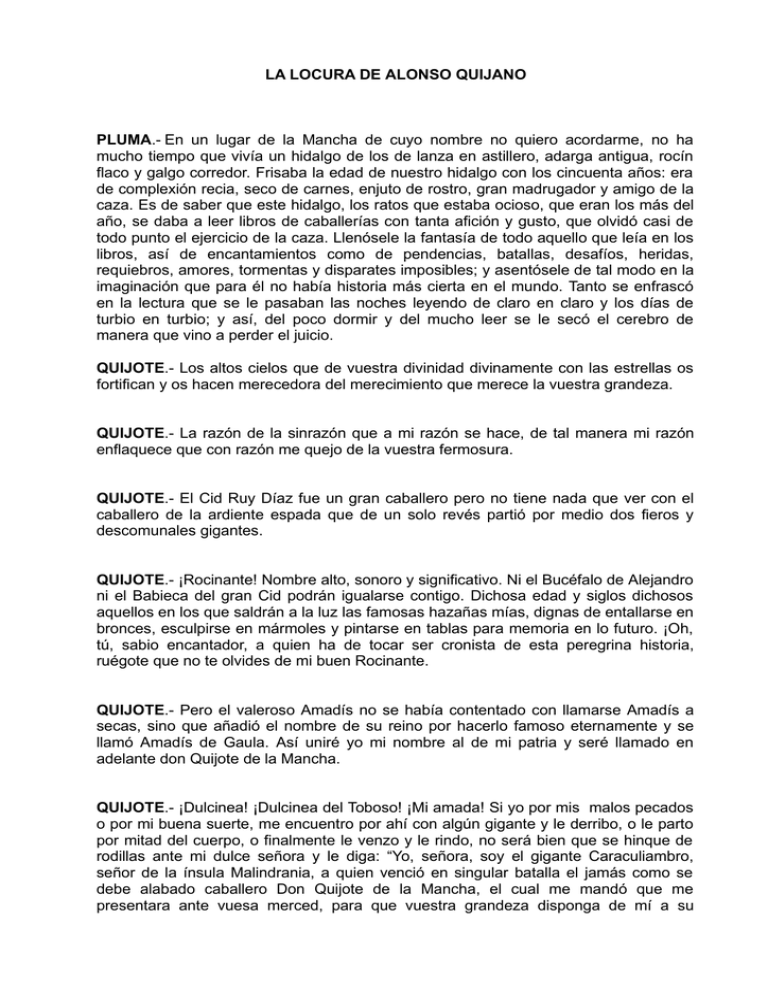
LA LOCURA DE ALONSO QUIJANO PLUMA.- En un lugar de la Mancha de cuyo nombre no quiero acordarme, no ha mucho tiempo que vivía un hidalgo de los de lanza en astillero, adarga antigua, rocín flaco y galgo corredor. Frisaba la edad de nuestro hidalgo con los cincuenta años: era de complexión recia, seco de carnes, enjuto de rostro, gran madrugador y amigo de la caza. Es de saber que este hidalgo, los ratos que estaba ocioso, que eran los más del año, se daba a leer libros de caballerías con tanta afición y gusto, que olvidó casi de todo punto el ejercicio de la caza. Llenósele la fantasía de todo aquello que leía en los libros, así de encantamientos como de pendencias, batallas, desafíos, heridas, requiebros, amores, tormentas y disparates imposibles; y asentósele de tal modo en la imaginación que para él no había historia más cierta en el mundo. Tanto se enfrascó en la lectura que se le pasaban las noches leyendo de claro en claro y los días de turbio en turbio; y así, del poco dormir y del mucho leer se le secó el cerebro de manera que vino a perder el juicio. QUIJOTE.- Los altos cielos que de vuestra divinidad divinamente con las estrellas os fortifican y os hacen merecedora del merecimiento que merece la vuestra grandeza. QUIJOTE.- La razón de la sinrazón que a mi razón se hace, de tal manera mi razón enflaquece que con razón me quejo de la vuestra fermosura. QUIJOTE.- El Cid Ruy Díaz fue un gran caballero pero no tiene nada que ver con el caballero de la ardiente espada que de un solo revés partió por medio dos fieros y descomunales gigantes. QUIJOTE.- ¡Rocinante! Nombre alto, sonoro y significativo. Ni el Bucéfalo de Alejandro ni el Babieca del gran Cid podrán igualarse contigo. Dichosa edad y siglos dichosos aquellos en los que saldrán a la luz las famosas hazañas mías, dignas de entallarse en bronces, esculpirse en mármoles y pintarse en tablas para memoria en lo futuro. ¡Oh, tú, sabio encantador, a quien ha de tocar ser cronista de esta peregrina historia, ruégote que no te olvides de mi buen Rocinante. QUIJOTE.- Pero el valeroso Amadís no se había contentado con llamarse Amadís a secas, sino que añadió el nombre de su reino por hacerlo famoso eternamente y se llamó Amadís de Gaula. Así uniré yo mi nombre al de mi patria y seré llamado en adelante don Quijote de la Mancha. QUIJOTE.- ¡Dulcinea! ¡Dulcinea del Toboso! ¡Mi amada! Si yo por mis malos pecados o por mi buena suerte, me encuentro por ahí con algún gigante y le derribo, o le parto por mitad del cuerpo, o finalmente le venzo y le rindo, no será bien que se hinque de rodillas ante mi dulce señora y le diga: “Yo, señora, soy el gigante Caraculiambro, señor de la ínsula Malindrania, a quien venció en singular batalla el jamás como se debe alabado caballero Don Quijote de la Mancha, el cual me mandó que me presentara ante vuesa merced, para que vuestra grandeza disponga de mí a su talante”. QUIJOTE.- Quién duda sino que en los venideros tiempos, cuando salga a la luz la verdadera historia de mis famosos hechos, el sabio que los escribiese comenzará así PLUMA.- Apenas había el rubicundo Apolo tendido por la faz de la ancha y espaciosa tierra las doradas hebras de sus hermosos cabellos, y apenas los pequeños y pintados pajarillos con sus arpadas lenguas habían saludado con dulce y meliflua armonía la venida de la rosada Aurora, cuando el famoso caballero Don Quijote de la Mancha subió sobre su famoso caballo Rocinante...” QUIJOTE.- ¡Oh, princesa Dulcinea, señora de este cautivo corazón! Mucho agravio os he fecho al marcharme sin aparecer ante la vuestra fermosura. Tened piedad de este sujeto corazón que tantas cuitas por vuestro amor padece. Dramaturgia Primera parte, Capítulo I - PAGE 1-