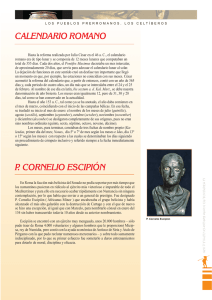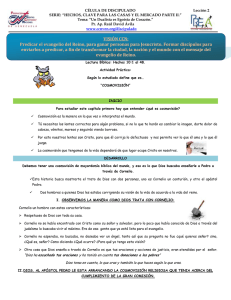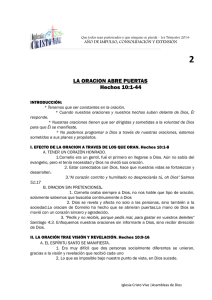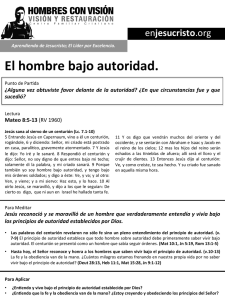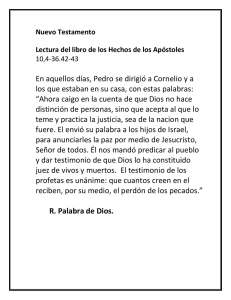Los ojos de Aníbal – Primer capítulo
Anuncio
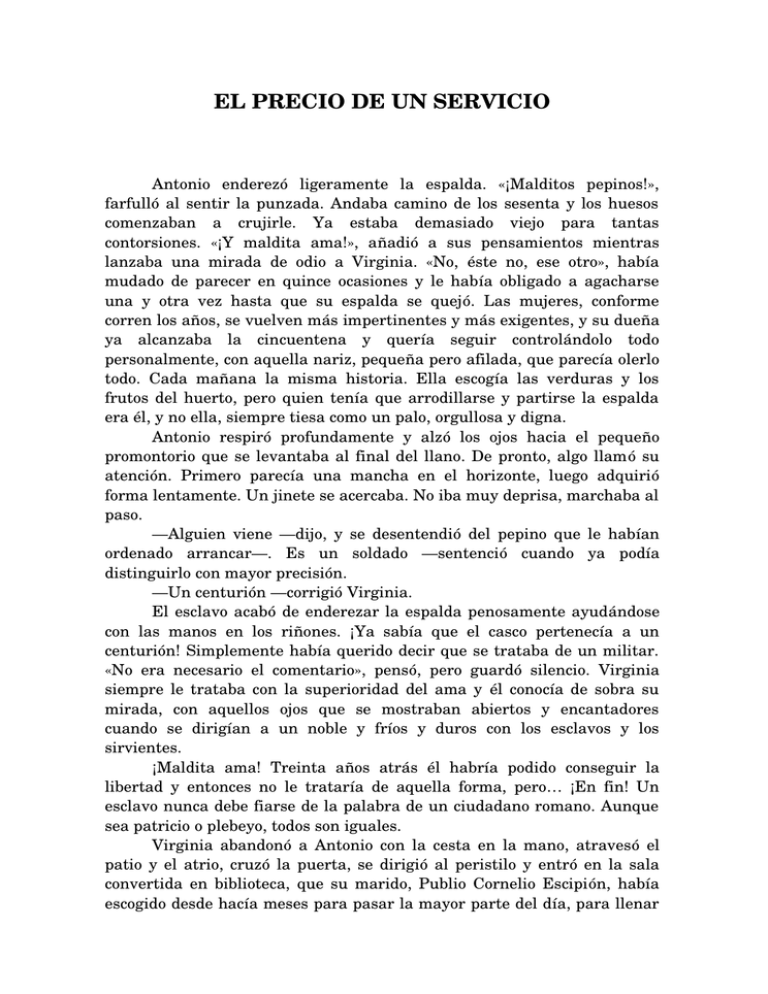
EL PRECIO DE UN SERVICIO Antonio enderezó ligeramente la espalda. «¡Malditos pepinos!», farfulló al sentir la punzada. Andaba camino de los sesenta y los huesos comenzaban a crujirle. Ya estaba demasiado viejo para tantas contorsiones. «¡Y maldita ama!», añadió a sus pensamientos mientras lanzaba una mirada de odio a Virginia. «No, éste no, ese otro», había mudado de parecer en quince ocasiones y le había obligado a agacharse una y otra vez hasta que su espalda se quejó. Las mujeres, conforme corren los años, se vuelven más impertinentes y más exigentes, y su dueña ya alcanzaba la cincuentena y quería seguir controlándolo todo personalmente, con aquella nariz, pequeña pero afilada, que parecía olerlo todo. Cada mañana la misma historia. Ella escogía las verduras y los frutos del huerto, pero quien tenía que arrodillarse y partirse la espalda era él, y no ella, siempre tiesa como un palo, orgullosa y digna. Antonio respiró profundamente y alzó los ojos hacia el pequeño promontorio que se levantaba al final del llano. De pronto, algo llamó su atención. Primero parecía una mancha en el horizonte, luego adquirió forma lentamente. Un jinete se acercaba. No iba muy deprisa, marchaba al paso. —Alguien viene —dijo, y se desentendió del pepino que le habían ordenado arrancar—. Es un soldado —sentenció cuando ya podía distinguirlo con mayor precisión. —Un centurión —corrigió Virginia. El esclavo acabó de enderezar la espalda penosamente ayudándose con las manos en los riñones. ¡Ya sabía que el casco pertenecía a un centurión! Simplemente había querido decir que se trataba de un militar. «No era necesario el comentario», pensó, pero guardó silencio. Virginia siempre le trataba con la superioridad del ama y él conocía de sobra su mirada, con aquellos ojos que se mostraban abiertos y encantadores cuando se dirigían a un noble y fríos y duros con los esclavos y los sirvientes. ¡Maldita ama! Treinta años atrás él habría podido conseguir la libertad y entonces no le trataría de aquella forma, pero… ¡En fin! Un esclavo nunca debe fiarse de la palabra de un ciudadano romano. Aunque sea patricio o plebeyo, todos son iguales. Virginia abandonó a Antonio con la cesta en la mano, atravesó el patio y el atrio, cruzó la puerta, se dirigió al peristilo y entró en la sala convertida en biblioteca, que su marido, Publio Cornelio Escipión, había escogido desde hacía meses para pasar la mayor parte del día, para llenar sus horas o… mejor dicho, para dejar que el tiempo transcurriese entre recuerdos del pasado, mientras examinaba los mapas, una y otra vez, mientras reconstruía mentalmente cada uno de los pasos que le había conducido hasta allí. Cornelio había cumplido los cincuenta. En un general no es una edad avanzada. Al contrario, es la edad ideal, el mejor momento, porque las fuerzas aún no nos han abandonado y la experiencia nos permite encauzar las energías de la manera más económica y efectiva. Sin embargo, ya estaba retirado. —Le he visto —dijo él, antes de que Virginia abriese la boca. El general permanecía de pie junto a la ventana. Su cuerpo había perdido la agilidad de la juventud y ya hacía días que no andaba como era debido. ¿Tal vez la falta de ejercicio…? —¿Qué querrá? —preguntó ella. —Ya lo sabremos cuando llegue —sonrió Cornelio, sin dejar de contemplar al jinete. Cuando el centurión ya estaba cerca, Virginia y Cornelio se dirigieron al patio. Antonio había abandonado el huerto y había entrado en el recinto cerrado y limitado por el muro que rodeaba toda la casa y que, en otros tiempos, había servido de defensa, cuando el peligro acechaba y la seguridad permanecía siempre pendiente de un hilo. Pero, ahora… semejaba una prisión. La casa, que había pertenecido a su padre, sólo contaba con tres esclavas y dos esclavos. Uno de ellos, Antonio, había nacido en Roma, en casa de los antepasados del general, y le había servido toda su vida. El problema, pensaba Cornelio, era saber si lo había hecho con lealtad. Y sonrió al ver que se hacía el remolón. Siempre había sido un fisgón. El jinete traspasó el portón del patio y dirigió su montura hacia donde le esperaba el matrimonio. Era un centurión joven, alto y fuerte como un roble. Se detuvo frente a la casa y no necesitó preguntar por el amo, porque ya le aguardaba. Descabalgó, avanzó unos pasos, se cuadró y saludó con el puño cerrado sobre el pecho. No podía olvidar que, aunque retirado, tenía ante sí un general. ¡Un gran general! —Noble Publio Cornelio Escipión, el cónsul Cayo Lelio te envía saludos y un presente —y alargó la mano para entregarle un objeto. El dueño de la casa lo tomó y lo examinó con sorpresa e interés. Se trataba de una pequeña caja de madera, sin ningún adorno. Virginia, detrás de él, le observaba y Antonio procuraba alargar el cuello para no perderse el más mínimo detalle. El general levantó la tapa y su esposa, al ver el contenido, se asustó y se tapó la boca con la mano para ahogar el grito que amenazaba con escapar de su garganta. Entonces el esclavo se desplazó en silencio y atisbó el contenido. ¡Eran un par de ojos! —Son los ojos de Aníbal —explicó el centurión. —¿Ha muerto? —preguntó Cornelio sin apartar la vista de aquellos pequeños círculos de color castaño, sin vida, apagados y secos que parecían devolverle la mirada desde el fondo de la caja. Él también se había sobresaltado e incluso le habían temblado las manos al descubrir lo que guardaba. —Sí, señor —transmitió el mensaje el centurión, y repitió, palabra por palabra, cuanto le habían ordenado—. Habíamos rodeado la casa en que se había refugiado, pero cuando entramos sólo encontramos su cadáver. Había ingerido un veneno —explicó. —¿Seguro que son sus ojos? —preguntó Cornelio, y ahora sí que alzó la cabeza para observar el rostro del centurión. —Yo mismo se los he arrancado. El cónsul Cayo Lelio me ordenó que te los trajese y te dijese que todas las deudas han quedado saldadas. —¿Por qué no me los ha traído personalmente? —El cónsul te envía sus disculpas. Asuntos importantes le retienen en Roma. —Por supuesto —exclamó Cornelio mientras asentía con la cabeza— Aníbal ha muerto. Quizás hay que tomar muchas decisiones —murmuró y bajó el rostro para examinar de nuevo la caja. Vulgar. Éste sería el calificativo más adecuado para definir el envoltorio de, posiblemente, la única parte que habían respetado del cuerpo de quien ya no figuraba entre los vivos. Aníbal ha muerto. Tres palabras y una mirada, la mirada del soldado, del centurión, directamente a sus ojos. Acababa de recibir la noticia de la muerte del hombre que juró odio eterno a Roma y que no había permitido que los soldados le detuviesen, el más brillante de todos los caudillos que la historia había parido, que había preferido tomar el veneno mortal y abandonar este mundo antes que caer en manos de su enemigo secular y padecer la vergüenza de un juicio, de la prisión y, seguramente, de una ejecución ignominiosa e impropia de quien ha luchado con valor. Cornelio sentía respeto por él. ¡No! Más que respeto era admiración por quien durante largos años representó la mayor de las amenazas. Roma no perdona, de la misma manera que es capaz de crear, o mejor dicho, de reconocer a los héroes, aunque luego les olvida y, si puede, los mata. Cornelio, el noble Publio Cornelio Escipión, llevaba largo rato sentado en una silla cuando había llegado el oficial. Allí permanecía con la mirada extraviada y aún no sabia por qué se había levantado. ¿Tal vez un presentimiento? Ahora, tras escuchar aquellas palabras, su cerebro comenzó a reflexionar para rehacer idéntico camino que siempre le conducía a la misma conclusión: la experiencia demuestra que sólo los seres anónimos, los que han sabido permanecer en silencio, amparados en la oscuridad y sin salir a la luz pública ni recibir honores, pueden sobrevivir y acabar sus días con la satisfacción del deber cumplido. Una satisfacción personal, íntima, lejos de la gratitud del senado. Ésta es la filosofía de la Roma que nació con Rómulo y que ya era la ciudad más poderosa de todo el Mediterráneo. Había leído estas palabras treinta años atrás y no podía negar que escondían una gran sabiduría. Levantó de nuevo el rostro y escudriñó los ojos del centurión. Ojos duros, de mirada fija, el reflejo del hombre que ha venido para cumplir una misión y que no piensa, sino que ejecuta. Él también había tenido aquella mirada, pero la había perdido. Ya hacía tiempo. De la misma manera que había perdido muchas más cosas. ¡Tantas! —Da las gracias al cónsul Cayo Lelio y dile que todas las deudas han quedado saldadas —dijo finalmente. El centurión se cuadró, saludó de nuevo, subió al caballo y se fue. Cornelio entró en la casa y Virginia esperó hasta que el jinete hubiese desaparecido en la lejanía. —¿Qué haces ahí parado? —preguntó a Antonio—. ¿No tienes nada que hacer? —insistió al ver que aquel idiota no reaccionaba, y el esclavo echó a andar hacia el establo, mientras murmuraba palabras que ella no pudo escuchar. Entonces Virginia siguió el mismo camino que su marido y le encontró sentado en una silla y con la caja en las manos. —¿Por qué no ha venido personalmente? —preguntó. No era necesario que mentara el nombre. —Ya has oído al centurión. Está muy ocupado —respondió Cornelio con tristeza, intentando hallar una disculpa para quien le había ofendido. —Catón —exclamó Virginia. —¿Qué? —Él es la causa. Cayo Lelio le tiene miedo. Por eso no se ha atrevido a venir y entregarte personalmente esta caja. El gran Catón, el hombre que juró que se vengaría, el desdentado que muerde más que nadie, la censura de Roma, el guardián de nuestra moral —murmuró ella como si fuese una oración—. Todavía recuerdo el día que se plantó ante el senado, con soberbia, y los amenazó. Nadie le paró los pies y él ha cumplido su palabra. Ahora, todos le temen. —Hace un instante, antes de que entraras, pensaba en la casa de Roma, la de la calle que conduce hasta el Foro, ahora abandonada, y me preguntaba ¿Cuántas veces habré salido para dirigirme a la Vía Sacra? — desvió Cornelio la conversación y entornó los párpados—. Tantas que puedo dibujar cada fachada, cada portal, cada balcón... La casa de las vestales, inmediatamente después el templo de Vesta, un poco más allá el templo de Cástor y Pólux, y al volver la esquina, a la derecha, detrás del Tribunal del Pretor, la calle asciende hasta la plaza de mármol en donde el pueblo celebra las asambleas y escucha las arengas que los oradores escupen desde la tribuna que ocupa el rincón sudoeste. Nunca me detuve, sino que siempre seguía mi camino hasta alcanzar la Curia Hostilia, la sala del senado. Cuatro paredes bien altas y unas gradas repletas de recuerdos. ¡Demasiados recuerdos! Unos bancos de mármol blanco en los que los senadores reposan su culo. Herramienta que a veces, visto el resultado, emplean más a menudo que la cabeza. Virginia asintió en silencio. De sobra sabía que desde allí, desde el balcón de la terraza de la casa de Roma, podían observar a la gente que caminaba. A menudo, sobretodo en los últimos tiempos de estancia en Roma, los había contemplado. Algunos andaban deprisa, otros se detenían a charlar. Sin embargo, la vida proseguía su curso. Ahora se preguntaba si todos aquellos hombres y mujeres tenían presente el tiempo pasado, aquellos delicados momentos que pudieron significar el fin de la ciudad. «¿Alguien es consciente? ¿Hay alguien que piensa en ello?», se preguntó, y meneó la cabeza, a derecha e izquierda, mientras otro pensamiento cruzaba por su mente. —¿Qué significa esta broma de mal gusto? —preguntó, cortando sus reflexiones, mientras señalaba el sorprendente y macabro presente que Cayo Lelio había enviado a su marido. —No es ninguna broma —respondió él—. Es el precio por un servicio. Y allí se quedó, en silencio y sentado, con la caja entre las manos. El precio por un servicio, pensó mientras movía la cabeza arriba y abajo. De un gran servicio, sonrió. «¡Puedo asegurarlo!», exclamó en su interior, y cerró los ojos para permitir que la memoria le retornara al pasado.