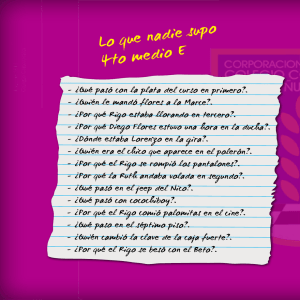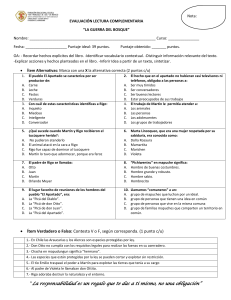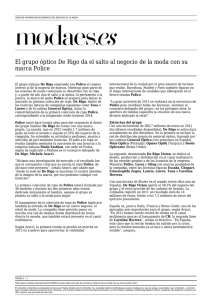Me gustas. Quiero hacer el amor contigo ahora mismo
Anuncio
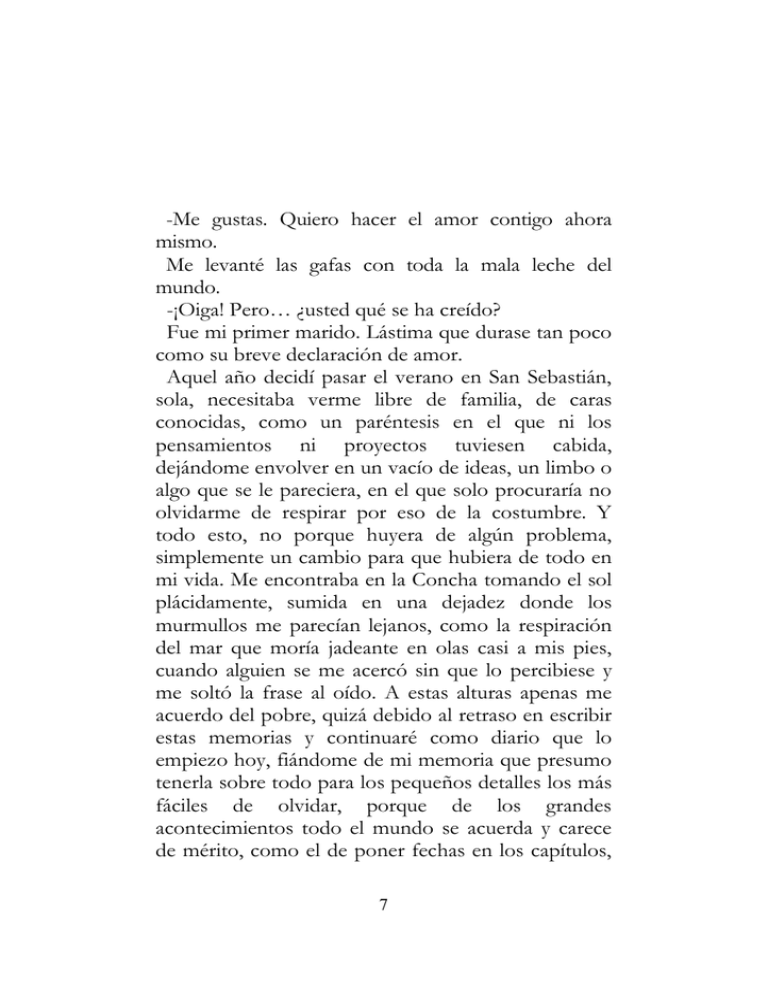
-Me gustas. Quiero hacer el amor contigo ahora mismo. Me levanté las gafas con toda la mala leche del mundo. -¡Oiga! Pero… ¿usted qué se ha creído? Fue mi primer marido. Lástima que durase tan poco como su breve declaración de amor. Aquel año decidí pasar el verano en San Sebastián, sola, necesitaba verme libre de familia, de caras conocidas, como un paréntesis en el que ni los pensamientos ni proyectos tuviesen cabida, dejándome envolver en un vacío de ideas, un limbo o algo que se le pareciera, en el que solo procuraría no olvidarme de respirar por eso de la costumbre. Y todo esto, no porque huyera de algún problema, simplemente un cambio para que hubiera de todo en mi vida. Me encontraba en la Concha tomando el sol plácidamente, sumida en una dejadez donde los murmullos me parecían lejanos, como la respiración del mar que moría jadeante en olas casi a mis pies, cuando alguien se me acercó sin que lo percibiese y me soltó la frase al oído. A estas alturas apenas me acuerdo del pobre, quizá debido al retraso en escribir estas memorias y continuaré como diario que lo empiezo hoy, fiándome de mi memoria que presumo tenerla sobre todo para los pequeños detalles los más fáciles de olvidar, porque de los grandes acontecimientos todo el mundo se acuerda y carece de mérito, como el de poner fechas en los capítulos, 7 que omitiré por creerlas innecesarias si al fin de cuentas los hechos transcurren. Con este mi primer marido, son tan pocas las cosas que contar, como dije, por la corta duración del sacramento que prefiero pasar por alto antes de dar rienda suelta a mi facilidad de largar sarcasmos hirientes la más de las veces. Solo merece la pena mencionar un detalle, su muerte. ¿A quién se le ocurre bajar por un acantilado en las costas gallegas ricas en percebes y querer cogerlos sin mirar la marea? Y yo bien que se lo advertí: -Iñaki, la marea sube. -Ahora subo, no me mareo. Voy a coger el último percebe, Leonora… No sé si no me oyó bien por el ruido de las olas, o que era imbécil de nacimiento, o ambas cosas. Cuando quiso darse cuenta, ya se había tragado medio Atlántico. Desapareció sin que lo devolviera el puto océano. ¿Ya para qué? Todo esto ocurrió al tercer día de nuestro enlace, en plena luna de miel, sin que me diera tiempo a memorizar su segundo apellido vasco: Medinamendigurria, lo escribo literalmente tal y como está escrito en el libro de familia que lo tengo delante. Paso página porque no me tiran los recuerdos y voy al segundo marido que contrariamente a lo que me sucedió con el primero, fui yo la que tomó la iniciativa porque estaba muy bueno y le propuse consumar el matrimonio antes de fijar la fecha. Yo estaba segura de no defraudarlo y efectivamente así fue, porque sin perder su mirada aborregada después del coito, me pidió formalizásemos nuestras relaciones. Se formalizaron a base de experiencias 8 amorosas hasta el mismo día de la boda. No quiero omitir la profesión de este nuevo marido porque no me acompleja, era dueño de una funeraria, especialista en amortajar, embalsamar, maquillar cadáveres, práctico en taxidermia, porque para él todos eran clientes a tratar con la misma deferencia. Su carácter de por sí alegre, siempre risueño en cualquier conversación, aunque versara sobre su oficio, quizá debido al rictus de su boca hacia arriba que le daba esa semblanza, trasmitía una seguridad que una agradecía porque no hay mejor compañía que aquella soportable. Guapo, fogoso hasta el extremo de evitar no agacharme por descuido porque ya lo tenía encima. Desprendido, hasta el punto de proponerme abrir otra funeraria a mi nombre para así mejor compartir sus aficiones. No había manera de convencerle de que yo era lo suficientemente rica para no desear más, no en balde estaba disfrutando de un patrimonio heredado con dos siglos de antigüedad que me da reparo enumerarlo, o miedo a Hacienda. “Acéptalo como una parte de mí” argüía terco y consiguió que le acompañase y viese su destreza en el noble manejo de los muertos para que me entrara la afición. No sé cómo me dejé convencer y aguantar hasta el final viéndole en plena acción. Me puso los pelos de punta. Desde aquel instante me juré no tener hijos con él. Cada vez que me acariciaba con sus dedos suaves, sedosos, me parecía que me estaba midiendo para una mortaja, o una taxidermia. Ya no me concentraba en lo que hacíamos en la cama y hasta me parecía oler a alcanfor. Nuestras relaciones se deterioraban a marchas forzadas cada vez que insistía me interesase en su noble oficio. Y el muy 9 cretino ni se daba cuenta de mi distanciamiento, de mi frigidez y no paraba de achucharme en cualquier sitio y momento, hasta en la lúgubre sala fría de los apaños postmortuorios. Cuando la cosa llegó al desbordamiento y grité ¡BASTA! se quedó de piedra; así debería haberse quedado de verdad. “Es imposible, no puede ser”, no se le ocurrió decir otra cosa y repetía la frase una y otra vez hasta la saciedad. No me extrañaría que todavía la esté repitiendo. Para resolver mis problemas cuando surgían, acudía a un viejo sicólogo viejo amigo de la familia que nos conocía más que si nos hubiera parido. Ni me dejó terminar mi confesión porque ya me estaba dando la receta: separación, nulidad y a otra cosa mariposa. -¿No habrá inconvenientes en lo de la nulidad? Tengo entendido que es algo muy difícil de conseguir –me atreví a sugerir. -Con lo que me has contado, sobran motivos y no hay quien la deniegue. Inmadurez, querida Leonora, inmadurez por ambas partes. Cuando oí la palabra inmadurez, me entró la risa tonta y dejé seguir los acontecimientos sin preocuparme de los senderos intrincados de la burocracia eclesiástica, incomprensibles para la mayoría de los bautizados. Tal y como estaba previsto, al cabo de dos años me la concedieron. No obstante mi natural alegría, me dejó un desasosiego molesto al leer el informe del psiquiatra que me reconoció, requisito imprescindible para tramitar la nulidad. Yo intuía lo que pasaba en mi cerebro, alguna pieza no encajaba del todo y me incitaba a realizar alguna que otra extravagancia, no más escandalosa que las aireadas por algún premio 10 Nobel, o sabios distraídos. Así me lo parecía a mí, así lo consideraba sin darle mayor importancia como algo natural en un temperamento inquieto, fantasioso. Mi sicólogo lo sabe muy bien y el muy ladino no se atreve a diagnosticármelo, a decírmelo a la cara. Cuando tenemos alguna charla en su consulta, me observa distraídamente y ríe de buena gana de mis chifladuras. Nada de píldoras, me repite. El muy iluso pretende que le visite más a menudo y siga sus recomendaciones, como si yo no tuviera otra cosa que hacer. Tampoco me preocuparía saber el diagnóstico, presumo tener una formación sólida, un carácter polivalente y una vitalidad a prueba de depresiones. Cancelado mi segundo matrimonio, empecé a prepararme concienzudamente para afrontar el tercero que ineludiblemente se presentaría, tengo vocación para ese estado y sus consecuencias lógicas igual que mis amigas felizmente casadas, con una familia que llenaba plenamente todo su tiempo, principal obstáculo que se interponía en mi realización como mujer por no saber qué hacer con el mío sin ningún fin práctico. Pretendientes no me faltaban de todas las clases sociales y pelajes. De antemano había descartado, por experiencia ajena, a los toreros, artistas, poetas, deportistas de élite, y militares. No es un farol si estoy convencida de que mi cuerpo no pasa desapercibido, ni mi fortuna bien saneada tampoco gracias a un patrimonio de más de dos siglos como dejé escrito, que mis antepasados supieron acrecentar con inteligencia adaptándose a las circunstancias y vicisitudes de nuestra Historia tan cambiante y aventurera. Resumiendo, soy un buen partido para el más exigente y si me apuran, deseada además con 11 virulenta fiebre erótica. Me gusta despertar en el hombre el más primitivo instinto y gozarlo plenamente, conscientemente, apasionadamente, demencialmente... Con este perfil, nada más entrar en la pubertad, no tardé en tener mi primera experiencia sexual con el primero que se me cruzó y gustó, fue el hijo de mi padrino, un joven de mi edad, guapo, pero tímido, que se encontraba inmerso en el dilema de decidir su destino como farero o seminarista. Me prometí sacarle de la duda. En un veraneo en Biarritz de nuestras familias, aprovechando un lapsus de soledad en el hotel mientras se celebraban fuegos de artificio y toda la clientela se había ausentado para contemplar el espectáculo, me introduje en su habitación mientras meditaba y no supo reaccionar cuando me desnudé ante su asombro y me lo llevé al catre, y en plena faena explotó un cohete en la ventana que lo sobresaltó. -¿Qué ha sido eso? –balbuceó. -¡El virgo, imbécil! – le contesté de mala manera por su torpeza en la práctica del amor. Ignoro el camino que tomaría después de la experiencia, yo lo tenía claro que seguiría mi instinto no como una putesca verbenera, sino eligiendo concienzudamente la pareja de turno, y así me planté en los veintidós años, decidida a contraer matrimonio con el marisquero al no estar en la lista de los prohibidos. Todavía ignoro qué me atrajo más de este mi primer marido, si su declaración de guerra tan repentina que me pilló sin bragas, o mi deseo de contraer matrimonio tan fácilmente. Siempre he confiado en mi suerte, nunca he precipitado los acontecimientos por estar segura del 12 devenir en el momento preciso y adecuado. Por eso dejé pasar plácidamente el tiempo sin angustiarme la soledad al estar convencida de la solución a mi problema de soltera cuando lo deseara. Y tuvo que ocurrir de la manera más inesperada, como siempre, en un acto social como la boda de mi prima Mercedes. La ceremonia religiosa se efectuaba en la catedral con pompa por el rango de ambas familias. Me llamó la atención un fotógrafo que no paraba de darle al disparador desde todos los ángulos posibles e imposibles independientemente de los profesionales contratados para filmar el evento. Pregunté con disimulo a mi padrino y me dio toda la información deseada. Se trataba de un antiguo amigo del novio por lo visto muy aficionado a este arte que constituía su trabajo habitual. Se podía permitir esa faceta tan liberal por estar respaldado por una saneada renta, aparte de percibir pingües beneficios de la venta de sus reportajes por todo el mundo, según él. Lo cierto era que allí estaba con dos cámaras al cuello sin parar de moverse de un lado a otro, acaparando mi atención más que la propia ceremonia, y cuando todo acabó y pasamos a firmar en el libro de testigos, besar a los recién desposado deseándoles hipócritamente no sé cuantas felicidades, mira por donde me encuadró en varias ocasiones, repitió su interés al verme a través del objetivo, quizá por la sonrisa que le dedicaba, o las muecas de asombro fingido, o aspavientos poco disimulados como sacarle la lengua, que conseguía llamar todavía más su atención y me seguía como un corderillo, dándole que te pego al disparador. No era guapo, ni feo, porque la barba ocultaba su rostro. Interesante, enigmático, con unos 13 ojos un poco saltones que te obligaba a mirarlos por lo que pudieran trasmitir. Su cuerpo atlético adoptaba posturas de contorsionista en los encuadres para cautivarme y no apartara de él mi vista, como los palomos en pleno cortejo. Al cabo del repertorio de figuritas por ambas partes y con una sonrisa de complacencia, cómplice de la mutua admiración, iniciamos nuestra relación verbal como un torrente que no paraba de emanar. Ya no hubo más fotos para nadie al estar inmersos en nuestra conversación que versaba sobre todo y de nada, algo parecido al estilo de los hermanos Marx, disparatada a veces que nos divertía, como intentar adivinar el color de los calzoncillos de los caballeros, o el de las bragas de las damas en el caso de que las llevaran. Gilipolleces como esas a veces conducen a un entendimiento como el que nos estaba sucediendo. Me llevó en su Ferrari hasta el hotel de cinco estrellas donde se iba a celebrar el banquete, cuyos salones habilitados para el ágape, lucían con el mejor lujo en consonancia con la importancia de los invitados. En el buffet libre se exhibían alimentos escogidos y abundantes hasta la exageración, donde las langostas se apiñaban en pirámides como los langostinos, centollos y toda clase de mariscos dispuestos artesanalmente para incitar su degustación. Lonchas de jamón pata negra haciendo filigranas con embutidos escogidos y quesos de todas partes de Europa. El caviar invitaba insistentemente presentado en múltiples formas, así como el salmón ahumado y otros pescados nadando en salsas misteriosas, igualmente la variedad de volátiles con guarniciones sorpresivas. Las frutas constituían sin 14 duda el más grandioso espectáculo multicolor, de sabores sin fin, de aromas, de bien dispuestas que hacían irresistible el deseo de no salir de su campo visual. Jamás vi una demostración tan completa del arte culinario. Rigo (Rigoberto) y yo nos perseguíamos entre aquel laberinto de manjares, picando ora aquí, ora acullá, sorbiendo traguitos de champagne francés, de vinos de solera, un whiskycito ¿por qué no? Los efluvios naturales nos destapó una euforia incontenible, sobre todo a mí muy propensa a la inspiración súbita, irrefrenable, que me condujo a agenciarme un spray de color rojo de no me acuerdo de dónde, y dando saltitos llena de contento me puse a escribir un mensaje con buena letra en una de las paredes acristaladas: EN ESTOS INSTANTES ESTÁN MURIENDO DE HAMBRE MILES DE PERSONAS. ¡QUE APROVECHE! Rigo me fotografió en una postura triunfal elevando el spray al cielo, completamente borracha. Me consta que a más de uno se le atragantó el centollo. Nunca vi tanta premura del servicio en borrar aquel mensaje satánico. Algunas caras pálidas con el bocado sin masticar en la boca y maldiciones solapadas hacia mi persona, me hicieron el efecto de que había dado en el clavo. Una extravagancia más, pensarían para suavizar el adjetivo. Mi padrino intentaba disculparme diciendo como divertido “esta chiquilla tiene cada cosa...”, no le oía pero lo adivinaba por el movimiento de sus labios como los sordomudos. Y ya puestos en escena, animada por la gracia que le hacía a Rigo, completé mi actuación como final de fiesta, con una broma al atar en el tubo de escape del Porche de los novios, una ristra compuesta de mi 15 sostén, mis bragas, mis ligas, preservativos anudados a una jofaina que me agencié de una de las mesas semejante a un orinal con el que meter ruido. Yo no creo que me pasé, lo digo ahora sinceramente después del tiempo transcurrido que todo lo serena. “¡Estás loca, estás loca!” Repetía Rigo divertido mientras le daba al clic de la máquina. “No lo sabes bien,” le respondía sacándole la lengua. Algunos muy allegados a mi familia juraron no invitarme a ningún evento más. Otros, me compadecieron, y el director del hotel me declaró persona non grata amparándose en el derecho de admisión para vetarme de por vida la entrada. Se está perdiendo el sentido de humor, o no lo tuvimos nunca. Si cuento esta anécdota es por considerarla necesaria e importante ya que constituyó el inicio de mi nuevo romance, un hecho primordial que marcó mi vida. Podría extenderme en otras situaciones de la misma hechura, intrascendentes pero impactantes, que no vienen al caso y por eso las omito. De nuevo instalados en el Ferrari, me hizo la propuesta de rigor. -¿En tu apartamento, o en el mío? -En el mío, las damas primero. Y así comenzó nuestro idilio, el tercero de mi cuenta, que sació tanto mi apetencia de felicidad, como para casarnos por lo civil nada más tener a punto la documentación requerida. Rigo cumplía todos los requisitos que una mujer puede exigir de un hombre: enamorado, atento, cariñoso, complaciente, rico, con sentido del humor... y sobre todo con una cualidad poco corriente en las relaciones, discreto hasta el punto de no indagar nada de mi pasado ni de 16 mi presente, es decir, mi salud, aunque me consta que no lo ignoraba porque no es tonto. Me convenció para irnos a vivir a su apartamento de ciento cincuenta metros aprovechados, con pocas piezas; un amplio salón que ocupaba casi medio piso abarrotado de recuerdos de todos los países visitados, una especie de museo de anticuario imposible de describir porque cada paso era una sorpresa nueva. Allí estaba expuesto todo lo imaginable, hasta resultaba sobrecogedor, agobiante, sensación que me callé para no defraudar el entusiasmo de Rigo. La única alcoba de forma hexagonal tenía unas dimensiones exageradas , con espejos como paredes hasta el techo dispuestos para verse en todos los ángulos posibles, iluminada por luces directas e indirectas según convenía; la cama enorme circular en el centro, con dos almohadas independientes direccionales, unos mandos electrónicos para ordenar a distancia las luces, música ambiental, esenciero con perfumes orientales, apertura de un espejo para dar paso al cuarto de baño con todos los ingenios y artilugios inventados para hacer la estancia confortable y olvidarse del tiempo. La bañera semejaba una concha entre espejos y luces con los que se podía una contemplar a satisfacción. Hasta un pequeño escenario con un juego de títeres movidos electrónicamente delante de la taza del wáter para hacer más distraída la usanza, colmaba el capricho del más exigente. Todo aquello se asemejaba a una enorme bombonera interespacial aislada del mundo viviente. -Tú también le das a la extravagancia – fue el único comentario que se me ocurrió en ese momento. 17 Rigo rió y se encogió de hombros. -Como un divertimento más bien podría pasar. El resto del apartamento consistía en una cocina office completa y un laboratorio fotográfico cuya puerta semejaba la de un refugio atómico, que me enseñó de pasada con poco interés de explicarme los aparatos, ordenadores, pantallas y demás material desconocido para mí. Era evidente que aquella habitación se la reservaba como un refugio de trabajo aislado del resto. Nuestras relaciones conyugales funcionaban a la perfección; a Rigo le divertían mis excentricidades y no paraba de sacarme fotos como un poseso. ¿Tanto daba mi cara, mi cuerpo? El mismo afán incontenible lo experimentaba en el lecho, siempre a punto, descubriendo rincones nuevos en mí, según él. Yo, con tanto espejo y luces disimuladas me encontraba más bella, más atractiva, pero hasta el extremo de despertar tan enloquecedora pasión me parecía exagerada. A veces, en el colmo del capricho, me hacía poner una peluca estilo Antonieta con antifaz incluido, y él colocarse unas narices descomunales como las máscaras de carnaval veneciano, formaba parte del juego amoroso. ¡Cosas de hombres! Y me dejaba arrastrar en un torbellino erótico, fotos, viajes, juergas. Al lado de Rigo no quedaba lugar para la meditación o el aburrimiento. Llevábamos una vida activa pero paradójicamente no agotadora, porque no se trataba de correr una maratón, todo lo contrario, todo sucedía sin prisa pero sin pausa, a cámara lenta, la acción se supeditaba a la comodidad, al confort, el mínimo esfuerzo para conseguir los fines, una mezcla 18 heterogénea e incomprensible si no se participa en la experiencia. Entre los numerosos viajes de placer que hicimos, recuerdo especialmente un crucero en el yate de un amigo suyo, un jeque árabe, asquerosamente rico que se permitía lujos asquerosamente desorbitados y caprichosos que rayaban en la inmoralidad por la provocación hacia su propio pueblo sumido en el atraso y la miseria. El yate era una embarcación espaciosa con los más refinados lujos y comodidades. Estábamos invitados junto con otras tres parejas de diferentes nacionalidades, igualmente podridos de dinero. Me sorprendía Rigo con semejantes amistades y cuando me proponía sin explicaciones nuestros constantes desplazamientos especialmente al continente asiático, era una caja de sorpresas, todas agradables cuyo centro o motor se supeditaba al arte fotográfico, su única actividad laboral. No había ningún motivo que se escapase a su lente, lo impresionaba todo, especialmente a niños andrajosos aparentemente abandonados. Luego venía el trabajo de seleccionar, ampliar, retocar, todo ello como ya apunté, con parsimonia, recreándose en su laboratorio fotográfico donde se pasaba horas interminables sin mi presencia porque no me interesó recluirme en un espacio aislado, agobiante; tampoco me invitó. A las pocas horas de navegación, ya en alta mar rumbo a cualquier isla griega, las parejas se despelotaron al unísono siguiendo el ejemplo del jeque y su amante, una hermosa mujer de piel dorada, cabellos rubios, excitante, siempre acompañándose con una copa de champán y un perrito manejable. A 19 una seña de Rigo hicimos lo mismo y todo el mundo en pelotas, excepto la tripulación que disimulaba bien aleccionada o acostumbrada al espectáculo. Yo no entendía una palabra de los idiomas empleados excepto cuando lo hacían en francés, en cambio Rigo intervenía en todas las conversaciones haciendo gala de unos conocimientos políglota que me sorprendía. El jeque era guapo el condenado, de ojos azules que contrastaba con su piel morena, además no podía negársele ser el más dotado de los machos reunidos y hacía gala de saberlo. Cruzó varias veces, de forma fugaz, su mirada con la mía, y estaba segura de haber memorizado todo mi cuerpo. Si él presumía de virilidad, yo de feminidad, porque era y lo digo sin envanecimiento, la mejor complementada de todas las féminas reunidas, detalle que no pasó desapercibido para las aludidas porque se esforzaban en presentar su mejor perfil. Nos zambullimos en el mar en calma, gritábamos, jugábamos, hasta que el jeque dio por terminada la sesión y trepamos a cubierta donde estaban dispuestas unas mesas bien surtidas de los más apetitosos manjares. Rigo no se apartaba de mi lado procurando llenar mis paréntesis de silencio ante mi incapacidad de comprender las lenguas que se hablaban y me traducía retazos. El jeque se dio cuenta de mi situación y con una mirada fija en mis ojos que la aguanté sin parpadear, me habló en un correcto francés como deferencia y por imitación todos los contertulios empezaron a usar ese idioma. Yo se lo agradecí con una sonrisa mientras bebía un sorbo de champán. Ya de madrugada, después de la larga velada de juegos, baile, canciones, bebidas, retirados en nuestro camarote 20