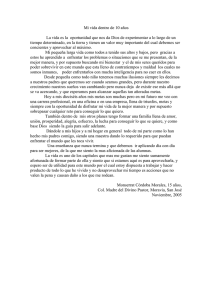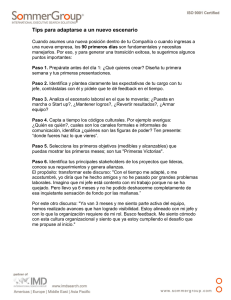mata a mi marido - Creative People
Anuncio

MATA A MI MARIDO por Juan Antonio Morales Aranda El cadáver yace junto a mí. Le he clavado el cuchillo como ella me pidió. Se lo he dejado insertado en el pecho y ahora, su cuerpo aún caliente, tiñe las sábanas de rojo. Por un momento creí que nunca lo conseguiría. He tenido que luchar con él. No sé cómo pero de algún modo ha adivinado mi presencia y me esperaba incorporado en la cama. Así que me he visto obligado a golpearlo duramente para someterlo. Ha sido horrible pero ya está hecho. Luego se ha desplomado sobre la cama. Lo peor sin duda ha sido cuando lo he dejado caer porque entonces Julián me ha arrastrado con él. Me lo tengo merecido. He tenido que sortearlo para no acabar abrazándolo. Después, exhausto, me he derrumbado al otro lado hasta caer en el frío y duro suelo del dormitorio, desfallecido, como fulminado: todavía me tiembla el pulso. He gateado hasta una silla próxima. Me cuesta respirar. La verdad, nunca creí que matar fuera tan agotador. He seguido al pie de la letra las indicaciones de Marisa pero hacerlo no ha servido sino para enredarlo todo aún más. Al final, he improvisado, claro. Quizá por ello me siento tan mal. No se me da bien improvisar. Soy sumamente pulcro y arreglármelas sin un programa me inquieta. Y aunque sé que no es para menos, me he sentido torpe encima de Julián, atizándole indolentemente; como un animal. Puedo levantar la mirada y verlo ahí, tendido, con el arma incrustada en la caja torácica. Sé, porque así lo dejé hace un instante, que tiene la cara volteada hacia un lado y la expresión contravenida pero me niego a mirarlo una segunda vez. No soy un monstruo. Tampoco un asesino. Soy consciente de la abominación que acabo de acometer porque no soy imbécil, pero no me considero un asesino. Estoy cuerdo y sé que acabo de matar. Aún así no me siento orgulloso. Es extraño pero tampoco me arrepiento. Tan sólo me 2 hallo algo aturdido pero en absoluto pesaroso. De otra parte, me siento terriblemente excitado. Es como si matar hubiera despertado mi lado más violento, un instinto primitivo; mi reflejo asesino que me invita a matar. Lo de la angustia, el ataque de histeria y demás, vendrá después. Lo he leído no sé adónde sin embargo, sólo percibo esta extraña quietud que me nubla el sentido. Me pregunto si era necesario matarlo. ¿De veras lo era? No quiero decir que no lo fuera. Como he dicho, no soy ningún imbécil pero quizá se podría haber evitado. Después de todo, Julián no era mal tipo. Un poco estirado, un poco gilipollas, un poco de todo pero no merecía morir, al menos no de este horrendo modo. Aún tengo clavado sus ojos en mi retina, su mirada de angustia, su pánico contenido. Y ese filo en sus labios, ese filo tan delgado como el de un estilete, como el de mi cuchillo. Esa expresión que suplica compasión... Todavía cuando se resistía, para nada, claro, podía apreciar ese destello tan especial en sus ojos, esa forma única de pedir clemencia sin gemir, sin tan siquiera hablar. Y ahora que lo pienso, tampoco le oí gritar ¿o es que estuve sordo todo el tiempo? Porque no recuerdo que gritara, ni siquiera que se quejara. Aguantó el último golpe con estoicismo y aceptó la muerte sin complejos. Pero ¿y si lo hizo y el miedo me ha bloqueado los sentidos? No le oí pedir auxilio, pero pudo hacerlo. ¡Bah! No lo creo. Al menos no lo recuerdo. ¿Y si fuera así? ¿Y si en el último instante, cuando se sentía muerto en vida, hubiera gritado, un grito desesperado, un grito aterrador?, ¿Nos habrá oído la servidumbre? ¿Estará al llegar la policía? ¡Pero qué cosas digo! Es sábado por la noche y los sábados la servidumbre libra. Marisa ya lo había previsto. Me dijo: “después de las once, ni un minuto antes”. Y así lo hice. Estuve 3 toda la tarde-noche apostado al otro lado de la calle, bebiendo tragos cortos de güisqui, contemplando el arma homicida en tanto me llegaba el arrojo. El cuchillo también me lo proporcionó Marisa. La misma tarde del sábado lo sacó del armero de su marido y me lo entregó cubierto con unos trapos. Ni siquiera lo echó en falta Julián. Cierto es que no tuvo tiempo. Marisa supo entretenerlo hasta tarde. Me ha parecido oír algo. Entiendo que no proviene de afuera porque en realidad me resulta cercano, terriblemente próximo. Pero consciente de que alguien nos hubiera oído, me urge cerciorarme y me aproximo a la ventana. Es curioso, desde aquí observo que la habitación, aún a oscuras, permanece anegada de luz, de esa blanquecina claridad nocturna que lo envuelve todo como si cada objeto, cada mueble, cada cosa, estuviera vestido de un tul plateado finísimo; como la misma luna. Y sin embargo, reposa paz. Afuera circulan algunos coches. Cruzan despacio frente a la puerta. Parece que no se fueran a ir nunca y cuando lo hacen, cuando por fin rebasan la esquina, suspiro aliviado. Me estoy volviendo un poco neurótico. He vuelto a escuchar ese ruido de antes. Es como un chapoteo. ¡Sí! Eso es. Aunque me he girado rápidamente, he evitado mirar al cadáver directamente. Por supuesto sigue tendido en la cama, con la cara vuelta y el pecho hundido. Siento que el pulso se me acelera endiabladamente. Me estoy agobiando. Necesito luz. Y extrañamente, al accionar el interruptor, se ha encendido la lamparilla más cercana al cadáver y la leve claridad ha resaltado de repente su silueta. Ésta se ha dibujado sobre el techo con trazos oscuros, grandes, anchos. Sé que sus párpados permanecen abiertos, con esa horrenda expresión en el rostro que aún no se le habrá borrado. Debe conservarla todavía como 4 una evidencia más de mi monstruosidad; para mi angustia sin duda. Con los ojos así, pronunciados, parece que hubiera visto a la misma muerte vestida de negro. Y sin embargo, ha muerto como morimos todos. Porque no hay nada de extraño en su forma de expirar salvo la circunstancia de que ha sido asesinado: un último espasmo y ya está. De hecho, el que haya muerto como lo ha hecho, sólo lo delata el gesto magnífico de su faz contrariada. Por lo demás, es un muerto más; un muerto común. Sólo su mirada sigue en un perpetuo estado de sobresalto, como si todavía me viese encima de él propinándole golpes y cuchilladas y contara con la macabra certeza de que, un instante después, acabaría sucumbiendo. Ni siquiera la brecha por donde se le ha escapado la vida, resulta excepcional. Me pregunto si he perdido toda dignidad. Me ha parecido que tosía. Esta vez he levantado la barbilla intrigado. Está muerto. Lo sé. Y sé que es imposible que lo haga, que tosa, sin embargo he querido cerciorarme, como un chiquillo incrédulo que no encuentra sosiego en las palabras de sus mayores. Y, efectivamente, el cadáver expele sangre; en realidad no ha dejado de hacerlo en todo este tiempo. Supongo que es una reacción natural. Después de todo la muerte también lo es. Presumo que el extraño gorgoteo al que antes me refería no era sino el ruido del riachuelo espeso y sombrío que parte de su boca y que al rebosar el labio inferior, bulle como la lava hirviente. Con todo, tengo la sensación de que se mueve. No soy ningún experto pero puede que la explicación resida en el resplandor que desprende la lamparilla que al titilar la luz como lo hace, surte de movimiento al cadáver. ¿Acaso he querido ver un leve cabeceo? ¿Un pequeño espasmo? ¿Una sacudida refleja? ¿O está vivo aún? No me atrevo a acercarme. El miedo me ata al suelo. Quisiera estar lejos, quisiera huir pero no me aventuro a pasar junto a la cama porque sé que me encontraré 5 otra vez con sus ojos escrutadores. Miro al techo. La luz dibuja su silueta en movimiento, con leves sacudidas, con leves estertores. Es una sombra partida, desdoblada, derretida que parece cobrar inesperadamente vida y siento miedo. Antes sólo sentía temor. Temor a ser sorprendido, temor a matarlo, temor a ser herido yo mismo en la pugna. Ahora sólo siento pánico. ¿Y si no estuviera muerto? ¿Y si recobrase el sentido? ¡Pero qué estupideces digo, Dios mío! ¿Cómo va a resucitar? (Callo un instante). ¿Debería rematarlo todavía que lo distingo inerte? (Enmudezco de nuevo). No me atrevo a hacerlo. Debería aproximarme, arrebatarle el puñal y asestarle otro golpe. ¿Y matarlo una segunda vez? ¡Sí, eso...! Pero ¿matarlo una segunda vez? ¡Dios Santo! ¿Matarlo? ¡Pero qué digo! ¿No te das cuenta? ¡Está muerto! ¡Está muerto! Y sin embargo, la sombra del techo, ese gorgoteo incesante que me enloquece, el semblante arrugado... Parece que no me quisiera mirar, que me eludiera. ¿Me eludes? ¿De veras, lo haces...? Estoy hablando con un muerto... Me dan ganas de reír cuando realmente lo que quisiera es llorar. Me llevo las manos a la cabeza y me la estrecho con el ánimo de no oírme más. Entonces sale una voz mutilada de mi boca, una voz trémula, cansina, quebrada: “Me voy a volver loco”. Es casi un llanto. Algunos minutos después creo haber reunido por fin el valor suficiente. He decidido cerciorarme: cómo irme creyéndolo muerto... debo saberlo. No podría vivir comprendiendo que aún vive. Ando algunos pasos. Son pasos tímidos; ensayos de pasos. En realidad no sé lo que me empuja a caminar y qué me impide que huya despavorido. Camino lentamente, sin pestañear; con los ojos bien abiertos. Adelanto las manos ¿para defenderme? ¿de un muerto? La sombra sobre el techo se mueve, se 6 agita. ¿Soy yo quien origina esa animación suspendida en el aire conforme avanzo...? Puede, pero en cualquier caso no deja de espantarme la idea de que pudiera hallarse con vida. El cadáver cambia de forma. Lo veo marchitarse, ahora dilatarse, ahora mengua y después aumenta de volumen. ¿Julián Barrientos se retuerce en su lecho? Cada segundo que pasa crece mi angustia y por vez primera siento asco, asco de mí mismo, de mi hazaña, de mi víctima también y de todo lo que me recuerda a ella. Quisiera quitarme de encima este peso atroz, este olor a muerte que me subyuga, esta ansiedad que me vuelve loco pero no puedo. Y corro apresuradamente a limpiarme el rastro de sangre que mancha mi mano. Me restriego afanosamente contra el pantalón pero el sanguinolento rastro de humor persiste como si fuera tinta indeleble. Levanto la vista y continúo caminando. Me cuesta tanto acercarme... lo he mirado otra vez y sigue con la cabeza inclinada, ligeramente hundida en la almohada. Tiene la mandíbula desencajada. Parece que mantuviera una risa eterna y sin embargo está muerto. Porque lo está ¿verdad? Quizá le golpeé demasiado fuerte al abalanzarme sobre él. Reconozco que me hallaba histérico. ¡Sí! Creo que eso fue lo que sucedió. Me arrojé sobre él cuando intentaba defenderse y entonces lo golpeé. Pero así, con la boca tan abierta, parece que exclamara de dolor todavía. Hace un instante dije que sentía asco ¿verdad? Pues no, también siento aversión, pánico ¿y por qué no compasión? ¿La muerte me repugna más que me sobrecoge? Ha sonado el teléfono de la mesita de noche de improviso y al hacerlo me he sobresaltado hasta el punto de resbalar. Todo ha sido tan rápido... No sé con qué he 7 tropezado pero un segundo después me he hallado tendido boca arriba e inmóvil. Entretanto el teléfono no ha dejado de sonar... Por fin se ha detenido. A lo mejor era Marisa. Quién sabe. En cualquier caso, no me hallo en disposición de descolgarlo si suena de nuevo. Estoy tendido sobre el piso. No me puedo mover. Lo intento pero resulta inútil. Siento un dolor agudo en la cabeza, un dolor tan intenso que no me deja pensar. Un malestar que se propaga por todo el cuerpo. Sin embargo percibo algo tibio que discurre lentamente mejilla abajo. Quiero llevarme la mano a la cabeza pero mi brazo no responde. Siento que fuera a desmayarme. Ver. Sólo puedo ver. Mirarle desde el suelo, apreciar su relieve tendido. Han transcurrido algunos minutos y sigo trabado, con la espalda apoyada en el suelo y la cabeza ligeramente vencida hacia delante; como si algo, en el vértice de la misma me empujara hacia el frente; acaso la mano de Dios que me sostiene para que admire mi obra. Aparento una cucaracha panza arriba sólo que no agito mis patitas porque mi cuerpo sigue yermo. Eso sí, conservo la conciencia y la vista; que ironía. La conciencia para comprender y la vista para admirarle. Pero no distingo su perfil porque mantiene la cara ligeramente girada hacia el otro lado. Lo cual es un alivio. Es como si evitase mirarme... ¿lo hace? ¿Me esquiva? Casi lo prefiero así. No soportaría su mirada sancionadora, sus penetrantes ojos. Si me viera ahora se echaría a reír... Han pasado algunos minutos más y me siento intrigado por la sombra que proyecta su cuerpo sobre el techo. La imagen oscura de su ser transportada al vacío y la curiosa forma en la que se desdobla. Parece derretido. Sí, eso es. Derretido es el término que mejor lo define porque aunque sigue postrado, su figura se parte sin descuajeringarse en 8 la escayola, permanece unida pero acodada, ligeramente allanada; deshecha. Como queso fundido. Julián Barrientos cobra vida. Me refiero a que el movimiento de su sombra ya no se remite a las oscilaciones de la lamparilla, al palpitar tímido de la luz. Ahora la imagen se ha vuelto incuestionable y su figura se ha arrogado de personalidad propia. De hecho, tengo la sensación de que el cráneo ha girado levemente. Su perfil ya no se me antoja curvo y sin turgencias sino que poco a poco va adquiriendo forma definida; la de don Julián. Bajo inmediatamente la mirada y me parece advertir que ha movido el pulgar. ¿De veras lo ha hecho? Me deshago en la duda cuando observo que parte de su perfil asoma en la cabecera de la cama. Aspira. Veo elevarse el tórax. Vuelve a tomar aire. Aparentemente recobra el pulso. Su boca se cierne aún más. Sus ojos siguen fijos al frente. Temo encontrármelos. Agita levemente el brazo y su cabeza se desliza raspando la almohada. El sonido me llena de espanto. Cierro los ojos. No creo que pueda soportar encontrarme con su mirada. Juan Antonio Morales Aranda, 2003. 9