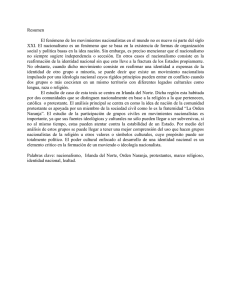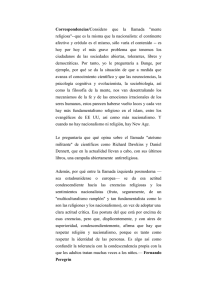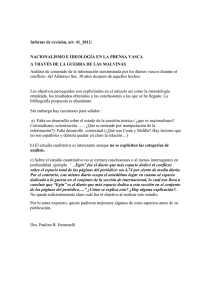el nacionalismo `light` - Universidad Complutense de Madrid
Anuncio

EL NACIONALISMO ‘LIGHT’ MARÍA JOSÉ VILLAVERDE L a gran oposición entre particularismo y universalismo que, de una u otra forma, ha recorrido la historia occidental, repunta en nuestros días. Aunque algunos politólogos la consideran superada1, lo cierto es que el auge de la etnicidad y la explosión de reivindicaciones étnico-culturales que vivimos e incluso, como dice Ralf Dahrendorf2, la invención de lo “local” hoy tan de moda en el debate sobre las “regiones homogéneas”, chocan con el avance imparable de la globalización3, con el proceso de construcción de Europa y con la creación de instancias supranacionales. Según Dominique Schnapper4, si hasta los años sesenta del pasado siglo las formas sociales propias de la Gemeinschaft parecían abocadas a la desaparición, a partir de los años setenta los conflictos étnicos se dispararon en Europa, espoleados más tarde por el rompimiento de Yugoslavia y de la Unión Soviética. Danilo Zolo5 calcula que solamente en África existen hoy unos 500 grupos étnico-culturales que reivindican su autonomía política, mientras que los Estados africanos reconocidos por Naciones Unidas no pasan de 50; y, a escala mundial, serían varios miles –Ernest Gellner hablaba de 8.000– los que de forma más o menos explícita reclaman su reconocimiento político, mientras que el número de Estados no sobrepasa los 200. Patriotismo cívico, patriotismo constitucional e identidad posnacional Ante esta proliferación de reivindicaciones 1 Por ejemplo, en nuestro país sustenta esta tesis Ferrán Requejo en ‘El federalismo liberal y la calidad de las democracias plurinacionales. Déficits actuales y posibles mejoras’, en Revista Española de Ciencia política, núm. 3, octubre 2000, pág. 40. 2 Después de la democracia. Crítica, Barcelona, 2002, pág. 32. 3 La globalización ya fue anunciada en los años veinte del siglo pasado por Marcel Mauss, como señala Schnapper. 4 La comunidad de los ciudadanos. Acerca de la idea moderna de nación. Alianza, Madrid, 2001, pág. 189. 5 Cosmópolis. Perspectiva y riesgos de un gobierno mundial. Paidós, Barcelona, 2000, págs. 208-209 40 particularistas que, como todos sabemos, han afectado también a algunas de las naciones más antiguas de Europa, una de las alternativas ha consistido en impulsar el patriotismo cívico y reforzar los vínculos entre los ciudadanos en torno a los principios constitucionales. Iniciativas en este sentido han sido promovidas por diversos autores estadounidenses y europeos como Richard Rorty, Benjamin R. Barber, Viroli, Dominique Schnapper, etcétera. Schnapper, por ejemplo, ha interpretado este despertar del patriotismo cívico frente a los embates de los particularismos modernos como una resurrección del viejo antagonismo del siglo XIX entre nación cívica y nación étnica o cultural, como lo definía Meinecke en 1907. Pero Schnapper se niega a utilizar el término de nación étnica que, en su opinión, aúna dos concepciones opuestas, de forma que lisa y llanamente habla de contraposición entre etnia y nación, dos conceptos que un gran número de sociólogos y politólogos actuales como Hugh Seton-Watson, John Amstrong, Suzanne Berger, Walker Connor o Anthony Smith confunden. Por ejemplo, Walker Connor afirma que la nación es la etnia consciente de sí misma y Seton-Watson, después de asegurar que no hay definición científica posible, acaba por proponer la siguiente: “Una nación existe cuando un número considerable de personas de una comunidad considera que forma una nación o se conduce como si la formase”6. Yael Tamir, por su parte, define a la nación como un grupo que comparte rasgos objetivos como la lengua, la historia o el territorio y que tiene conciencia de su diferencia7. También Kymlicka se refiere a las minorías nacionales como grupos etnocultu- 6 Citado por Schnapper, pág. 31. También Ferrán Requejo, entre los politólogos españoles, considera que la autoconciencia es uno de sus rasgos fundamentales. ‘El federalismo liberal...’, op. cit., pág. 32. 7 Liberal Nationalism, Princeton University Press, Princeton, 1993, pág. 66. rales que se piensan a sí mismos como naciones dentro de un Estado8. Según Schnapper, la definición de la nación como una etnia consciente de sí misma o la confusión entre ambos términos no son inocentes. Esta ambigüedad terminológica escondería una legitimación más o menos implícita de la voluntad de las etnias de convertirse en entidades políticas, es decir, en naciones. Aunque ambas son comunidades históricas y culturales, la nación moderna, surgida como una comunidad de ciudadanos libres e iguales a raíz de las revoluciones americana y francesa, se distinguiría de la etnia por la voluntad de los ciudadanos de participar en la vida pública prescindiendo de sus arraigos particulares. Este contenido universalista de la ciudadanía contrastaría con los vínculos particulares que unen a los miembros de las etnias. En el marco de la nación, ese “lugar vacío” donde reina la pura representación, en palabras de Claude Lefort, el ciudadano deja de estar determinado por su pertenencia a un grupo concreto que lo encierra en una cultura y en un destino impuestos por su nacimiento y queda vinculado a sus conciudadanos por el respeto a un contrato político. Frente a la especificidad del hombre privado, el universalismo del ciudadano consiste en “elevarnos (...) por encima de las limitaciones inherentes a nuestra pertenencia a un pueblo particular”, realizando la esencia universal del hombre. En palabras de Bergson, se trataría de “un esfuerzo en sentido inverso a la naturaleza”(Citado por Schnapper, 93). Esta concepción de la nación como un medio de trascender los vínculos tribales no pretende negar, sin embargo, las tensiones permanentes que se producen entre la universalidad de la esfera pública y las diversidades reales, étnicas y sociales de la sociedad nacio- 8 Will Kymlicka, Christine Straele, ‘Cosmopolitanism, Nation-States and Minority Nationalism: A Critical Review of Recent Literature’, European Journey of Philosophy, núm. 7, marzo 1999. CLAVES DE RAZÓN PRÁCTICA Nº 140 n dos exclusivamente a tales principios, con exclusión de cualquier referencia a un territorio y a una comunidad histórica y cultural concretas. Siguiendo esta misma línea, y también a comienzos de los años noventa, Jacqueline Costa-Lascoux proponía impulsar, mediante la armonización de las diferentes legislaciones nacionales, una ciudadanía europea que tendría como ejes los derechos del individuo y un “contrato de ciudadanía” que permitiría a las distintas poblaciones seguir unidas a una cultura particular, siempre y cuando las prácticas sociales generadas por dicha cultura no resultasen incompatibles con los principios supranacionales de los derechos del hombre. Cosmopolitismo nal, ni tampoco la oposición entre el principio universal en el que se fundamenta la nación democrática y las acciones y conductas de cada nación concreta a la hora de afirmar su especificidad frente a las demás. Si con esta reflexión sobre la nación Schnapper pretendía demostrar la validez de esta forma política en un mundo cada vez más globalizado y sometido a las acometidas de los particularismos, Habermas9 iba más lejos. Con su noción de patriotismo constitucional trataba de trascender el marco del estado-nación vaciándole de sus componentes étnicos y disociando la colectividad histórico-cultural de la organización política. De este modo, los lazos cívicos quedaban desvinculados de todo contenido histórico, cultural, sentimental, para hacer referencia exclusivamente a los principios abstractos del Estado de derecho. Como con- secuencia, la ciudadanía alemana, por ejemplo, quedaba desligada de Alemania como nación, con un pasado y unas tradiciones determinadas, para adherirse solamente a principios racionales. Esta iniciativa que, como es conocido, tenía como objetivo romper con una historia y una herencia de trágica memoria, fue seguida por otros pensadores que, como el propio Habermas, están firmemente convencidos de que el futuro de nuestras democracias occidentales pasa por convertirse en sociedades posnacionales y de que no hay alternativa a la deriva universalista10. Así, por ejemplo, JeanMarc Ferry desarrolló a comienzos de los años noventa la idea de “identidad posnacional”, basada en los principios de universalidad, autonomía y responsabilidad constitutivos de la democracia y del Estado de derecho. Según este pensador, los ciudadanos quedarían vincula- La creación de una ciudadanía y de un Estado federal europeos podría ser el punto de partida, según los eurofederalistas, para el establecimiento de un régimen político mundial basado en tratados internacionales. Para ello sería necesario impulsar las ONG y crear partidos europeos con intereses transnacionales con el fin de fraguar una identidad colectiva que trascendiese las fronteras estatales. La futura Constitución europea podría ser un paso en este sentido. El horizonte último de estas formas de superación de la identidad nacional sería el sueño imaginado por Kant, la integración universal de la humanidad. Ésta es la propuesta que encabeza, entre otros autores, la norteamericana Martha Nussbaum 11 que abraza con entusiasmo la herencia estoica y kantiana y aboga, sin complejos y sin tapujos, por la creación de una cosmópolis como alternativa al mundo de la globalización. Aunque el ensayo de Nussbaum no provocó grandes entusiasmos en Estados Unidos y sí más bien algunas críticas aceradas, tuvo la virtud de provocar un debate y algunas manifestaciones 11 9 Habermas, La constelación posnacional. Paidós, Barcelona, 2002, págs. 81 a 146. Nº 140 CLAVES DE RAZÓN PRÁCTICA n 10 Habermas, Identidades nacionales y postnacionales. Tecnos, Madrid, 1989, pág. 117. Los límites del patriotismo. Identidad, pertenencia y “ciudadanía mundial”. Paidós, Barcelona, 1999, pág.17 y sigs. 41 EL NACIONALISMO “LIGHT” de apoyo12. Nussbaum ataca tanto el chauvinismo13 y los nacionalismos estatales como los particularismos pero, como otros cosmopolitas como Kwame Anthony Appiah o Amartya Sen, aboga por el respeto a las diferencias culturales siempre que éstas, a su vez, sean respetuosas con los derechos humanos. Las críticas que han suscitado el patriotismo constitucional y el cosmopolitismo han procedido tanto de las filas del llamado nacionalismo de las minorías como de los partidarios del patriotismo cívico. Schnapper, por ejemplo, se muestra escéptica ante la posibilidad de que el concepto de identidad posnacional pueda cohesionar a los ciudadanos. Según esta socióloga y miembro del Tribunal Constitucional francés, ningún sentimiento de pertenencia puede forjarse sin una historia común, aunque ésta sea parcial o totalmente inventada, como suele ser el caso. Por otra parte, ¿qué porvenir esperaría a las naciones vinculadas en torno al patriotismo constitucional sin mitos ni tradiciones ni lengua ni raza ni territorio sagrado al que apelar? ¿Cómo podrían sobrevivir sin lazos afectivos y emocionales y basándose en la pura racionalidad en un mundo dominado por el fervor y el furor de los sentimientos étnicos? ¿Y cómo construir un sentimiento de pertenencia a la humanidad cuando, por definición, el “nosotros” se crea siempre en oposición a los demás? Los defensores de los particularismos de raíz cultural, como Danilo Zolo o Ferrán Requejo en nuestro país, han coincidido con Benjamín R. Barber, por ejemplo, en criticar la “incomprensión” de los universalistas ante los lazos que los individuos forjan con los grupos y las comunidades a las que pertenecen. Pero Nussbaum desmiente menospreciar los lazos familiares, vecinales, locales e incluso nacionales; tan sólo trata de recordar, en línea con los estoicos, que, desde una sensibilidad cosmopolita, es una prioridad interesarnos por la humanidad y por el respeto a los derechos humanos más allá de nuestras fronteras. Esto significa que un cosmopolita de la época nazi no cerraría los ojos ante las matanzas de los judíos y que un cosmopolita de hoy no miraría para otro lado cuando se cometen atentados contra la dignidad humana dentro o fuera de sus fronteras. La defensa de las peculiaridades nunca puede estar por encima de 12 De las 29 réplicas, Paidós sólo reprodujo 11, entre las cuales hay sólo dos de apoyo a Nussbaum, la de un asiático, Amartya Sen, y la de un africano, el ghanés Kwame Anthony Appiah. 13 Según Michael Walzer, Nussbaum ha percibido “el potencial chauvinista del patriotismo de Richard Rorty”, ‘Esferas de afecto’ en Los límites del patriotismo, op. cit., pág. 154 42 la protección de los derechos humanos. Este sería el significado de sus tesis. Pero los críticos del cosmopolitismo rechazan la pretendida universalidad de los derechos humanos y aducen que se inscriben siempre dentro de una tradición determinada y que no pueden ser ni generalizados ni “exportados”. Tal es la tesis que sostienen con ligeras variantes Zolo, Requejo, Judith Butler14 e incluso Gertrude Himmelfarb15. Butler concluye que ello invalida las tesis cosmopolitas de Nussbaum; y Etienne Balibar llega aún más lejos al sostener que nuestras nociones actuales de universalidad están impregnadas de racismo16. Por el contrario, Amartya Sen17, en su réplica a Himmelfarb, niega que se trate de valores exclusivamente occidentales y alega como prueba la abundante y desconocida literatura escrita en chino, árabe, sánscrito y pali sobre estos temas, así como, por ejemplo, las inscripciones indias del siglo IV a. de C. referidas a la cuestión de la justicia. Sin entrar en un debate de enorme actualidad en la ciencia política actual en el que han participado Habermas18, Charles Taylor, Mc Carthy y otros autores, es indudable que la percepción que todos tenemos de lo que significa la justicia o la dignidad humana se enmarca dentro de nuestras respectivas tradiciones culturales. Ello no debería ser un obstáculo, sin embargo, para alcanzar una definición aceptable por todos y evitar así que las críticas a la universalidad de los derechos humanos sirvan, como ocurrió en la Conferencia de Viena de 1993, para que algunos Estados asiáticos justifiquen el incumplimiento de dichos derechos en sus países19. En nombre del respeto a peculiaridades culturales o a derechos colectivos no parece legítimo cerrar los ojos ante la penalización de la infidelidad con la pena de muerte o ante prácticas como la ablación del clítoris que atentan contra los derechos de la persona. En estos casos ¿no estaría justificado tratar de “exportar” el respeto a la dignidad de las personas a aquellos países que la ignoran de manera flagrante? Otra corriente cosmopolita en la que se podría englobar a los “globalistas”, pacifistas cosmopolitas o constitucionalistas globales como se denomina a David Held20, Richard Falk, Norberto Bobbio, Antonio Cassese o Kenichi Ohmae, propone una serie de medidas concretas para la creación de un “gobierno mundial” cuyo embrión serían las instituciones de la Organización de Naciones Unidas convenientemente reformadas21. Este organismo internacional estaría legitimado para usar la fuerza con el fin de establecer una paz estable y universal, la justicia distributiva, la definición y protección de los derechos humanos, la integridad ecológica del planeta y el equilibrio entre los recursos disponibles y el crecimiento demográfico, es decir, para crear un “orden político óptimo”. Según estos autores, ésta sería la única alternativa no sólo para hacer frente a la guerra y a la anarquía internacionales sino, incluso, para detener la destrucción del planeta y la posible extinción de la especie. Pero tal proyecto no está exento de críticas. Una de las más duras es la de Danilo Zolo, que sólo ve riesgos en la instauración de lo que califica de “Leviatán despótico y totalitario” cuya autoridad sería “intensamente invasiva e intervencionista”. Tal sistema político sería “evolutivamente regresivo” en la medida en que reduciría “la complejidad y diferenciación del sistema internacional” (pág. 206207). Otros autores, por el contrario, consideran que tal amenaza es inexistente. Habermas, por ejemplo, afirma que ni la reforma más ambiciosa de las instituciones de la ONU y de sus funciones, que se limitan hoy a cuestiones de seguridad (fundamentalmente a la “domesticación” de la guerra y a la prevención de catástrofes humanitarias y riesgos globales), permite augurar tal peligro. Es más, la organización cosmopolita forjada en torno a los derechos humanos nunca alcanzaría el grado de cohesión y solidaridad de los Estados nacionales, ni siquiera en el caso hipotético de lograr un consenso en torno a dichos principios, lo que no parece fácil en el mundo intercultural de hoy22. David Held también desestima las implicaciones tiránicas que podría conllevar un Estado mundial centralizado. Tal 14 ‘La universalidad de la cultura’, en Los límites del patriotismo, op. cit., pág. 60. 15 ‘Las ilusiones del cosmopolitismo’, en Los límites del patriotismo, op. cit., pág. 94. 16 ‘La universalidad de la cultura’, op. cit., pág. 61. 17 ‘Humanidad y ciudadanía’, en Los límites del patriotismo, op. cit., pág. 142-143. 18 ‘Le débat interculturel sur les droits de l’homme’, en L’intégration républicaine. Essais de théorie politique. Fayard, 1998, págs. 245 y sigs. 19 Singapur, Malasia, Taiwán y China, en una declaración conjunta en Bangkok, invocaron los valores de las culturas de Extremo Oriente, marcadas por el confucionismo, para justificar las infracciones cometidas contra los derechos humanos. 20 Held se diferencia de los “hiperglobalizadores”, como los llama, porque considera que el Estado-nación seguirá ejerciendo un papel como representante de los ciudadanos, aunque tenga que compartir el espacio político con otras instituciones como ONG, organizaciones internacionales, etcétera. Democracy and the Global Order. From the Modern State to Cosmopolitan Governance. Polity Press, Cambridge, 1995, págs. 267 y sigs. 21 Held, por ejemplo, propone la creación de una segunda cámara en la ONU integrada por ONG, organizaciones internacionales no gubernamentales, minorías etnoculturales, etcétera, de forma que, al ampliar el grupo que toma las decisiones, los ciudadanos pudieran estar mejor representados. 22 La constelación posnacional, op. cit.,págs. 138 y sigs. CLAVES DE RAZÓN PRÁCTICA Nº 140 n MARÍA JOSÉ VILLAVERDE Estado presupondría la existencia de una cultura homogénea, una ciudadanía global y un universo discursivo común, lo que parece bastante improbable en la actualidad. Según este autor, para ser viable la comunidad cosmopolita tendría que dotarse de una forma política mixta entre federación y confederación, pues no sólo las comunidades locales y nacionales serían reacias a ceder su soberanía sino que, además, una única autoridad no podría gobernar todo el planeta e incluso sería inconveniente que lo hiciera. El propio Kant así lo percibió. (Held, pág. 229 y sigs.). Pero la crítica de Zolo no va acompañada de soluciones positivas. Su propuesta de “pacifismo débil” consiste únicamente en renunciar a extirpar el conflicto en el seno de la sociedad mundial por ser consustancial con la naturaleza del hombre. Y su objetivo de contener la hegemonía cultural de Occidente, de reforzar las identidades étnico-culturales y de desarrollar una cultura de la diversidad humana no conduciría, en mi opinión, más que a abrir nuevos focos de tensión en el mundo si, como él mismo dice, existe una explosión de reivindicaciones étnicas “innegociables en la medida en que están ancladas en el código de la pertenencia y las identidades colectivas” (pág. 187) ¿Por qué, entonces, renunciar a la búsqueda de la paz que persiguen los cosmopolitas, por difícil que parezca, para internarnos en el callejón sin salida del conflicto al que nos encaminan las tesis de los particularistas? Nacionalismo liberal Zolo coincide en buena medida con los partidarios del pluralismo étnico y cultural. Éstos ya no se reclaman del nacionalismo de Herder o Fichte, sino que su argumentación ha variado ostensiblemente en los últimos tiempos; es más refinada y maneja argumentos más sofisticados. Éste es al menos el talante de los pensadores que se agrupan en torno a lo que, conforme al título del libro de Yael Tamir, se ha llamado el nacionalismo liberal23. Es significativo que una de las impulsoras de esta corriente sea esta autora judía que tiene detrás de sí toda la tradición de la Ilustración judía del XVIII y del XIX, así como la herencia cosmopolita de los judíos centroeuropeos del XX, desde Stefan Zweig a Berta Szeps. Esta profesora de Filosofía de la Universidad de Tel-Aviv y miembro fundador de la organización israelí Paz Ahora trata de conjugar el liberalismo con el sionismo y, en un sentido más amplio, con la tradición nacionalista, vaciándola de sus componentes xenófo- 23 En realidad, según estos autores, el nacionalismo liberal se remontaría a John Stuart Mill. Ver Yael Tamir, Liberal Nationalism, op. cit., págs. 142. Nº 140 CLAVES DE RAZÓN PRÁCTICA n bos y racistas24. Pretende así conciliar el conflicto histórico entre nacionalismo y liberalismo o, como dice Gellner, entre pasión y razón. Pero el nacionalismo liberal es una especie de cajón de sastre donde cabe desde el sionismo de Tamir, que ella define como respetuoso con los derechos individuales y las aspiraciones nacionales25, al nacionalismo de Estado o al nacionalismo de las minorías. Las diferencias entre los nacionalistas liberales son, por lo tanto, notables e incluso algunos como David Miller o Margaret Canovan son reacios a aceptar tal denominación. Otros, como Kymlicka, Margalit y Raz, prefieren llamarse “culturalistas” para subrayar la importancia de los derechos nacionales a la hora de proteger las culturas minoritarias. Kymlicka distingue asimismo entre los partidarios de un nacionalismo de la mayoría y quienes defienden los derechos de las minorías nacionales. Las reflexiones de estos autores han producido una masa ingente de artículos y libros sobre la teoría política del nacionalismo desde los años noventa*. En mi opinión, hablar de nacionalismo liberal (y en este trabajo me refiero exclusivamente al nacionalismo de las minorías, según la expresión de Kymlicka) es contradictorio, a pesar de que Margaret Canovan26 sostenga que prácticamente todos los teóricos liberales han sido nacionalistas por las tesis implícitas que contienen sus teorías. Afirmación que, como mínimo, puede calificarse de chocante. No creo que los autores a los que hace referencia –Kant, Acton y Rawls–, estuviesen de acuerdo con tan peregrina idea. Acton, como es sabido, abordó el tema del nacionalismo en dos ensayos de 1861 y 1862, Cavour y Nacionalidad27, 24 Trata de introducir los valores nacionalistas –el énfasis en la pertenencia, la lealtad y la solidaridad– en el discurso liberal, basado en la autonomía personal. Ver pág. 6. 25 Tamir define así al sionismo en la dedicatoria del libro. * Por ejemplo, en 1993 Yael Tamir publicó Liberal Nationalism, en 1995 se editó On Nationality, de Miller, y Multicultural Citizenship: A Liberal Theory of Minority Rights, de Kymlicka; en 1996 Nationhood and Political Theory, de Canovan; en 1997 The Morality of Nationalism, de McMahan y Mc Kim; en 1998 apareció National SelfDetermination and Secession, de Moore, y Rethinking Nationalism, de Couture, Nielsen y Seymour, así como Philosophy of Nationalism de Gilbert y Theories of Secession, de Lehning, en 1999 se publicó Theorizing Nationalism, de Beiner, y desde entonces no han parado de salir nuevos títulos y de celebrarse simposios sobre el tema. 26 ‘The Skeleton in the Cupboard: Nationhood, Patriotism and Limited Loyalties’, en Caney, George, Jones, National Rights, International Obligations. Boulder, Westview, 1996. 27 ‘Nacionalidad’, en Ensayos sobre la libertad y el poder. Edición a cargo de Paloma de la Nuez, Unión Editorial, Madrid, 1999, págs. 333 y sigs. Y ‘Cavour’ (págs. 267 y sigs.), y ‘Nacionalidad’ (págs. 233 y sigs.), en Ensayos sobre la libertad, el poder y la religión. Edición de Manuel Alvarez Tardio, Centro de Estudios políticos y constitucionales, Madrid, 1999. ante la posición adoptada por Stuart Mill en Consideraciones sobre el gobierno representativo. En una época en que las tesis nacionalistas apelaban a la idea de libertad y despertaban las simpatías de los pensadores liberales, Acton deslindó tajantemente los campos entre ambas ideologías, afirmando que eran idearios opuestos y que el nacionalismo atentaba contra la libertad28. En su opinión, el respeto al hecho diferencial y el pluralismo eran principios liberales opuestos a la exigencia de homogeneidad de los nacionalistas, que era profundamente antidemocrática y conducía al despotismo. Frente al patriotismo visceral basado en aspectos raciales, la patria era para Acton sinónimo de leyes y de libertad. Por otra parte, consideraba que las tesis nacionalistas eran regresivas porque pretendían volver a los tiempos en que las diferencias de religión, de lengua y de cultura constituían obstáculos insalvables para la convivencia entre los pueblos. Pero las sociedades democráticas habían abolido dichas barreras y las diferentes razas y nacionalidades podían convivir en paz bajo un mismo Estado sin perder sus señas de identidad. Desde la aceptación de las diferencias étnicas y culturales era posible, según Acton, la unión de los ciudadanos en torno a un valor ético que todos podían suscribir: la libertad. De ahí su oposición al derecho de autodeterminación que los nacionalistas exigían, no en nombre de los intereses reales de los ciudadanos, sino de entes abstractos y ficticios como “el pueblo”. Pero el nacionalismo liberal no comparte estas tesis. Desde sus filas –Kymlicka29, por ejemplo– se sigue haciendo hincapié en la importancia del “pueblo”, del “sujeto político colectivo”, del “nosotros”, del “espíritu común”, es decir, de la identidad colectiva, aún cuando, en teoría, dice perseguir la autonomía y la libertad individuales. Pero los intereses colectivos y los intereses individuales son difícilmente conciliables, como ya puso de manifiesto Rousseau. El nacionalismo no puede plantear sus reivindicaciones desde instancias individuales (por mucho que hablen del derecho individual a la cultura) sino como derechos de los grupos. Yael Tamir lo reconoce implícitamente al diferenciar la perspectiva “cultural” (es 28 “La nación está por encima de los derechos y deseos de los habitantes, absorbiendo sus intereses divergentes en una unidad ficticia, sacrifica sus inclinaciones y deberes diversos a la exigencia prioritaria de la nacionalidad, y aplasta todos los derechos naturales y todas las libertades establecidas con el fin de reivindicarse a sí misma”. ‘Nacionalidad’, Ensayos sobre la libertad y el poder, op. cit., pág. 350. 29 ‘Cosmopolitanism, Nation-States, and Minority Nationalism: A Critical Review of Recent Literature’, op. cit. 43 EL NACIONALISMO “LIGHT” decir, nacionalista) que concibe a la nación como una comunidad que comparte una serie de rasgos objetivos y entiende el derecho de autodeterminación como el derecho colectivo de preservar la existencia del grupo y de su vida comunal, de la versión “democrática”, según la cual la nación es un grupo de individuos cuya autodeterminación consiste en el derecho a autogobernarse, principio liberal que recoge la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1947 (Tamir, pág. 69). Ambas perspectivas, como puede observarse, son opuestas. Tamir se pregunta por qué razón hay que conceder a las libertades individuales más valor que a la pertenencia a un grupo; dicho de otro modo, por qué la autonomía personal tiene que prevalecer sobre el sentimiento de pertenencia. Obviamente se trata de opciones personales, de elegir entre los valores de la democracia o los valores colectivistas. Pero hay que ser conscientes de adónde ha conducido históricamente cada opción. Los nazis, por ejemplo (y no olvidemos que el término nazi procede de nacionalista), apelaban a la libertad de la nación para justificar la falta de libertad de los ciudadanos y no tenían empacho en denominar Congreso del Partido de la libertad a uno de sus congresos de Núremberg30. El derecho de autodeterminación por el que abogan los nacionalistas liberales no tiene nada que ver, como dice la propia Yael Tamir (págs. 71 y sigs.), con los derechos civiles ni con la participación política porque no garantiza la libertad de asociación ni la de reunión ni las restantes libertades ni tampoco el autogobierno. Es decir, no tiene nada que ver con la democracia. Expresa simplemente el deseo de ser gobernados por gente con la que nos sentimos más identificados o más cercanos por ser de la misma raza, cultura, religión o clase social, aún a costa de ver mermadas nuestras libertades civiles o nuestros derechos políticos. Según Berlin, se trataría de una búsqueda de estatus o de reconocimiento, no de igualdad de derechos. Por otra parte, los defensores del derecho de autodeterminación son partidarios de que todo grupo que se ve a sí mismo como una nación tenga su propio Estado31. Pero las cosas no son tan sencillas. Como decía el constitucionalista británico sir W. Ivor Jennings, a primera vista parece razonable que el pueblo decida, pero el pueblo no puede decidir hasta que alguien decide quién es el pueblo32. Nación étnica y nación cívica Louis Dumont ha definido de manera muy gráfica estas dos ideas de nación a que se refiere Tamir –que Renan y Fichte simbolizaron en el siglo XIX33– como una “colección de individuos” y como un “individuo colectivo”. Mientras la nación étnica incorporaría numerosos elementos holistas, la nación cívica estaría íntimamente ligada al individualismo como valor. El error en el que incurren los nacionalistas liberales al sostener que liberalismo y nacionalismo son compatibles es que se basan en el modelo francés. En efecto, históricamente se ha dado por hecho que Francia era el paradigma del modelo cívico que aunaba re- publicanismo y nacionalismo. Pero eso no es cierto. Como dice Jean-Marc Ferry, el republicanismo francés fue siempre ambiguo y comportó elementos étnicos. La Francia jacobina, cuyo referente fue Rousseau, fue en efecto hostil al pluralismo, ignoró los intereses de las minorías (como lo prueba, por ejemplo, la feroz represión contra la revuelta de la Vendée) y continuó con la política de homogeneización y de unificación lingüística que había comenzado en el siglo XVI, que prosiguió en la Tercera República y culminó con la práctica desaparición de las 14 lenguas que aun se hablaban en Francia en 1914 (Schnapper, págs. 175 y 134). El modelo cívico por excelencia se encuentra, por el contrario, en la tradición pluralista británica, respetuosa con la diversidad de orígenes y vínculos particulares y defensora, no de la libertad con mayúsculas, sino de las libertades concretas de los ciudadanos. Y, desde el punto de vista teórico, en el ideal kantiano definido como un sistema republicano, representativo, basado en la separación de poderes y en el respeto a los derechos individuales. Si como dice Clifford Geertz, la nación (cívica) se caracteriza por concebir el interés público como algo no necesariamente superior, sino independiente y en ciertos momentos en conflicto con los intereses privados y los demás intereses colectivos, no parece que el concepto de voluntad general de Rousseau, ese ente abstracto que no es ni la voluntad de la mayoría ni siquiera la voluntad de todos, se ajuste a estos criterios. Si el lema kantiano podría traducirse como “ten el valor de servirte de tu razón para ser libre”, la máxima del Contrato social podría resumirse como “sólo obedeciendo a la voluntad general serás libre”34. Mientras Kant concibe al individuo como un fin, Rousseau le sacrifica al interés de la colectividad. Frente al mundo sin fronteras que soñarán Kant y los cosmopolitas, e incluso frente al proyecto europeísta de l’Abbé de Saint Pierre, Rousseau sólo es capaz de imaginar una confederación de pequeñas repúblicas blindadas hacia el exterior y replegadas sobre sí mismas. No puede haber dos visiones más opuestas del republicanismo; la de Kant liberal, democrática y cosmopolita; la de Rousseau, precursora del totalitarismo35 y del nacionalismo naciente, como lo prueban sus dos últimas obras políticas, el Proyecto de Constitución para Córcega y las Consideraciones sobre el 32 Citado por Juan J. Linz, op. cit., pág. 255. 33 30 Juan J. Linz, ‘Teoría de la democracia’, en Del Águila, Vallespín, La democracia en sus textos, Alianza, Madrid, 1998, pág. 255. 31 Tamir es partidaria del más alto grado de autodeterminación posible en cada circunstancia, incluida la secesión, op. cit., pág. 75. 44 De manera un tanto maniquea, pues el Fichte de El fundamento del derecho natural, de 1797, tenía una idea de nación cercana a la nación cívica e, incluso en 1806, mantuvo su posición de que la nación está abierta a todos los que participan en los valores comunes. Por su parte Renan, que en sus primeros escritos apelaba a la raza, sólo se convirtió en defensor de la nación cívica a raíz de la guerra de 1870 y de la anexión de Alsacia y Lorena por el Reich alemán. 34 La frase de Rousseau dice así: “Quien se niegue a obedecer a la voluntad general será obligado por todo el cuerpo político, lo que significa que se le obligará a ser libre”. Oeuvres complètes III, Gallimard, Paris, 1964, pág. 364. La traducción es mía. 35 He desarrollado esta tesis en mi libro Rousseau y el pensamiento de las Luces, Tecnos, Madrid, 1987. CLAVES DE RAZÓN PRÁCTICA Nº 140 n MARÍA JOSÉ VILLAVERDE Gobierno de Polonia, auténticos catálogos de medidas para fortalecer la identidad nacional que harían las delicias de los políticos nacionalistas de hoy. Medidas encaminadas a inculcar el espíritu patriótico que “es un espíritu exclusivo que nos hace mirar como extranjeros y casi como enemigos a quienes no son nuestros compatriotas” 36. ¿Es éste el modelo de nación cívica forjada sobre valores universales o el prototipo de una república despótica y excluyente? El patriotismo de Rousseau, al hacer hincapié en el “nosotros” frente al “ellos”, fomenta la intransigencia y la hostilidad entre las naciones, conduce a la exclusión y a la xenofobia y muestra el lado perverso de todo nacionalismo. Pero, a pesar de lo que pudiera creerse, el cerrado modelo de Rousseau es compartido hoy, en cierta medida, por algunos nacionalistas liberales. Michael Walzer37, por ejemplo, rechaza también el ideal de un mundo sin fronteras y subraya la necesidad de establecer barreras entre los pueblos. Si valoramos las diferencias, dice, tenemos que aceptar las fronteras; y si las fronteras entre los Estados desapareciesen, las comunidades locales se encargarían de establecer las suyas. En las ciudades cosmopolitas de los imperios multinacionales o en las ciudades con gran flujo de inmigrantes, añade, son los barrios los que se transforman en fronteras. También Tamir acepta implícitamente el universo cerrado nacionalista, al afirmar sin crítica alguna que los grupos nacionales o culturales que quieren preservar su identidad crean barreras invisibles de tipo religioso, ideológico, lingüístico e incluso psicológico entre ellos y los extraños (pág. 166). Tamir reconoce asimismo que la identidad nacional se preserva mejor en un marco “homogéneo, pequeño y relativamente cerrado” (pág. 142) y que actualmente hay dos opciones excluyentes; el mundo pacífico, integrado y posnacional de los cosmopolitas o el mundo balcanizado de pequeños Estados envueltos en una guerra incesante de los nacionalistas. Pero ninguna de estas dos opciones le parece convincente a esta autora, a quien no le gusta que el nacionalismo liberal sea identificado con esas sociedades cerradas y aisladas, y que huye de los aspectos etnocéntricos y xenófobos del nacionalismo. De modo que propone una tercera vía para superar estos rasgos: la integración de las minorías nacionales (que tendrían grandes dificultades en ejercer de otro modo su derecho a la autodeterminación) en una Unión Europea respetuosa de la 36 Lettre à M. Vsteri (10 de abril de 1763), Correspondance Générale de Jean-Jacques Rousseau, IX, Librairie Armand Colin, Paris, 1924, pág. 265. 37 Spheres of Justice, Oxford University Press, Oxford, 1983, págs. 36 y sigs. Nº 140 CLAVES DE RAZÓN PRÁCTICA n diversidad y que, en lugar de plantearse trascender los vínculos nacionales, se propusiera, por el contrario, impulsar las identidades nacionales. Dicho marco transnacional sería el idóneo para ejercer los derechos nacionales38 (Tamir, págs. 165-166). Autodeterminación Tampoco hay conciliación posible entre liberalismo y nacionalismo en el tema de la autodeterminación. Acton, como hemos visto, lo rechazaba ya en el siglo XIX. Lo mismo hace hoy, por ejemplo, Habermas quien, en La constelación posnacional, lo califica de “extravagancia”en referencia al País Vasco39. Los “culturalistas” Kymlicka y Straehle sugieren, por el contrario, que entra dentro de la lógica del nacionalismo liberal apoyar las reivindicaciones de las minorías para conseguir el autogobierno, sin descartar el derecho a la secesión. Tamir tampoco lo descarta. Kymlicka opone el proceso de construcción nacional llevado a cabo en “los dos últimos siglos” en Occidente por los Estados-nación para forjar una identidad nacional, una cultura y un lenguaje comunes (lo que denomina nacionalismo de Estado), con el nacionalismo de las minorías que han luchado para no ser asimiladas por las mayorías y para formar sus propias comunidades, bien como Estados independientes o bien como regiones autónomas dentro de los Estados a los que pertenecen. Planteado en estos términos, el conflicto entre el “nacionalismo de Estado” y el “nacionalismo de las minorías” no tiene visos de solución aunque la actuación estatal se enmarque dentro del más estricto respeto a los derechos individuales y aunque se garantice plenamente el derecho a la cultura. Porque si la identidad de las personas, como proclaman estos autores, está estrictamente vinculada a su grupo etnocultural, si los individuos únicamente pueden “llevar vidas con sentido” dentro de su propia cultura nacional y si lo que convierte a la libertad individual en “significativa” es la participación en una cultura nacional, sólo cabe el reconocimiento de dicha cultura para que la “dignidad y autorrespeto de sus miembros” no se vea amenazada y éstos puedan sentirse “cómodos”. En definitiva, para que las minorías no se vean a sí mismas como “naciones atrapadas”, los Estadosnación tienen que renunciar a crear un sentimiento común de pertenencia nacional que “socava” el nacionalismo de las minorías y que destruye cualquier “sentido preexistente” diferente de dichas minorías. Dicho de otro mo- 38 Un ejemplo del respeto y el reconocimiento de la Unión Europea hacia los sentimientos nacionalistas es, según Tamir, la existencia de una oficina para fomentar las lenguas étnicas (pág. 152). 39 La constelación posnacional, op. cit., pág. 97. do, la disyuntiva que plantean estos pensadores llevada a sus últimas consecuencias es: o bien el nacionalismo de Estado aniquila las demás identidades nacionales que compiten con él, o bien el Estado multinacional se descompone en tantos Estados-nación como grupos nacionales existan, a través de la secesión y de la redelimitación de fronteras, como sugiere Michael Walzer. Una tercera posibilidad, la de que las minorías nacionales estuvieran dispuestas a renunciar a su sentido de “pertenencia nacional” e integrarse en la nación dominante a cambio de garantías de que su cultura sería respetada, como plantea Miller, parece totalmente descartada dada la intensidad cada vez mayor que están adquiriendo las exigencias nacionalistas. La solución que proponen se puede formular, pues, en los siguientes términos: puesto que las identidades minoritarias merecen respeto y reconocimiento, los Estado multinacionales tienen que renunciar a su pretensión de ser una nación y de compartir una lengua y una identidad comunes, es decir, deben desistir de continuar su propia forma de construcción nacional y deben transformarse en una federación de pueblos autogobernados. Sólo así las minorías se sentirán seguras dentro de los Estados y marginarán (¿durante cuánto tiempo?) sus deseos de independencia. Pero tales exigencias olvidan que en muchos casos el proceso de construcción de los Estados-nación europeos (que en algunos casos tiene mucho más de los dos siglos de antigüedad que le concede Kymlicka) ha ido tejiendo una red de lazos intelectuales, culturales, religiosos, lingüísticos, económicos, sociales, etcétera, entre los distintos grupos étnicos que conforman un Estado, lazos que habría que deshacer para satisfacer el sentimiento de identidad de las minorías o de algunos miembros de dichas minorías. Porque la amnesia de quienes niegan tales vínculos no es inocente. Los nexos de unión que una historia común de cientos de años ha trenzado no pueden ser aniquilados simplemente por la voluntad o los intereses de unos cuantos individuos empeñados en fomentar las peculiaridades de cada grupo. ¿No puede el derecho a la cultura encontrar satisfacción más que a costa de romper lazos históricos centenarios? ¿Qué nuevo valor es ese de la “comodidad” al que se refieren constantemente en sus reivindicaciones? ¿Se trata acaso de una nueva versión de los derechos humanos? El derecho individual a la cultura que tanto invocan no parece que pueda justificar los costes de todo tipo, económicos, políticos, sociales, incluso afectivos, que un proceso de ruptura puede comportar. Más aún si la cultura, que para ellos es el elemento definitorio de la “nación”, no es algo fijo e inmutable como 45 EL NACIONALISMO “LIGHT” pensaban los nacionalistas del siglo XIX, sino que consiste en un continuo “hacerse y rehacerse”; si es un “escenario de ámbitos superpuestos, de fronteras imprecisas, de fluctuación” a la vez que de “adaptación”, “reelaboración” y “relectura”; si las identidades no son ni naturales ni dadas sino que responden a la voluntad de los movimientos nacionalistas que “mediante su organización, movilización y discurso” fraguan la nación; si la etnicidad no es sino el “resultado de la producción de los intelectuales a través de un proceso de filtrado y selección de tradiciones, mitos y símbolos de entre el repertorio étnico disponible”, como afirma Ramón Máiz40. ¿Por qué entonces habría de aceptar toda una población la voluntad de un grupo de individuos obstinados en acentuar las diferencias hasta convertirlas en un foso que puede destruir una convivencia de siglos? ¿Por qué tendrían que ser consideradas esas diferencias como un valor digno de protección? ¿Qué bien proporcionan para que exijan ser preservadas como si fueran especies en vías de extinción?, se pregunta Habermas41. Universalismo y particularismo Por mucho que digan los nacionalistas liberales de hoy, no parece que pueda haber reconciliación posible entre nacionalismo y liberalismo como no la hay entre universalismo y particularismo. La afirmación de la identidad que requiere todo particularismo conduce inevitablemente a subrayar las diferencias, aún cuando ello no implique necesariamente, como ocurre en el caso del nacionalismo “duro”, inculcar el odio al diferente, al “maketo” que no comparte nuestra cultura o nuestra lengua. Aún así no parece que ésa sea la mejor forma de reforzar los lazos de fraternidad que nos unen a nuestros semejantes. Los cosmopolitas entienden que el lugar de nacimiento es un mero accidente y que no debemos permitir que las diferencias de nacionalidad, de clase, de pertenencia étnica o de género erijan fronteras entre nosotros y nuestros semejantes. Ni siquiera la lengua. Porque las diferencias se pueden ahondar o minimizar. Se puede decir, como los obispos catalanes dijeron en su día, que la lengua es la patria o, como afirmaba Renan, que la lengua invita a unir pero que no fuerza a ello. Porque la lengua, como la identidad, no es algo dado. Los dirigentes de la República Democrática Alemana trataron de crear una lengua nueva para distanciarse de la RFA y de la herencia nazi; y también los 40 ‘‘El lugar de la nación en la teoría de la democracia y el ‘nacionalismo liberal’ ’’ en Revista Española de Ciencia Política, núm. 3, octubre 2000, págs. 66-68. 41 Citado por Fernando Vallespín, El futuro de la política. Taurus, Madrid, 2000, pág. 86. 46 griegos, cuando conquistaron su independencia en 1862, buscaron sin éxito inventar una lengua “pura” vaciada de todas las influencias turcas. Algo parecido ha sucedido con el euskera, que en los dos siglos anteriores a 1880 no produjo más de media docena de títulos42. Es cierto que el nacionalismo liberal se opone al nacionalismo “duro”, al que impone la limpieza étnica, al que reclama que toda nación (o etnia, según la terminología de Schnapper) tenga su propio Estado soberano, un Estado “nacionalizador” que aplique al conjunto de la población su cultura y su lengua mediante políticas de asimilación e integración. Los nacionalistas liberales se deslindan de esta vertiente nacionalista vaciando el concepto de “nación” de todos los elementos étnicos inaceptables hoy por la democracia liberal, como la raza (que reduce a la nación a una dimensión biológica), el territorio y el espíritu del pueblo o Volkgeist. Depurada así de los rasgos deterministas y antiliberales, de su “núcleo duro”, la “nación” quedaría reducida a aspectos meramente culturales como la lengua, la historia y el sistema mítico-simbólico. E incluso como la cultura puede tener un contenido demasiado “denso”, los nacionalistas liberales son partidarios del “adelgazamiento del concepto de cultura”, que consistiría en renunciar a imponer a los miembros de la “nación” valores comunes (Máiz, págs. 64-66). “Adelgazada” y depurada de esta guisa, la idea de “nación” que defienden estos autores exige, sin embargo, no sólo la autonomía cultural sino el autogobierno, única vía para que estas minorías no pierdan “autoestima y autorrespeto”43 y se sientan “cómodas”44 en términos de identidad (Requejo, págs. 38-39). La forma política propuesta para Estados con minorías “nacionales”, como el español es un federalismo multinacional con un Estado sin soberano, es decir, con soberanía compartida entre las distintas “naciones”, que garantice la pluralidad cultural y el derecho a usar la propia lengua mediante el acceso a la vida pública, a las instituciones económicas, políticas y educativas. Esta nueva visión del nacionalismo, que dice respetar los valores del liberalismo democrático, termina, sin embargo, al igual que el nacionalismo étnico, incidiendo en lo que se- para. Visto así, no parece que se pueda considerar la mayoría de las demandas del nacionalismo democrático no estatal (como el catalán, el escocés o el quebequés), como pretende Ferrán Requejo (pág. 41), como “una profundización de las premisas del liberalismo político y, particularmente, de los valores de igualdad, libertad y pluralismo”. Si hemos de creer a Ralf Dahrendorf, uno de los grandes valores de la democracia consiste en que gente diversa desde el punto de vista étnico, religioso o político pueda convivir y compartir valores comunes, sin necesidad de vivir recluida en nichos con sus iguales (pág. 32). Pero en este “federalismo multinacional sin soberano”, ¿qué valores compartirían las distintas “naciones” si repudian la lengua, la historia y la cultura comunes e incluso ponen en cuestión la preeminencia de los derechos individuales? ¿Qué espacio político común podría configurarse si dejan de compartir el mismo sentimiento de pertenencia? Habermas cree que las demandas de segregación e independencia son con frecuencia fruto de problemas de insolidaridad entre regiones ricas y regiones pobres, como ocurre en Italia con las reivindicaciones de la Liga Norte45. Pero también cabe pensar, bajo una óptica weberiana, que el nacionalismo es el resultado del ansia de grupos locales por conquistar cada vez más poder recurriendo a todo tipo de legitimaciones histórica, ideológica, etcétera, para lograrlo. El ensayo de Nussbaum al que antes me he referido, en su sencillez, pone el dedo en la llaga al señalar una de las perversiones del nacionalismo. Al citar en su artículo la sentencia de Plutarco “debemos de considerar a todos los seres humanos como nuestros conciudadanos y convecinos” no pude por menos que recordar las palabras de Rousseau en Emilio: “El patriota es duro con el extranjero que sólo es un hombre, que no es nada”. Tendríamos que ser conscientes de si estamos educando a nuestros jóvenes para ser “hombres o patriotas”. Y aunque haya planteamientos nacionalistas con los que estemos de acuerdo, la piedra de toque para adherirnos o no a ellos consiste, a mi entender, en saber si su objetivo es unir a los seres humanos o separarlos. n 42 ‘A modo de introducción a la literatura vasca’. Prólogo de Ibon Sarasola a Obabakoak de Bernardo Atxaga, Ediciones B, Barcelona, 1989, pág. 13. 43 Es la tesis que sostienen Margalit y Raz en ‘National Self-Determination’, Journal of Philosophy 87/9, págs. 439 y sigs. 44 Kymlicka insiste mucho en que el ciudadano medio sólo se siente “cómodo” debatiendo cuestiones políticas en su lengua vernácula, lengua que confiere al ciudadano una “nueva dignidad”. 45 La constelación posnacional, op. cit., pág. 98. María José Villaverde es profesora titular de Ciencia Política en la Universidad Complutense. CLAVES DE RAZÓN PRÁCTICA Nº 140 n