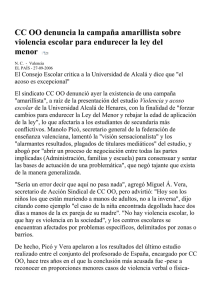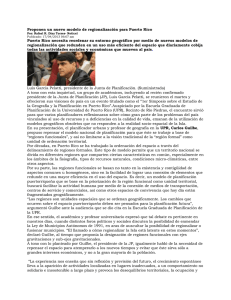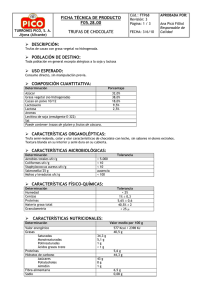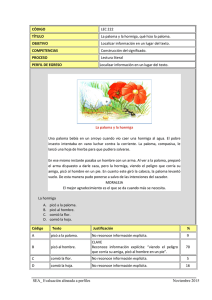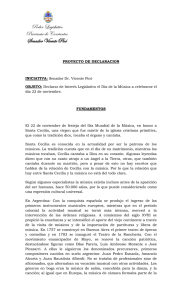El intelectual más espiritual
Anuncio

El Nuevo Día 31 de marzo de 2013 El intelectual más espiritual El jesuita Fernando Picó desdobla su identidad como investigador, historiador y sacerdote jesuita. Aquí revisamos parte de esa vida que reivindica al silencio y a las preguntas Por Carmen Graciela Díaz / Especial El Nuevo Día La sonrisa calurosa de Fernando Picó se parece a su guayabera blanca. Es que una y la otra son partes de ese todo que compone a este sacerdote jesuita y referente de historiadores en Puerto Rico. Su sencilla guayabera da indicios de su carácter y vocación con los dos bolsillos llenos de libretas y un bolígrafo azul que espera escribir. Es que Picó es de la línea del escritor Paul Auster y aquellos empeñados en documentar el pulso cotidiano: el lápiz en el bolsillo es la posibilidad para escribir, para usarlo. Vernos en el Archivo General de Puerto Rico era lo lógico, tal vez un poco más que si nos hubiésemos encontrado en la Universidad de Puerto Rico (UPR), Recinto de Río Piedras, donde da clases desde el 1972, o en la capilla El Dulce Nombre de María del sector Dulce en el barrio Caimito, donde da misas desde 1980 porque, para muchos, su nombre es realmente sinónimo de historia. A través de décadas, Picó ha armonizado dos polos que para muchos son opuestos: la vida espiritual y la intelectual; aunque claro, eso es parte de la filosofía y de la tradición de la orden la Compañía de Jesús a la que pertenece. Pero la curiosidad es grande al imaginar cómo ha llevado las preguntas que supone la vida intelectual con la fe de la vida religiosa. “Tú tratas siempre de buscar y encontrar la verdad; para mí, realmente, eso es importante. Saber realmente qué pasó, por qué pasó, qué consecuencias tuvo”, reflexiona con su voz profunda, con un tono como los héroes que de niños idealizamos entre los libros y la tele. “Claro, cualquier historiador posmoderno te dirá que la verdad nunca se encuentra, que hay representaciones de la verdad. Pero aunque sean representaciones, tú ves que hay unas convergencias en esa interpretación. Y entonces tú tratas de interpretar esas convergencias”, explica con la retórica que no puede disimular al hombre que ha creído en la perseverancia como ruta al conocimiento. 1 En una esquinita del Archivo, nos sentamos y comparte un sobre para carta donde guarda instantáneas de su vida: fotografías que resumen el cuento familiar, el noviciado, la celebración que le supone publicar libros, su asistencia a congresos de historia o encuentros con jesuitas, y hasta el tiempo que aún le arranca risa como bombero voluntario en el teologado. “Toda esa gente eran amigos míos, y cuando llegué a estudiar teología me dijeron: ‘¿Te quieres unir al equipo de bomberos?’ y les digo: ‘¿Quiénes están?’”, cuenta de aquella pregunta que todos hemos hecho alguna vez. En cuanto supo de los integrantes, no lo dudó y se apuntó. “Claro que tuvimos mil aventuras”, dice entusiasmado, como si viviera la película otra vez. Su presente se divide con la organización meticulosa de quien busca tener tiempo para sus quehaceres. Los lunes, miércoles y viernes da clases –usualmente, de historia de Europa–, los martes, jueves y sábado los dedica a sus investigaciones en el Archivo, y así tiene el domingo para la Iglesia. Tres lugares que simbolizan sus tres pasiones. Niño universitario Preguntarle de la infancia como cincel de su carácter le marca una sonrisa y responde con la mirada hacia abajo como rebuscando la memoria. Se crió por la calle Loíza, en Santurce, en la calle Family Court, en un hogar con las andanzas de seis hijos, y él era el sexto. “Era un vecindario muy agradable. La gente había vivido allí por mucho tiempo y todos se conocían. El típico vecindario de antes, ¿no?, con la farmacia, el colmado, la iglesia”, relata de esa niñez de “buenísimas memorias”. La familia grande era la razón por la que había muchas ocasiones de reuniones, de fiestas y “todas estas cosas que suelen llenar el calendario”. Las Navidades eran alegres, pero el lugar que tienen en su corazón las vacaciones en Cayey en la finca de su abuela es innegable. “Tengo esas dos memorias; por un lado, el Santurce que, desde la perspectiva de mi niñez, era un Santurce apacible, y Cayey, que era la montaña, la finca de café, donde era todo distinto. En otras palabras, las reglas que funcionaban en Santurce no te funcionaban en Cayey”, manifiesta entre carcajadas de esos dos trasfondos que más tarde en su vida le servirían para entender las dualidades sociales de la historia de un país como el nuestro. De aquellos años, destaca la admiración que le producía ser testigo de cómo su abuela, la utuadeña Alvilda Sureda, “presidía sobre ese mundo de Cayey con una tranquilidad pasmosa”. Se acuerda particularmente de una vez cuando, a sus cinco o seis años, la abuela los vino a visitar a Santurce y lo invitó a que se fuera con ella a Cayey. La larga ruta contaba con una guagua que salía a la hora, recuerda. “Y se montó un individuo que estaba borracho, blandiendo una navaja y haciendo un desorden. Y, pues claro, yo era chiquito (y hace gesto del impacto que el suceso le produjo). Entonces, mi abuela se levantó y dijo: ‘Usted, bájese de la guagua’ y, para mi sorpresa, el individuo se bajó. Yo dije: ‘¡Wao, mi abuela tiene que ser la persona más grande del mundo!’”, resalta con emotiva ternura. 2 El apego a la historia le llegó temprano, en el marco de sus curiosidades y la multiplicidad de experiencias que vivía cotidianamente. “A mí siempre me gustó la historia. Esa fue, si se quiere, mi primera vocación de niño”, subraya en recuerdo de lo mucho que disfrutó la clase de historia de aquella Miss González en sexto grado o de sus aventuras como chaperón de su hermana Carmen, ocho años mayor que él, al acompañarla a actividades universitarias. Cuenta divertido que al ver que en la Universidad daban unos “cursos maravillosos de historia”, se dijo a sí mismo: “Caramba, tengo que llegar allí”. Abrir ventanas Fue en el Colegio San Ignacio de Loyola, donde estudió de séptimo grado a cuarto año, que le surgió el deseo de ser sacerdote jesuita. No fue un momento determinado lo que lo condujo a esa aspiración, sino un proceso que, como revela, le mostró lo que quería poco a poco. Entró a la orden de los jesuitas en el 1959, a sus 18 años, al seminario Saint Andrew en Nueva York. El noviciado seguía un horario estructurado desde las 5:30 a.m. hasta las 9:30 p.m. y, “como había muy poco tiempo, lo valorabas, era tiempo precioso porque era tu tiempo”. En ese período libre le escribía cartas a la familia, atendía cualquier necesidad, como pedir remiendos para la sotana, y siempre leía. Tras una maestría en Historia en la Universidad de Fordham y su doctorado en la Universidad de Johns Hopkins, fue ordenado sacerdote en 1971. La ideología jesuita y los ministerios que sus sacerdotes asumen le reafirman su vocación constantemente. “Nos gusta decir que somos gente de frontera; si estás en el límite, estás dialogando con ambos lados del borde, con tu gente y la gente al otro lado, porque esa es tu tarea. Y eso te ayuda a ver las cosas con mayor perspectiva porque siempre estás viendo al que piensa diferente”, menciona sobre el pragmatismo de la orden que, como indica, cree en hacer las cosas más allá de hablar de ellas: “En practicar lo que dice Jesucristo más allá que hablar de Jesucristo”. En su hacer ha asumido una gama de roles, y cuando llegó a Puerto Rico tras sus estudios tuvo que adaptarse a otro escenario con circunstancias diferentes. Tuvo que reaprender, como expresa, para lidiar con situaciones en el país y la Universidad. Aprendió de las experiencias y la intensidad que derivó como miembro del comité mediador de la huelga del 1981 en la UPR, así como de los doce años que vivió en el barrio Caimito entre los ochenta y los noventa. “Descubrí otro mundo, un mundo que creía que era un viaje al pasado”, destaca del tiempo en el que sacó diversas claves de Cayey. En alguna medida, Caimito fue puente para su trabajo como capellán voluntario en el Anexo 292 de la Cárcel Regional de Bayamón, de 1988 a 2004, y para la coordinación del Programa de Estudios Universitarios para los Confinados, que se extendió de 1990 a 2001. 3 “Cuando empezaron a caer presos algunos jóvenes del barrio, empecé a visitarlos a las cárceles. Pero no tenía entrenamiento para nada de ese tipo de trabajo. Lo que sabía era que estas personas eran vecinos y yo los iba a visitar, a conversar”, apunta quien entendió en su quehacer que lo que busca el confinado es hablar con alguien sin tener un cristal en medio. Asimismo, cuenta que el programa universitario para los confinados fue “extraordinario”, entre otras razones porque a los confinados “de pronto, se les abrieron ventanas” y si, por ejemplo, ellos veían el noticiario, los referentes de las clases los ayudarían a ganar otras perspectivas. Curioso por convicción En la Sala de Estudio y Referencia del Archivo General, revisa unos libros avejentados del 1938 y 1939 rodeado de lápices ya pequeñitos de tanto sacarles punta, una lupa y un paquete de index cards con tarjetas repletas de su delicada letra. Las fuentes sobre el cubículo de Picó son los libros de novedades de la Policía para un proyecto que labra sobre Santurce en las décadas de los 30 y los 40 del siglo pasado. “Es una fuente maravillosa porque es la noticia sin procesar. Es el asunto que pasa en la calle, que el guardia retén recoge, pero que todavía no ha sido elevado a querella, a denuncia o arresto”, destaca de la información que contienen esos libros que, a su juicio, le permite ver las fisuras y rupturas, pero también las solidaridades de la sociedad. Entre los temas que ha manejado en su carrera, hay unas constantes que, con el tiempo, no han cesado de aparecer en su trabajo, que se propaga en artículos y libros como Los gallos peleados, Vivir en Caimito y Los irrespetuosos. Según Picó, el tema que invoca su compromiso investigativo es el de los márgenes, la gente de distintas clases que vive la experiencia de la marginalidad. “Eso, para mí, se volvió significativo, que el margen tiene sumo interés incluso para entender el centro”, puntualiza. Milagros Pepín Rivera, especialista en asuntos culturales del Archivo General de Puerto Rico y quien fue su estudiante, destaca la paciencia y la concentración de Picó. “Es el tipo de investigador que sabe lo que está investigando, y lo hemos visto envejecer aquí con nosotros como estudiantes y como empleados del Archivo, y su norte, más allá de que sea profesor y que tenga clases que brindar, siempre ha sido investigar porque va a publicar en beneficio de proveer análisis”, aporta del historiador, quien llega temprano al parque Luis Muñoz Rivera a caminar, leer y meditar mientras espera que abran el Archivo. Los historiadores son, en efecto, eternos cuentacuentos, y por eso no extraña que Picó haya jugado a la ficción, basada en la realidad, de historias como su cuento infantil La Peineta Colorada. “Yo he sido lector desde bien chiquito; aprendí a leer temprano, y al lector le gusta también contar. A veces cuento las cosas porque quiero saber qué va a pasar”, articula Picó, quien aunque hace un tiempo no publica cuentos infantiles garantiza ilusionado que ha estado “fabulando de otras maneras”. 4 En el sosiego del parque, con el Archivo en el campo visual, Picó señala que es cierto eso de que el silencio ha sido mecanismo para canalizar dos pasiones como la investigación y su vocación religiosa. “El silencio es necesario para poder pensar, para poder reflexionar, para poder comparar y para poder asimilar las cosas”, expone, y de inmediato le viene a la mente el Siddhartha de Hermann Hesse. “Es la historia de una especie de Buda que lleva años meditando en el bosque y entonces va a buscar empleo con un comerciante y le pregunta: ‘Y tú, qué sabes hacer’, y él le dice: ‘Yo sé ayunar, yo sé rezar y yo sé esperar’. Y el comerciante le dice: ‘Pues, esas son las tres cosas que un comerciante necesita saber’”, finaliza con la risa sonora del que encuentra en la lectura, las historias y los autores a amigos que entienden tanto. Desde esos silencios suyos tan ocupados, realmente el mundo parece más lógico y, por qué no, más espiritual entre tantos ruidos. http://www.elnuevodia.com/elintelectualmasespiritual-1479203.html 5