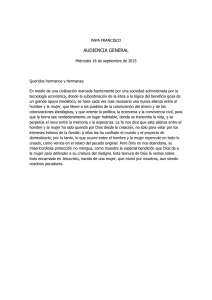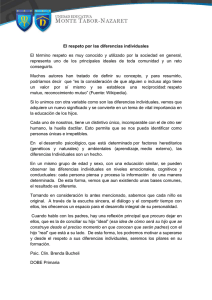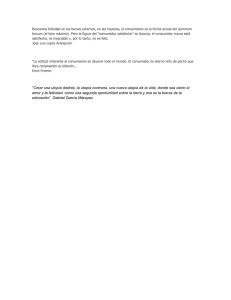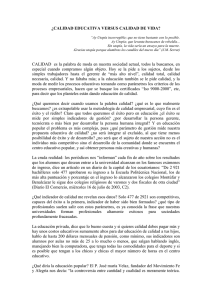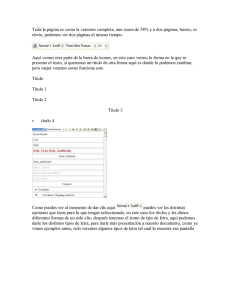La riqueza humana
Anuncio

La riqueza humana Comentario - El trabajo, sus no-lugares, el valor Luigino Bruni Publicado en Avvenire el 01/05/2016 Una de las grandes utopías de nuestro capitalismo es la construcción de una sociedad en la que el trabajo humano deje de ser necesario. Determinada economía siempre ha soñado con empresas y mercados tan “perfectos” que permitieran prescindir de los seres humanos. Dirigir y controlar hombres y mujeres es mucho más difícil que gestionar dóciles máquinas y obedientes algoritmos. Las personas concretas tienen crisis, protestan, entran en conflicto unas con otras y siempre hacen cosas distintas de las que deberían hacer según la descripción de su puesto de trabajo, muchas veces cosas mejores. Es que sencillamente somos seres espirituales, libres, y por consiguiente sobrepasamos los deberes, los contratos y los incentivos. Un mercado verdaderamente perfecto sería aquel sistema de técnicas, controles, incentivos e instrumentos, capaz de garantizar la máxima eficiencia y la máxima producción de riqueza, reduciendo, hasta eliminarla, la presencia humana en las nuevas ciudades de la nueva economía. Hoy, gracias a las extraordinarias metas alcanzadas por la automatización y la digitalización, existe un serio peligro de que esta antigua utopía se haga realidad. Si observamos atentamente el clima que se respira dentro de las grandes empresas, nos daremos cuenta de que el objetivo que oculta la retórica de una determinada cultura de la dirección (que afirma exactamente lo contrario) es el de estandarizar, prever y formatear los comportamientos de los trabajadores, para debilitar esa carga de libertad que no tiene cabida en la racionalidad de la técnica. Lo deseable serían prestaciones laborales sin trabajadores, trabajo sin personas, donde la acción humana se limitara a los actos perfectamente alineados con los objetivos de la propiedad. En su esencia más pura, esta es la naturaleza de la sofisticada ideología del incentivo, que es la nueva religión del capitalismo post-moderno. Pero si el trabajo quedara reducido a una técnica y a una prestación, si las organizaciones fueran tan racionales que llegaran a “construir” trabajadores que imitaran la lógica de las máquinas, entonces no quedaría nada de esa actividad antropológica primaria que es el trabajo humano, ni de su misterio. Si los hombres y las mujeres perdieran su capacidad de trabajar, perderían mucho, demasiado. Perderían casi toda la dignidad que les da haber sido hechos "poco menos que Elohim" (Salmo 8). La realización de la utopía del trabajo-sinhumanos no sería más que la actualización de la perfecta deshumanización de la vida en común. Para seguir viviendo, nos veríamos obligados a emigrar en masa otra tierras y a otros planetas donde todavía fuera posible trabajar de verdad. Esta fiesta del trabajo puede ser un momento propicio para recordar y recordarnos qué es el trabajo y qué son los trabajadores. Por ejemplo, deberíamos recordar que para conocer de verdad a una persona es necesario verla trabajar. Ahí es donde se nos revela en toda su humanidad. Ahí se encuentran su ambivalencia y sus limitaciones, pero también, sobre todo, su capacidad de don y su excedencia. Podemos hacer fiesta juntos, salir a cenar o a jugar al fútbol con los amigos, pero la mejor ventana antropológica y espiritual para saber quién es el que está a nuestro lado es el trabajo. Muchas veces creemos conocer a un amigo, a un padre o a un hijo, hasta que de repente un día les vemos trabajar y nos damos cuenta de que no era así. Había una dimensión esencial de su persona que nos estaba velada, y que sólo se desvela cuando les vemos trabajar arreglando un un automóvil, limpiando un baño, dando clase o preparando una comida. Todos nosotros estamos presentes en la mano que aprieta el tornillo, en la pluma que escribe y en el trapo que seca. Ahí es donde encontramos nuestra humanidad y la de los otros. Y casi siempre nace en nosotros una nueva estima y una nueva gratitud por el trabajo que vemos y descubrimos como don. Pocas realidades proporcionan más alegría que el trabajo bien hecho y, por consiguiente, muy pocas cosas causan más infelicidad que trabajar mal, aun cuando no podamos hacer otra cosa. Nos hacemos mayores viendo trabajar a los mayores. Yo “conocí” a mi abuelo Domingo cuando, de pequeño, vi cómo construía con sus manos, en su taller, un pequeño banco para mí. Sólo entonces comprendí de verdad el significado de sus grandes, callosas y sabias manos. Desde entonces lo sé. Hoy lo único que me queda de él es este banco, que guardo en mi estudio al lado de los libros. En esos trozos de madera está su alma, a la que un día vi encarnarse en aquel objeto, construido como regalo para mí. Muchos de nuestros hijos ya no pueden ver el trabajo de los adultos y eso es una grave forma de pobreza. Hay demasiados trabajos abstractos, invisibles, desterrados a no-lugares lejanos e inaccesibles sobre todo para niños y jóvenes. ¿Qué trabajo van a crear mañana si hoy viven inmersos en mil espectáculos pero se ven privados del mayor espectáculo de la tierra, que es el trabajo? Dar a los hijos la posibilidad de ver el trabajo verdadero y concreto, para que puedan empezar a ver el mundo desde allí, es un gran don. Pasar por la ciudad y ver a la gente trabajando es una de las experiencias humanas y espirituales más verdaderas. La mejor manera de festejar el trabajo es mirarlo, verlo y reconocerlo de nuevo, para estar agradecidos. La primera y verdadera reforma que necesita el mundo del trabajo es nuestra estima, personal y colectiva, por el trabajo y los trabajadores. A lo mejor, en este día de no-trabajo, podríamos volver a leer algunas páginas de los clásicos de la economía civil sobre el trabajo: "No hay trabajo ni capital escribía Carlo Cattaneo - que no comience con un acto de la inteligencia. Antes de cualquier trabajo, antes de cualquier capital, está la inteligencia, que comienza la obra e imprime en ella por vez primera el carácter de riqueza".