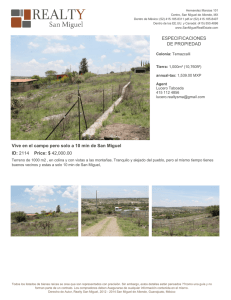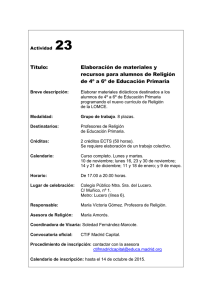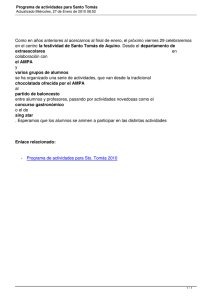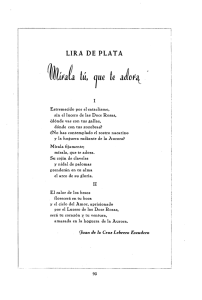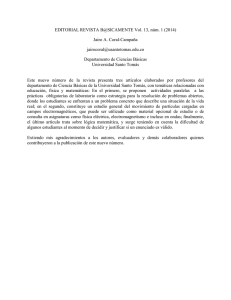Descargar
Anuncio

CORRE, LUCERO Dicen que la nieve es blanca porque olvidó de qué color era. En esta historia la nieve no es como la de esos hermosos paisajes de las tierras nórdicas, con sus montañas glaseadas y sus árboles como de espuma. La nieve en esta historia viste un color distinto al que acostumbra. Está corrupta y falseada por otro color: el rojo. Pero no un rojo brillante y apacible, como el de la manzana madura. Ni un rojo pálido como el de los rayos que el sol lanza contra la tierra cuando está a punto de morir. En este relato verás la nieve pintada del color de la sangre, oscura y espesa, y solo al final conseguirás verla en toda su gloria. Un puente que cruza un río de agua helada. Sobre el puente, una gruesa capa de límpida nieve. Y manchando la fulgurante nieve blanca, un reguero de sangre carmesí. El Lucero estaba agazapado tras de una mata de tomillo, haciendo rechinar los dientes con nerviosa fruición. La liebre se aproximaba lentamente, el hocico pegado al suelo y el trasero levemente erguido. Cuando el animal se acercó lo suficiente al cebo, el muchacho se levantó, descubriendo toda su figura al animal, la culata de la escopeta abrazada a la cara y el ojo izquierdo constreñido en una arrugada línea sin pestañas. El valle entonces se ocupó del denso estallido de la detonación. El cuerpo de la liebre quedó un momento suspendido en el aire y un instante después cayó con un ruido sordo sobre la tierra mojada. Al Lucero le recriminaban que usara “malas artes” a la hora de ir a liebres. Le tachaban de deshonesto en la caza por arrimarse demasiado a la presa para asegurársela. El muchacho se defendía diciendo que aquel era su método y que al que no le gustase que no lo usara. Como había nacido sin pelo alguno, se decía del Lucero que era como las crías de los ratones, pero en lugar de rosado, blanco. Se decía también que Dios se había enemistado con Salvador, el barbero, y le había negado un cliente. Era como una alimaña, que solo hacía vagar por las calles como un perro sin amo. Todas las voces de las alcahuetas iban dirigidas contra él. Le tomaban los puntos como a una vulgar presa y se lo entregaban maniatado a las poco compasivas habladurías del pueblo. El chico había nacido ya huérfano, pues no podía decirse que la madre hubiese estado viva los catorce meses que paso en su compañía. Desde la muerte de su marido, que según parece, siempre anduvo achacoso por culpa de una gripe mal curada en la juventud, la mujer no levantó cabeza y se pasaba las horas como en trance, con los ojos secos de llorar, encerrada en la casa sin comer apenas. Cuando la encontraron muerta, estaba en el mismo estado en que la dejaron después de enterrar a su marido. La mujer, sentada en la silla de mimbre, a oscuras, tenía los ojos abiertos, como si escudriñara a través de la penumbra una imperfección en la pared. El Lucero, que llevaría dos o tres días sin comer, estaba metido en el cajón de una antigua cómoda. Era tal el silencio que reinaba en la habitación, que los dos mozos que encontraron el cuerpo de la madre dudaron un momento si el niño no habría corrido la misma suerte que ella. Cuando se asomaron al cajón, no obstante, el chiquillo les miró curioso con unos ojos grises y nerviosos, bajo unas cejas que ni siquiera eran cejas. Al niño lo acogió don Anselmo, el cura, como su protegido. Las malas lenguas en seguida se le echaron encima. El pueblo opinaba que el párroco debía dedicarse en exclusiva al servicio para el que Dios le había llamado, y que con la adopción del huérfano estaría poco menos que desentendiéndose de sus sagradas obligaciones para con sus feligreses. Al parecer de los habitantes de la villa, el cura estaba, de alguna manera, endeudado con ellos, y su trabajo estaba subordinado al templo y a aquellos que necesitaban de su consejo y absolución. Por tanto, el que cuidara de un pobre chiquillo muerto de hambre era visto como un acto de rebelión por su parte. Doña Asunción se arrodillaba frente al confesionario y con su tono de voz nasal, decía: “Ave 1 María Purísima” “Sin pecado concebida, hija”. La mujer se quedaba callada un momento, como si cavilara algún pensamiento que le inquietara. “Padre, ¿es pecado dudar de alguien?” “No mujer, por Dios” “¿Y si es del Altísimo?” “Entonces sí”. Doña Asunción agachaba la cabeza, como si intentara ocultarse aun más tras la reja. “¿Y si del que se duda es de un siervo de Dios? Digamos, ¿de un siervo directo suyo?” “¿De un cura?” “De un cura”. El confesor exhalaba un suspiro de resignación “¿En qué piensas, Asunción?” “No estaría mejor el Lucero... qué se yo, ¿en una casa de huérfanos?” “No, hija, no” “Al menos póngalo de monaguillo. No sea tonto”. Don Anselmo opinaba que los niños debían dedicarse al ocio mientras pudieran, y que debían postergar lo más posible las cavilaciones y problemas de la madurez, pues no estaban hechos para discurrir demasiado. No obstante, el chico gustaba de ayudar al cura en algunas tareas. Visitaba con él a los enfermos y ayudaba a dar la unción. Iba a verle de dar la comunión a los postrados y le acompañaba a casa de los Curtidos. Los Curtidos vivían en una casa de tres paredes, en un estrecho callejón cerca del pilar. Eran un matrimonio envuelto en la más triste miseria. En otro tiempo se habían dedicado a tratar las pieles de las reses, pero, el Lucero no sabía por qué, habían dejado el negocio lo menos veinte años atrás. Desde entonces vivían allí y desde entonces les llevaba el cura un trozo de queso y media hogaza de pan todas las semanas. Cuando la matanza, compartía algunos de los obsequios de sus feligreses con ellos. Un trozo de morcón, una morcilla o longaniza. Los lunes, en la sacristía, don Anselmo cogía un viejo misal, arrancaba una página y envolvía el queso con ella. El Lucero le preguntaba qué haría cuando tuviera que dar la misa correspondiente. El cura, con el bulto sudoroso en la mano, pontificaba: “el pueblo necesita esto más que una misa”. Al Lucero le gustaban las visitas que hacían a los Curtidos. Zacarías, el marido, contaba historias de cuando vivía en Galicia. Al niño le impresionaba aquel ambiente lóbrego y triste que el anciano describía. En el suelo de la casa, de tierra pisada, siempre había una mancha de tizón, oscura e irregular, donde bailaba una hoguera cuando se acercaba el invierno. Con la nevada, el cura los acomodaba en la sacristía, y los dejaba vivir allí hasta que se levantara el sol y se llevara el hielo. Esto, irremediablemente, despertaba nuevas quejas en los convecinos, que denunciaban el trato preferente del que hacía gala el párroco, aludiendo Doña Asunción a lo improcedente de aquel favoritismo por parte de un siervo de Dios. El resto del tiempo, cuando no estaba pegado a don Anselmo, el chico vivía en un estado de absoluta anarquía, vagando por el pueblo y jugando por los campos. Esto traía de cabeza a todos los vecinos. Si había algún desaguisado en el pueblo, el culpable era, indefectiblemente, el Lucero. Éste, cansado de lo imposible de desviar la opinión de aquel coloso que era el conjunto de las gentes del pueblo, decidió darles la razón y, disfrutando del poder que el propio pueblo le había conferido, se divertía cometiendo el tipo de imprudencias que los habitantes habían tachado de comunes y usuales en él. El Lucero recogió el cuerpo inerte del animal y se lo ató al cinto. Con la escopeta al hombro, descendió por el teso. En lo alto, unas nubes grises y amenazadoras negaban la idea misma del cielo, y las aves, como manchas oscuras y borrosas, volaban desesperadamente, confundiéndose con las oscuras tonalidades de los nubarrones. El Lucero divisó entonces a don Tomás, que como él, bajaba por el teso, con un andar cansino y lento, como si le pesaran las piernas. Llevaba la gorra calada hasta las orejas y la cazadora de pana abrochada hasta el cuello. Según decían, don Tomás era el hombre más rico del municipio. Tenía una casa en el pueblo y otra en lo alto del teso. La casa del teso tenía un balcón desde el que se veía toda la villa, como un perro acostado en el fondo del valle. En invierno, don Tomás contrataba a Remedios, la de Salvador, como criada, y se trasladaba con ella a la casa del teso para pasar la estación. Aquellos días, de la chimenea de don Tomás fluía una continua y densa columna de humo que no cesaba hasta que se iban las nieves. Entonces don Tomás dejaba de requerir los servicios de la Remedios, y juntos bajaban hasta el pueblo. La muchacha volvía con su padre y don Tomás se quedaba, solo, en la casa 2 que allí tenía. Don Tomás era una mala víbora que envenenaba los pensamientos de aquellos pobres hombres que, cuando terminaban las labores del campo, llegaban cansados y sudorosos a la cantina de Ramón. Ramón era un hombre grande y orondo, con unos brazos fuertes y nervudos, que llevaba siempre arremangada la camisa. El tabernero tenía fama de cobista, pues, fuera quien fuese aquel que se pusiera del otro lado de la barra, éste le daba la razón en todos los asuntos y le trataba como a un señorito. Era a don Tomás al que más respeto guardaba, y toda palabra que saliera de su boca era mecánicamente asentida por él. La gran mayoría de la gente, sin embargo, no tomaba a don Tomás en serio, y le tachaban de mentiroso y manipulador. Se decía de él que había adquirido su riqueza mediante subterfugios, allá en Madrid, y que había venido al pueblo huyendo de una situación deshonrosa. Era un mujeriego de mucho cuidado, y no dudaba en dirigir palabras descorteses contra solteras y casadas. No obstante, como la mitad del pueblo estaba empleada por don Tomás o le debía algún favor, nadie se atrevía a pararle los pies y a ponerle en cintura. Por si fuera poco, don Tomás estaba furiosamente enemistado con don Anselmo, el cura, pues aparte de ser don Tomás un republicano convencido, entre los dos había tenido lugar no sé qué asunto, en el que el párroco había salido a defender a la Remedios, cuando ésta, con unos lagrimones que daba apuro mirarlos, había ido a su encuentro. La Remedios iba diciendo que don Tomás había abusado de ella. Que la había agarrado del brazo y la había arrastrado por el suelo como a un perro. Que sabe Dios qué le hubiera hecho si no hubiera conseguido zafarse y llegar al pueblo corriendo como loca teso abajo. Cuando le contó el asunto a su padre, éste, temiendo perder los favores de don Tomás, quitó valor a las palabras de su hija, y le dijo que don Tomás era así, que seguramente estaba gastándole una broma, que necesitaban el dinero que ganaba en el teso y que se resignase y se dejase de tonterías. La chiquilla, desesperada, acudió al cura, y éste salió en su auxilio, denunciando a don Tomás a la guardia civil. El asunto, por falta de fundamentos, no llegó lejos, pero desde entonces don Tomás se la tenía jurada al párroco. A nadie le extrañó, conociendo el carácter de don Tomás, que, cuando la guerra, acabara pasando lo que pasó. El Lucero hizo como si no hubiera visto a don Tomás, y se puso en camino con la ristra de liebres colgando de la cintura, mirando obstinadamente al suelo. “¡Lucero!” Al Lucero no le quedó más remedio que darse la vuelta y saludar a don Tomás con la cabeza. El hombre se dirigía hacia él, mostrando sus dientes amarillos en una sonrisa desagradable. “¿Qué llevas ahí, muchacho? Parece que se te ha dado bien la tarde”. El Lucero se encogió de hombros. “Dime, con eso ¿para cuántos días os da al cura y a ti?” “Depende”. “Hay que ver lo poco que te gusta hablar, chico”. Irremediablemente, el Lucero tuvo que ir hasta el pueblo acompañado de don Tomás, escuchando sus peroratas sobre la caza. Que a don Tomás le gustaba dárselas de entendido en esos asuntos, aunque no supiera distinguir un vencejo de un zorzal. Cuando estaban entrando en el pueblo, don Tomás le dijo: “Lucero, tú que te gastas maña para los pájaros... Tengo en la casa del teso unas perdices que me ha regalado un amigo de la capital. A ver si te pasas por allí y me las preparas, que yo de esas cosas no entiendo, ya me conoces, que yo de lo que sé es de cuentas”. El Lucero, sin mirar a don Tomás, contestó: “ya me pasaré si tengo tiempo”. “Muy bien, muchacho, Que yo te tengo aprecio, a ver si me entiendes. Que yo del que recelo es del cura. Pero tú eres buen muchacho, dónde va a parar. Pásate, que yo sabré recompensarte”. Cuando llegaron a la plaza, El Lucero se despidió del hombre con un ademán y se metió en la iglesia por la puerta de la sacristía. La sacristía, con las paredes adornadas de imágenes de santos, apenas ofrecía espacio para cuatro individuos. Aún así, en invierno, los Curtidos vivían mejor en aquel tabuco, como lo llamaba don Anselmo, que en su casa incompleta. El Lucero saludó al cura y dejó las liebres encima de una mesa pequeña y medio coja. El cura le miró de soslayo y volvió la vista al libro que estaba hojeando, de pie, junto a la percha donde colgaba la túnica del monaguillo. “Parece que ha habido 3 buena caza hoy, ¿no?” El cura se quedó un momento en silencio, leyendo del libro, y añadió: “le llevaremos una a los Curtidos”. En casa de los curtidos el relente hacía tiritar al Lucero. El cura, en cambio, bajo su sotana, no parecía advertir la cruda temperatura de la noche. Con todo, aún no había llegado la estación fría, aquel período cuya sola mención hacía que las carnes de toda la gente del pueblo se pusieran en guardia. El cura le entregó al matrimonio la liebre y media pieza de queso envuelta en una hoja amarillenta y arrugada. “Siempre le digo lo mismo, don Anselmo, pero esto no se paga con palabras”, le dijo Zacarías, el marido, al cura. Con ayuda del Lucero, Zacarías encendió un fuego sobre la mancha de tizón del suelo y, concentrándose en torno a éste, los cuatro se pusieron a charlar de forma despreocupada, casi perezosamente. Empezaron especulando sobre el tiempo que haría el próximo invierno, y cuando la conversación se animó, tomando veredas distintas, el Lucero contó su encuentro con don Tomás en el teso. Zacarías arrugó la frente y dijo: “¡mala peste le cayera a ese! En mala hora se vino a vivir aquí. Si se hubiera quedado donde estaba, otro gallo nos hubiera cantado a Menchu y a mí”. El Lucero se quedó mirando a Zacarías, confuso, como si se hubiera perdido una parte de la conversación. “¿Qué te pasa, muchacho, es que no lo sabes?”, le dijo Zacarías. “¿Tan verde estás tú?”, y mirando al cura: “¿es que no se lo ha contado?” Don Anselmo negó con la cabeza. “¿Es que no sabes que esa víbora fue la que compró todas las vacas del pueblo? Si el muy cerdo las llevó todas al matadero. Y total, para repartir las carnes entre los señoritos de la capital. Si no tuviera ese los amigos que tiene, hace tiempo que le hubieran cantado las cuarenta. Desgraciado...” El Lucero miraba al vacío, sumido en oscuras cavilaciones. La lumbre, mientras tanto, seguía chisporroteando sobre el suelo de tierra pisada, construyendo traviesos reflejos sobre la blanca y calva cabeza del muchacho. Lo que viene a continuación ocurrió unos años más tarde, cuando los españoles empezaron a matarse entre ellos. Huelga decir que don Tomás aprovechó la ocasión; tenía al pueblo entero desvelado, pendiente de las campanadas y de los rifles. Se trajo a unos mozos de la capital, muy bien peinados y muy bien vestidos; tres mozos que habían trabajado para “El Sol”. Ramón, el tabernero, se unió también a la cuadrilla de don Tomás y, en resumidas cuentas, se pusieron a matar con generosidad, con cierta imparcialidad y vocación asesina. Los primeros meses los ocuparon en reclutar a unos pocos que, más por miedo que por otra cosa, aceptaron ponerse manos a la obra. Ya calentados los ánimos, se fueron al cuartel y fueron poniendo uno a uno a todos los guardias civiles contra la pared, y había que ver como corrían las lágrimas por la cara de Faustina la del cabo la mañana siguiente, cuando se lo contaron, que si no llega a ser por el cura y el Lucero, que fueron a darle la noticia, se hubiera ido derecha a por don Tomás, tal era la histeria que la gobernaba. Aquellos días el cura tenía un temperamento extraño. Se pasaba las horas como meditando, en un estado de completa abstracción, y aquello era, seguramente, porque barruntaba lo que indefectiblemente iba a ocurrir. Era una mañana de invierno, y las calles, los tejados y los patios estaban cubiertos de un manto de nieve blanca y esponjosa. Los árboles pelados se divisaban en el teso como manos huesudas saliendo de la nieve y las alimañas se alejaban poco de sus cuevas. Los Curtidos, el Lucero y don Anselmo estaban sentados en el suelo de la sacristía, y fuera, en la calle, empezaba a escucharse un ruido como de muchos pies hundiéndose en la nieve. Alguien golpeó recio en la gruesa puerta de roble del templo, y la voz de don Tomás se coló por debajo: “¡abra, don Anselmo!” el matrimonio y el Lucero miraron al cura alarmados. “¡Rápido, salga por esta puerta. Nosotros le diremos que no está!” El rostro del cura no se alteró. Seguía con la vista fija en el suelo. La voz de don Tomás llegó de nuevo hasta la sacristía: “¡ya sabía que esto tenía que ocurrir! ¡No lo retrasemos más y salga de una vez!” Inopinadamente, el cura se incorporó y salió de la sacristía. El Lucero y el matrimonio corrieron apresuradamente tras él, tirando de su sotana, pero el cura se dio la vuelta y 4 dijo: “en este momento tiene más razón que un santo. Yo ya sabía que esto tenía que pasar.” Lo llevaron al puente; un puente que hay fuera del pueblo, sobre un riachuelo que en invierno lleva más agua de lo normal. Un puente que cruza un río de agua helada. Sobre el puente, una gruesa capa de límpida nieve. Los mozos se pusieron en un extremo, con las escopetas al hombro. Don Tomás elevó la voz: “tiene usted diez segundos para correr hasta el otro lado, para que vea que yo también entiendo de caridad”. El cielo era del mismo color que la nieve. Parecía que se fundiera con ésta en un solo plano. El Lucero y los Curtidos miraban al cura con un gesto de de impotencia. Doña Asunción también estaba allí, y se llevaba las manos a la cara y lloraba como una Magdalena. Don Anselmo miró un instante al Lucero y, volviendo la vista al frente, echó a andar por el puente. “Uno”... La falda de la negra sotana iba lamiendo la nieve. “Dos, tres...” el cura seguía caminando, mirando serenamente al blanco paisaje que tenía delante. “Seis...” Las piernas del Lucero temblequeaban, pero no tenía frío. “Ocho…” El inconsolable lamento de Doña Asunción arreciaba. “Nueve…” Los mozos se llevaron las escopetas a la cara. “Diez”. El cura cayó de frente sobre la nieve. Un flujo de sangre oscura y pegajosa comenzó a salir de debajo de su cuerpo inerte, manchando la nieve. Tiñéndola de un color que le era ajeno. Los mozos se llegaron hasta el cura, lo cogieron por los brazos y los pies y lo lanzaron por encima del pretil al agua helada. Los siguientes días, el Lucero se los pasó llorando a escondidas. Cuando niño no soportaba que el cura le viera llorar. Se iba al teso y allí se desahogaba largo rato hasta que se le pasaba la congoja y volvía con él. No es que para él aquello fuera señal de debilidad, como pensaban muchos hombres. Lo que ocurría era que el Lucero prefería sufrir solo y en silencio sus penas. De esta forma se consolaba antes y mejor. Por una especie de vestigio de la infancia, en aquellos días el muchacho se pasaba el día entero en el teso, vagando de un lado para otro, sintiendo cómo la nieve cedía bajos sus pies al caminar durante horas y horas. Cuando llegaba la hora de comer, se escondía detrás de un montículo de nieve y veía cómo don Tomás y sus hombres, todos con las carabinas al hombro menos él, subían el teso hasta su casa. En aquellos momentos, el chico difícilmente podía contener el impulso de saltar de su escondite y atacarlos como una bestia salvaje. Cuando caía la tarde volvían a bajar al pueblo, y entonces el Lucero se fijaba en las sonrisas de satisfacción que ostentaban los asesinos después de comer en casa de don Tomás. Al que más desprecio tenía el Lucero era a Ramón. Al fin y al cabo, los mozos eran forasteros y los había traído don Tomás, pero aquel canalla había nacido allí. El pueblo entero lo había visto crecer, y ahora andaba asesinando gustosamente a sus paisanos. Aquel día le recordaba al Lucero al de la muerte de don Anselmo. Conforme amanecía, el cielo había ido cambiando de un color ceniciento a un blanco pulcrísimo que se fundía con la nevada línea del horizonte. Desde algunos puntos del teso, si se miraba al frente, solo se veía una blanca pantalla sin fondo. Era como estar en el limbo. El Lucero, como siempre, había visto a los hombres subiendo el teso, pero a la tarde, cuando acostumbraban a bajar de nuevo al pueblo, las únicas pisadas que hacían crujir la nieve fueron las de don Tomás. Por alguna razón el hombre bajaba aquel día solo. El Lucero salió de detrás del montón de nieve y se acercó lentamente a él. Cuando don Tomás le vio, asomó aquellos dientes amarillos y carniceros y, muy afable, le dijo: “¡hombre, muchacho!, ¿ya estamos de caza? ¡Si están todos los bichos acostados!” El Lucero tenía una mirada que debió de acongojar al hombre, porque dijo: “por cierto, que lo del cura me disgustó a mí casi tanto como a ti, ¿eh?, que aunque no nos lleváramos del todo bien, yo no hubiera hecho aquello de no ser por la situación, hazte cuenta. Que yo no voy por ahí matando sin ton ni son”. El Lucero sacó un cuchillo de matarife del sucio pantalón de pana y se lanzó contra don Tomás. El muchacho movía desesperadamente el brazo hacia atrás y hacia delante, escondiendo la hoja una y otra vez en el vientre del hombre. De los ojales que abría el cuchillo manaba a borbotones la sangre caliente, que se derramaba dejando lamparones irregulares sobre la nieve. El cuerpo de don Tomás cayó al suelo como un pelele y empezó a rodar por el teso. Con cada vuelta, la nieve se adhería más y más al cadáver, y ésta a su vez se adulteraba con la sangre que seguía brotando. En aquel 5 momento, Ramón, acompañado de los demás hombres de don Tomás, asomaron por la línea del horizonte. El Lucero les hizo creer a todos que tenía complejo de San Pedro, porque pidió que le mataran como al cura. Cuando llegaron al puente, bajo la atónita mirada de todos los presentes, se desvistió. Esto también había sido decisión del chico, y los hombres, aunque desconcertados, no habían tenido inconveniente en respetar su última voluntad. Su cuerpo blanco y lampiño, verdaderamente parecía una estrella incandescente. El cielo se fundía nuevamente con la nieve. Un puente que cruza un río de agua helada. Sobre el puente, una gruesa capa de límpida nieve. El Lucero echó a correr por el puente. Los hombres levantaron las escopetas y “uno...” El Lucero corría desnudo, adelantando la calva cabeza para ofrecer menor resistencia al viento. “Dos, tres...” Los carabineros empezaban a sonreír al ver lo que parecía una vergonzosa exhibición de cobardía. “Seis...” El Lucero seguía corriendo, y su cuerpo, poco a poco, iba fundiéndose con aquel blanquísimo tapiz. “Ocho…” Las caras de los hombres demudaron de preocupación. “Nueve…”. El Lucero era ya indistinto del paisaje. Los hombres disparaban sus escopetas desesperadamente. “Diez...” Los hombres seguían disparando. 6