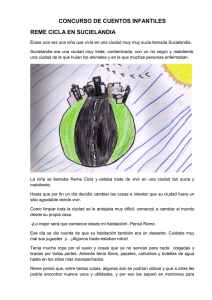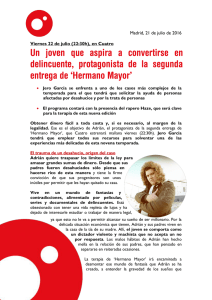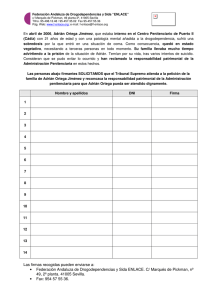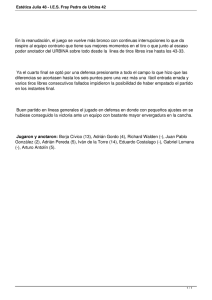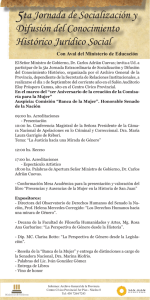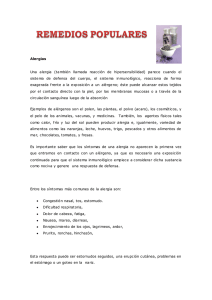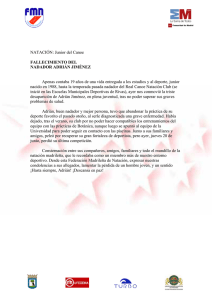Reme y Chuster llegaron antes de la hora porque no tenían nada
Anuncio
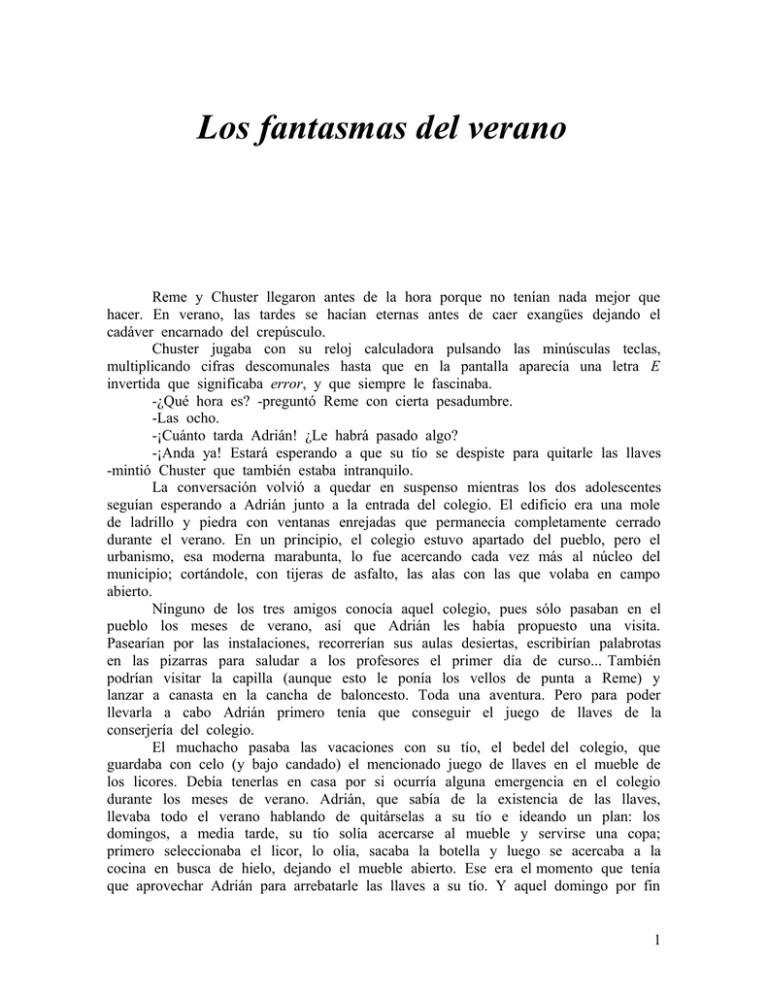
Los fantasmas del verano Reme y Chuster llegaron antes de la hora porque no tenían nada mejor que hacer. En verano, las tardes se hacían eternas antes de caer exangües dejando el cadáver encarnado del crepúsculo. Chuster jugaba con su reloj calculadora pulsando las minúsculas teclas, multiplicando cifras descomunales hasta que en la pantalla aparecía una letra E invertida que significaba error, y que siempre le fascinaba. -¿Qué hora es? -preguntó Reme con cierta pesadumbre. -Las ocho. -¡Cuánto tarda Adrián! ¿Le habrá pasado algo? -¡Anda ya! Estará esperando a que su tío se despiste para quitarle las llaves -mintió Chuster que también estaba intranquilo. La conversación volvió a quedar en suspenso mientras los dos adolescentes seguían esperando a Adrián junto a la entrada del colegio. El edificio era una mole de ladrillo y piedra con ventanas enrejadas que permanecía completamente cerrado durante el verano. En un principio, el colegio estuvo apartado del pueblo, pero el urbanismo, esa moderna marabunta, lo fue acercando cada vez más al núcleo del municipio; cortándole, con tijeras de asfalto, las alas con las que volaba en campo abierto. Ninguno de los tres amigos conocía aquel colegio, pues sólo pasaban en el pueblo los meses de verano, así que Adrián les había propuesto una visita. Pasearían por las instalaciones, recorrerían sus aulas desiertas, escribirían palabrotas en las pizarras para saludar a los profesores el primer día de curso... También podrían visitar la capilla (aunque esto le ponía los vellos de punta a Reme) y lanzar a canasta en la cancha de baloncesto. Toda una aventura. Pero para poder llevarla a cabo Adrián primero tenía que conseguir el juego de llaves de la conserjería del colegio. El muchacho pasaba las vacaciones con su tío, el bedel del colegio, que guardaba con celo (y bajo candado) el mencionado juego de llaves en el mueble de los licores. Debía tenerlas en casa por si ocurría alguna emergencia en el colegio durante los meses de verano. Adrián, que sabía de la existencia de las llaves, llevaba todo el verano hablando de quitárselas a su tío e ideando un plan: los domingos, a media tarde, su tío solía acercarse al mueble y servirse una copa; primero seleccionaba el licor, lo olía, sacaba la botella y luego se acercaba a la cocina en busca de hielo, dejando el mueble abierto. Ese era el momento que tenía que aprovechar Adrián para arrebatarle las llaves a su tío. Y aquel domingo por fin 1 se había decidido a ejecutar su plan. La promesa del anochecer se convertía en amenaza a los ojos de Chuster y Reme cuando se imaginaban a oscuras en un colegio aparentemente abandonado. Pero ninguno de los dos se movía de su sitio ni pensaba dejar sólo en esta aventura a Adrián. Chuster, con la gorra calada con precisión sobre su peinado de niño bueno, orbitaba alrededor del banco donde Reme, recostada como en un diván, fingía fumar un cigarrillo poniendo los dedos índice y anular en forma de uve minúscula y acercándoselos a los labios. -¿Me das una calada? -dijo Chuster pretendiendo hacer un chiste. Reme lo miró sin llegar a comprender bien, pues fumaba de forma inconsciente, y dejó escapar una risilla tan sincera como el humo de su cigarrillo. En el fondo, Chuster sintió alivio de que Reme no hubiera respondido afirmativamente, porque no hubiera sabido qué hacer. Además, el tabaco, aunque imaginario, le deba cierto respeto. Entre Reme y Chuster volvió a hacerse el silencio. El viento, que soplaba de poniente, les hizo llegar el sonido del chapoteo de una piscina cercana: las zambullidas estilo bomba, el murmullo húmedo de las duchas... En el ambiente debía haber millones de burbujas de cloro y todo olía a verano. De un momento a otro esperaban ver recortarse al final de la calle la figura menuda y angulosa de Adrián, pero aquel día se retrasaba en contra de lo habitual. Adrián era siempre el primero en llegar a todos lados porque, según afirmaba, no sin cierto orgullo, él siempre estaba en la calle. No tenía explicación, pero cuando Adrián no estaba presente Reme y Chuster se mostraban silenciosos y taciturnos. Aquel intento de chiste por parte de Chuster había sido un ataque de locuacidad inesperado que había pillado a Reme por sorpresa. Así que habían retomado su silencio justo por donde lo habían dejado. Era en estos momentos cuando Reme y Chuster sacaban del pesado armario de la adolescencia esa timidez enfermiza propia de su edad (<<La Edad del Pavo>>, como la denominaba la madre de Chuster). Y se comportaban como pequeños adultos, con sus pequeños complejos aumentados por diez, sus ceños fruncidos y sus sienes palpitantes, oteando el horizonte o mirándose las palmas de las manos buscando una respuesta a una pregunta que no se les ocurriría hasta dentro de diez años. En cambio, cuando Adrián se les unía y completaba el círculo, la actitud de Reme y Chuster cambiaba radicalmente. Imbuidos del carisma de Adrián sintonizaban los tres a la perfección. De alguna manera, Reme y Chuster volvían a ser niños y espantaban durante un rato al adulto de mirada torva que habitaba en su interior. Entonces, con Adrián desplegando todo su gracejo y sacándoles los colores, el ambiente se tornaba festivo y cuando no era uno el que hacía alguna payasada era otro el que proponía algún absurdo juego o el otro fantaseaba en voz alta. Y nada de lo que pudieran decir o hacer dentro del círculo estaba mal o fuera de lugar; al contrario, eran todo salidas desternillantes por parte de los otros. Y luego, cuando se les pasaba la risa tonta, se sumergían en divagantes conversaciones sobre los temas más variados; las estrellas, los cangrejos o los adultos, por seguir un orden decreciente de interés en sus charlas. 2 Los tres se habían conocido aquel mismo verano, apenas unas semanas antes, y había surgido entre ellos una instantánea complicidad que hubiera sido calificada de sospechosa de haberse dado entre adultos. Formaban el trío de amigos más risueño de la urbanización y eran conocidos en la piscina por plantarse a jugar a las cartas con cualquiera. Aunque nadie aceptaba una partida porque eran famosos por hacer trampas a seis manos. Reme se levantó del banco y se sentó sobre el balón de baloncesto. Chuster jugaba con una ramita a cegar el ojo de un hormiguero que parecía un remolino tallado en la arena. Ni siquiera él mismo lo sabía pero Chuster estaba enamorado de Reme. Enamorado como sólo se pueden enamorar los chiquillos; amaba sus rodillas mugrientas, sus uñas roídas, su aliento a chicle de fresa ácida y su voz de caramelo. Faltaban aún varios años para que descubriera el sexo y el catálogo de enfermedades asociadas con el amor adulto, perezoso y egoísta, y sus leyes inmutables esculpidas en piedra antes que los mandamientos. Pero, aunque todo eso era inevitable y acabaría por cambiar su visión del mundo para siempre, en su memoria, aquel verano no tendría otro rostro que el de Reme. Harto de ver el frenético trabajo de las hormigas intentando defenderse del ataque, Chuster fijó su mirada en el codo de Reme y empezó a examinar cuidadosamente una postilla. -¿Te duele? -le preguntó con temor, como si la sola mención de la herida pudiera reabrirla. -No. -¿Puedo tocarla? -Sí. Y Chuster pasó delicadamente sus dedos sobre la yema negruzca que sobresalía de la fina piel de Reme a la altura del codo. Chuster se estremeció como si acabara de acariciar a un león dormido. -No tiene muy buena pinta. ¿Te has echado mercromina? -aconsejó Chuster. -No. La mercromina tiene mercurio que es una sustancia tóxica y se acumula en el organismo -sentenció Reme. -Ah -exclamó Chuster que se aplicaba mercromina en cualquier arañazo. Aquella herida tenía su historia. Chuster había querido enseñar a Reme a montar en bicicleta unos días atrás. La había convencido para que montara en su flamante motoreta roja, con doble amortiguador en el frontal, e intentara dar pedales mientras él corría detrás de la bicicleta sosteniéndola por el sillín. Todo parecía ir bien y en equilibrio hasta que Chuster se atrapó la mano en la juntura entre el sillín y su soporte, quedando rezagado doliéndose de la mano, pero sin que Reme se percatara de ello. Veinte metros se prolongó su travesía en solitario, cuando se dio cuenta de que pedaleaba sola le entró miedo y empezaron a temblarle todos los músculos. Cayó al suelo muy lentamente y raspándose el codo. Así que Chuster se sentía responsable de aquella herida y se interesaba por ella todos los días. La calle estaba desierta y empezaba a soplar un viento desapacible que 3 anunciaba la caída del sol. Los alrededores del colegio presentaban el aspecto de un pueblo fantasma. A lo lejos, un tractor levantaba un polvo rojizo que se mezclaba en el aire pesado de la tarde. Un Renault 21 azul cielo hizo aparición al final de la calle y se detuvo junto al lugar donde se encontraban Reme y Chuster. Del coche se bajó Adrián, sonriente como siempre, vociferante, disculpándose por el retraso y pidiendo el balón de baloncesto para hacer algunos trucos. Fue recibido con alivio por parte de sus dos amigos que ahora parecían haber vuelto a la vida. -¡Ya era hora! Adrián le pidió permiso a su padre, que iba al volante del Reanult, para quedarse allí con sus amigos, despidiéndose, mientras él iba a recoger parte del equipaje que quedaba por cargar. Reme y Chuster pusieron toda su atención en la conversación y en aquellas palabras inesperadas. El padre aceptó a regañadientes y el Renault se alejó en dirección al pueblo. Adrián le explicó a sus amigos que su padre se había presentado en casa de su tío para recogerlo y regresar a su casa en el otro extremo del país, así que para él se habían terminado las vacaciones. Todo lo bueno se acaba. Pero también les dijo que en la vida había que celebrar cada momento (era algo que había oído en un anuncio de televisión) y, por qué no, también las despedidas; así que les había traído un regalito para celebrarlo. -Al final no pude quitarle a mi tío las llaves del colegio. Mejor lo dejamos para el año que viene. Además ya se estaba haciendo un poco tarde… Pero en cambio sí que le he escamoteado esto. Y sacó del bolsillo de sus pantalones cortos tres cigarrillos muy bien envueltos en una hoja de periódico junto a un mechero. Los repartió y se sentó en el banco invitando a sus amigos a que le acompañaran. Se sentaron con gesto adusto uno a cada lado de Adrián, que ya había encendido su pitillo. Reme tendió el suyo al fuego que le ofrecía Adrián. -Aspira -le dijo. La brasa en el extremo del cigarro refulgió por sí sola y Reme tosió desde lo más profundo de su garganta el humo intruso. Adrián fumaba sin toser, mirando de reojo cómo Reme, con lágrimas en los ojos, encajaba el humo con más éxito a la segunda calada. Cuando acercó el mechero a Chuster, éste declinó la invitación bajando la mirada y se guardó el cigarrillo en el bolsillo de su camiseta. -No me apetece. Quedaron los tres en silencio; Reme dando tímidas caladas y exhalando el humo con gran celeridad, Adrián aspirando con más profundidad y Chuster mirándolos de forma pusilánime y aún incrédulo de que Adrián los abandonara aquella misma tarde. Aquellos minutos en silencio quedaron impregnados de algo, no vacíos, como los silencios entre Reme y Chuster. No había palabras lo suficientemente importantes como para llenar aquel silencio, sólo quedaba fumar, mirar al infinito y esperar. El Renault apareció al final de la calle y las colillas humeantes volaron hacia la entrada del colegio tras una apresurada última calada. El coche se detuvo y el padre de Adrián lo avisó con el claxon. Adrián se abrazó a sus dos amigos a la vez y los tres quedaron unidos por 4 unos instantes, los brazos sobre los hombros, cada uno apoyado en los otros dos. -Nos vemos el año que viene. Pasadlo bien y no os olvidéis de mí. Ah, y no fuméis que es malo para la salud -se despidió, guiñando un ojo. Subió al coche y dijo adiós con las dos manos hasta que el coche se hizo nada en la distancia. Chuster estuvo todo el año pensando en Reme y en Adrián. Recordaba amargamente cómo el verano había terminado de forma abrupta aquella tarde. Reme y Chuster sólo volvieron a verse en un par de ocasiones después de la marcha de Adrián; en la plaza y en el supermercado, y en ambas ocasiones permanecieron casi mudos, cohibidos por la presencia de los padres. Chuster tampoco hubiera sabido qué más decirle. Al cabo de una semana se fueron cada uno a su ciudad. Sin despedirse y sin intercambiar direcciones. No había nada que celebrar. El invierno se hacía largo y él anhelaba cada vez con más intensidad regresar al pueblo y encontrarse con sus viejos amigos. ¿Qué sería de ellos? ¿Qué estarían haciendo en aquel mismo momento? Seguro que también se acordarían de él. A finales de mayo llegó el calor, luego vinieron los exámenes y por fin las vacaciones. Chuster casi no podía creerlo cuando, desde el asiento de atrás y parapetado entre maletas de cuero y un viejo televisor, leyó la oxidada señal que anunciaba la proximidad del pueblo. Apenas había bajado del coche cuando se encontró de frente con Reme. No podía haber soñado un reencuentro más afortunado. Sacó pecho, contuvo el aliento e intentó perfilar la mejor de sus sonrisas pero todo se desdibujó y se presentó delante de ella contrahecho y con una mueca absurda. Reme no era la delgada y tímida niña del verano pasado. Se había convertido en una mujer y ahora parecía varios años mayor que él. Todo en ella era distinto; sobre todo su mirada. Su cuerpo se había desenlazado en formas rotundas pero a la vez había ganado en fragilidad. Tenía el pelo largo y en su voz había más ironía. En cambio Chuster se veía a sí mismo acaso más insignificante y ridículo que el año anterior. De nuevo no sabía qué decirle. Reme iba acompañada por unas amigas que lo estudiaban con detenimiento y Chuster, con la voz entrecortada y colorado como un tomate, decidió dar por terminada la conversación con la primera excusa que se le ocurrió. Ni siquiera se detuvo a preguntarle por Adrián. Frustrado y aún con el corazón desbocado por el encuentro con Reme (con aquella chica que sin duda era Reme, pero no la Reme que él conocía) se encaminó lleno de esperanza a la casa del tío de Adrián. Suspiró aliviado al contemplar cómo aquella parte del pueblo no había cambiado de un año para otro, reconocía las calles, los quioscos seguían en las mismas esquinas... El tío de Adrián abrió la puerta. Pareció reconocerlo pero le preguntó su nombre. Chuster se presentó con familiaridad y algo en el rostro de aquel hombre se quebró como si una guitarra rompiera una cuerda. Le contó que Adrián había muerto en Febrero de aquel mismo año. Chuster se lo hizo repetir hasta tres veces antes de comprenderlo. Ni siquiera quiso oír los detalles que pretendía darle el tío de Adrián. Salió corriendo hacia su casa en busca de un refugio para su soledad y de algo indefinido en su memoria. 5 Aquello explicaba de alguna manera la infantil alegría que derrochaba Adrián. Por eso a Adrián no le atenazaban los silencios que creaban una brecha entre Chuster y Reme, por eso Adrián los había colmado de felicidad aquel verano que habían pasado los tres juntos; porque dentro de Adrián no habitaba ningún adulto. Adrián sería un niño para siempre. En cambio, el adulto que vivía dentro de Reme se había instalado ya a sus anchas en el interior de su amiga, encerrando a la niña delgada y tímida en el armario, ahora vacío, de la adolescencia. Nunca más volvería a ver el rostro al que pertenecía el verano pasado. Le asaltó el presentimiento de que Reme ya sabía de la muerte de Adrián y que no había querido decirle nada, dejándole caer en el abismo por su propio paso. La Reme del año anterior hubiera sido incapaz de algo así. Desesperado por los cambios que se habían consumado en su vida caminó en círculos por las calles, como un perro atado a una estaca. Ya empezaba a aceptar que nada volvería a ser igual. Todo lo que había imaginado, todas las tardes que había soñado repetir aquel verano se habían esfumado. Pensó que si todo aquel sufrimiento le servía para madurar, entonces madurar no era otra cosa que ser derrotado. Debajo del colchón de su cama encontró el sobre de papel que había escondido un año atrás. El contenido permanecía intacto, lo mismo que si lo hubiera colocado allí cinco minutos antes. Se lo guardó en el bolsillo agradeciendo íntimamente que el tiempo no lo hubiera traicionado también en esto. Sentado en el mismo banco frente a la entrada del colegio encendió su cigarrillo preguntándose qué habían sentido Reme y Adrián al inhalar el humo que ahora él sentía encerrado su garganta. El cigarro estaba húmedo pero tiraba bien. Se maldijo por no haber aceptado el fuego que le tendía su amigo el año anterior. Sin duda aquel cigarro prendido por Adrián hubiera sabido mejor. Las calles, antes silenciosas y despejadas, estaban ahora saturadas de nuevas construcciones y el tráfico lo llenaba todo con un ruido estridente. En el suelo, un reguero de hormigas parecía girar en torno a un remolino tallado en la arena. Arrastrando el pie, Chuster difuminó el orificio de entrada al hormiguero a sabiendas de que volvería a abrirse pasado un tiempo. Así, tosiendo el humo intruso, permaneció toda la tarde en aquel banco acompañado por los fantasmas del verano anterior. Y los fantasmas nunca guardan silencio. 6