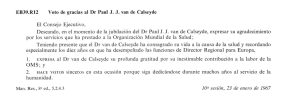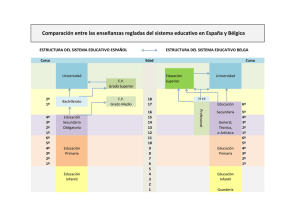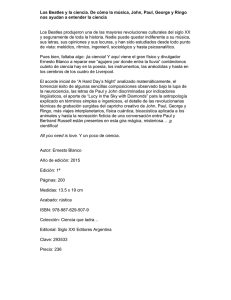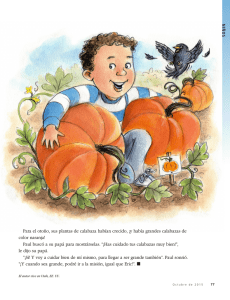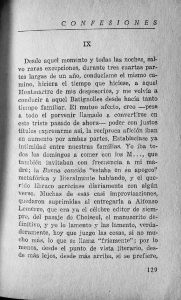CAPÍTULO 9 Nadie respondió a su llamada. Para
Anuncio
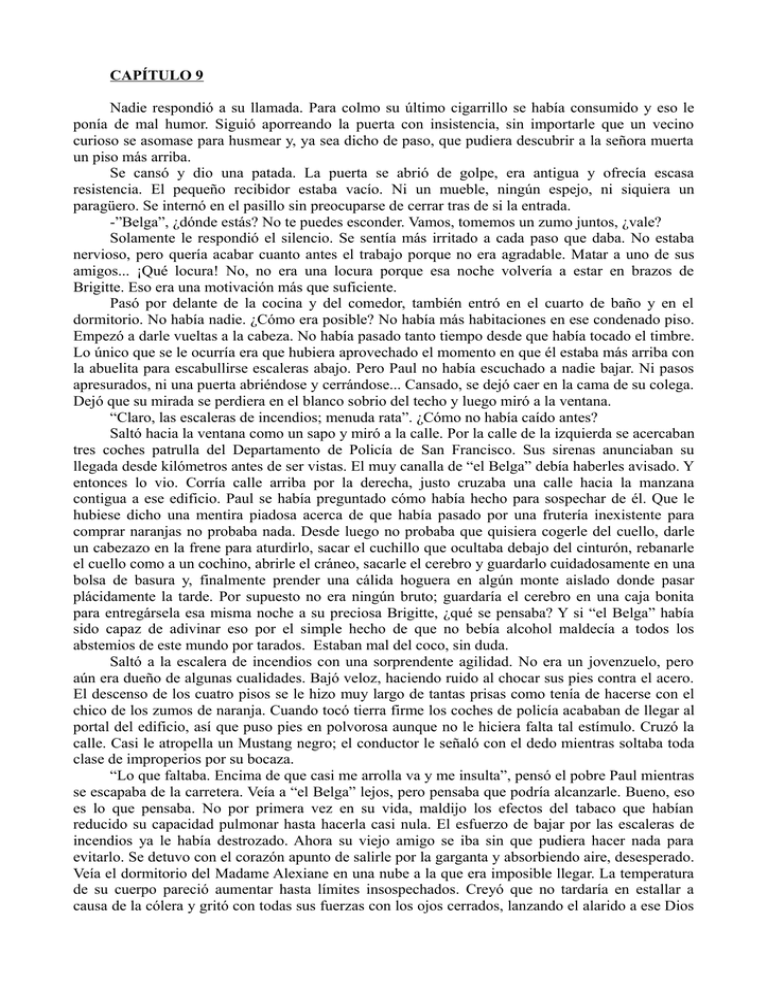
CAPÍTULO 9 Nadie respondió a su llamada. Para colmo su último cigarrillo se había consumido y eso le ponía de mal humor. Siguió aporreando la puerta con insistencia, sin importarle que un vecino curioso se asomase para husmear y, ya sea dicho de paso, que pudiera descubrir a la señora muerta un piso más arriba. Se cansó y dio una patada. La puerta se abrió de golpe, era antigua y ofrecía escasa resistencia. El pequeño recibidor estaba vacío. Ni un mueble, ningún espejo, ni siquiera un paragüero. Se internó en el pasillo sin preocuparse de cerrar tras de si la entrada. -”Belga”, ¿dónde estás? No te puedes esconder. Vamos, tomemos un zumo juntos, ¿vale? Solamente le respondió el silencio. Se sentía más irritado a cada paso que daba. No estaba nervioso, pero quería acabar cuanto antes el trabajo porque no era agradable. Matar a uno de sus amigos... ¡Qué locura! No, no era una locura porque esa noche volvería a estar en brazos de Brigitte. Eso era una motivación más que suficiente. Pasó por delante de la cocina y del comedor, también entró en el cuarto de baño y en el dormitorio. No había nadie. ¿Cómo era posible? No había más habitaciones en ese condenado piso. Empezó a darle vueltas a la cabeza. No había pasado tanto tiempo desde que había tocado el timbre. Lo único que se le ocurría era que hubiera aprovechado el momento en que él estaba más arriba con la abuelita para escabullirse escaleras abajo. Pero Paul no había escuchado a nadie bajar. Ni pasos apresurados, ni una puerta abriéndose y cerrándose... Cansado, se dejó caer en la cama de su colega. Dejó que su mirada se perdiera en el blanco sobrio del techo y luego miró a la ventana. “Claro, las escaleras de incendios; menuda rata”. ¿Cómo no había caído antes? Saltó hacia la ventana como un sapo y miró a la calle. Por la calle de la izquierda se acercaban tres coches patrulla del Departamento de Policía de San Francisco. Sus sirenas anunciaban su llegada desde kilómetros antes de ser vistas. El muy canalla de “el Belga” debía haberles avisado. Y entonces lo vio. Corría calle arriba por la derecha, justo cruzaba una calle hacia la manzana contigua a ese edificio. Paul se había preguntado cómo había hecho para sospechar de él. Que le hubiese dicho una mentira piadosa acerca de que había pasado por una frutería inexistente para comprar naranjas no probaba nada. Desde luego no probaba que quisiera cogerle del cuello, darle un cabezazo en la frene para aturdirlo, sacar el cuchillo que ocultaba debajo del cinturón, rebanarle el cuello como a un cochino, abrirle el cráneo, sacarle el cerebro y guardarlo cuidadosamente en una bolsa de basura y, finalmente prender una cálida hoguera en algún monte aislado donde pasar plácidamente la tarde. Por supuesto no era ningún bruto; guardaría el cerebro en una caja bonita para entregársela esa misma noche a su preciosa Brigitte, ¿qué se pensaba? Y si “el Belga” había sido capaz de adivinar eso por el simple hecho de que no bebía alcohol maldecía a todos los abstemios de este mundo por tarados. Estaban mal del coco, sin duda. Saltó a la escalera de incendios con una sorprendente agilidad. No era un jovenzuelo, pero aún era dueño de algunas cualidades. Bajó veloz, haciendo ruido al chocar sus pies contra el acero. El descenso de los cuatro pisos se le hizo muy largo de tantas prisas como tenía de hacerse con el chico de los zumos de naranja. Cuando tocó tierra firme los coches de policía acababan de llegar al portal del edificio, así que puso pies en polvorosa aunque no le hiciera falta tal estímulo. Cruzó la calle. Casi le atropella un Mustang negro; el conductor le señaló con el dedo mientras soltaba toda clase de improperios por su bocaza. “Lo que faltaba. Encima de que casi me arrolla va y me insulta”, pensó el pobre Paul mientras se escapaba de la carretera. Veía a “el Belga” lejos, pero pensaba que podría alcanzarle. Bueno, eso es lo que pensaba. No por primera vez en su vida, maldijo los efectos del tabaco que habían reducido su capacidad pulmonar hasta hacerla casi nula. El esfuerzo de bajar por las escaleras de incendios ya le había destrozado. Ahora su viejo amigo se iba sin que pudiera hacer nada para evitarlo. Se detuvo con el corazón apunto de salirle por la garganta y absorbiendo aire, desesperado. Veía el dormitorio del Madame Alexiane en una nube a la que era imposible llegar. La temperatura de su cuerpo pareció aumentar hasta límites insospechados. Creyó que no tardaría en estallar a causa de la cólera y gritó con todas sus fuerzas con los ojos cerrados, lanzando el alarido a ese Dios que se suponía lo amaba y que aguardaba con un puro en la mano, sentado en su trono de vapor a que Paul se pasase por su casa de una vez por todas. -Perdone, ¿se encuentra bien, señor? Abrió los ojos y miró a quien le estaba hablando. Era un hombre de unos cincuenta y cinco años montado en bicicleta. Al parecer había parado a su lado y no dejaba de mirarlo con expresión confundida. Le acababa de preguntar que si se encontraba bien; el mundo cada vez estaba más lleno de necios. -¿No ves que no? Paul respondió de esta guisa, culminando el interrogante con un puñetazo que fue a parar en el pómulo izquierdo del desconocido. Éste cayó al suelo y rápido como el rayo Paul se montó en la bicicleta. Sí, Dios le quería y le acababa de enviar un fantástico regalo. Pedaleó a fondo haciendo oídos sordos al que con una mano en la mejilla le chillaba que volviera. No era su culpa. La necesitaba y la había cogido, nada más. Si volvía a verle se la devolvería y le daría las gracias, eso si no le preguntaba qué llevaba en el interior de una futura y maloliente bolsa negra. No le gustaba la gente entrometida. Si le apetecía mearse en la acera tenía todo el derecho a hacerlo, al fin y al cabo el organismo no entendía de leyes humanas y absurdas; cuando el caudal está lleno se desborda, fin de la cuestión. Y si alguien tenía algo que decir le recomendaba que cerrase el pico y que se metiera en sus apestosos asuntos, que para eso existían los impuestos y las suegras. Él no tenía de esto último actualmente. Cuando estaba con Elisa había tenido la mala suerte (común en la mayoría de los mortales) de toparse con que tenía una madre a la que le gustaba pedir explicaciones de todo. “Elisa, dime porqué tu novio siempre lleva un botón de la camisa desabrochado; Elisa, dime porqué a tu novio no le gustan las patatas fritas; Elisa, ¿porqué Paul fuma tanto?; Elisa, ¿porqué tu novio le saca tanto brillo a los zapatos?; Elisa, ¿porqué Paul no quiso traer el pavo de Navidad?; Elisa, ¿porqué Paul habla tan poco?”. ¡Pues por algo será, maldita sea! Tal vez esperaba que le escribiera una carta con todos los motivos, la enrollara bien, la introdujera dentro de una botella de cristal y se la metiera por el culo, así la próxima vez que fuera al retrete se le quitarían las ganas de seguir haciendo preguntas estúpidas. “El Belga” cruzó un paso de peatones con el semáforo en rojo. Había echado la vista atrás y se había dado cuenta de que iba tras él. Se le veía cansado. Ya llevaban unas cuantas manzanas corriendo. Bueno, él, porque el bueno de Paul iba cómodamente sentado en su nueva bicicleta. Les separaban unos veinte metros. Podía acelerar y darle caza de inmediato, pero quería esperar a que se agotara del todo para caer sobre él como un murciélago. Después le cogería de la mano y se lo llevaría de pícnic fuera de la ciudad. Qué bonito era pasear en bicicleta. Uno recibía el aire en la cara y comprendía que la vida era maravillosa, daba igual que te quedasen unos pocos meses de vida. Daba igual si delante de ti un pobre infeliz abstemio huía desesperado chorreando sudor. Lo mejor era ver cómo los coches iban a su marcha mientras tú ibas a la tuya. Esa era su idea de libertad, ir despacio mientras el mundo iba deprisa, una metáfora de vehículos que hablaba de gente que no pedía explicaciones. Un conductor que se saltaba el semáforo en rojo, un tío que acababa de robarle la bici a un señor, otro que pronto iba a ser la víctima perfecta de su amigo... En eso consistía la vida y pasear en un día de sol. Se preguntó cuánto más tiempo tendría que ir detrás de ese gusano. Ya casi no podía correr, se presionaba el lado derecho de la barriga con la mano, sin duda padeciendo un intenso flato muy doloroso. Aminoró la marcha hasta convertirla en un paseo ligero. Era el momento. Ahora o nunca, no tenía sentido hacerle sufrir más. Paul aceleró un poco y pronto se situó al lado de su querido “Belga”. -Hey, Birdie. Bonito día, ¿no te parece? -No... me llames... así... -contestó casi sin aire “el Belga”. Birdie era su nombre de pila, un nombre bastante afeminado del cual se avergonzaba. Su tío, nacido en Bélgica, le inspiró una bonita excusa para que nadie supiera su verdadera identidad, y cuando alguien se la recordaba estallaba, dejando atrás su habitual mutismo y sorprendiendo a quienes no le conocían del todo. -Perdona, “Belga”. Escucha, tengo una pregunta que hacerte. ¿Te apetece un zumo de naranja? Vamos, responde. ¿Por qué huyes de mí? ¿De qué me tienes miedo? Somos amigos-sonrió con fingida benevolencia. “El Belga” ni siquiera le miró, siguió corriendo con la mano en el costado y jadeando-. ¿Por qué no paras? Yo en tu lugar caminaría, te veo exhausto. “El Belga” se replanteó las palabras de Paul; no tenía sentido “correr”. Inclinado hacia adelante se dispuso a descansar mientras pudiera. Paul también paró. Estaban entre un edificio lleno de establecimientos de ultramarinos y un solar abandonado. Era el lugar perfecto, había pocas posibilidades de que le sorprendieran cometiendo un acto impuro. -Vamos a ver, tengo que hablar contigo muy seriamente. Lo que acabas de hacer, dejar a un amigo con la palabra en la boca a través del interfono y no abrirle, es de muy mala educación, ¿sabes? En serio, si yo fuera tú me estaría muriendo de la vergüenza. -¿Qué quieres?-susurró “El Belga”, ligeramente repuesto. -¿Que qué quiero? Quiero charlar, nada más. Joder, somos amigos. Todavía no entiendo porqué me haces esto. Dime una razón, sólo una, y te perdonaré. Luego podemos ir a visitar uno de esos bares en los que sirven té frío y mosto, ¿de acuerdo? Pero me gustaría que fuéramos amigos, ¿vale? ¿Si o no, eh? Vamos, di algo-al ver que su amigo no respondía le dio un pequeño empujón y luego otro-. Vamos, vamos. ¿Qué tengo que hacer para que hables? ¿Es que eres un puto robot mudo?¿Es eso lo que eres, eh, Birdie? -He llamado a la policía. -La policía está en tu portal, listillo. -Sé que has matado a la señora Marjorie. -¿La señora Marjorie? No sé de quién hablas, Birdie. Explícamelo, porque no lo entiendo, tío. -La señora Marjorie vive en el sexto piso. He escuchado como la tirabas por la escalera. -Vaya, amigo, no deberías haber dicho eso, ¿sabes? Verás, lo cierto es que ya te tenía calado, pensaba despanzurrarte como a un conejo, pero ahora estás jodido del todo, realmente jodido, Birdie. Pajarito dio media vuelta con la intención de escapar, pero cuando estaba de espaldas una mano firme le apretó un hombro y le obligó a girarse de nuevo. A continuación un puño cerrado le asestó un golpe en la cara dejándolo inconsciente. Paul se llevó el cuerpo de su amigo sobre los hombros. Pesaba mucho, no tenía claro si había sido una buena idea hacer eso, pero no había tenido otro remedio. De pronto una bombilla se encendió en su cabeza. Sacó su teléfono móvil de uno de los bolsillos del pantalón y llamó al servicio de taxis. Pidió que fueran a recogerle, dejaría allí la bicicleta por si algún vagabundo se la encontraba y se llevaba una alegría que no fuera la del vino de cartón. Mientras esperaba al taxi se sentó en la acera. A su lado Pajarito interpretaba el papel de borracho a la perfección. Tenía clara la excusa que daría al entrar en el coche, no era problema. Después iría a un lugar alejado y allí pasaría una bonita tarde; sus planes no habían cambiado a pesar de las circunstancias. El sol iba avanzando poco a poco. Eran las once, una buena hora para marcharse de la ciudad con uno de tus mejores amigos para pasar el día. En frente una mujer joven, de unos treinta años, salía de una tienda. Sus ojos se pasearon inmediatamente por donde estaban ellos dos, de la bicicleta, pasando por el extraño con camisa sudada y deteniéndose en el cuerpo del hombre tendido en el suelo. Puso cara de pocos amigos. -¡Buenos días! Paul la saludó y la mujer volvió a prestarle atención. No respondió al saludo, sino que se marchó de allí con paso raudo. Esperaba que el jodido taxi no tardase en llegar, no quería que lo vieran con Pajarito mucho más tiempo. Su plan era inteligente, seguramente Brigitte estaría orgulloso de él si lo viera. Al fin un Ford Crown Victoria amarillo se detuvo delante de él. Paul abrió la puerta de detrás y fue a coger a “el Belga” de los brazos para arrastrarlo. Con mucho esfuerzo pudo introducirlo en el interior del taxi, eso sí, bajo la inquisitorial mirada del chófer. -¿A dónde le llevo?-preguntó el taxista mirando por el espejo retrovisor con una ceja levantada en señal de asombro. Paul cerró de un portazo, con Pajarito sentado a su lado y apoyando la cabeza en su hombro. -Lejos, a la montaña. Mi amigo y yo queremos ir de pícnic. Hace un día maravilloso, ¿no cree usted lo mismo? El hombre tardó un par de segundos en contestar. -Oh, claro, es cierto, hace un día magnífico. -Éste es Birdie, ¿sabe? El pobre tiene problemas últimamente y ha bebido demasiado-el taxi se puso en marcha y empezó a correr por la ciudad-. Por eso quiero que cuando despierte lo primero que vea sea la naturaleza, para que comprenda que todos formamos parte de ella. -Eso está bien. -A mi amigo le gusta mucho la naturaleza. ¿Y sabe qué es lo más gracioso? ¡Que ni siquiera bebe alcohol! ¿Puede creerlo? -Me acaba de decir que está borracho. ¿Eso había dicho? Era posible. El ambiente se tensó más de lo esperado. Tenía que aprender a tener la boca cerrada, hasta entonces las cosas se le podrían complicarse más de lo necesario. -Conduzca si es tan amable, por favor-pidió amablemente con un tono de voz mucho más serio. Seguramente tendría dos compañeros de pícnic en lugar de uno.