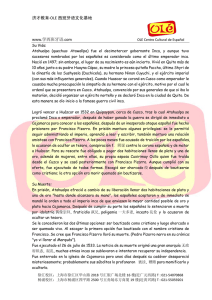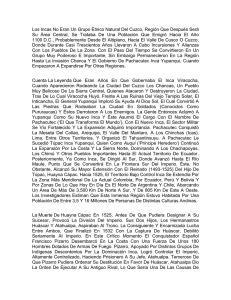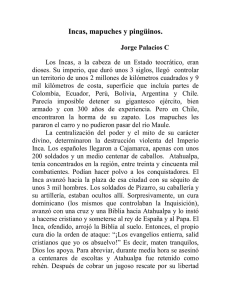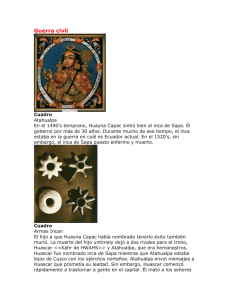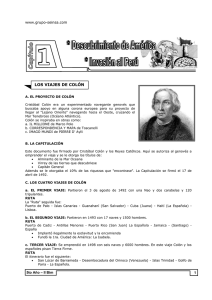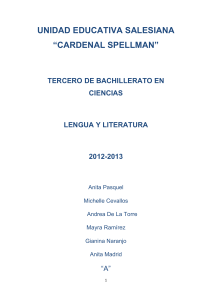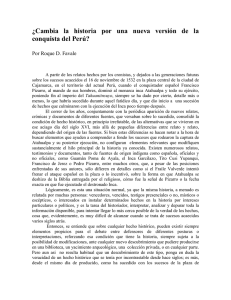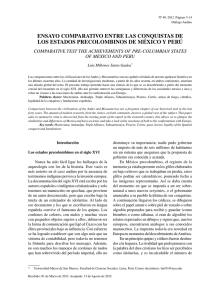Pizarro y el tesoro de Atahualpa. “Contar historias para enseñar
Anuncio

Pizarro y el tesoro de Atahualpa. “Contar historias para enseñar historia” de Lucila Artagaveytia y Cristina Barbero A don Francisco Pizarro no lo habían atemorizado las aguas del Pacífico ni la inmensidad de los Andes. Todavía recordaba aquel día, hacía casi seis años, en que sus hombres se habían negado a seguir adelante. Sin vacilar, el extremeño había trazado una línea en la arena de la playa de desembarco: - Por aquí se va al Perú, a ser ricos –dijo, señalando al sur. Y volviendo la cara al norte agregó-: por acá a Panamá, a ser pobres; escoja el que sea buen castellano lo que mejor le estuviere. Trece hombres cobraron coraje para acompañarle. Ellos, y otros que se unieron más tarde, comenzaron a adentrarse en el misterioso territorio del Imperio Inca. Pronto se enteraron de que hacia el sur había una ciudad enteramente construida en oro y plata, lo que los animó a seguir. Pero al poco tiempo desistieron de la búsqueda, porque no había señales de la tal ciudad. Pizarro, sin embargo, volvió a España con la idea de armar otra expedición, con más hombres y más barcos. Estaba seguro de convencer al emperador Carlos V y se encontraba dispuesto a asumir toda la responsabilidad de la empresa, siempre y cuando él fuera el jefe y pudiera disponer de los tesoros que se encontraran. El entusiasmo de Pizarro efectivamente convenció al soberano, quien le dio el título de “Adelantado con derecho de Conquista”. El conquistador volvió a América al mando de tres naves y ciento ochenta y tres hombres. A todos, sólo una palabra les daba fuerzas para atravesar la cordillera: oro. Durante muchos días no vieron más que llamas y alpacas, indios trabajando la ladera de la montaña en terrazas tan perfectas como escaleras al cielo y mujeres tejiendo algodón en los mercados de las aldeas. Caminos y puentes colgantes llevaban a la capital de los incas: Cuzco, una ciudad más rica y más grande que muchas europeas. En el camino también se fueron enterando de la rivalidad que existía entre Huáscar, primogénito y heredero del emperador, y su hermano Atahualpa. Éste, más astuto y respetado por el pueblo, había hecho prisionero al hermano mayor. Pizarro pensó que esta guerra entre los dos hermanos podía ser beneficiosa para los españoles. Entretanto, Atahualpa tenía noticias de los visitantes por sus espías y esperaba en la ciudad de Cajamarca, rodeado de sus más altos jefes. ¿Quiénes serían estos hombres? ¿Acaso podría ser el dios Viracocha, que se había ido, prometiendo volver por mar, desde el poniente? Las noticias que le llegaban, sin embargo, no hablaban de un dios bueno; los extranjeros habían matado caciques y sólo preguntaban por la ciudad del oro. Atahualpa envió entonces emisarios a los visitantes, ofreciéndoles oro y plata en abundancia si volvían a su tierra. Como era de esperar, esto no hizo más que aumentar la codicia de Pizarro y sus hombres. - Id y decid a vuestro soberano –dijo Pizarro al mensajero- que vengo de parte del emperador más poderoso del mundo, que envía saludos al gran Inca, a quien deseo conocer y rendir homenaje. El 15 de setiembre de 1532 se encontraron en la plaza de Cajamarca aquellos dos jefes: uno, considerado un dios y señor del imperio más grande de América; el otro, un hijo abandonado con título de conquistador, sediento de gloria y de riquezas. Enterado del motivo de la visita, dijo Atahualpa al español: - Conozco el poder de vuestro rey, pero no necesito su amistad. ¿Habían escuchado bien?, se preguntaron los españoles. ¿Había traducido fielmente las palabras el intérprete? Ante tanta insolencia, el padre Valverde instó al Inca a adorar al dios cristiano, que había muerto por todos los hombres. Mientras hacía esto, extendía la Biblia a Atahualpa y sostenía en la otra mano una cruz. El Inca hojéo el librito y, con indiferencia, lo dejó caer. - Nada me dice esto a mí –y agregó-: por otra parte, el dios sol es más grande que el vuestro, porque no conoce la muerte. El rostro del fraile se encendió de furia y, antes de que Pizarro pudiera pronunciar palabra, arengó a los hombres contra el Inca infiel. Sólo setenta y dos jinetes y noventa y seis infantes formaban las fuerzas españolas, mientras cerca de cuarenta mil hombres aguardaban la orden de Atahualpa acampados en las afueras de la plaza. Pero el estruendo de los arcabuces y la furiosa arremetida de los caballos dispersó a la multitud, y los defensores del Inca huyeron despavoridos. En medio de la plaza desierta, sólo quedaron Atahualpa y alguno de sus jefes más fieles. La prisión del Inca duró más de nueve meses. En ese tiempo, Atahualpa ofreció pagar su rescate llenando de oro la habitación en la que se encontraba, hasta donde llegara él de pie. Pizarro aceptó y el Inca cumplió su palabra. Pero ni siquiera el oro salvó la vida del último emperador incaico: un consejo de veinticuatro soldados españoles decidió su suerte. Por trece votos contra once, Atahualpa fue ejecutado el 28 de setiembre de 1533. Así cayó el Imperio Inca. Su dios, el mismo sol, se había ocultado para siempre.