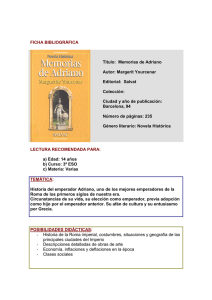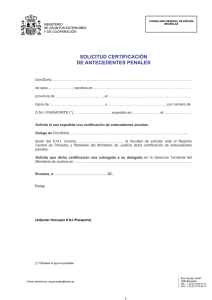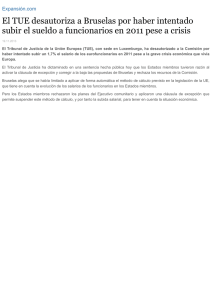LA mujer de cabellos blancos se levantó del sillón, abrió la venta
Anuncio

CAPÍTULO I L mujer de cabellos blancos se levantó del sillón, abrió la ventana de un único batiente y observó las hojas del plátano movidas por el viento y por la inminencia del otoño. Enderezó la figura y se echó hacia atrás el negro velo puntiagudo, el adorno de las viudas en las fiestas solemnes y que le caía hasta los pies. Miró los árboles dorados por la estación, pero su recuerdo estaba ya en otra parte, no aquí en el Parque de Bruselas, cuyos senderos, ajustándose a la nueva moda, habían bordeado los jardineros con bosquecillos regulares. Olía dulcemente a corrupción y a despedida. María había vivido frente a aquel parque todo el tiempo que fue gobernadora general, un cuarto de siglo. Tenía los labios llenos, como todos en su familia, su rostro era una presa fácil tanto para las lágrimas como para la sonrisa. Y, análogamente, se irisaban sus ojos, que había heredado de su madre, Juana la Loca, la que luchaba con espectros. Sus movimientos eran rápidos, vivía plenamente en la acción, se rebelaba contra la quietud, no creía en el pasado ni tampoco en que pudiese llegarle la hora de descansar en paz. A pesar de eso, se despedía ahora a su manera. La apenaba tener que abandonar aquel jardín, aquella ciudad, en la que se le había servido fielmente; los condados, en los que nunca había oído una queja. Sopló una tranquila brisa y los pájaros se buscaron como en mitad del verano. Vagaban sus ojos. Hacia ya cerca de treinta años que había tenido que despedirse otra vez. Pero en aquel entonces los días de la canícula estaban en toda su fiereza, y los caballeros recubiertos por sus armaduras se arrastraban pesadamente, acompañados por pocos servidores, con un par de cañones desgastados, pero la despedida fue hermosa A 10 EL SEÑOR NATURAL en el castillo de Buda. Se acordaba de un par de rostros. Del palaciego que cojeaba con una sonrisa burlona, del arzobispo de ardientes ojos, que cada día decía: Domine non sum dignus… y luego se volvía a montar en la silla para trasladarse a casa de los Perényis, y se acordaba de Luis. Era como una niebla; no tenía rostro. Muchas veces emergía… Se parecía a un niñito cuya faz la mirase desde el castillo. No se había bajado la visera, hacía mucho calor, echó la cabeza atrás y bebió. Todavía casi un adolescente, poco más alto que el paje de ella, Guillermo de Orange, que permanecía ante la puerta de su habitación y que no dejaba entrar a nadie hasta por la tarde. Ella hoy no sabe ya cómo era aquel Luis, cuyo título triste pesa sobre sus hombros. Reina de Hungría; así se llama en todos los idiomas. Arrastra un título muerto, que fue enterrado en Mohács. Los húngaros, de los que todavía se acuerda, es como si fueran cadáveres embalsamados. Pero ella los había visto a todos vivos, en la plenitud de su fuerza, despreocupados y pendencieros. El legado pontificio le había contado que Perényi le había pedido una de las últimas noches que hablase con el Padre Santo para rogarle que instaurase una fiesta en el calendario en recuerdo de los 29.000 caballeros húngaros que al día siguiente o al otro habrían de morir. Luego se ahogaron, dijo Burgio, que entonces estaba con ella en Buda, el último día, cuando empaquetaban sus cosas. El viento del sur sopló tan fuerte sobre el Danubio, que durante largo rato pudieron navegar corriente arriba con todas las velas hinchadas. Y luego el viaje se vio perturbado, no hubo más que pánico y gritos y un desembarco apresurado cerca de Gönyü. ¿Qué era el Danubio en comparación con el mar, y qué eran aquellos pequeños veleros miserables junto a las grandes galeras? Pero allí, sobre el agua, las grandes ondas amarillentas arremetían contra la baja cubierta, las damas alzaban aterradas sus faldas, alguien veía una nube de polvo en la orilla, el espanto creció, todos creían distinguir las avanzadillas turcas, todos oían el rugido de los lobos de la estepa. Sí, allí habían muerto todos, como si se hubiesen quedado dentro de un féretro invisible. Se fueron, ninguno volvió, desaparecieron de los ojos de ella, y, con los años, todo fue recubierto por la niebla de Bruselas. Solamente ahora, cuando tiene que preparar de nuevo el equipaje y oye el rodar de las carrozas que se disponen a la marcha, se acuerda de Buda, que tan rápida y fácilmente ha olvidado. Mientras la ventana sigue abierta, zumba y murmura el jardín. OTOÑO EN BRUSELAS 11 Cuando la cierra le llega el estrépito cortesano del mundo de Carlos, que este mismo día se despide de su Imperio. Los príncipes —piensa ella— son eternos vagabundos y en esto se diferencian de los hombres sencillos, que, cuando tienen ya a sus espaldas los años de juventud, no se siguen moviendo. Sólo ellos son gente sin patria y han de viajar sin parar. Tan es así, que durante meses han de estar haciendo los preparativos, porque no hay dinero bastante en los cofres para pagar y despedir al servicio de la Corte. Así se siguen semanas vacías y las deudas aumentan hora por hora. Es mejor dejar abiertas las pesadas ventanas de roble, es mejor percibir que el otoño hace su entrada, el zumbido de las abejas, el delicioso y pequeño mundo cuya efímera y dulce hermosura los españoles no han comprendido nunca. Carlos, emperador del mundo cristiano, una noche tuvo que salir a toda prisa de Innsbruck para escapar de la avanzadilla de su desleal vasallo Mauricio de Sajonia. Señor tan poderoso —como los poetas de corte afirmaban en versos— no se había sentado en el trono imperial desde los tiempos de Carlomagno, y, sin embargo, tuvo que huir entonces en el viento y en la lluvia con un par de caballeros; en el cruce de caminos hubo de volverse, porque el paso estaba ya tomado, y sólo al día siguiente, con mucho trabajo, fue posible llegar a las montañas. Desde entonces Carlos se había convertido en un viejo; desde entonces los calambres atormentaban su cuerpo y un desaliento senil, su alma. Cuando ella le volvió a ver aquí, en Bruselas, él se había convertido ya en un anciano. No montaba a caballo, tenía que ser llevado en una silla de manos. Su rostro estaba estragado; su barba, completamente gris. Sólo el estómago le seguía funcionando. No podía refrenarse en el comer. Los médicos del país conocen muy bien su mal. En Flandes viven en la hartura muchos burgueses ricos y panzudos y comen platos con mucha grasa, hasta que en el último bocado el cuchillo se les resbala de los dedos. El hermano Carlos, quinto de este nombre en la Sacra Galería de las majestades romanas, seguía siendo aún —aunque anciano— más poderoso que todos los demás hombres. Ése es el sentimiento de María. Todos los demás son flojos en sus decisiones. Una y otra vez están aguardando algo: noticias de los embajadores, dinero, vientos favorables, la sonrisa de una mujer, profecías. Quizá también, ver lo que aconseja el confesor. Carlos es un hombre de decisiones rápidas porque lo sabe todo, incluso lo que los señores consejeros no le dicen, y quizá también lo que tendrá que suceder mañana. Conoce las rutas 12 EL SEÑOR NATURAL de los barcos. Las palabras engañosas de los cortesanos. «Cuando tengamos dinero, me pondré en camino», dice él, y María sabe que las galeras cargadas de plata no se han echado a la mar desde el remoto Porto Alegre y las joyas del Emperador se encuentran empeñadas desde hace mucho tiempo en manos de los prestamistas de Ámsterdam. A pesar de eso anuncia Carlos: «Me pongo en camino». Ha hablado ya con el canciller, enviado mensajeros a los señores de las provincias, cambiado impresiones con el obispo de Arras. Quería irse. Cuando en la primera noche que pasó en Bruselas, Carlos le comunicó a María su plan, la gobernadora general pensó que su hermano se había vuelto loco y que los espectros de su madre, Juana, venían a exigir ahora su parte. Porque, ¿quién había oído decir que un emperador renunciase a la corona por propia voluntad y en sus cinco sentidos? ¿Cómo volverle la espalda al mundo, que lo miraba y lo reconocía como señor? ¿Hubo alguna vez un papa que se desprendiese de la tiara o un caudillo que abandonase a su ejército aunque no hubiese enemigos ni los soldados estuvieran amotinados? Carlos replicaba siempre lo mismo: quería irse. Quería revolverse contra todos los vientos, contra el mundo entero, en caso de que se le quisiera retener, y contra lo que era quizá su mayor enemigo: su propia apetencia de poder. Cuando hablaba con él a solas era cuando María se daba más cuenta de la grandeza de Carlos. Cómo él resumía el globo entero en un par de palabras, cómo los reinos, los mares y las lejanas islas vivían en él. Sentía él las heridas del mundo, el odio, el desgarramiento, la obra de los renegados contra los Habsburgo, la sombra temible del Padischá. María coge la mano de Carlos, siente la viva y ruidosa palpitación del pulso. El cuerpo está achacoso y, a pesar de eso, Carlos lleva el peso del mundo sobre los hombros como único señor de esta tierra. Bien podría ser que las hordas de caballeros de Mauricio de Sajonia hubiesen destrozado su salud; después de la gran persecución nunca llegó a curarse del todo. Pero en medio de todas las preocupaciones de los países y de los reinos, el alma seguía estando firme y clara. Por eso María está sentada desde las primeras horas de la mañana, ataviada con inusitada pompa, y piensa en la conversación que, por la tarde, habrá de sostener sobre el particular. Nunca ha habido hermanos tan unidos como Carlos y ella. Cuando no podían verse durante años, había constantemente en camino mensajeros que llevaban y traían las cartas del uno al otro. Cuando se OTOÑO EN BRUSELAS 13 reunían, se miraban, leyendo cada uno el pensamiento del otro. Sí, el pensamiento que procedía de Habsburgo y al que los difuntos duques de Borgoña daban formas extrañas. Ni el astuto y a menudo placentero Fernando ni Leonor eran hermanos de esta índole. Sólo se acordaban de las palabras y sucesos de la niñez. En verdad, sólo se conocían los dos: Carlos y María. Merecía toda la atención del Emperador. Cuando ella hablaba, se comportaba él de manera muy distinta a cuando hablaba Granvelle, el arzobispo de Arras, o el gobernador general español o el italiano. Éstos dejaban caer palabras fáciles y sin peso. A María, Carlos le hablaba de sus dudas y de las sospechas que le atormentaban, y le pedía consejo: ¿cómo podría arreglar tal o cuál asunto, a quién debería buscar como novia para el príncipe heredero? ¿Cómo podría mantener a Portugal con mas firmeza dentro del Imperio, qué le debería prometer al Bajá para que, al menos, le dejase tranquilo tres años en el asedio húngaro? De todo aquello hablaba con María, y ella, que en sus años juveniles no había aprendido mucho, le escuchaba y tenía para todo una respuesta, sin complicaciones, como contestan las mujeres, inclinándose un poco hacia lo fantástico, pero de forma que la razón masculina sepa hallar la indicación valiosa. Carlos habla de todo con sus consejeros, que, por lo general, son maestros experimentados en el arte de gobernar. Pero las circunstancias íntimas más secretas de la Casa se discuten sólo entre ellos dos. Por eso se preocupó tanto María cuando Carlos le contó, junto a la chimenea, que, una vez más, pero ahora por última vez, se preparaba para un viaje. Ya desde hacía años se le adivinaba aquella intención entre las líneas de sus cartas. «Si el Señor me permite que algún día pueda concederme el descanso…», le escribió en cierta ocasión desde Parma, donde estaba visitando a su hija Margarita. Pero en aquellos años tuvo que seguir luchando sin interrupción. La guerra con Francia se había inflamado de nuevo, en el otoño tuvo que ir a la Dieta Imperial para hablar sobre las disputas religiosas de los príncipes imperiales. Puede que aquella intención madurase hasta convertírsele en un propósito firme la misma noche en que, atravesando las montañas austríacas, pasaba a Italia. «Mi hora ha llegado», dijo él aquella noche, mientras ella estaba aquí sola en Bruselas; «durante cuatro decenios lo he aguantado todo yo solo; ya basta. Felipe ha crecido». Guillermo, el paje, aparece en la puerta. Lleva puesta una armadura de peto y sobre ella un jubón de terciopelo amarillo con man- 14 EL SEÑOR NATURAL gas de encaje. Ése es el vestido de la mañana. María prefiere los colores vivos, pero el negro eterno de la indumentaria española se ha aclimatado ya en Bruselas. Por eso a ella le gusta ver adornado a su paje como si fuese una muchacha. El príncipe de Orange se inclina, sus hermosos ojos pardos le relucen cuando pregunta en voz baja si la Reina puede recibir ahora a Su Majestad. —Dile, hijo mío, que le estoy aguardando desde por la mañana. Cuando salgas, ten la bondad de encargarle al cocinero que prepare la salsa de setas, porque Su Majestad Sacratísima querrá comer antes de la sesión. Que la condimente como él ya sabe. Creo que sirve para aliviar el cuerpo, despejar la actividad del cerebro y combatir los malos humores. Sí, la salsa contribuye a la buena distribución de la sangre. Claes sabe muy bien a lo que me refiero, porque ya ayer estuve hablando con él de eso. También él se está haciendo viejo, el otro día dejó quemar la pechuga de faisán… Luego, Guillermo, te vas con Su Majestad y te quedas a su lado sin que él se dé cuenta. Acompáñale de forma que sea él mismo quien muestre deseos de apoyarse en tu hombro. Ten también mucho cuidado con su bastón; muchas veces él se tambalea un poco hacia delante, y aquí los suelos están muy bruñidos. En Bruselas el entarimado es demasiado liso. Ten cuidado de él, Guillermo, porque ayer noche Su Majestad padeció mucho por la gota. Tan pronto como lo acompañes aquí, puedes retirarte y vestirte para la tarde. El jovencito aguardó todavía un par de segundos, inclinó la cabeza y dijo en voz baja: —Hoy es un día difícil, madame. Siguió en pie un poco asustado —uno de sus hombros era más alto que el otro— y luego abandonó la estancia con torpeza juvenil, se volvió en la puerta y se inclinó. María anduvo por la habitación, empujó el sillón bajo y tapizado hacia la mesa redonda cubierta con un mantel de damasco y en la que sería servido el segundo desayuno. Puso los útiles de escribir al borde de la mesa, para el caso de que el Emperador quisiese tomar alguna nota. Luego atravesó la estancia hasta colocarse junto a la puerta y oyó el rumor creciente de un cuerpo que se acercaba andando en forma penosa. Desde aquí, incluso desde detrás de la puerta, seguía en su corazón cada una de las penosas pisadas de Carlos. El cansado rostro estaba abatido, colgaba el labio inferior, la nariz carnosa tenía un matiz violeta, las arrugas le salían de las sienes, bajo el cabello de plata, hasta perderse en la barba gris. En cuanto que OTOÑO EN BRUSELAS 15 hubo traspuesto el umbral, aquel rostro gastado y sin alegría se iluminó con una sonrisa amistosa y los rasgos del anciano quedaron como rejuvenecidos. También María sonrió hasta que se apagó la luz en el rostro imperial y se hundió la alegría que solía iluminarle cada vez que se encontraban. El anciano midió temerosamente la distancia que le separaba del borde de la alfombra y cruzó con los ojos el trecho existente hasta el amado sillón. La campanita que María tenía en la mano sonó y ella empezó a hablar. En una ligera conversación de mañana, preguntó cómo había sido el descanso nocturno, cómo los sueños y cuáles las incomodidades del despertar, hasta que apareció el ayuda de cámara con la bandeja, que colocó sobre la mesilla baja. Captó una mirada de la señora: «¿Todo en orden?». María se inclinó hacia delante, observó el conjunto, la mezcla de platos de carnes y ensaladas, las salsas que aliviaban los calambres dolorosos. Una tranquila ceremonia: María cuida de Carlos, le prepara los bocados, le corta la carne, no se avergüenza de tenerlo que mimar tanto. El rostro de Carlos está jubiloso. La única alegría que le queda de todos los placeres corporales se apodera de él infantilmente. Saborea la salsa maravillosa que el organismo se encarga de recibir como si fuera un inesperado elixir de vida, el Corpus adquiere fuerza. Recuesta su cuerpo delgado, de vientre puntiagudo. Inclina la cabeza a un lado. «Qué frágil es», piensa María… Como si sólo hubiese sido ayer cuando él retaba a Francisco a singular combate para que los dos decidiesen en una lucha personal el gran conflicto que desde hacía siglos enfrentaba a las Galias con el Imperio de los Habsburgo. Ahora es un hombre viejo, y las nudosas venas de sus sienes brillan violetas a la fuerte luz del sol. María se levanta y corre la cortina para que la luz no moleste al que está sentado enfrente. El Emperador se inclina hacia delante, empieza a hablar sin transición. Sin embargo, la hermana no tiene más remedio que darse cuenta de la especial solemnidad de aquel instante, porque él ahora, en contra de todas las normas, violando la etiqueta borgoñona, le habla a María de tú. —Mira, antes de que me vista y de que vayamos a la sala de sesiones, tengo que decirte todavía una cosa. He esperado hasta hoy. Pero hoy precisamente quiero dejar arregladas todas las cosas. Le he añadido un codicilo a mi testamento. Hay que pensar mucho para que no se le olvide a uno nada. Yo quiero que tú lo sepas todo, María. Aunque no sea más que para que puedas decírselo a Felipe si, por voluntad del Señor, yo tuviera que morir pronto. Escucha. Voy a leértelo… 16 EL SEÑOR NATURAL —Os lo ruego, no os canséis. Si tenéis el deseo de que yo conozca vuestro testamento, dejadme el escrito y lo leeré en seguida. Sabéis que todo se hará conforme a vuestros deseos. ¿Cuando lo escribisteis? —El año pasado. Lee en voz alta, María. El amarillento pergamino cruje en sus manos y ella lee el texto con voz modulada: […] confieso después de todo lo que he dicho en mi testamento, otra cosa más: que cuando yo estaba viudo, mientras me encontraba en el Imperio alemán, una mujer no casada me favoreció con un niño llamado Jerónimo. Hay motivos que me obligan a formular así mi decisión: yo vería con gusto que este niño, por voluntad propia, y sin que fuera forzado a ello, tomase el hábito de cualquiera de las órdenes religiosas reconocidas. Pero prohíbo convencerle por la fuerza o por la coacción. Si no tuviese el deseo de seguir el camino de la Iglesia y le conviniese más la estancia en el mundo, es mi voluntad que se le entregue en mano una renta anual de 20.000 a 30.000 ducados, a cargo del reino de Nápoles. Sobre la cifra precisa de esta renta debe decidir mi hijo, el heredero del trono. A él le cedo este derecho. Y si él ya no estuviese vivo, se ocuparía de este asunto mi nieto, don Carlos, o la persona que, al abrirse mi testamento, sea mi heredero según los usos acostumbrados. Si el Jerónimo por mí mencionado, al llegar a esa fecha, no hubiese entrado en ninguna orden, recibirá la renta anual ya citada, así como el dominio de los lugares arriba mencionados, que gozará durante su vida y que, después de su muerte, pasarán a sus herederos legales. Le confío a mi hijo, el príncipe de la Corona y heredero del trono, que al mencionado Jerónimo lo coloque en la posición que le corresponde y lleve su valía a conocimiento de las demás personas, con la prontitud y diligencia que todas las demás cosas que indico en este testamento y que deben cumplirse sin alteración. He firmado este documento con mi propia firma y lo he sellado con mi pequeño sello secreto. Pertenece a mi testamento. Dado en Bruselas, en el año del Señor de 1554, el día seis del mes de junio. Las lágrimas se escaparon de los ojos de la mujer cuando soltó la hoja. Carlos la miró… eran los ojos de Juana… De todos ellos, sólo la prudente y juiciosa María tenía aquella mirada profunda e impresionante. Afuera sonaron las campanas del mediodía en la capilla de la corte. María preguntó rápidamente y en voz baja: OTOÑO EN BRUSELAS 17 —¿De quién es hijo, Carlos? —Bárbara Blomberg es su madre… —Yo lo sabía hace ya mucho tiempo, Carlos, ¿no te enfadas? Sabía también que el ayuda de cámara, Adrián, le encomendó el niño a un músico de la corte, cuya mujer era española. Se llevaron el niño a Castilla. ¿Y qué pasó después? —El músico murió, la mujer lo educa en un pueblo. En Leganés. No hace mucho tiempo envié allá a un empleado de la corte. Llevaba la misma vida que los demás niños del pueblo. Hablé de él con mi confesor. Su madre, Bárbara, era una mujer como ésas de las que se habla en los Proverbios: guapa, siempre cantando, caprichosa y tonta. Le gustaba el dinero y el lujo. Anhelaba grandes carrozas, viajes, séquito suntuoso. Nunca se preocupó lo más mínimo de su hijo… —¿El niño sigue en Castilla? —Al principio Adrián se ocupó de todo. Después de hablar con el confesor, me confié a Quijada, mi mayordomo. —Elegisteis bien, si le confiasteis el niño. —No quise tomarle juramento para que guardase el secreto. Lleva treinta años a mi lado y cerca de mi corazón. Un hombre fiel. No piensa. Sólo obedece, pero tan bien, con tanta dignidad, que le ofrecí ese servicio. Se cuenta entre los más viejos nobles españoles… Hice que le llevaran el niño a la aldea de Villagarcía. —¿Cómo le pareció a su piadosa mujer, doña Magdalena? —No quise recibir ninguna noticia más de Villagarcía. Prefiero que el velo siga echado mientras se ponen en claro las inclinaciones del muchacho. Quijada le escribió a su mujer que alguien, escapando a su vigilancia, le había dicho al niño que era un hijo del pecado. Ella quiere educarlo como a su propio hijo, modesta y piadosamente, hasta que él sepa de quiénes procede. Doña Magdalena y don Luis no tienen hijos. También eso va bien con mis deseos. —¿Qué dijo el cortesano que vio al niño? —El cortesano que se envió a Leganés se hizo lenguas en alabanzas del pequeño, según le contó a Adrián. Dice que es rubio y de ojos azules. En lo demás, no se diferencia nada de los otros chiquillos del pueblo. Afirma que sabe leer, pero no muy bien, y que habla en el lenguaje del país. Creo que ahora, en Villagarcía, está en buenas manos. ¿Opinas tú, María, que debería haberme yo comportado de otra manera? 18 EL SEÑOR NATURAL —No, Carlos. Y muchas gracias por habérmelo contado todo. ¿Sabe Felipe que tiene un hermano? —Eso es una cosa en la que no he pensado. Mis hijos son hermanos… Claro que vosotras, las mujeres, veis las cosas de otra manera, y juzgáis a todos los niños iguales. Pero, piensa: si yo me hubiese traído al niño conmigo, como es costumbre en las cortes italianas, entonces los protestantes se habrían lanzado inmediatamente contra mí, y una copleta tras otra se habrían ido extendiendo por Roma o por Agosta, para no decir nada de lo que el Padre Santo y el cardenal Caraffa dirían contra mí. No, María, el pequeño debe quedarse donde está. Y esperemos que, cuando crezca, manifieste el deseo de ingresar en una orden religiosa. O, si prefiere ser sacerdote en el mundo, puede elegir entre los distintos beneficios a su disposición. —Pero, ¿y si no se siente llamado a la carrera sacerdotal? —Entonces Felipe tendrá una preocupación más. Pero hasta que el muchacho no crezca, deseo que no sospeche nada de su procedencia. También tú debes prometerme, María… —Pero entonces, eso no debería saberlo nadie. La que menos Leonor, porque en seguida se lo diría a Maximiliano en Viena. Nadie debe enterarse de lo más mínimo; pero ahora debemos descansar un poco, Carlos. Disponéis todavía de una hora y luego empezará la ceremonia. Ya le he dado instrucciones a Guillermo para que no deje entrar a nadie. Yo volveré a ponerme aquí en la ventana, esperando; os arroparé los pies en la piel de oso. Antes de que salgamos tomaréis otro bocadito. No debéis estar cansado antes de todo lo que os espera. —Hablas, María, como si fuéramos a comparecer ante un tribunal, siendo así que en este caso nosotros estamos muy por encima del tribunal. Sí, comeré contigo, María. Avísale a Felipe que iremos dentro de una hora. Abre un poco la ventana, por favor. Me gusta tanto Bruselas, sobre todo en otoño… Cuando éste pase, no veré ya ningún otoño más en Flandes. Los participantes en la ceremonia apresuraban los preparativos. Los tiros de mulas aguardaban en el parque a la entrada de la villa, a que el señor del Imperio bajase encorvado las escaleras, con su mano descansando en el hombro de Guillermo. El duque de Saboya sostenía las riendas del mulo hasta que Felipe se acercó y se las tomó de la mano. Los altos señores de la corte ayudaron al Emperador a subir penosamente a la silla. Casi todos eran viejos camaradas de los campos de batalla, viejos héroes, veteranos. Con rostros adustos, miraban ahora a aquel hombre OTOÑO EN BRUSELAS 19 de rodillas débiles, prematuramente envejecido, que apenas recordaba al caudillo de Mühlberg o de Túnez, a aquel caballero en fogoso corcel con pluma ondeante en negra armadura. Se inclina en la ancha silla, estira las rodillas hinchadas, dirige una palabra al séquito, indicando que ya está listo, y luego comienza el extraño desfile por el parque otoñal. María aguardaba ya en el umbral de la gran sala. Es la gobernadora general y debe recibir al Seigneur naturel. Los congregados llenan el inmenso vestíbulo, y aguardan los caballeros del Toisón de Oro del Emperador, los señores del Consejo en las primeras filas, detrás los enviados de los condados y de las ciudades, conforme a la puntillosa y cuidada manera del ceremonial borgoñón. Eran las cuatro de la tarde cuando se abrieron las puertas. El bastón de ébano temblaba en su mano izquierda, la diestra imperial descansaba en el hombro de Guillermo de Orange. Así llegó hasta la tribuna, donde le esperaba un cómodo sillón de púrpura bajo el baldaquín. Tomó asiento pesadamente, tosió; aquel esfuerzo lo había casi agotado. Sus ojos resbalaron sobre la concurrencia: ve a los de Leyden y a los del sur de Brabante mezclados con los de Amberes; conoce muy bien sus indumentos típicos. Los mira todos; en el cuerpo hay descanso y también el espíritu. El murmullo de las voces en la sala sólo decrece paulatinamente, y la voz rectora del orador de la corte se pierde en parte. El consejero lee con su voz escolar y su estilo pedante el discurso del Emperador. «El cuerpo es perecedero», dice, «nos recuerda nuestro último deber: el soberano debe preocuparse incondicionalmente por aquellos países y súbditos que el Todopoderoso le ha confiado. Y en esta época difícil y tormentosa, es la voluntad imperial dejar el gobierno de las provincias en manos más jóvenes. Espera que el pueblo de sus amados Países Bajos servirá al nuevo Señor Natural, Felipe, con la misma fidelidad que le ha servido a él.» Las palabras caen como martillazos en el crispado silencio. El Emperador está sentado entre María y Felipe; se inclina hacia delante para poder oír mejor el texto conocido a pesar de que sabe al pie de la letra cada uno de los giros; en compañía del obispo Granvelle han estado el día anterior leyendo las últimas correcciones. El cráneo calvo del consejero se cubre con gotas de sudor. El Emperador se da cuenta y dice en voz baja: —Póngase el birrete; se lo permito. Pero el consejero no le oye; el texto mágico lo tiene totalmente embelesado. Sigue leyendo. 20 EL SEÑOR NATURAL Un par de segundos corren en el reloj de arena, luego se anima la rígida estatua. La mano de Carlos se extiende hacia el cristal de aumento que está sobre la mesita que se encuentra delante de él. Un regalo de la gente de Leyden; aumenta la fuerza de visión de sus ojos cansados. Felipe ayuda a su padre a coger el cristal; está en pie a su lado. En el rostro no se parecen lo más mínimo; nadie diría que se trata de padre e hijo. Pero cuando se les ve tan cerca, uno junto al otro, se observa en ellos algo común. La solemnidad lenta y natural de los movimientos, la expresión de los ojos, el labio inferior carnoso y caído hacia delante. María observa en la mirada de Felipe la infinita delicadeza con que, sin hacerse notar, se esfuerza en ayudar el trabajo de la mano casi paralizada por la gota, poniendo un cojín bajo el codo dolorido, como si en el rostro del padre hubiese observado una contracción causada por el sufrimiento. Pero Carlos es de nuevo el señor de su voluntad, se siente fuerte y habla. En el papel sólo hay anotadas unas cuantas palabras esenciales; improvisa el discurso en su mayor parte. Cuando habla, resplandece con una inigualable dignidad. Radica ésa en el tono y en el francés que emplea. Porque eso es lo característico de las palabras del Emperador, un rasgo que a él solo le corresponde. Se observa que no tiene ningún idioma materno, que desde su más temprana infancia ha aprendido a pensar en media docena de idiomas, como se exige de él, como exigen de él, de su Señor Natural, los súbditos. Las palabras de Carlos van llenando poco a poco la gran sala de Bruselas como el incienso: —Mi gente querida, hace ya casi cuarenta años que mi difunto abuelo, el emperador Maximiliano, anunciaba aquí, en esta sala, mi mayoría de edad. Yo no pude permanecer aquí mucho tiempo, porque dos meses más tarde tuve que ponerme en camino para Castilla, porque mi otro abuelo, el rey de Aragón, Fernando el Católico, había muerto. Un año después llevaba la carga de la corona imperial, y apenas tenía entonces diecinueve años. Verdaderamente, queridos míos, desde entonces no hallé descanso alguno, ni siquiera en medio de vosotros. Por todas partes hervía el mundo, y mis súbditos me pedían constantemente que les llevase ayuda con mi propia persona. Vosotros comprenderéis muy bien que mi cuerpo esté cansado, porque nueve veces he ido al Imperio alemán, seis a España y mientras tanto también a vosotros os he visitado con frecuencia. Cuatro veces estuve en Francia, dos en Inglaterra y por dos veces me llevaron los barcos a la tierra africana. Muy a gusto habría ido también a ver mis OTOÑO EN BRUSELAS 21 provincias del Nuevo Mundo. Pero nunca me fue posible conseguir eso. Sin embargo, también mi barco ha cruzado ocho veces el Mediterráneo y por tres veces ha surcado las olas del océano. »Todo esto no siempre pudo hacerse con paz. Conforme a mi corazón y a mi manera de entender la soberanía, habría deseado estar siempre en paz, pero el Señor me colocó una y otra vez encima la carga de la guerra y desgraciadamente tampoco hoy podemos decir que las armas descansen del todo entre nosotros y Francia. Podéis preguntarme con razón si os he convocado para deciros solamente lo que todos sabéis. Queridos míos, éste no es un capricho del día de hoy, sino que ya hace cinco años que tengo este pensamiento. Desde la Dieta de Augsburgo, cuando empezó a darme asco de las vanidades humanas. Pero en aquel entonces mi hijo Felipe aún no había crecido, los cuidados de un soberano aún no le habían madurado y hecho un hombre. Además, entonces todavía vivía mi madre, en nombre de la cual yo gobernaba, y la abuela no podía ceder el cetro al nieto, sino transmitirme a mí su poder. Pero ahora está Felipe delante de vosotros, vuestro nuevo Señor Natural. Os ruego que seáis fieles y obedientes, lo mismo que para mí habéis sido siempre buenos súbditos. Por esto os doy aquí, delante de todos, mis gracias más rendidas. »Sí, queridos míos, habría sido mejor que este momento de la separación acaeciera en una atmósfera de paz. Todos mis esfuerzos tendieron a regalaros la paz en el día de hoy. Quizá haya sido mi falta no haberlo conseguido. Por eso os pido que me perdonéis, queridos hijos, en nombre del Señor, por todos los errores y perjuicios que, como consecuencia de la imperfección humana, yo haya podido cometer contra mis países o mis súbditos. Pero el Señor sea mi testigo de que nunca fue mi intención ordenar nada injusto. Si alguno de mis súbditos me acusa de eso, yo sólo podría defenderme diciendo que la injuria se le hizo sin yo saberlo. Como quiera que sea, os suplico una vez más a todos vosotros, a los que estáis aquí reunidos y también a aquellos que están lejos: perdonadme. »Ya veis, apenas puedo contener las lágrimas. Pero no creáis que eso se deba a que me duela la corona que ahora abandono. Antes de eso, porque siento el dolor de la despedida que ahora tiene que separarme de los lugares donde pasaron mis días de la infancia, porque tengo que despedirme de los sitios donde he sido tan dichoso. Tengo que haceros un último ruego, queridos hijos: tened mucho cuidado de que no os envenene la plaga de la herejía. Tened cuidado con esos heréticos que 22 EL SEÑOR NATURAL en los países y provincias circundantes han desgarrado la unidad de la fe y con ella el fundamento mismo del gobierno. Extirpadlos, si algunos han echado raíces entre vosotros. Destrozad sus semillas para que no puedan seguirse multiplicando y para que no crezcan en las provincias como la mala hierba. Éste es el último ruego que os hago. »Tengo también que dirigir la palabra a mi hijo Felipe. Nací aquí y ésta fue la primera lengua que aprendí a hablar. En esta ciudad me encuentro en casa. Aquí me sirvieron todos como a su señor natural y yo viví también como un verdadero hijo de la antiquísima Borgoña. Yo quiero que os deis cuenta, mi querido hijo Felipe, de lo difícil que tiene que resultarme esta despedida del alto clero, de la nobleza, de los burgueses y del pueblo, de todos en conjunto. Por eso os pido en este mismo instante: sed para ellos un buen señor, porque se lo merecen, porque nos rodean constantemente de felicidad y amor…» La voz se ahogaba… Aquél era el momento mágico en el que la fuerza se transfería del padre al hijo misteriosamente y el padre se despojaba de todas las divinidades de soberano. Se hacía pobre, pero el hijo infinitamente rico. Aquella investidura de cuño bíblico acongojaba a los corazones. La voz del Emperador se ahogaba, y detrás, en las profundidades de la sala, el sollozo pasaba como una ola entre las filas de los burgueses. Eran en su mayoría hombres ya de edad, que realmente sólo servían a su ciudad y a su provincia. Su mirada no iba más allá del campanario de la patria chica. A Carlos, el señor natural, le iban siempre con quejas, calumniaban sus intenciones, lo confundían y lo atolondraban con sus lamentos. Le reprochaban que durante años enteros no venía a verlos, que no se ocupaba de sus solicitudes, que las cuestiones de más importancia las resolvía en el extranjero y, ante todo, que siempre les estaba pidiendo dinero. Viniera o se fuese, siempre había que abrir la bolsa. Pero, a pesar de todo, era su señor, procedía de su ambiente. Emperador del mundo entero, y se sabía de él que su imperio sin fin apenas significaba alegría, sino grande preocupación. Hablaba la misma lengua que ellos, estaba familiarizado con sus costumbres, honraba la prosapia de los viejos duques, sabía lo que a cada uno de ellos le era debido. No… Carlos nunca había quebrantado los privilegios existentes en los Países Bajos. Por eso lloraban ahora y presenciaban consternados la renuncia, llenos de malos presentimientos al ver cómo el hijo, con un gesto lento, recogía el rollo de papel de manos del padre. Felipe no sabía hablar en francés. Esto era de sobra conocido por OTOÑO EN BRUSELAS 23 todos, pero, a pesar de eso, no se decidían a creer que, de ahora en adelante, sólo pudiesen entenderse con su señor natural por medio de intérpretes. Sólo escuchaban su voz, una voz profunda y extraña. Pronunció las pocas palabras con la misma entonación, salida de lo hondo de la garganta, que es usual en los españoles que ignoran el francés. —Como todos vosotros sabéis —dijo—, comprendo muy bien el francés, pero no lo hablo todavía con facilidad. No me alcanza para hacerme entender de vosotros. Por eso os ruego que escuchéis al obispo de Arras. Él os transmitirá mis palabras. Señores, os doy las gracias por haberme escuchado. Granvelle era todavía joven. Su padre había servido al Emperador como alto dignatario, y el inteligente Antoine fue honrado a los veinticuatro años con la sede episcopal de Arras. Su perfil era largo y de fino dibujo; perdió pronto el cabello, y en el tono dorado de la voz pausada brillaba su mirada aguda. No pertenecía a ninguna parte: ningún condado o provincia tenía que pagarle nada. Ya tan joven, se había propuesto desempeñar el papel de canciller de todo el reino imperial cristiano. Carlos había trabajado con él conjuntamente en los Países Bajos: sus conversaciones fueron frecuentes. Las finas fórmulas florecían cuando Granvelle comunicaba las palabras del Emperador; por el contrario, en las cartas de Carlos sólo de vez en cuando salía a relucir un rasgo de estilo humanista. Pero ahora Granvelle se liberaba de su antiguo señor, para dar a entender en las palabras siguientes que se colocaba al servicio del nuevo Seigneur Naturel. Daba forma definitiva a las discusiones de muchas semanas sobre las relaciones entre Felipe y los condados. Cada cual, decía él, durante el gobierno del nuevo señor natural, conservará sus derechos. Ninguno de los privilegios correrá el menor peligro. El pueblo de las provincias continuará su trabajo pacifico, protegido por las fuerzas de sus señores. Él mantendrá alejado al enemigo exterior, pero también al enemigo interior, que, en forma de un desgarramiento de la fe, ponía en peligro la unidad en los condados de los Países Bajos. A pesar de que el Imperio, que Felipe iba a gobernar por deseo de su padre, era muy grande, prometía desde ahora que, siempre que se lo permitiesen las condiciones internas de sus restantes países y provincias, residiría aquí. De esta forma deseaba cumplir el deber de un señor natural, lo mismo que lo había cumplido aquel duque bueno y generoso cuya herencia recibía ahora Felipe. El Vivat sonó apagado y se desparramó en la amplia sala como fino 24 EL SEÑOR NATURAL polvillo. El gran espectáculo habla cansado un poco a los delegados o tal vez les pareció a muchos que el discurso de Granvelle era demasiado artificioso y premeditado. Buscaban en él puntas ocultas y creyeron descubrirlas cuando el obispo de Arras habló de aquel determinado orden interno sobre el que Felipe quería mantener vigilancia. María apartó a un lado su pañuelo blanco y empezó a hablar en voz muy baja. Mantenía el pergamino delante de los ojos e iba leyendo el breve saludo. Le fallaba la voz. María hablaba con la misma entonación y empleaba las mismas fórmulas que la gente de Bruselas. Ella era su gobernadora general y trataba de convertir el último acto de la gran ceremonia en una especie de fiesta casera. También ella tenía que despedirse, observaba. En verdad no podía decir otra cosa que lo que había dicho su hermano imperial, pidiendo perdón a todos por lo que hubiese podido ofenderles por acciones u omisiones. Sus intenciones habían sido siempre buenas y limpias, y siempre había cuidado ante todo de cumplir los mandatos del soberano y facilitar que la gente encontrase siempre lo necesario… El discurso de María seguía fluyendo como un arroyo tranquilo cuyo murmullo fuese alegrado por las llamas. Todos comprendían definitivamente, por el discurso de María, que hoy algo había llegado a su remate en la historia de las provincias y que el destino había puesto fin también a aquel extraño y caprichoso gobierno femenino, a aquel mando pacífico que hacía sonreír a los vecinos. María se había mostrado paciente y había mantenido a raya muchos peligros, no había ofrecido ayuda a los poderosos de la Inquisición, había apoyado a los barrios judíos de las grandes ciudades y mantenido puntualmente el sentido de la tolerancia. Sí, Carlos había sido la gran nube cernida sobre los Países Bajos, pero el cuarto de siglo de paz en las provincias, para que los tulipanes florecieran y los molinos giraran sin interrupción, era una hazaña de María… Al llegar en su discurso a aquel punto, le falló la voz, y hubo de llevarse el pañolito a los ojos. Recobradas las fuerzas, siguió diciendo: —Cuando vine a vosotros, mi corazón estaba lleno hasta el borde por los dolores de la viudez, y yo sólo deseaba una cosa: poder compartir la gloria de los héroes que habían caído con mi marido junto a Mohács. Luego he vivido mucho tiempo entre vosotros y me he acostumbrado aquí a la vida. Fuisteis bondadosos y pacientes conmigo, y yo os amé. Ahora os ruego que me dejéis también marchar con amor y con paz. Por naturaleza, todas las mujeres somos débiles. También yo lo fui, y OTOÑO EN BRUSELAS 25 ya es hora de que recibáis a un hombre como soberano. Os ruego que le sirváis fielmente y respetéis sus deseos. Os doy las gracias… La saludaron con los brazos y lloraron. Ella era uno de los suyos, y había crecido con las provincias. —Merci, seigneurs… —dijo ella en voz tan baja como un soplo, como si el viento pasara a través de un velo de blonda, y sin embargo, todos los que estaban en la sala oyeron sus últimas palabras. La mirada de María rozó luego a Granvelle. El obispo levantó la ceja izquierda y apareció en su frente aquella extraña arruga burlona. Aquello, María lo sabía muy bien, significaba que él, y siempre sólo él, estaría dispuesto a ejecutar todas las decisiones precipitadas del Príncipe. Pero luego la frente se despejó y el canciller sonreía, con el rostro ya suavizado, cuando los ojos de María se encontraron con los suyos. Sí… Granvelle era muy joven cuando María llegó a Bruselas, y desde entonces ella había tenido a muchos favoritos en su cercanía, que no siempre encontraban la aprobación de Granvelle. Ahora, también aquel sordo antagonismo entre los dos hallaba un final en aquella solemnidad triste. Perrenot de Granvelle se levantó, dibujó en el aire el suave signo de la cruz, como si con aquel gesto concediese a María la absolución general por sus veinticinco años de prudente gobierno. La gobernadora general se sintió aliviada por la sonrisa de Granvelle. Ya no pensaba en aquellas preocupaciones que, representadas por legajos abultados, llenaban los estantes de la cancillería, se referían a provincias desgarradas, a aquellos extraños y pasados días otoñales e invernales que comenzaron cuando, junto a Mohács, el verano estaba llegando a su fin. Ahora le preocupaba sólo el viaje en barco que le quedaba todavía por delante; pensaba en las tormentas invernales y que en este tiempo no era prudente confiarse a la mar. También la cena era una preocupación. Tenía que velar con mucho cuidado por la comida en vista del estómago delicado del Emperador. Sus ojos erraron hasta Felipe, cuya mirada, con veneración casi supersticiosa, estaba fija en su padre, y cuando el Emperador se levantó, fue como si el hijo se convirtiese en la sombra de aquel hombre frágil. Estaba muy pegado a él, casi fundiéndose los dos. De esa forma, padre e hijo se pusieron en movimiento, y como tercero en la comitiva les seguía María. Los señores consejeros se levantaron; también ellos salieron al jardín en pequeños grupos. Caía una lluvia fina. En los Países Bajos algo había llegado a su fin… Empezaba el otoño en Bruselas.