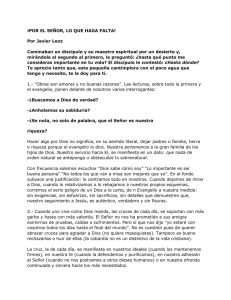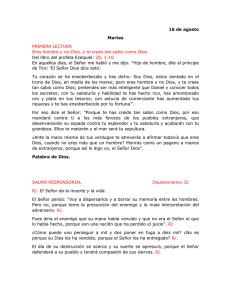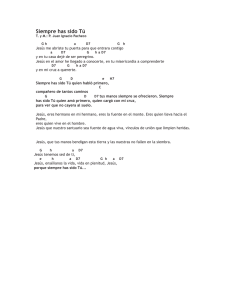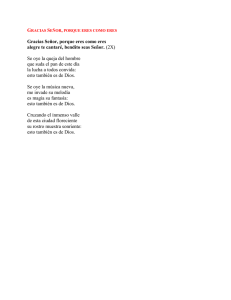Carta de don Albino Luciani a Jesús `Querido Jesús: He sido objeto
Anuncio

Carta de don Albino Luciani a Jesús ‘Querido Jesús: He sido objeto de algunas críticas. “Es obispo, es cardenal —dicen—, ha trabajado agotadoramente escribiendo cartas en todas direcciones: a M. Twain, a Péguy, a Casella, a Penélope, a Dickens, a Marlowe, a Goldoni y a no sé cuántos más. ¡Y ni una sola línea a Jesucristo!”. Tú lo sabes. Yo me esfuerzo por mantener contigo un coloquio continuo. Pero traducido en carta me resulta difícil: son cosas personales. ¡Y tan insignificantes! Además, ¿qué voy a escribirte a Ti, de Ti, después de tantos libros como se han escrito sobre Ti? Por otra parte, tenemos el Evangelio. Como el rayo supera cualquier fuego, y el radio todos los demás metales; como un misil supera en velocidad la flecha del pobre salvaje, así el Evangelio supera todos los libros. No obstante, he aquí mi carta. La escribo temblando, sintiéndome como un pobre sordomudo que hace enormes esfuerzos por hacerse entender, y con el mismo estado de ánimo que Jeremías, cuando fue enviado a predicar, te decía, lleno de repugnancia: “¡No soy más que un niño, Señor, y no sé hablar!”. Pilato, al presentarte al pueblo, dijo: “¡He aquí al hombre!”. Creía conocerte, pero no conocía siquiera una brizna de tu corazón, cuya ternura y misericordia mostraste cien veces de cien maneras diferentes. Tu madre. Pendiente de la cruz, no quisiste marchar de este mundo sin darle un segundo hijo que cuidase de ella, y dijiste a Juan: “He aquí a tu madre”. Los apóstoles. Vivías día y noche con ellos, tratándolos como verdaderos amigos, soportando sus defectos. Les instruiste con paciencia inagotable. La madre de dos de ellos te pide un puesto privilegiado para sus hijos y Tú le respondes: “A mi lado no han de buscarse honores, sino sufrimientos”. También los otros anhelan los primeros puestos y Tú les enseñas: “Hay que hacerse pequeños, ponerse en último lugar, servir”. En el cenáculo les pusiste en guardia: “¡Tendréis miedo y huiréis!”. Protestan. El primero y el que más, Pedro, quien luego te negará tres veces. Tú perdonas a Pedro y le dices tres veces: “Apacienta a mis ovejas”. En cuanto a los demás apóstoles, tu perdón resplandece sobre todo en el capítulo XXI de Juan. Pasan toda la noche en la barca. Antes de clarear el día, Tú, el Resucitado, estás a la orilla del lago. Y les haces de cocinero, de sirviente, encendiendo el fuego, cocinando y preparándoles pescado asado y pan. Los pecadores. Tú eres el pastor que va en busca de la oveja descarriada y se alegra al encontrarla y lo celebra cuando la devuelve al redil. Tú eres aquel padre bueno que, cuando reza al hijo pródigo, se le arroja al cuello y lo abraza durante largo tiempo. Escena repetida en todas las páginas del Evangelio: Tú te acercas a los pecadores y pecadoras, comes con ellos, te invitas Tú mismo, si ellos no se atreven a invitarte. Das la impresión —es la que yo tengo— de preocuparte más de los sufrimientos que el pecado causa a los pecadores que de la ofensa que hace a Dios. Infundiéndoles la esperanza del perdón, parece que les dices: “¡Ni siquiera os imagináis la alegría que me produce vuestra conversión!”. Además del corazón, brilla en Ti la inteligencia práctica. Apuntabas siempre al interior del hombre. Los fariseos tenían la cara demacrada a causa de los prolongados ayunos religiosos y Tú manifestaste: “No me gustan esos rostros. El corazón de estos hombres está lejos de Dios. Los impulsos nacen del interior y, por ello, el corazón sirve de módulo para juzgar a los hombres. De dentro del corazón humano salen los malos pensamientos: liviandades, latrocinios, asesinatos, adulterios, codicias, orgullo, vanidad”. Tenías horror a las palabras inútiles: “Sea vuestro hablar: sí, sí; no, no; todo lo que pasa de esto procede del mal. Cuando oréis, no multipliquéis las palabras”. Querías los hechos reales y moderación: “Si ayunas, lávate la cara y perfúmate la cabeza. Cuando des limosna, que no sepa tu mano izquierda lo que hace la derecha”. Al leproso cuando le ordenaste: “No lo digas a nadie”. A los padres de la muchacha resucitada les mandaste enérgicamente que no fueran anunciando a bombo y platillo el milagro ocurrido. Solías decir: “Yo no busco mi gloria. Mi comida es hacer la voluntad de mi Padre”. En la cruz, antes de morir, dijiste: “Todo está cumplido”. Pero siempre te cuidaste de que las cosas no se hicieran a medias. Cuando los apóstoles te sugirieron: “La gente nos sigue hace tiempo: enviémosla a su casa para que coman”. Tú respondiste: “No, démosle nosotros de comer”. Cuando terminaron de comer los panes y los peces milagrosamente multiplicados, añadiste: “Recoged las sobras; no está bien que se pierdan”. Querías que, al hacer el bien, se cuidaran hasta los menores detalles. Al resucitar a la hija de Jairo, aconsejaste: “Ahora, dadle de comer”. La gente proclamaba ante Ti: “¡Ha hecho bien todas las cosas!”. ¡Qué resplandor de inteligencia brotaba de tu predicación! Tus adversarios enviaron desde el templo de Jerusalén guardias para detenerte y éstos volvieron con las manos vacías. “¿Por qué no lo habéis detenido?”. Los guardias respondieron: “¡Jamás hombre alguno ha hablado como él!”. Hechizabas a la gente, la cual afirmó de Ti desde los primeros días: “Éste sí que habla con autoridad! ¡Lo contrario de lo que hacen los escribas!”. Pobres escribas! Encadenados a los 634 preceptos de la Ley, andaban diciendo que el mismo Dios dedicaba cada día un rato al estudio de la Ley y, desde el cielo, pasaba revista a las opiniones de los escribas para estar al corriente de sus progresos. Tú, por el contrario, dijiste: “Habéis oído que se dijo… Yo, en cambio, os digo…”. Reivindicabas el derecho y el poder de perfeccionar la Ley como señor de la Ley. Con extraordinario coraje afirmaste: “Soy mayor que el templo de Salomón; el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán”. Y no te cansabas nunca de enseñar en las sinagogas, en el templo, sentado en las plazas o sobre el campo, por los caminos, en las casa e incluso durante la comida. Hoy, todo el mundo pide diálogo, diálogo. He contado tus diálogos en el Evangelio. Son 86: 37 con los discípulos, 22 con gentes del pueblo y 27 con tus adversarios. La pedagogía actual exige la actividad común en torno a los centros de interés. Cuando el Bautista envió, desde la cárcel, a sus discípulos para que te preguntaran quién eras, no perdiste el tiempo en palabrerías. Curaste milagrosamente a todos los enfermos presentes y dijiste a los enviados: “Id y decidle a Juan lo que habéis visto y oído”. Para los judíos de tu tiempo, Salomón, David y Jonás representaban lo que para nosotros son Dante, Garibaldi y Mazzini. Tú hablabas continuamente de David, Salomón, Jonás y otros personajes populares. Y siempre con valentía. El día en que enseñaste: “Bienaventurados los pobres, bienaventurados los perseguidos”, yo no estaba allí. Si hubiera estado junto a Ti, te habría susurrado al oído: “Por favor, cambia, Señor, tu discurso, si quieres que alguien te siga. ¿No ves que todos aspiran a las riquezas y a las comodidades? Catón prometió a sus soldados los higos de África, y César las riquezas de la Galia, y, bien o mal, encontraron seguidores. Tú prometes pobreza, persecuciones. ¿Quién quieres que te siga?”. Imprertérrito, continúas y te oigo decir: “Yo soy el grano de trigo que debe morir antes de fructificar. Es preciso que yo sea levantado sobre una cruz; desde ella atraeré a mí el mundo entero”. Ya se cumplió esa profecía: Te levantaron sobre la cruz. Tú la aprovechaste para extender los brazos y atraerte a la gente. ¿Quién podrá contra los hombres que han llegado hasta el pie de la cruz, para arrojarse en tus brazos? Ante este espectáculo de las multitudes que, desde todas las partes del mundo y durante tantos siglos, acuden incesantemente al crucificado, surge la pregunta: ¿se trata solamente de un hombre extraordinario y bienhechor o de un Dios? Tú mismo diste la respuesta, y quien no tiene los ojos cegados por los prejuicios, sino ávidos de luz, la acepta. Cuando Pedro proclamó: “Tú eres cristo, el Hijo de Dios vivo”, Tú no sólo aceptaste su confesión, sino que también la premiaste. Siempre reivindicaste para Ti lo que los judíos consideraban exclusivo de Dios. A pesar de su escándalo, perdonaste los pecados, te manifestaste señor del Sábado, enseñabas con suprema autoridad, y declaraste ser igual al Padre. Muchas veces trataron de apedrearte como blasfemo, porque decías ser Dios. Finalmente, cuando te prendieron y te llevaron ante el Sanedrín, el sumo sacerdote te preguntó solemnemente: “¿Eres o no eres el Hijo de Dios?” Tú respondiste: “Lo soy. Y me veréis sentado a la diestra del Padre”. Y aceptaste la muerte antes que retractar esta afirmación y negar tu esencia divina. Estoy acabando de escribir esta carta. Nunca me he sentido tan descontento al escribir como en esta ocasión. Me parece que he omitido la mayoría de las cosas que podrían decirse de Ti y que he dicho mal lo que debía haber dicho mucho mejor. Sólo me consuela esto: lo importante no es que uno escriba sobre Cristo, sino que muchos amen e imiten a Cristo. Y, afortunadamente —a pesar de todo—, esto sigue ocurriendo también hoy. Mayo, 1974.’ Atte. El Papa que nos sonrió por 33 días maravillosos Tomado de: Albino Cardenal Luciani, Ilustrísimos señores, Madrid: Biblioteca de autores cristianos, 1978. pp. 317-323.