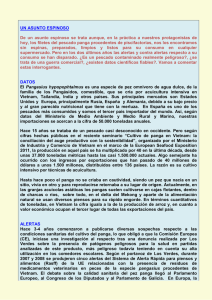Juan, el “gringo”
Anuncio
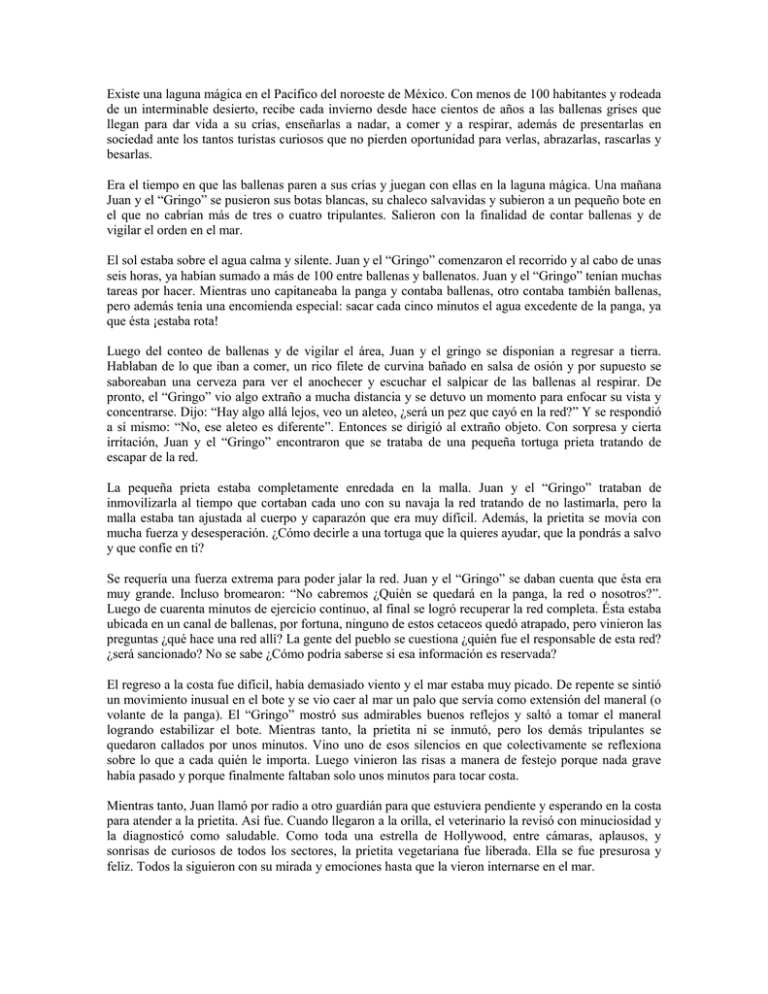
Existe una laguna mágica en el Pacífico del noroeste de México. Con menos de 100 habitantes y rodeada de un interminable desierto, recibe cada invierno desde hace cientos de años a las ballenas grises que llegan para dar vida a su crías, enseñarlas a nadar, a comer y a respirar, además de presentarlas en sociedad ante los tantos turistas curiosos que no pierden oportunidad para verlas, abrazarlas, rascarlas y besarlas. Era el tiempo en que las ballenas paren a sus crías y juegan con ellas en la laguna mágica. Una mañana Juan y el “Gringo” se pusieron sus botas blancas, su chaleco salvavidas y subieron a un pequeño bote en el que no cabrían más de tres o cuatro tripulantes. Salieron con la finalidad de contar ballenas y de vigilar el orden en el mar. El sol estaba sobre el agua calma y silente. Juan y el “Gringo” comenzaron el recorrido y al cabo de unas seis horas, ya habían sumado a más de 100 entre ballenas y ballenatos. Juan y el “Gringo” tenían muchas tareas por hacer. Mientras uno capitaneaba la panga y contaba ballenas, otro contaba también ballenas, pero además tenía una encomienda especial: sacar cada cinco minutos el agua excedente de la panga, ya que ésta ¡estaba rota! Luego del conteo de ballenas y de vigilar el área, Juan y el gringo se disponían a regresar a tierra. Hablaban de lo que iban a comer, un rico filete de curvina bañado en salsa de osión y por supuesto se saboreaban una cerveza para ver el anochecer y escuchar el salpicar de las ballenas al respirar. De pronto, el “Gringo” vio algo extraño a mucha distancia y se detuvo un momento para enfocar su vista y concentrarse. Dijo: “Hay algo allá lejos, veo un aleteo, ¿será un pez que cayó en la red?” Y se respondió a sí mismo: “No, ese aleteo es diferente”. Entonces se dirigió al extraño objeto. Con sorpresa y cierta irritación, Juan y el “Gringo” encontraron que se trataba de una pequeña tortuga prieta tratando de escapar de la red. La pequeña prieta estaba completamente enredada en la malla. Juan y el “Gringo” trataban de inmovilizarla al tiempo que cortaban cada uno con su navaja la red tratando de no lastimarla, pero la malla estaba tan ajustada al cuerpo y caparazón que era muy difícil. Además, la prietita se movía con mucha fuerza y desesperación. ¿Cómo decirle a una tortuga que la quieres ayudar, que la pondrás a salvo y que confíe en ti? Se requería una fuerza extrema para poder jalar la red. Juan y el “Gringo” se daban cuenta que ésta era muy grande. Incluso bromearon: “No cabremos ¿Quién se quedará en la panga, la red o nosotros?”. Luego de cuarenta minutos de ejercicio continuo, al final se logró recuperar la red completa. Ésta estaba ubicada en un canal de ballenas, por fortuna, ninguno de estos cetaceos quedó atrapado, pero vinieron las preguntas ¿qué hace una red allí? La gente del pueblo se cuestiona ¿quién fue el responsable de esta red? ¿será sancionado? No se sabe ¿Cómo podría saberse si esa información es reservada? El regreso a la costa fue difícil, había demasiado viento y el mar estaba muy picado. De repente se sintió un movimiento inusual en el bote y se vio caer al mar un palo que servía como extensión del maneral (o volante de la panga). El “Gringo” mostró sus admirables buenos reflejos y saltó a tomar el maneral logrando estabilizar el bote. Mientras tanto, la prietita ni se inmutó, pero los demás tripulantes se quedaron callados por unos minutos. Vino uno de esos silencios en que colectivamente se reflexiona sobre lo que a cada quién le importa. Luego vinieron las risas a manera de festejo porque nada grave había pasado y porque finalmente faltaban solo unos minutos para tocar costa. Mientras tanto, Juan llamó por radio a otro guardián para que estuviera pendiente y esperando en la costa para atender a la prietita. Así fue. Cuando llegaron a la orilla, el veterinario la revisó con minuciosidad y la diagnosticó como saludable. Como toda una estrella de Hollywood, entre cámaras, aplausos, y sonrisas de curiosos de todos los sectores, la prietita vegetariana fue liberada. Ella se fue presurosa y feliz. Todos la siguieron con su mirada y emociones hasta que la vieron internarse en el mar. Mientras tanto, unos cientos de kilómetros al sur de esta laguna mágica, existe una playa peculiar de arenas tibias y con cuerpos de agua en sus dos costados, donde llegan a comer tortugas de todos los colores. La barra de arenas fue descubierta desde hace como 500 años por uno de los buques de Hernán Cortés, pero ahora, es escenario de varamientos indiscriminados de tortugas. La noticia sobre la cantidad de tortugas varadas se dispersó rápidamente no solo en el país, sino fuere de él. Se armó una comitiva integrada por autoridades, ambientalistas y locales. Entre el equipo había expertos que viajaron miles de kilómetros a la playa. El motivo: investigar las causas de la mortandad de las tortugas. Una mañana nublada y de mucho viento, la comitiva de hombres y mujeres guardianes de la barra arenosa se montó en un bote rumbo a Playa San Lázaro. Al llegar se trepó en la caja de una vieja camioneta y empezó a recorrer la costa esperando encontrar tortugas vivas para ayudarlas. Cada minuto recorrido encontraba una tortuga varada y muerta. Las tortugas eran fotografiadas, descritas, medidas y marcadas con pintura roja de aerosol, luego, se les prendía al cuello un gancho y eran arrastradas con mucha dificultad (por el peso) lejos de la orilla del mar. Más tarde las enterraban. La playa se había convertido en un cementerio de tortugas de todos los colores, especialmente amarillas. La comitiva se hacía preguntas en voz alta, ¿será que se mueren por la marea roja? ¿será el hambre la causa? ¿serán las redes? ¿será que vienen envenenadas desde Japón? La discusión se daba mientras se encaminaban al siguiente hallazgo: una y otra tortuga muerta. La onceava varada parecía igual que las demás: grande, pesada, de unos 40 años de edad, postrada en la barra arenosa, inmóvil, llena de coloraciones rosadas, balanos incrustados, parásitos visibles y grandes burbujas duras llenas de sangre. Pero tenía algo distinto, sus ojos cerrados e hinchados querían abrirse para pedir ayuda y decir ¡estoy viva! De pronto el viento se esfumó y las nubes desaparecieron. Todos rodearon a la tortuga y agitados por la emoción volcaron en ella sus ganas de ayudar. De un segundo a otro, había sonrisas y las pieles se erizaban por la posibilidad de salvar a esta grandota amarilla. Sin titubeos y con un corazón de hierro, algunos le brindaron los primeros auxilios, otros le tomaron muestran y aplicaron una inyección mágica para intentar reanimarla. Al mismo tiempo, otros se comunicaban al centro de investigación que estaba a tres horas de distancia para que fueran preparando un espacio para rehabilitarla. Entre todos, tomaron aire y con fuerza lograron cargarla y subirla a la caja de la camioneta para trasladarla de regreso al muelle y subirla a la panga para luego trasladarla al centro de rehabilitación. Los únicos tristes fueron dos coyotes que de lejos vieron a la tortuga partir y pusieron cara de: ¡No se lleven a mi botana! El viaje en bote fue emotivo y diferente ¿Cuántas veces se viaja con una tortuga como compañera pasajera? Una de las guardianes pasó el viaje acariciando a la tortuga, hidratándole su caparazón maltratado por el sol, hablándole como ese tono y timbre de voz que uno no puede evitar hacer cuando tiene a un bebé en brazos, y cantándole canciones y porras de ánimos. Aunque parezca mentira, la tortuga suspiró de placer todo el camino, logró inclusive abrir los ojos y mover un poco la cabeza. Pero de pronto, la dócil y frágil tortuga tuvo la suficiente energía para girar con rapidez su cuello e intentó tirar la mordida a quien la acarició todo el camino en señal de: ¡Oye, basta, ya me empalagaste! Desde entonces, los tripulantes la nombraron “la mordelona”. Hoy está libre en las aguas del Pacífico. Nombre completo: Claudia Cecilia González Olimón Correo electrónico: [email protected] Teléfono (con clave lada): (646) 175 3461