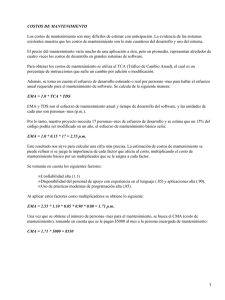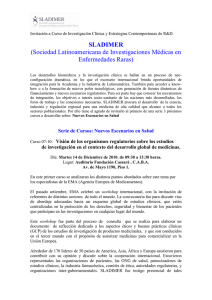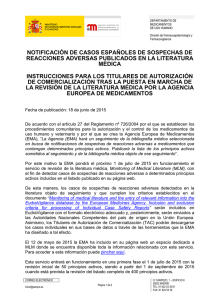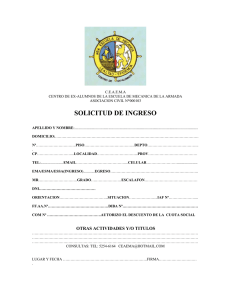De noche con el Tuetué (cuento) Guillermo Blanco Del volumen de
Anuncio

De noche con el Tuetué (cuento) Guillermo Blanco Del volumen de relatos La canilla de Don Quijote, contenido en Cuentos completos, Alfaguara, Santiago, 2005. Prohibida su reproducción comercial sin la autorización de la sucesión de Guillermo Blanco. La Ema lo arropó y le dio las buenas noches. – Buenas noches –contestó él. Por fuera. Por dentro la rogó: No te vayas. Se fue. Los grandes siempre se iban cuando él temía a quedarse solo. Una de las manos de la Ema revoloteó sobre la cómoda para tomar la vela encendida. La otra la amparó contra un tajo de viento que entraba desde la galería a oscuras. Al ir alejándose rumbo a la puerta, la llama pasó del amarillo al incoloro, a un gris borroso, y luego, a nada: la mujer y la luz se esfumaron corredor adentro. Quiso rogar otra vez: –No te va… Le habían enseñado que había que ganarle al miedo. – Los hombres no deben asustarse. ¿Cómo no deben, no se atrevía a preguntar, y qué pasa si se asustan? Quiso pensar en otra cosa. Mañana iba a llover y harían sopaipillas. Si despejaba a tiempo, su papá prometió llevarlo a ver la doma… Trató de imaginarla. Inútil. Se sintió solo de la Ema y de la luz. Y alrededor, aquel silencio que le daba frío. La casa pareció crecer, envuelta en sombras, y junto con aumentar de tamaña se volvía peligrosa y mala. –Mamá –gimió (sin querer que se oyera). No sintió ni él su voz, aunque acechaba. –¿Mamá? Todo su cuerpo se encogió para escuchar. Poco a poco empezaron a pasearse por el aire esos ruidos disfrazados que se esconden en la noche. Una tabla crujió en el pasillo (y el crujido imitó pasos siniestros que él sintió acercarse, acercarse y demoraron eternamente en cruzar frente a la puerta antes de irse). Después, en el techo, una viga cambió de postura (“Es que se estiran antes de irse a acostar”, había bromeado el papá). En la noche que había fuera, aulló uno de esos perros invisibles que nunca parecen estar en ningún sitio. Su mamá les llamaba “los perros del horizonte”. Como en puntillas, la cosa esa, que su mamá llamaba angustia, iba llegando hasta su cuarto. La adivinó, primero. Parecía deslizarse igual que un gato negro por el pasadizo (viene, viene); luego principió a rodear su cama. Le adivinó un gesto malvado. ¿Dónde, si no tenía cara? La angustia era la oscuridad, los ruidos, la cosa aquella que latía dentro de él. Hubiera podido tocarla en su cuerpo (aquí, en el pecho, agazapada, ¿esperando?). No se atrevió a tantearse, aunque pensaba: No existe de verdad. Es nada. La angustia era una especia de persona. Muchas personas, nadie. –No tengas miedo –le decía su abuela en estos casos. –¿Pero cómo, si tengo? –Con la conciencia tranquila no hay nada que temer. Le hablaba como si de él fuera la culpa. Ahora, al recordar esas palabras, se le intranquilizó la conciencia. No sabía qué pecado arrepentirse. La duda era otra desazón. Su abuela siempre quería calmarlo, no asustarlo: claro. Pero en el colegio, la señorita Matilde acababa de enseñarles qué es pecado. Era una ofensa a Dios, según ella. Heríamos a Dios cuando nos negábamos a hacer su voluntad. ¿Cómo podía herirse a Dios? ¿No era un ser todopoderoso? Repasó lo que había hecho en el día. ¿Habría cometido algún pecado? La palabra sonaba terrible; peor sintiéndola en la sombra, a solas, igual que un ruido huerto, un retumbo de voz en una cueva (un eco que el eco repite, perverso). Pecado… cado… ado… a… o… Yo no he… no se atrevía a decirlo. Cerró los ojos. Peor: dentro de él era aún más oscuro. No quería oír, y sabía que lo único que estaba haciendo ahí, recogido, encogido, hecho ovillo entre las sábanas, era escuchar, a ver si oía. Le tomaba el pulso a la noche. La olfateaba con la aprensión nerviosa de un animalito. Como un pájaro, un conejo, un cachorro, que siempre andan buscando la causa de algún miedo que ellos mismos traen puesto. Así decía el papá: casi nunca corrían peligro. Casi siempre temían. –No necesitan que se los coma un perro, porque se mueren con su propio susto. Algo como un maullido sonó fuera. Un gato. ¿Sería de los de verdad? ¿Maullaría de miedo? No, los gatos se ven miedoso, pero pueden defenderse. Se le ocurrió que si andaban así, medio a escondidas, y miraban esquinando, era seguramente porque traían algún pecado en la conciencia. Se les notaba en los ojos una sensación de culpa. ¿Pecarían los gatos? Habría que preguntarle a la señorita Matilde. Espió la cómoda. Desde el espejo, una mirada de gato traspasaba la sombra. –Es el reflejo del chonchón que está fuera –le habían explicado–. Rebota en el vidrio de la galería y viene a dar el espejo. Fíjate: se apaga al acabarse el carburo y todo queda negro. Nunca había visto ponerse todo negro. Se dormía mucho antes, por suerte. Prefería los ojos de gato del espejo a que no hubiera nada. Donde no hay nada puede haber cualquier cosa. Oyó una voz y se apretó aún más contra sí mismo. Pero era voz de gente, suspiró; no el pito del Tuetué, que tenía–esperaba desde que se fue la Ema. –El pito, la Ema. *** Una tarde, hacía tiempo, él y la Ema estaban juntos en la cocina cuando empezó a oscurecer. –Venga. Le hizo seña de sentarse a su lado, al calor del braserillo que alentaba en mitad de la pieza. Aun sin tener frío, él extendió sus manos sobre las ascuas rojas. Dentro de la tetera runruneaba un agua de esas que parecen hervir eternamente. Al oírla, no pudo dejar de imaginar que ahí dentro conversaban unas personas muy chicas, encerradas debajo de la tapa, secreteándose con vocecitas igualmente pequeñas. –¿Está escuchando el pito? –lo interrumpió la Ema esa vez. –Sí, dijo. –Se parece a la voz de Tuetué. –¿Tuetué? –¿No sabe del Tuetué? Meneando la cabeza: –No. –E‟ un pájaro. Un pájaro que no e‟ pájaro. –¿Es lo que no es? –Naiden lo ha visto –hizo una pausa y se le ahuecó la voz–… Naiden que haya queda‟o vivo. Él quiso saber. Ella negaba, acicateándolos. –Después le va a dar miedo. –No. –¿Palabra? –Palabra de hombre. –Acuérdese: hoy duerme solo. –¿Y qué? Tengo la conciencia tranquila –afirmó, recordando la frase de su abuela que aún no entendía. Mientras el sol empezaba a ponerse en el campo, la Ema acercó la mecha de una vela hasta el fuego del brasero. Chasqueó y chispeó la esperma al caer sobre las brasas. Esperó a que una llama flaquita se volviera luz. Puso la palmatoria encima de la mesa y se acomodó para a contarle. Por dentro, él ya sentía bajarle el miedo que prometió no tener. Pensó que lo único que hacía la vela era ayudar a ver la oscuridad que iba creciendo de fuera de la cocina hacía dentro. Parecía llenar todo de unos bultos borrosos. Desde el brasero subía un brillo rojo, más fuerte a medida que se espesaban las sombras. ¿Así sería el infierno? Miró a la Ema. El fulgor ponía relumbres en su rostro. Le centelleaban las pupilas como si fuera mala. Ella le devolvió la mirada y sus ojos eran buenos. Hizo que sí, que sí, y habló en voz baja. –El Tuetué –susurró– e‟ un pájaro endemoniao. –¿Cómo se endemonió? –Chocó con el diablo una noche y se le partió el alma en do‟ pedazo‟. –¿Los pájaros tienen alma? –El Tuetué e‟ pájaro y no e‟ pájaro, acuérdese. –¿Es pájaro persona? Ella reflexionó un momento. Pareció interesarle la idea: –Capaz. –¿Cómo fue lo del choque? –Iban lo‟ do‟ por el aire mirando cada uno pal otro lao, y ¡paf!, ¿no vienen y se estrellan? Con tanta juerza que al Tuetué le partió el alma. Media alma queó „entro el cuerpo. ¿Y la otra media? –Saltó quizá pa‟ dónde. –¿Y nadie la ha encontrado? –¿Quién quiere que la encuentre, si e‟ cosa del dominio? Demonio: la palabra parecía hacer eco en la oscuridad de la cocina. Le dio más facha de infierno al chispear de las brasas. Y a la cara de Ema, que ahora siguió su cuento: en cuanto el sol se ponía y asomaba el lucero de la tarde, la pobre medialma en pena batía sus alas y se elevaba. –”tue, tue, tue”, llamando a su medida otra alma, ¡con una voz tan triste! –¿Triste por qué? ¿No es el demonio? –¿Y qué alma no va a sufrir de estar corta‟a en do‟? El Tuetué –dijo la Ema– volaba bajo siempre, por encima de los cerros y del campo. Quería tenerlos para él solo, que nada ni nadie le estorbara mientras ojeaba desde arriba, a ver si esa mitad de él mismo estaba en algún sitio. Algo que se moviera, alguien que lo escuchara, podía ser su otro él, esperándose en un bosque, debajo de un alero, o en el techo de un galpón. –Por eso e‟ que el Tuetué pasa mirando pa‟ abajo. Dicen que nunca ha visto las nube‟. –Qué raro. ¿No es poderoso el demonio? –Pero ejante, por eso tiene su castigo. –¿Sufre mucho? –¡‟Onde se ha visto sufrir un diablo! Lo que le baja es rabia. Vive con rabia, ¿sabe? Si llega a pillar a un cristiano, baja a chuparle el alma pa‟ probársela a ver si le sirve. –¿Puede usar alma ajena? –Ni una le queda bien: „tá maldito. – Y con las almas que chupa, ¿qué hace? –Las escupe en una laguna o en un río. Después sigue busca que busca en la noche. La Ema movía el soplador para animar las brasas. Él sintió que el vaivén del abanico de batro remedaba un ruido de alas en lo oscuro. Se figuró el aleteo del Tuetué. Sabía que no, pero, ¿no se estaría asomando al oír que lo nombraban? Tuvo ganas de pedir que no siguieran. La Ema volvió a hablar, como queriendo que él no se asustara y que sí. Cada cierto rato, una brasa le ayudaba con un estallido que a él lo hacía saltar en su silla. –Grita siempre “Tueee, tueee”, pa‟ que nadie se asome y lo vea. –¿Se tapa con el grito? –No –rió–. Le avisa a la gente pa‟ que se esconda. –¿Les da miedo? –¿Miedo? Lo hace por advertir. Si alguien lo ve, al otro día amanece muerto. –¿Con puro haberlo visto? La Ema asintió en la media sombra de la cocina. –Lo encuentran tieso, con la‟ mano‟ agarrotá‟ y los ojo‟ ajuera, del espanto que lo mató. La Ema sopló las brasas. Él tuvo la sensación de que, al acercarse al fuego, se le iban endemoniando las facciones. Las vio más rojizas, con sombras en las ojeras. La frente como que flotara sola por el aire. Ella agitó el soplador. Saltaron chispas. Parecía bruja. Con voz de bruja repitió muy despacio: –Tueee, tueee. –¿Tú lo has oído? Se persignó tres veces: –Benhaiga. ¿Se imagina? –¿Ni lo has visto? –Me hubiera muerto, pue‟. Algo se oyó en el corredor. –Ema. –¿Qué? –¿Quién anda ahí? –¿Dón…? También ella se veía con miedo mientras aguaitaba la puerta. Apareció el Mencho. –¡Perro „e moledera: asustaste al niño! El Mencho meneó la cola, excusándose. Fue a sentarse a la orilla del brasero como si también él quisiera oír qué más sabía la Ema del Tuetué. Ella probó el mate. Temblaban sus dedos al cogerlo. Debió de impresionarse con la noche; con la llegada del perro desde la nada; con el recuerdo de ese maldito pájaro medialma que se llevaba el espíritu de la gente y la dejaba huera. –Al finao Morales lo desalmó el Tuetué. –¿Morales, el de la Loma? La Ema volvió a asentir. Era hombre arrejonado. Cuando sintió el cantito. Tue, tue, tuee… agarró la escopeta y quiso salir a dispararle. Ahí quedó, al lado afuera de la puerta. Tieso, helao. Dicen que se congeló con lo‟ brazo‟ retorcío‟ igual que un tronco „e parra. Él se escalofriaba por dentro al escuchar. *** …Ahora, el reloj del comedor fue dando una… dos… tres… doce campanadas que no acababan nunca. Tampoco dejaban oír, detrás de ellas, qué podría agazaparse en el silencio. Las doce, pensó él, hundiéndose en sus sábanas: era la hora del Tuetué. Volvió a ladrar un perro, lejos. Mamá, quiso decir. Habría sido inútil, aunque hubiera logrado sacar la voz para gemirlo a gritos. Su mamá y su papá andaban en Talca. No volverían hasta mañana, y, si pasaba el Tuetué y él oía su cantó, mañana amanecería muerto. ¿Cómo sería estar muerto? Se tapó los oídos. Pero oía. Trató de recordar al papá, que era valiente (una vez galopó hasta la ciudad, a caballo, en la lluvia, a buscar un remedio para él). Riéndose, el papá aseguraba que a lo único que había que tenerle miedo era el miedo. –El miedo tupe. –Cómo tupe. –Agranda las cosas y achica a la persona. Él se sintió enanito en este dormitorio de sus padres, donde a menudo volaban murciélagos o se oía el correteo de ratones en el entretecho. Pero esos se asustaban de uno: no al revés. Lo que ahora lo encogía era la sombra. Lo mismo que otras veces, en que había llamado desde su pieza a medianoche cuando ya no aguantaba más. –A ver, qué pasa – preguntaba el papá. –Me asusté. –¿De qué? Se encogía de hombros. –¿Será de los murciélagos? –No. –¿Los ratones? –Tampoco. –Miedo de nada, entonces. –Sí. ¿Siempre adivinaban los papás‟ –Hombre, es tan difícil espantar a nada –agitaba los brazos hasta que él se echaba a reír–. ¿Ves? Se fue. No hay nada. No había nada: era de verdad. –Lo que no puede es no haber noche. ¿Eso querrías? –Es tan oscura… –Si las noches fueran con luz, no podríamos dormir. El sol se apaga para dejar ver lo que soñamos. Le gustaba es modo de hablar de su papá. Uno le creía sin necesitar creerle. La mamá era distinta, pero lo mismo. –¿Te pichaste con una espina? –Sí. –Y te dolió. –Harto. –Ese dolor no es malo, no creas. –Chis. ¿No es malo? –Te avisa que te clavaste algo. Si no fuera por eso, podría enconársete la herida sin que te dieras cuenta. Lo mismo es el miedo: te avisa que puede haber peligro. Él no se convencía mucho, y ella se lo notaba. –Todos tenemos miedo alguna vez. –¿También los grandes? –También lo necesitamos. –¡Para qué les va a servir! –¿Has visto a un caballo meterse en un pantano? El miedo les previene que se podrían hundir. Para eso existe el miedo. –Podrían poner letreros donde hay peligro. –No alcanzaría la plata –sonrió–. Además, ¿qué harían los animales? Ellos no saben leer. Al miedo hay que ganarle, no más –pausa–. A ver: aprieta bien los dientes. Ahora di: a mí no me la va a ganar. –A mí no me la va a ganar –pero no lo creía él mismo. Al principio era peor: cada vez que intentaba hacer la prueba, parecía que el miedo le creciera al tratar de espantarlo. Después de recitar la frase, le enfurecía que no pasara nada. El miedo quedaba igual. Él apretaba las mandíbulas para insistir: –No me la va a ganar… De cuando en cuando lograba que se le pasara un poco aquella cosa. Un poco. Entonces, un dejo tibio, de orgullo, le recorría el pecho. La mamá lo notaba al ir a darle las buenas noches: –¿Y? –Tengo miedo con rabia. –Es el primer paso – sonreía ella–. Que duermas bien. Le daba un beso, y se iba, y ya no le importaba tanto quedar solo. ¿Pero ahora? Solo, pensó. Estoy solo. Volvió a volverse chiquillo chico. La pieza no parecía tener paredes: alrededor, todo era una noche grande que abracaba enteros el dormitorio, la casa, el campo, el cielo. El cielo oscuro eran las canchas del Tuetué. De repente se dio cuenta: no se oía absolutamente nada. Ni ladridos, ni relinchos de horizonte, ni aquel viento que a veces traveseaba entre los sauces. Ni el agua del reguero. Nada. –Tienes miedo de nada –recordó que le habían dicho y lo encontró terrible (¿quién lo podía proteger de nada?). En ese instante sintió que volaba una Voz sobre el techo: –Tue, tue… Esperó. En algún momento se le saltarían sus ojos, y su cuerpo empezaría a helarse. Tieso, muerto, yerto. Movió los dedos: bah, no se agarrotaban. Sus pies tampoco. El reloj del comedor echó a rodar por el pasillo una larga campanada. La media. Doce y media. ¿Desaparecería a esta hora el Tuetué? De repente se escuchó muy cerca un chillerío de treiles. Si venían, quizá fuera porque ya no había peligro. Era un grito muy feo pero muy bonito. Quizá qué se anunciaban de un árbol a otro árbol. ¿Estarían avisándose que ya no había Tuetué? –Teeero, teeero, teeero, teroteroterotero. –Acompañan –comentó la mamá una vez que oyeron juntos una de esas zalagardas. Se sintió casi acompañado ahora. El día acompañaba. Ya menos intranquilo, se obligó a cerrar los ojos. Los dejó así un rato hasta atreverse a reabrirlos. No supo si alcanzó a dormirse y soñar algo antes de que en el campo y en la casa empezara a desperezarse la mañana. Hubo relinchos tempraneros. Esos ladridos alegres del amanecer. Un rebuzno. El canto de los gallos. Primeras voces de gente. Pájaros. Su abuela solía comentar. –Ese es el día diciendo buenos días. Sonaron pasos firmes por el corredor. La Ema apareció en la puerta. Traía el desayuno. La vio abrir los postigos. Creció la luz. Antes de que ella se volviera a mirarlo, se tapó hasta la cabeza, haciéndose el que aún no despertaba. La Ema se le acercó en puntillas, sin querer sobresaltarlo. Entonces él, en un gesto brusco, echó la ropa hasta atrás: –¡Tue tue! –gritó–. ¡Tue tue, el Tuetué! –Niño, casi me mata del susto. Pero él no oía. Desafió: –A mí no me la gana un pájaro.