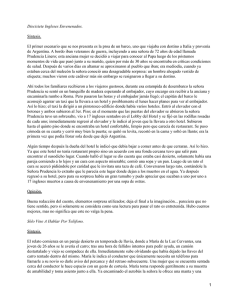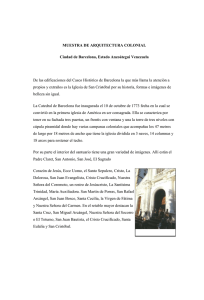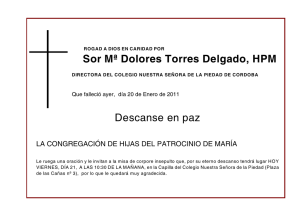lengua a: español - Spanish4Teachers.org
Anuncio

COLECCIÓN DE CUENTOS INTERNACIONALES Compilado por: Spanish4Teachers.org 2009 Spanish4Teachers.org 1 CONTENIDO Pg. 1. El Rastro de tu Sangre en la Nieve (Gabriel García Márquez)…………………3 2. Sólo Vine a Hablar por teléfono (Gabriel García Márquez)…………………….25 3. El Hombre de Plata (Isabel Allende)…………………………………………………..43 4. El Corazón Delator (Edgar Allan Poe)…………………………………………………49 5. La Última Clase (Alphonse Daudet)……………………………………………………56 6. La Ventana Abierta (Hector Hugh Munro (Saki))…………………………………62 7. Una Rosa para Emilia (William Faulkner)……………………………………………67 8. Un Día de Estos (Gabriel García Márquez)………………………………………….81 9. Un Canario como Regalo (Ernest Hemingway)……………………………………85 10. La Intrusa (Jorge Luís Borges)………………………………………………………..91 11. Instrucciones para Subir una Escalera (Julio Cortazar)………………………96 12. La Señorita Cora (Julio Cortazar)…………………………………………………….98 13. El Silencio de las Sirenas (Franz Kafka)………………………………………….119 14. Los Trapos Viejos (Hans Christian Andersen)………………………………….121 15. La Perla (Yukio Mishina)……………………………………………………………….124 16. El Bosque - Raíz - Laberinto (Italo Calvino)…………………………………….139 17. Sin Querer (Leon Tolstoi)……………………………………………………………..155 18. Un Resumen (Virginia Woolf)………………………………………………………..161 19. La Historia de Nadie (Charles Dickens)…………………………………………..166 20. El Gran Secreto de Cristóbal Colón (Luís López Nieves)……………………173 21. La Ciudad Bendita (Khalil Gibran)………………………………………………….177 22. El Acusado (Najeeb Mahfouz)………………………………………………………179 23. Salir con un Domingo Siete (Carmen Lyra)…………………………………….190 Spanish4Teachers.org 2 EL RASTRO DE TU SANGRE EN LA NIEVE - Gabriel García Márquez(Colombia) AL ANOCHECER, CUANDO llegaron a la frontera, Nena Daconte se dio cuenta de que el dedo con el anillo de bodas le seguía sangrando. El guardia civil con una manta de lana cruda sobre el tricornio de charol examinó los pasaportes a la luz de una linterna de carburo, haciendo un grande esfuerzo para que no lo derribara la presión del viento que soplaba de los Pirineos. Aunque eran dos pasaportes diplomáticos en regla, el guardia levantó la linterna para compro bar que los retratos se parecían a las caras. Nena Daconte era casi una niña, con unos ojos de pájaro feliz y una piel de melaza que todavía irradiaba la resolana del Caribe en el lúgubre anochecer de enero, y estaba arropada hasta el cuello con un abrigo de nucas de visón que no podía comprarse con el sueldo de un año de toda la guarnición fronteriza. Billy Sánchez de Avila, su marido, que conducía el coche, era un año menor que ella y casi tan bello y llevaba una chaqueta de cuadros escoceses y una gorra de pelotero. Al contrario de su esposa, era alto y atlético y tenía las mandíbulas de hierro de los matones tímidos. Pero lo que revelaba mejor la condición de ambos era el automóvil platinado, cuyo interior exhalaba un aliento de bestia viva, como no se había visto otro por aquella frontera de pobres. Los asientos posteriores iban atiborrados de maletas demasiado nuevas y muchas cajas de regalos todavía sin abrir. Ahí estaba, además el saxofón tenor que había sido la pasión dominante en la vida de Nena Daconte antes de que sucumbiera al amor contrariado de su tierno pandillero de balneario. Cuando el guardia le devolvió los pasaportes sellados, Billy Sánchez le preguntó dónde podía encontrar una farmacia para hacerle una cura en el dedo a su 3 mujer, y el guardia le gritó contra e1 viento que preguntaran en Hendaya, del lado francés. Pero los guardias de Hendaya estaban sentados a la mesa en mangas de camisa, jugando barajas mientras comían pan mojado en tazones de vino dentro de una garita de cristal cálida y bien alumbrada, y les bastó con ver el tamaño y la clase del coche para indicarles por señas que se internaran en Francia. Billy Sánchez hizo sonar varias veces la bocina, pero los guardias no entendieron que los llamaban, sino que uno de ellos abrió el cristal y les gritó con más rabia que el viento: Merde! Allez! Entonces Nena Daconte salió del automóvil envuelta con el abrigo hasta las orejas, y le preguntó al guardia en un francés perfecto dónde había una farmacia. El guardia contestó por costumbre con la boca llena de pan que eso no era asunto suyo. Y menos con semejante borrasca, y cerró la ventanilla. Pero luego se fijó con atención en la muchacha que se chupaba el dedo herido envuelta en el destello de los visones naturales, y debió confundirla con una aparición mágica en aquella noche de espantos, porque al instante cambió de humor. Explicó que la ciudad más cercana era Biarritz, pero que en pleno invierno y con aquel viento de lobos, tal vez no hubiera una farmacia abierta hasta Bayona, un poco más adelante. —¿Es algo grave? —preguntó. —Nada —sonrió Nena Daconte, mostrándole el dedo con la sortija de diamantes en cuya yema era apenas perceptible la herida de la rosa. Es sólo un pinchazo. Antes de Bayona volvió a nevar. No eran más de las siete, pero encontraron las calles desiertas y las casas cerradas por la furia de la borrasca, y al cabo de muchas vueltas sin encontrar una farmacia decidieron seguir adelante. Billy Sánchez se alegró con la decisión. Tenía una pasión insaciable por los automóviles raros y un papá con demasiados sentimientos de culpa y recursos 4 de sobra para complacerlo, y nunca había conducido nada igual a aquel Bentley convertible de regalo de bodas. Era tanta su embriaguez en el volante, que cuanto más andaba menos cansado se sentía. Estaba dispuesto a llegar esa noche a Burdeos, donde tenían reservada la suite nupcial del hotel Splendid, y no habría vientos contrarios ni bastante nieve en el cielo para impedirlo. Nena Daconte, en cambio, estaba agotada, sobre todo por el último tramo de la carretera desde Madrid, que era una cornisa de cabras azotada por el granizo. Así que después de Bayona se enrolló un pañuelo en el anular apretándolo bien para detener la sangre que seguía fluyendo, y se durmió a fondo. Billy Sánchez no lo advirtió sino al borde de la media noche, después de que acabó de nevar y el viento se paró de pronto entre los pinos, y el cielo de las landas se llenó de estrellas glaciales. Había pasado frente a las luces dormidas de Burdeos, pero sólo se detuvo para llenar el tanque en una estación de la carretera pues aún le quedaban ánimos para llegar hasta París sin tomar aliento. Era tan feliz con su juguete grande de 25.000 libras esterlinas, que ni siquiera se preguntó si lo sería también la criatura radiante que dormía a su lado con la venda del anular empapada de sangre, y cuyo sueño de adolescente, por primera vez, estaba atravesado por ráfagas de incertidumbre. Se habían casado tres días antes, a 10.000 kilómetros de allí, en Cartagena de Indias, con el asombro de los padres de él y la desilusión de los de ella, y la bendición personal del Arzobispo Primado. Nadie, salvo ellos mismos, entendía el fundamento real ni conoció el origen de ese amor imprevisible. Había empezado tres meses antes de la boda, un domingo de mar en que la pandilla de Billy Sánchez se tomó por asalto los vestidores de mujeres de los balnearios de Marbella. Nena Daconte había cumplido apenas dieciocho años, acababa de regresar del internado de la Chattelainie, en Stblaise, Suiza, hablando cuatro idiomas sin acento y con un dominio maestro del saxofón tenor, y aquel era su primer domingo de mar desde el regreso. Se había desnudado por completo para ponerse el traje de baño cuando empezó la estampida de pánico y los gritos de abordaje en las casetas 5 vecinas, pero no entendió lo que ocurría hasta que la aldaba de su puerta saltó en astillas y vio parado frente a ella al bandolero más hermoso que se podía concebir. lo único que llevaba puesto era un calzoncillo lineal de falsa piel de leopardo, y tenía el cuerpo apacible y elástico y el color dorado de la gente de mar. En el puño derecho, donde tenía una esclava metálica de gladiador romano, llevaba enrollada una cadena de hierro que le servía de arma mortal, y tenía colgada del cuello una medalla sin santo que palpitaba en silencio con el susto del corazón. Habían estado juntos en la escuela primaria y habían roto muchas piñatas en las fiestas de cumpleaños, pues ambos pertenecían a la estirpe provinciana que manejaba a su arbitrio el destino de la ciudad desde los tiempos de la Colonia, pero habían dejado de verse tantos años que no se reconocieron a primera vista. Nena Daconte permaneció de pie, inmóvil, sin hacer nada por ocultar su desnudez intensa. Billy Sánchez cumplió entonces con su rito pueril: se bajó el calzoncillo de leopardo y le mostró su respetable animal erguido. Ella lo miró de frente y sin asombro. —Los he visto más grandes y más firmes— dijo, dominando el terror, de modo que piensa bien lo que vas a hacer, porque conmigo te tienes que comportar mejor que un negro. En realidad, Nena Daconte no sólo era virgen sino que nunca hasta entonces había visto un hombre desnudo, pero el desafío le resultó eficaz único que se le ocurrió a Billy Sánchez fue tirar un puñetazo de rabia contra la pared con la cadena enrollada en la mano, y se astilló los huesos. Ella lo llevó en su coche al hospital, lo ayudó a sobrellevar la convalecencia, y al final aprendieron juntos a hacer el amor de la buena manera. Pasaron las tardes difíciles de junio en la terraza interior de la casa donde habían muerto seis generaciones de próceres en la familia de Nena Daconte, ella tocando canciones de moda en el saxofón, y él con la mano escayolada contemplándola desde el chinchorro con un estupor sin alivio. La casa tenía numerosas ventanas de cuerpo entero que daban al 6 estanque de podredumbre de la bahía, y era una de las más grandes y antiguas del barrio de la Manga, y sin duda la más fea. Pero la terraza de baldosas ajedrezadas donde Nena Daconte tocaba el saxofón era un remanso en el calor de las cuatro, y daba a un patio de sombras grandes con palos de mango y matas de guineo, bajo los cuales había una tumba con una losa sin nombre, anterior a la casa y a la memoria de la familia. Aun los menos entendidos en música pensaban que el sonido del saxofón) era anacrónico en una casa de tanta alcurnia. ―Suena como un buque había dicho la abuela de Nena Daconte cuando lo oyó por primera vez. Su madre había tratado en vano de que lo tocara de otro modo, y no como ella lo hacia por comodidad, con la falda recogida hasta los muslos y las rodillas separadas, y con una sensualidad que no le parecía esencial para la música ―No me importa qué instrumento toques –le decía— con tal de que lo toques con las piernas cerradas‖. Pero fueron esos ares de adioses de buques y ese encarnizamiento de amor los que le permitieron a Nena Daconte romper la cáscara amarga de Billy Sánchez. Debajo de la triste reputación de bruto que él tenía muy bien sustentada por la confluencia de des apellidos ilustres, ella descubrió un huérfano asustado y tierno. Llegaron a conocerse tanto mientras se le soldaban los huesos de la mano, que él mismo se asombró de la fluidez con que ocurrió el amor cuando ella lo llevó a su cama de doncella una tarde de lluvias en que se quedaron solos en la casa. Todos los días a esa hora, durante casi dos semanas, retozaron desnudos bajo la mirada atónita de los retratos de guerreros civiles y abuelas insaciables que los habían precedido en el paraíso de aquella cama histórica. Aun en las pausas del amor permanecían desnudos con las ventanas abiertas respirando la brisa de escombros de barcos de la bahía, su olor a mierda, oyendo en el silencio del saxofón los ruidos cotidianos del patio, la nota única del sapo bajo las matas de guineo, la gota de agua en la tumba de nadie, los pasos naturales de la vida que antes no hablan tenido tiempo de conocer. 7 Cuando los padres de Nena Daconte regresaron a la casa, ellos habían progresado tanto en el amor que ya no les alcanzaba el mundo para otra cosa, y lo hacían a cualquier hora y en cualquier parte, tratando de inventarlo otra vez cada vez que 1o hacían. Al principio lo hicieron como mejor podían en los carros deportivos con que el papá de Billy trataba de apaciguar sus propias culpas. Después, cuando los coches se les volvieron demasiado fáciles, se metían por la noche en las casetas desiertas de Marbella donde el destino los había enfrentado por primera vez, y hasta se metieron disfrazados durante el carnaval de noviembre en los cuartos de alquiler del antiguo barrio de esclavos de Getsemaní, al amparo de las mamasantas que hasta hacía pocos meses tenían que padecer a Billy Sánchez con su pandilla de cadeneros. Nena Daconte se entregó a los amores furtivos con la misma devoción frenética que antes malgastaba en el saxofón, hasta el punto de que su bandolero domesticado terminó por entender lo que ella quiso decirle cuando le dijo que tenía que comportarse como un negro. Billy Sánchez le correspondió siempre y bien, y con el mismo alborozo. Ya casados, cumplieron con el deber de amarse mientras las azafatas dormían en mitad del Atlántico, encerrados a duras penas y más muertos de risa que de placer en el retrete del avión. Sólo ellos sabían entonces, 24 horas después de la boda, que Nena Daconte estaba encinta desde hacía dos meses. De modo que cuando llegaron a Madrid se sentían muy lejos de ser dos amantes saciados, pero tenían bastantes reservas para comportarse como recién casados puros. Los padres de ambos lo habían previsto todo. Antes del desembarco, un funcionario de protocolo subió a la cabina de primera clase para llevarle a Nena Daconte el abrigo de visón blanco con franjas de un negro luminoso, que era el regalo de bodas de sus padres. A Billy Sánchez le llevó una chaqueta de cordero que era la novedad de aquel invierno, y las llaves sin marca de un coche de sorpresa que le esperaba en el aeropuerto. 8 La misión diplomática de su país los recibió en el salón oficial. El embajador y su esposa no sólo eran amigos desde siempre de la familia de ambos, sino que él era el médico que había asistido al nacimiento de Nena Daconte, y la esperó con un ramo de rosas tan radiantes y frescas, que hasta las gotas de rocío parecían artificiales. Ella los saludó a ambos con besos de burla, incómoda con su condición un poco prematura de recién casada, y luego recibió las rosas. Al cogerlas se pinchó el dedo con una espina del tallo, pero sorteó el percance con un recurso encantador. —Lo hice adrede —dijo— para que se fijaran en mi anillo. En efecto, la misión diplomática en pleno admiró el esplendor del anillo, calculando que debía costar una fortuna no tanto por la clase de los diamantes como por su antigüedad bien conservada. Pero nadie advirtió que el dedo empezaba a sangrar. La atención de todos derivó después hacia el coche nuevo. El embajador había tenido el buen humor de llevarlo al aeropuerto, y de hacerlo envolver en papel celofán con un enorme lazo dorado. Billy Sánchez no apreció su ingenio. Estaba tan ansioso por ~ el coche, que desgarró la envoltura de un tirón y se quedó sin aliento. Era el Bentley convertible de ese año con tapicería de cuero legítimo. El cielo parecía un manto de ceniza, el Guadarrama mandaba un viento cortante y helado, y no se estaba bien a la intemperie, pero Billy Sánchez no tenía todavía la noción del frío. Mantuvo a la misión diplomática en el estacionamiento sin techo, inconsciente de que se estaban congelando por cortesía, hasta que terminó de reconocer el coche en sus detalles recónditos. Luego el embajador se sentó a su lado para guiarlo hasta la residencia oficial donde estaba previsto un almuerzo. En el trayecto le fue indicando los lugares más conocidos de la ciudad, pero él sólo parecía atento a la magia del coche. Era la primera vez que salía de su tierra. Había pasado por todos los colegios privados y públicos, repitiendo siempre el mismo curso, hasta que se quedó flotando en un limbo de desamor. La primera visión de una ciudad distinta de la 9 suya, los bloques de casas cenicientas con las luces encendidas a pleno día, los árboles pelados, el mar distante, todo le iba aumentando un sentimiento de desamparo que se esforzaba por mantener al margen del corazón. Sin embargo, poco después cayó sin darse cuenta en la primera trampa del olvido. Se habla precipitado una tormenta instantánea y silenciosa, la primera de la estación, y cuando salieron de la casa del embajador después del almuerzo para emprender el viaje hacia Francia, encontraron la ciudad cubierta de una nieve radiante. Billy Sánchez se olvidó entonces del coche, y en presencia de todos, dando gritos de júbilo y echándose puñados de polvo de nieve en la cabeza se revolcó en mitad de la calle con el abrigo puesto. Nena Daconte se dio cuenta por primera vez de que el dedo estaba sangrando, cuando abandonaron a Madrid en una tarde que se había vuelto diáfana después de la tormenta. Se sorprendió, porque había acompañado con el saxofón a la esposa del embajador, a quien le gustaba cantar arias de ópera en italiano después de los almuerzos oficiales, y apenas si notó la molestia en el anular. Después, mientras le iba indicando a su marido las rutas más cortas hacia la frontera, se chupaba el dedo de un modo inconsciente cada vez que le sangraba, y sólo cuando llegaron a los Pirineos se le ocurrió buscar una farmacia. Luego sucumbió a los sueños atrasados de los últimos días, y cuando despertó de pronto con la impresión de pesadilla de que el coche andaba por el agua, no se acordó más durante un largo rato del pañuelo amarrado en el dedo. Vio en el reloj luminoso del tablero que eran más de las tres, hizo sus cálculos mentales, y sólo entonces comprendió que habían seguido de largo por Burdeos, y también por Angulema y Poitiers y estaban pasando por el dique de Loira inundado por la creciente. El fulgor de la luna se filtraba a través de la neblina, y las siluetas de los castillos entre los pinos parecían de cuentos de fantasmas. Nena Daconte, que conocía la región de memoria, calculó que estaban ya a unas tres horas de París, y Billy Sánchez continuaba impávido en el volante. 10 —Eres un salvaje —le dijo—. Llevas más de once horas manejando sin comer nada. Estaba todavía sostenido en vilo por la embriaguez del coche nuevo. A pesar de que en el avión había dormido poco y mal, se sentía despabilado y con fuerzas de sobra para llegar a París al amanecer. —Todavía me dura el almuerzo de la embajada —dijo—. Y agregó sin ninguna lógica: Al fin y al cabo, en Cartagena están saliendo apenas del cine. Deben ser como las diez. Con todo Nena Daconte temía que él se durmiera conduciendo. Abrió una caja de entre los tantos regalos que les habían hecho en —Madrid, y trató de meterle en la boca un pedazo de naranja azucarada. Pero él la esquivó. —Los machos no comen dulces —dijo. Poco antes de Orleáns se desvaneció la bruma, y una luna muy grande iluminó las sementeras nevadas, pero el tráfico se hizo más difícil por la confluencia de los enormes camiones de legumbres y cisternas de vinos que se dirigían a París. Nena Daconte hubiera querido ayudar a su marido en el volante, pero ni siquiera se atrevió a insinuarlo, porque é le había advertido desde la primera vez en que salieron juntos que no hay humillación más grande para un hombre que dejarse conducir por su mujer. Se sentía lúcida después de casi cinco horas de buen sueño, y estaba además contenta de no haber parado en un hotel de la provincia de Francia, que conocía desde muy niña en numerosos viajes con sus padres. "No hay paisajes más bellos en el mundo", decía, "pero uno puede morirse de sed sin encontrar a nadie que le dé gratis un vaso de agua." Tan convencida estaba, que a última hora había metido un jabón y un rollo de papel higiénico en el maletín de mano, porque en los hoteles de Francia nunca había jabón, y el papel de los retretes eran los periódicos de la semana anterior cortados en 11 cuadritos y colgados de un gancho. Lo único que lamentaba en aquel momento era haber desperdiciado una noche entera sin amor. La réplica de su marido fue inmediata. —Ahora mismo estaba pensando que debe ser del carajo tirar en la nieve —dijo—. Aquí mismo, si quieres. Nena Daconte lo pensó en serio. Al borde de la carretera, la nieve bajo la luna tenía un aspecto mullido y cálido, pero a medida que se acercaban a los suburbios de París el tráfico era más intenso, y había núcleos de fábricas iluminadas y numerosos obreros en bicicleta. De no haber sido invierno, estarían ya en pleno día. —Ya será mejor esperar hasta París –dijo Nena Daconte. Nena Daconte. — Bien calenticos y en una cama con sábanas limpias, como la gente casada. —Es la primera vez que me fallas —dijo él. —Claro —replicó ella—. Es la primera vez que somos casados. Poco antes de amanecer se lavaron la cara y orinaron en una fonda del camino, y tomaron café con croissants calientes en el mostrador donde los camioneros desayunaban con vino tinto. Nena Daconte se había dado cuenta en el baño de que tenía manchas de sangre en la blusa y la falda, pero no intentó lavarlas. Tiró en la basura el pañuelo empapado, se cambió el anillo matrimonial para la mano izquierda y se lavó bien el dedo herido con agua y jabón El pinchazo era casi invisible. Sin embargo, tan pronto como regresaron al coche volvió a sangrar, de modo que Nena Daconte dejó el brazo colgando fuera de la ventana, convencida de que el aire glacial de las sementeras tenia virtudes de cauterio. Fue otro recurso vano pero todavía no se alarmó. ―Si alguien nos quiere encontrar será muy fácil", dijo con su encanto 12 natural. "sólo tendrá que seguir el rastro de mi sangre en la nieve." Luego pensó mejor en lo que había dicho y su rostro floreció en las primeras luces del amanecer. —Imagínate —dijo: —un rastro de sangre en la nieve desde Madrid hasta París. ¿No te parece bello para una canción? No tuvo tiempo de volverlo a pensar. En los suburbios de París el dedo era un manantial incontenible, y ella— sintió de veras— que se le estaba yendo el alma por la herida. Había tratado de segar el flujo con el rollo de papel higiénico que llevaba en el maletín, pero más tardaba en vendarse el dedo que en arrojar por la ventana las tiras del papel ensangrentado. La ropa que llevaba puesta, el abrigo, los asientos del coche, se iban empapando poco a poco de un modo irreparable. Billy Sánchez se asustó en serio e insistió en buscar una farmacia, pero ella sabía entonces que aquello no era asunto de boticarios. —Estamos casi en la Puerta de Orleáns —dijo. —Sigue de por la avenida del general Leclerc, que es la más ancha y con muchos árboles, y después yo te voy diciendo lo que haces. Fue el trayecto más arduo de todo el viaje. La avenida del general Leclerc era un nudo infernal de automóviles pequeños y bicicletas, embotellados en ambos sentidos, y de los camiones enormes que trataban de llegar a los mercados centrales. Billy Sánchez se puso tan nervioso con el estruendo inútil de las bocinas, que se insultó a gritos en lengua de cadeneros con varios conductores y hasta trató de bajarse del coche para pelearse con uno, pero Nena Daconte logró convencerlo de que los franceses eran la gente más grosera del mundo, pero no se golpeaban nunca. Fue una prueba más de su buen juicio, porque en aquel momento Nena Daconte estaba haciendo esfuerzos para no perder la conciencia. 13 Sólo para salir de la glorieta del León de Belfort necesitaron más de una hora. Los cafés y almacenes estaban iluminados como si fuera la media noche, pues era un martes típico de los eneros de París, encapotados y sucios y con una llovizna tenaz que no alcanzaba a concretarse en nieve. Pero la avenida Denfer— —Rochereau estaba más despejada, y al cabo de unas pocas cuadras —Nena Daconte le indicó a su marido que doblara a la derecha, y estacionó frente a la entrada de emergencia de un hospital enorme y sombrío. Necesitó ayuda para salir del coche, pero no perdió la serenidad ni la lucidez. Mientras llegaba el médico de turno, acostada en la camilla rodante, contestó a la enfermera el cuestionario de rutina sobre su identidad y sus antecedentes de salud. Billy Sánchez le llevó el bolso y le apretó la mano izquierda donde entonces llevaba el anillo de bodas, y la sintió lánguida y fría, y sus labios habían perdido el color. Permaneció a su lado, con la mano en la suya, hasta que llegó el médico de turno y le hizo un examen rápido al anular herido. Era un hombre muy joven, con la piel del color del cobre antiguo y la cabeza pelada. Nena Daconte no le prestó atención sino que dirigió a su mirada una sonrisa lívida. —No te asustes— le dijo, con su humor invencible. —Lo único que puede suceder es que este caníbal me corte la mano para comérsela. El médico concluyó el examen, y entonces los sorprendió con un castellano muy correcto aunque con raro acento asiático. —No, muchachos —dijo—. Este caníbal prefiere morirse de hambre antes que cortar una mano tan bella. Ellos se ofuscaron pero el médico los tranquilizó con un gesto amable. Luego ordenó que se llevaran la camilla, y Billy Sánchez quiso seguir con ella cogido de la mano de su mujer. El médico lo detuvo por el brazo. 14 —Usted no— le dijo. —Va para cuidados intensivos—. Nena Daconte le volvió a sonreír al esposo, y le siguió diciendo adiós con la mano hasta que la camilla se perdió en el fondo del corredor. El médico se retrasó estudiando los datos que la enfermera había escrito en una tablilla. Billy Sánchez lo llamó. —Doctor —le dijo—. Ella está encinta. —¿Cuánto tiempo? —Dos meses. El médico no le dio la importancia que Billy Sánchez esperaba. "Hizo bien en decírmelo," dijo, y se fue detrás de la camilla. Billy Sánchez se quedó parado en la sala lúgubre olorosa a sudores de enfermos, se quedó sin saber qué hacer mirando el corredor vacío por donde se habían llevado a Nena Daconte, y luego se sentó en el escaño de madera donde había otras personas esperando. No supo cuánto tiempo estuvo ahí, pero cuando decidió salir del hospital era otra vez de noche y continuaba la llovizna, y él seguía sin saber ni siquiera qué hacer consigo mismo, abrumado por el peso del mundo. Nena Daconte ingresó a las 9:30 del martes 7 de enero, según lo pude comprobar años después en los archivos del hospital. Aquella primera noche, Billy Sánchez durmió en el coche estacionado frente a la puerta de urgencias y muy temprano al día siguiente se comió seis huevos cocidos y dos tazas de café con leche en la cafetería que encontró más cerca, pues no había hecho una comida completa desde Madrid. Después volvió a la sala de urgencias para ver a Nena Daconte pero le hicieron entender que debía dirigirse a la entrada principal. Allí Consiguieron por fin un asturiano del servicio que lo ayudó a entenderse con el portero, y éste comprobó que en efecto Nena Daconte estaba registrada en el hospital, pero que sólo se permitían visitas los martes de nueve a cuatro. Es decir, seis días después. Trató de ver al médico que hablaba castellano, a quien 15 describió como un negro con la cabeza pelada, pero nadie le dio razón con dos detalles tan simples. Tranquilizado con la noticia de que Nena Daconte estaba en el registro, volvió al lugar donde había dejado el coche, y un agente de tránsito lo obligó a estacionar dos cuadras más adelante, en una calle muy estrecha y del lado de los números impares. En la acera de enfrente habla un edificio restaurado con un letrero: Hotel Nicole. Tenía una sola estrella, y una sala de recibo muy pequeña donde no habla más que un sofá y un viejo piano vertical, pero el propietario de voz aflautada podía entenderse con los dientes en cualquier idioma a condición de que tuvieran con qué pagar. Billy Sánchez se instaló con once maletas y nueve cajas de regalos en el único cuarto libre, que era una mansarda triangular en el noveno piso, a donde se llegaba sin aliento por una escalera en espiral que olla a espuma de coliflores hervidas. Las paredes estaban forradas de colgaduras tristes y por la única ventana no cabía nada más que la claridad turbia del patio interior. Había una cama para dos, un ropero grande, una silla simple, un bidé portátil y un aguamanil con su platón y su jarra, de modo que la única manera de estar dentro del cuarto era acostado en la cama. Todo era peor que viejo, desventurado, pero también muy limpio, y con un rastro saludable de medicina reciente. A Billy Sánchez no le habría alcanzado la vida para descifrar los enigmas de ese mundo fundado en el talento de la cicatería. Nunca entendió el misterio de la luz de la escalera que se apagaba antes de que él llegara a su piso, ni descubrió la manera de volver a encendería. Necesitó media mañana para aprender que con el rellano de cada piso habla un cuartito con un excusado de cadena, y ya había decidido usarlo en las tinieblas cuando descubrió por casualidad que la luz se encendía al pasar el cerrojo por dentro, para que nadie la dejara encendida por olvido. La ducha, que estaba en el extremo del corredor y que él se empellaba en usar des veces al día como en su tierra, se pagaba aparte y de contado, y el 16 agua caliente, controlada desde la administración, se acababa a los tres minutos. Sin embargo, Billy Sánchez tuvo bastante claridad de juicio para comprender que aquel orden tan distinto del suyo era de todos modos mejor que la intemperie de enero, se sentía además tan ofuscado y solo que no podía entender como pudo vivir alguna vez sin el amparo de Nena Daconte. Tan pronto como subió al cuarto, la mañana del miércoles, se tiró bocabajo en la cama con el abrigo puesto pensando en la criatura de prodigio que continuaba desangrándose en la acerca de enfrente, y muy pronto sucumbió en un sueño tan natural que cuando despertó eran las cinco en el reloj, pero no pudo deducir si eran las cinco de la tarde o del amanecer, ni de qué día de la semana ni en qué ciudad de vidrios azotados por el viento y la lluvia. Esperó despierto en la cama, siempre pensando en Nena Daconte, hasta que pudo com—probar que en realidad amanecía. Entonces fue a desayunar a la misma cafetería del día anterior, y allí pudo establecer que era jueves. Las luces del hospital estaban encendidas y había dejado de llover, de modo que permaneció recostado en el tronco de un castaño frente a la entrada principal, por donde entraban y salían médicos y enfermeras de batas blancas, con la esperanza de encontrar al médico asiático que había recibido a Nena Daconte. No lo vio, ni tampoco esa tarde después del almuerzo, cuando tuvo que desistir de la espera porque se estaba congelando. A las siete se tomó otro café con leche y se comió dos huevos duros que él mismo cogió en el aparador después de 48 horas de estar comiendo la misma cosa en el mismo lugar. Cuando volvió al hotel para acostarse, encontró su coche solo en una acera y todos los demás en la acera de enfrente, y tenía puesta la noticia de una multa en el parabrisas. Al portero del Hotel Nicole le costó trabajo explicarle que en los días impares del mes se podía estacionar en la acera de números impares, y al día siguiente en la acera contraria. Tantas artimañas racionalistas resultaban incomprensibles para un Sánchez de Avila de los más acendrados que apenas dos años antes se había metido en un cine de barrio con el automóvil oficial del alcalde mayor, y había causado estragos de muerte ante los policías impávidos. Entendió menos todavía cuando el portero del hotel le aconsejó que pagara la 17 multa, pero que no cambiara el coche de lugar a esa hora, porque tendría que cambiarlo otra vez a las doce de la noche. Aquella madrugada, por primera vez, no pensó sólo en Nena Daconte, sino que daba vueltas en la cama sin poder dormir, pensando en sus propias noches de pesadumbre en las cantinas de maricas del mercado público de Cartagena del Caribe. Se acordaba del sabor del pescado frito y el arroz de coco en las fondas del muelle donde atracaban las goletas de Aruba. Se acordó de su casa con las paredes cubiertas de trinitarias, donde serían apenas las siete de la noche de ayer, y vio a su padre con una piyama de seda leyendo el periódico en el fresco de la terraza. Se acordó de su madre, de quien nunca se sabía dónde estaba a ninguna una hora, su madre apetitosa y lenguaraz, con un traje de domingo y una rosa en la oreja desde el atardecer, ahogándose de calor por el estorbo de sus tetas espléndidas. Una tarde, cuando él tenía siete años, había entrado de pronto en el cuarto de ella y la había sorprendido desnuda en la cama con uno de sus amantes casuales. Aquel percance del que nunca había hablado, estableció entre ellos una relación de complicidad que era más útil que el amor. Sin embargo, él no fue consciente de eso, ni de tantas cosas terribles de su soledad de hijo único, hasta esa noche en que se encontró dando vueltas en la cama de una mansarda triste de París, sin nadie a quién contarle su infortunio, y con una rabia feroz contra sí mismo porque no podía soportar las ganas de llorar. Fue un insomnio provechoso. El viernes se levantó estropeado por la mala noche, pero resuelto a definir su vida. Se decidió por fin a violar la cerradura de su maleta para cambiarse de ropa pues las llaves de todas estaban en el bolso de Nena Daconte, con la mayor parte del dinero y la libreta de teléfonos donde tal vez hubiera encontrado el número de algún conocido de París. En la cafetería de siempre se dio cuenta de que había aprendido a saludar en francés y a pedir sándwiches de jamón y café con leche. También sabía que nunca le seria posible ordenar mantequilla ni huevos en —ninguna forma, porque nunca los aprendería a decir, pero la mantequilla la servían siempre con el pan, y los huevos duros 18 estaban a la vista en el aparador y se cogían sin pedirlos. Además, al cabo de tres días, el personal de servicio se habla familiarizado con él, y lo ayudaban a explicarse. De modo que el viernes al almuerzo, mientras trataba de poner la cabeza en su puesto, ordenó un filete de ternera con papas fritas y una botella de vino. Entonces se sintió tan bien que pidió otra botella, la bebió hasta la mitad, y atravesó la calle con la resolución firme de meterse en el hospital por la fuerza. No sabia dónde encontrar a Nena Daconte, pero en su mente estaba fija la imagen providencial del médico asiático, y estaba seguro de encontrarlo. No entró por la puerta principal sino por la de urgencias, que le había parecido menos vigilada, pero no alcanzó a llegar más allá del corredor donde Nena Daconte le había dicho adiós con la mano. Un guardián con la bata salpicada de sangre le preguntó algo al pasar, y él no le prestó atención. El guardián lo siguió, repitiendo siempre la misma pregunta en francés, y por último lo agarró del brazo con tanta fuerza que lo detuvo en seco. Billy Sánchez trató de sacudírselo con un recurso de cadenero, y entonces el guardián se cagó en su madre en francés, le torció el brazo en la espalda con una llave maestra, y sin dejar de cagarse mil veces en su puta madre lo llevó casi en vilo hasta la puerta, rabiando de dolor, y lo tiró como un bulto de papas en la mitad de la calle. Aquella tarde, dolorido por el escarmiento, Billy Sánchez empezó a ser adulto. Decidió, como lo hubiera hecho Nena Daconte, acudir a su embajador. El portero del hotel, que a pesar de su catadura huraña era muy servicial, y además muy paciente con los idiomas, encontró el número y la dirección de la embajada en el directorio telefónico, y se los anotó en una tarjeta. Contestó una mujer muy amable, en cuya voz pausada y sin brillo reconoció Billy Sánchez de inmediato la dicción de los Andes. Empezó por anunciarse con su nombre completo, seguro de impresionar a la mujer con sus dos apellidos, pero la voz no se alteró en el teléfono. La oyó explicar la lección de memoria de que el señor embajador no estaba por el momento en su oficina, que no lo esperaban hasta el día siguiente, pero que de todos modos no 19 podía recibirlo sino con cita previa y sólo para un caso especial. Billy Sánchez comprendió entonces que por ese camino tampoco llegaría hasta Nena Daconte, y agradeció la información con la misma amabilidad con que se la habían dado. Luego tomó un taxi y se fue a la embajada. Estaba en el número 22 de la calle Elyseo, dentro de uno de los sectores más apacibles de París, pero lo único que le impresionó a Billy Sánchez, según él mismo me contó en Cartagena de Indias muchos años después, fue que el sol estaba tan claro como en el Caribe por la primera vez de su llegada, y que la Torre Eiffel sobresalía por encima de la ciudad en un cielo radiante. El funcionario que lo recibió en lugar del embajador parecía apenas restablecido de una enfermedad mortal, no sólo por el vestido de paño negro, el cuello opresivo y la corbata de luto, sino también por el sigilo de sus ademanes y la mansedumbre de la voz. Entendió la ansiedad de Billy Sánchez, pero le recordó sin perder la dulzura con que estaban en un país civilizado cuyas normas estrictas se fundamentaban en criterios muy antiguos y sabios, al contrario de las Américas bárbaras, donde bastaba con sobornar al portero para entrar en los hospitales. "No, mi querido joven," le dijo. No había más remedio que someterse al imperio de la razón, y esperar hasta el martes. —Al fin y al cabo, ya no faltan sino cuatro días— concluyó. —Mientras tanto, vaya al Louvre. Vale la pena. Al salir Billy Sánchez se encontró sin saber qué hacer en la Plaza de la Concordia. Vio la Torre Eiffel por encima de los tejados, y le pareció tan cercana que trató de llegar hasta ella caminando por los muelles. Pero muy pronto se dio cuenta de que estaba más lejos de lo que parecía, y que además cambiaba de lugar a medida que la buscaba. Así que se puso a pensar en Nena Daconte sentado en un banco de la orilla del Sena. Vio pasar los remolcadores por debajo de los puentes, y no le parecieron barcos sino casas errantes con techos colorados y 20 ventanas con tiestos de flores en el alféizar, y alambres con ropa puesta a secar en los planchones. Contempló durante un largo rato a un pescador inmóvil, con la caña inmóvil y el hilo inmóvil en la corriente, y se cansó de esperar a que algo se moviera, hasta que empezó a oscurecer y decidió tomar un taxi para regresar al hotel. Sólo entonces cayó en la cuenta de que ignoraba el nombre y la dirección y de que no tenía la menor idea del sector de París en donde estaba el hospital. Ofuscado por el pánico, entró en el primer café que encontró, pidió un cogñac y trató de poner sus pensamientos en orden. Mientras pensaba se vio repetido muchas veces y desde ángulos distintos en los espejos numerosos de las paredes, y se encontró asustado y solitario, y por primera vez desde su nacimiento pensó en la realidad de la muerte. Pero con la segunda copa se sintió mejor, y tuvo la idea providencial de volver a la embajada. Buscó la tarjeta en el bolsillo para recordar el nombre de la calle, y descubrió que en el dorso estaba impreso el nombre y la dirección del hotel. Quedó tan mal impresionado con aquella experiencia, que durante el fin de semana no volvió a salir del cuarto sino para comer, y para cambiar el coche a la acera correspondiente. Durante tres días cayó sin pausas la misma llovizna sucia de la mañana en que llegaron. Billy Sánchez, que nunca habla leído un libro completo, hubiera querido tener uno para no aburrirse tirado en la cama, pero los únicos que encontró en las maletas de su esposa eran en idiomas distintos del castellano. Así que siguió esperando el martes, contemplando los pavorreales repetidos en el papel de las paredes y sin dejar de pensar un solo instante en Nena Daconte. El lunes puso un poco de orden en el cuarto, pensando en lo que diría ella silo encontraba en ese estado, y sólo entonces descubrió que el abrigo de visón estaba manchado de sangre seca. Pasó la tarde lavándolo con el jabón de olor que encontró en el maletín de mano, hasta que logró dejarlo otra vez como lo habían subido al avión en Madrid. 21 El martes amaneció turbio y helado, pero sin la llovizna, y Billy Sánchez se levantó desde las seis, y esperó en la puerta del hospital junto con una muchedumbre de parientes de enfermos cargados de paquetes de regalos y ramos de flores. Entró con el tropel, llevando en el brazo el abrigo de visón, sin preguntar nada y sin ninguna idea de dónde podía estar Nena Daconte, pero sostenido por la certidumbre de que había de encontrar al médico asiático. Pasó por un patio interior muy grande con flores y pájaros silvestres, a cuyos lados estaban los pabellones de los enfermos: las mujeres a la derecha y los hombres a la izquierda. Siguiendo a los visitantes, entró en el pabellón de mujeres. Vio una larga hilera de enfermas sentadas en las camas con el camisón de trapo del hospital, iluminadas por las luces grandes de las ventanas, y hasta pensó que todo aquello era más alegre de lo que se podía imaginar desde fuera. Llegó hasta el extremo del corredor, y luego lo recorrió de nuevo en sentido inverso, hasta convencerse de que ninguna de las enfermas era Nena Daconte. Luego recorrió otra vez la galería exterior mirando por la ventana de los pabellones masculinos, hasta que creyó reconocer al médico que buscaba. Era él, en efecto. Estaba con otros médicos y varias enfermeras, examinando a un enfermo. Billy Sánchez entró en el pabellón, apartó a una de las enfermeras del grupo, y se paró frente al médico asiático, que estaba inclinado sobre el enfermo. Lo llamó. El médico levantó sus ojos desolados, pensó un instante, y entonces lo reconoció. Pero dónde diablos se había metido usted! —dijo. Billy Sánchez se quedó perplejo. En el hotel —dijo—. Aquí a la vuelta. Entonces lo supo. Nena Daconte había muerto desangrada a las 7:10 de la noche del jueves 9 de enero, después de setenta horas de esfuerzos inútiles de los especialistas mejor calificados de Francia. Hasta el último instante había estado lúcida y serena, y dio instrucciones para que buscaran a su marido en el hotel Plaza Athenée, tenían una habitación reservada, y dio los datos para que se 22 hicieran en contacto con sus padres. La embajada había sido informada el viernes por un cable urgente de su cancillería, cuando ya los padres de Nena Daconte volaban hacia París. El embajador en persona se encargó de los trámites de embalsamamiento y los funerales, y permaneció en contacto con la Prefectura de Policía de París para localizar a Billy Sánchez. Un llamado urgente con sus datos personales fue transmitido desde la noche del viernes hasta la tarde del domingo a través de la radio y la televisión, y durante esas 40 horas fue el hombre más buscado de Francia. Su retrato, encontrado en el bolso de Nena Daconte, estaba expuesto por todas partes. Tres Bentleys convertibles del mismo modelo habían sido localizados, pero ninguno era el suyo. Los padres de Nena Daconte habían llegado el sábado al medio—día, y velaron el cadáver en la capilla del hospital esperando hasta última hora encontrar a Billy Sánchez. También los padres de éste habían sido informados, y estuvieron listos para volar a París, pero al final desistieron por una confusión de telegramas. Los funerales tuvieron lugar el domingo a las dos de la tarde, a sólo doscientos metros del sórdido cuarto del hotel donde Billy Sánchez agonizaba de soledad por el amor de Nena Daconte. El funcionario que lo había atendido en la embajada me dijo años más tarde que él mismo recibió el telegrama de su cancillería una hora después de que Billy Sánchez salió de su oficina, y que estuvo buscándolo por los bares sigilosos del Faubourg—St. Honoré. Me confesó que no le había puesto mucha atención cuando lo recibió, porque nunca se hubiera imaginado que aquel costeño aturdido con la novedad de París, y con un abrigo de cordero tan mal llevado, tuviera a su favor un origen tan ilustre. El mismo domingo por la noche, mientras él sospechaba las ganas de llorar de rabia, los padres de Nena Daconte desistieron de la búsqueda y se llevaron el cuerpo embalsamado dentro de un ataúd metálico, y quienes alcanzaron a verlo siguieron repitiendo durante muchos años que no habían visto nunca una mujer más hermosa, ni viva ni muerta. De modo que cuando Billy Sánchez, entró por fin al hospital, el martes por la mañana, ya se había consumado el entierro en el 23 triste panteón de la Manga, a muy pocos metros de la casa donde ellos habían descifrado las primeras claves de la felicidad. El médico asiático que puso a Billy Sánchez al corriente de la tragedia quiso darle unas pastillas calmantes en la sala del hospital, pero él las rechazó. Se fue sin despedirse, sin nada qué agradecer, pensando que lo único que necesitaba con urgencia era encontrar a alguien a quien romperle la madre a cadenazos para desquitarse de su desgracia. Cuando salió del hospital, ni siquiera se dio cuenta de que estaba cayendo del cielo una nieve sin rastros de sangre, cuyos copos tiernos y nítidos parecían plumitas de palomas, y que en las calles de París había un aire de fiesta, porque era la primera nevada grande en diez años. 24 SÓLO VINE A HABLAR POR TELÉFONO - Gabriel García Márquez(Colombia) Una tarde de lluvias primaverales, cuando viajaba sola hacia Barcelona conduciendo un coche alquilado, María de la Luz Cervantes sufrió una avería en el desierto de los Monegros. Era una mexicana de veintisiete años, bonita y seria, que años antes había tenido un cierto nombre como artista de variedades. Estaba casada con un prestidigitador de salón, con quien iba a reunirse aquel día después de visitar a unos parientes en Zaragoza. Al cabo de una hora de señas desesperadas a los automóviles y camiones de carga que pasaban raudos en la tormenta, el conductor de un autobús destartalado se compadeció de ella. Le advirtió, eso sí, que no iba muy lejos. - No importa -dijo María-. Lo único que necesito es un teléfono. Era cierto, y sólo lo necesitaba para prevenir a su marido de que no llegaría antes de las siete de la noche. Parecía un pajarito ensopado, con un abrigo de estudiante y los zapatos de playa en abril, y estaba tan aturdida por el percance que olvidó llevarse las llaves del automóvil. Una mujer que viajaba junto al conductor, de aspecto militar pero de maneras dulces, le dio una toalla y una manta, y le hizo un sitio a su lado. Después de secarse a medias, María se sentó, se envolvió en la manta, y trató de encender un cigarrillo, pero los fósforos estaban mojados. La vecina del asiento le dio fuego y le pidió un cigarrillo de los pocos que le quedaban secos. Mientras fumaban, María cedió a las ansias de desahogarse, y su voz resonó más que la lluvia o el traqueteo del autobús. La mujer la interrumpió con el índice en los labios. - Están dormidas -murmuró. 25 María miró por encima del hombro, y vio que el autobús estaba ocupado por mujeres de edades inciertas y condiciones distintas, que dormían arropadas con mantas iguales a la suya. Contagiada por su placidez, María se enroscó en el asiento y se abandonó al rumor de la lluvia. Cuando se despertó era de noche y el aguacero se había disuelto en un sereno helado. No tenía la menor idea de cuánto tiempo había dormido ni en qué lugar del mundo se encontraban. Su vecina de asiento tenía una actitud de alerta. - ¿Dónde estamos? -le preguntó María. - Hemos llegado -contestó la mujer. El autobús estaba entrando en el patio empedrado de un edificio enorme y sombrío que parecía un viejo convento en un bosque de árboles colosales. Las pasajeras, alumbradas a penas por un farol del patio, permanecieron inmóviles hasta que la mujer de aspecto militar las hizo descender con un sistema de órdenes primarias, como en un parvulario. Todas eran mayores, y se movían con tal parsimonia que parecían imágenes de un sueño. María, la última en descender, pensó que eran monjas. Lo pensó menos cuando vio a varias mujeres de uniforme que las recibieron a la puerta del autobús, y que les cubrían la cabeza con las mantas para que no se mojaran, y las ponían en fila india, dirigiéndolas sin hablarles, con palmadas rítmicas y perentorias. Después de despedirse de su vecina de asiento María quiso devolverle la manta, pero ella le dijo que se cubriera la cabeza para atravesar el patio, y la devolviera en portería. - ¿Habrá un teléfono? -le preguntó María. - Por supuesto -dijo la mujer-. Ahí mismo le indican. Le pidió a María otro cigarrillo, y ella le dio el resto del paquete mojado. "En el camino se secan", le dijo. La mujer le hizo un adiós con la mano desde el estribo, y casi le gritó "Buena suerte". El autobús arrancó sin darle tiempo de más. 26 María empezó a correr hacia la entrada del edificio. Una guardiana trató de detenerla con una palmada enérgica, pero tuvo que apelar a un grito imperioso: "¡Alto he dicho!". María miró por debajo de la manta, y vio unos ojos de hielo y un índice inapelable que le indicó la fila. Obedeció. Ya en el zaguán del edificio se separó del grupo y preguntó al portero dónde había un teléfono. Una de las guardianas la hizo volver a la fila con palmaditas en la espalda, mientras le decía con modos dulces: - Por aquí, guapa, por aquí hay un teléfono. María siguió con las otras mujeres por un corredor tenebroso, y al final entró en un dormitorio colectivo donde las guardianas recogieron las cobijas y empezaron a repartir las camas. Una mujer distinta, que a María le pareció más humana y de jerarquía más alta, recorrió la fila comparando una lista con los nombres que las recién llegadas tenían escritos en un cartón cosido en el corpiño. Cuando llegó frente a María se sorprendió de que no llevara su identificación. - Es que yo sólo vine a hablar por teléfono -le dijo María. Le explicó a toda prisa que su automóvil se había descompuesto en la carretera. El marido, que era mago de fiestas, estaba esperándola en Barcelona para cumplir tres compromisos hasta la media noche, y quería avisarle de que no estaría a tiempo para acompañarlo. Iban a ser las siete. Él debía salir de la casa dentro de diez minutos, y ella temía que cancelara todo por su demora. La guardiana pareció escucharla con atención. - ¿Cómo te llamas? -le preguntó. María le dijo su nombre con un suspiro de alivio, pero la mujer no lo encontró después de repasar la lista varias veces. Se lo preguntó alarmada a una guardiana, y ésta, sin nada que decir, se encogió de hombros. 27 - Es que yo sólo vine a hablar por teléfono -dijo María. - De acuerdo, maja -le dijo la superiora, llevándola hacia su cama con una dulzura demasiado ostensible para ser real-, si te portas bien podrás hablar por teléfono con quien quieras. Pero ahora no, mañana. Algo sucedió entonces en la mente de María que le hizo entender por qué las mujeres del autobús se movían como en el fondo de un acuario. En realidad estaban apaciguadas con sedantes, y aquel palacio en sombras, con gruesos muros de cantería y escaleras heladas, era en realidad un hospital de enfermas mentales. Asustada, escapó corriendo del dormitorio, y antes de llegar al portón una guardiana gigantesca con un mameluco de mecánico la atrapó de un zarpazo y la inmovilizó en el suelo con una llave maestra. María la miró de través paralizada por el terror. - Por el amor de Dios -dijo-. Le juro por mi madre muerta que sólo vine a hablar por teléfono. Le bastó con verle la cara para saber que no había súplica posible ante aquella energúmena de mameluco a quien llamaban Herculina por su fuerza descomunal. Era la encargada de los casos difíciles, y dos reclusas habían muerto estranguladas con su brazo de oso polar adiestrado en el arte de matar por descuido. El primer caso se resolvió como un accidente comprobado. El segundo fue menos claro, y Herculina fue amonestada y advertida de que la próxima vez sería investigada a fondo. La versión corriente era que aquella oveja descarriada de una familia de apellidos grandes tenía una turbia carrera de accidentes dudosos en varios manicomios de España. Para que María durmiera la primera noche, tuvieron que inyectarle un somnífero. Antes de amanecer, cuando la despertaron las ansias de fumar, estaba amarrada por las muñecas y los tobillos en las barras de la cama. Nadie acudió a sus 28 gritos. Por la mañana, mientras el marido no encontraba en Barcelona ninguna pista de su paradero, tuvieron que llevarla a la enfermería, pues la encontraron sin sentido en un pantano de sus propias miserias. No supo cuánto tiempo había pasado cuando volvió en sí. Pero entonces el mundo era un remanso de amor, y estaba frente a su cama un anciano monumental, con una andadura de plantígrado y una sonrisa sedante, que con dos pases maestros le devolvió la dicha de vivir. Era el director del sanatorio. Antes de decirle nada, sin saludarlo siquiera, María le pidió un cigarrillo. Él se lo dio encendido, y le regaló el paquete casi lleno. María no pudo reprimir el llanto. - Aprovecha ahora para llorar cuanto quieras -le dijo el médico, con voz adormecedora-. No hay mejor remedio que las lágrimas. María se desahogó sin pudor, como nunca logró hacerlo con sus amantes casuales en los tedios de después del amor. Mientras la oía, el médico la peinaba con los dedos, le arreglaba la almohada para que respirara mejor, la guiaba por el laberinto de su incertidumbre con una sabiduría y una dulzura que ella no había soñado jamás. Era, por primera vez en su vida, el prodigio de ser comprendida por un hombre que la escuchaba con toda el alma sin esperar la recompensa de acostarse con ella. Al cabo de una hora larga, desahogada a fondo, le pidió autorización para hablarle por teléfono a su marido. El médico se incorporo con toda la majestad de su rango. "Todavía no, reina", le dijo, dándole en la mejilla la palmadita más tierna que había sentido nunca. "Todo se hará a su tiempo". Le hizo desde la puerta una bendición episcopal, y desapareció para siempre. - Confía en mí -le dijo. 29 Esa misma tarde María fue inscrita en el asilo con un número de serie, y con un comentario superficial sobre el enigma de su procedencia y las dudas sobre su identidad. Al margen quedó una calificación escrita de puño y letra del director: agitada. Tal como María lo había previsto, el marido salió de su modesto apartamento del barrio de Horta con media hora de retraso para cumplir los tres compromisos. Era la primera vez que ella no llegaba a tiempo en casi dos años de una unión libre bien concertada, y él entendió el retraso por la ferocidad de las lluvias que asolaron la provincia aquel fin de semana. Antes de salir dejó un mensaje clavado en la puerta con el itinerario de la noche. En la primera fiesta, con todos los niños disfrazados de canguro, prescindió del truco estelar de los peces invisibles porque no podía hacerlo sin la ayuda de ella. El segundo compromiso era en casa de una anciana de noventa y tres años, en silla de ruedas, que se preciaba de haber celebrado cada uno de sus últimos treinta cumpleaños con un mago distinto. Él estaba tan contrariado con la demora de María, que no pudo concentrarse en las suertes más simples. El tercer compromiso era el de todas las noches en un café concierto de las Ramblas, donde actuó sin inspiración para un grupo de turistas franceses que no pudieron creer lo que veían porque se negaban a creer en la magia. Después de cada representación llamó por teléfono a su casa, y esperó sin ilusiones a que María le contestara. En la última ya no pudo reprimir la inquietud de que algo malo había ocurrido. De regreso a casa en la camioneta adaptada para las funciones públicas vio el esplendor de la primavera en las palmeras del Paseo de Gracia, y lo estremeció el pensamiento aciago de cómo podía ser la ciudad sin María. La última esperanza se desvaneció cuando encontró su recado todavía prendido en la puerta. Estaba tan contrariado, que se le olvidó darle la comida al gato. 30 Sólo ahora que lo escribo caigo en la cuenta de que nunca supe cómo se llamaba en realidad, porque en Barcelona sólo lo conocíamos con su nombre profesional: Saturno el Mago. Era un hombre de carácter raro y con una torpeza social irremediable, pero el tacto y la gracia que le hacían falta le sobraban a María. Era ella quien lo llevaba de la mano en esta comunidad de grandes misterios, donde a nadie se le hubiera ocurrido llamar a nadie por teléfono después de la media noche para preguntar por su mujer. Saturno lo había hecho de recién venido y no quería recordarlo. Así que esa noche se conformó con llamar a Zaragoza, donde una abuela medio dormida le contestó sin alarma que María había partido después del almuerzo. No durmió más de una hora al amanecer. Tuvo un sueño cenagoso en el cual vio a María con un vestido de novia en piltrafas y salpicado de sangre, y despertó con la certidumbre pavorosa de que había vuelto a dejarlo solo, y ahora para siempre, en el vasto mundo sin ella. Lo había hecho tres veces con tres hombres distintos, incluso él, en los últimos cinco años. Lo había abandonado en Ciudad de México a los seis meses de conocerse, cuando agonizaban de felicidad con un amor demente en un cuarto de servicio de la colonia Anzures. Una mañana María no amaneció en la casa después de una noche de abusos inconfesables. Dejó todo lo que era suyo, hasta el anillo de su matrimonio anterior, y una carta en la cual decía que no era capaz de sobrevivir al tormento de aquel amor desatinado. Saturno pensó que había vuelto con su primer esposo, un condiscípulo de la escuela secundaria con quien se casó a escondidas siendo menor de edad, y al cual abandonó por otro al cabo de dos años sin amor. Pero no: había vuelto a casa de sus padres, y allí fue Saturno a buscarla a cualquier precio. Le rogó sin condiciones, le prometió mucho más de lo que estaba resuelto a cumplir, pero tropezó con una determinación invencible. "Hay amores cortos y hay amores largos", le dijo ella. Y concluyó sin misericordia: "Este fue corto". Él se rindió ante su rigor. Sin embargo, una madrugada de Todos los Santos, al volver a su cuarto de huérfano 31 después de casi un año de olvido, la encontró dormida en el sofá de la sala con la corona de azahares y la larga cola de espuma de las novias vírgenes. María le contó la verdad. El nuevo novio, viudo, sin hijos, con la vida resuelta y la disposición de casarse para siempre por la iglesia católica, la había dejado vestida y esperando en el altar. Sus padres decidieron hacer la fiesta de todos modos. Ella siguió el juego. Bailó, cantó con los mariachis, se pasó de tragos, y en un terrible estado de remordimientos tardíos se fue a la media noche a buscar a Saturno. No estaba en casa, pero encontró las llaves en la maceta de flores del corredor, donde las escondieron siempre. Esta vez fue ella quien se le rindió sin condiciones. "¿Y ahora hasta cuando?", le preguntó él. Ella le contestó con un verso de Vinicius de Moraes: "El amor es eterno mientras dura". Dos años después, seguía siendo eterno. María pareció madurar. Renunció a sus sueños de actriz y se consagró a él, tanto en el oficio como en la cama. A finales del año anterior habían asistido a un congreso de magos en Perpignan, y de regreso conocieron a Barcelona. Les gustó tanto que llevaban ocho meses aquí, y les iba tan bien, que habían comprado un apartamento en el muy catalán barrio de Horta, ruidoso y sin portero, pero con espacio de sobra para cinco hijos. Había sido la felicidad posible, hasta el fin de semana en que ella alquiló un automóvil y se fue a visitar a sus parientes de Zaragoza con la promesa de volver a las siete de la noche del lunes. Al amanecer del jueves, todavía no había dado señales de vida. El lunes de la semana siguiente la compañía de seguros del automóvil alquilado llamó por teléfono a casa para preguntar por María. "No sé nada", dijo Saturno. "Búsquenla en Zaragoza". Colgó. Una semana después un policía civil fue a su casa con la noticia de que habían hallado el automóvil en los puros huesos, en un atajo cerca de Cádiz, a novecientos kilómetros del lugar donde María lo 32 abandonó. El agente quería saber si ella tenía más detalles del robo. Saturno estaba dándole de comer al gato, y apenas si lo miro para decirle sin más vueltas que no perdieran el tiempo, pues su mujer se había fugado de la casa y él no sabía con quién ni para dónde. Era tal su convicción, que el agente se sintió incómodo y le pidió perdón por sus preguntas. El caso se declaró cerrado. El recelo de que María pudiera irse otra vez había asaltado a Saturno por Pascua Florida en Cadaqués, adonde Rosa Regás los habían invitado a navegar a vela. Estábamos en el Marítim, el populoso y sórdido bar de la gauche divine en el crepúsculo del franquismo, alrededor de una de aquellas mesas de hierro con sillas de hierro donde sólo cabíamos seis a duras penas y nos sentábamos veinte. Después de agotar la segunda cajetilla de cigarrillos de la jornada, María se encontró sin fósforos. Un brazo escuálido de vellos viriles con una esclava de bronce romano se abrió paso entre el tumulto de la mesa, y le dio fuego. Ella lo agradeció sin mirar a quién, pero Saturno el Mago lo vio. Era un adolescente óseo y lampiño, de una palidez de muerto y una cola de caballo muy negra que le daba a la cintura. Los cristales del bar soportaban apenas la furia de la tramontana de primavera, pero él iba vestido con una especie de piyama callejero de algodón crudo, y unas albarcas de labrador. No volvieron a verlo hasta fines del otoño, en un hostal de mariscos de La Barceloneta, con el mismo conjunto de zaraza ordinaria y una larga trenza en vez de la cola de caballo. Los saludó a ambos como a viejos amigos, y por el modo como besó a María, y por el modo como ella le correspondió, a Saturno lo fulminó la sospecha de que habían estado viéndose a escondidas. Días después encontró por casualidad un nombre nuevo y un numero de teléfono escritos por María en el directorio doméstico, y la inclemente lucidez de los celos le reveló de quién eran. El prontuario social del intruso acabó de rematarlo: veintidós años, hijo único de ricos, decorador de vitrinas de moda, con una fama fácil de bisexual y un prestigio bien fundado como consolador de alquiler de señoras 33 casadas. Pero logró sobreponerse hasta la noche en que María no volvió a casa. Entonces empezó a llamarlo por teléfono todos los días, primero cada dos o tres horas, desde las seis de la mañana hasta la madrugada siguiente, y después cada vez que encontraba un teléfono a la mano. El hecho de que nadie contestara aumentaba su martirio. Al cuarto día le contestó una andaluza que sólo iba a hacer la limpieza. "El señorito se ha ido", le dijo, con suficiente vaguedad para enloquecerlo. Saturno no resistió la tentación de preguntarle si por casualidad no estaba ahí la señorita María. - Aquí no vive ninguna María -le dijo la mujer-. El señorito es soltero. - Ya lo sé - le dijo él -. No vive, pero a veces va. ¿O no? La mujer se encabritó. - ¿Pero quién coño habla ahí? Saturno colgó. La negativa de la mujer le pareció una confirmación más de lo que ya no era para él una sospecha sino una certidumbre ardiente. Perdió el control. En los días siguientes llamó por orden alfabético a todos los conocidos de Barcelona. Nadie le dio razón, pero cada llamada le agravó la desdicha, porque sus delirios de celos eran ya célebres entre los trasnochadores impenitentes de la gauche divine, y le contestaban con cualquier broma que lo hiciera sufrir. Sólo entonces comprendió hasta qué punto estaba solo en aquella ciudad hermosa, lunática e impenetrable, en la que nunca sería feliz. Por la madrugada, después de darle de comer al gato, se apretó el corazón para no morir, y tomó la determinación de olvidar a María. A los dos meses, María no se había adaptado aún a la vida del sanatorio. Sobrevivía picoteando apenas la pitanza de cárcel con los cubiertos encadenados 34 al mesón de madera bruta, y la vista fija en la litografía del general Francisco Franco que presidía el lúgubre comedor medieval. Al principio se resistía a las horas canónicas con su rutina bobalicona de maitines, laudes, vísperas, y otros oficios de iglesia que ocupaban la mayor parte del tiempo. Se negaba a jugar a la pelota en el patio de recreo, y a trabajar en el taller de flores artificiales que un grupo de reclusas atendía con una diligencia frenética. Pero a partir de la tercera semana fue incorporándose poco a poco a la vida del claustro. A fin de cuentas, decían los médicos, así empezaban todas, y tarde o temprano terminaban por integrarse a la comunidad. La falta de cigarrillos, resuelta en los primeros días por una guardiana que se los vendía a precio de oro, volvió a atormentarla cuando se le agotó el poco dinero que llevaba. Se consoló después con los cigarrillos de papel periódico que algunas reclusas fabricaban con las colillas recogidas de la basura, pues la obsesión de fumar había llegado a ser tan intensa como la del teléfono. Las pesetas exiguas que se ganó más tarde fabricando flores artificiales le permitieron un alivio efímero. Lo más duro era la soledad de las noches. Muchas reclusas permanecían despiertas en la penumbra, como ella, pero sin atreverse a nada, pues la guardiana nocturna velaba también el portón cerrado con cadena y candado. Una noche, sin embargo, abrumada por la pesadumbre, María preguntó con voz suficiente para que le oyera su vecina de cama: - ¿Dónde estamos? La voz grave y lúcida de la vecina le contestó: - En los profundos infiernos. 35 - Dicen que esta es tierra de moros -dijo otra voz distante que resonó en el ámbito del dormitorio-. Y debe ser cierto, porque en verano, cuando hay luna, se oyen a los perros ladrándole a la mar. Se oyó la cadena en las argollas como un ancla de galeón, y la puerta se abrió. La cancerbera, el único ser que parecía vivo en el silencio instantáneo, empezó a pasearse de un extremo al otro del dormitorio. María se sobrecogió, y sólo ella sabía por qué. Desde su primera semana en el sanatorio, la vigilante nocturna le había propuesto sin rodeos que durmiera con ella en el cuarto de guardia. Empezó con un tono de negocio concreto: trueque de amor por cigarrillos, por chocolates, por lo que fuera. "Tendrás todo", le decía, trémula. "Serás la reina". Ante el rechazo de María, la guardiana cambió de método. Le dejaba papelitos de amor debajo de la almohada, en los bolsillos de la bata, en los sitios menos pensados. Eran mensajes de un apremio desgarrador capaz de estremecer a las piedras. Hacía más de un mes que parecía resignada a la derrota, la noche en que se promovió el incidente en el dormitorio. Cuando estuvo convencida de que todas las reclusas dormían, la guardiana se acercó a la cama de María, y murmuró en su oído toda clase de obscenidades tiernas, mientras le besaba la cara, el cuello tenso de terror, los brazos yermos, las piernas exhaustas. Por último, creyendo tal vez que la parálisis de María no era de miedo sino de complacencia, se atrevió a ir mas lejos. María le soltó entonces un golpe con el revés de la mano que la mandó contra la cama vecina. La guardiana se incorporó furibunda en medio del escándalo de las reclusas alborotadas. - Hija de puta -gritó-. Nos pudriremos juntas en este chiquero hasta que te vuelvas loca por mí. 36 El verano llegó sin anunciarse el primer domingo de junio, y hubo que tomar medidas de emergencia, porque las reclusas sofocadas empezaban a quitarse durante la misa los balandranes de estameña. María asistió divertida al espectáculo de las enfermas en pelota que las guardianas correteaban por las naves como gallinas ciegas. En medio de la confusión, trató de protegerse de los golpes perdidos, y sin saber cómo se encontró sola en una oficina abandonada y con un teléfono que repicaba sin cesar con un timbre de súplica. María contestó sin pensarlo, y oyó una voz lejana y sonriente que se entretenía imitando el servicio telefónico de la hora: - Son las cuarenta y cinco horas, noventa y dos minutos y ciento siete segundos - ¡Maricón! -dijo María Colgó divertida. Ya se iba, cuando cayó en la cuenta de que estaba dejando escapar una ocasión irrepetible. Entonces marcó seis cifras, con tanta tensión y tanta prisa, que no estuvo segura de que fuese el número de su casa. Esperó con el corazón desbocado, oyó el timbre, una vez, dos veces, tres veces, y oyó por fin la voz del hombre de su vida en la casa sin ella. - ¿Bueno? Tuvo que esperar a que se le pasara la pelota de lágrimas que se le formó en la garganta. - Conejo, vida mía -suspiró. Las lágrimas la vencieron. Al otro lado de la línea hubo un breve silencio de espanto, y una voz enardecida por los celos escupió la palabra: - ¡Puta! Y colgó en seco. 37 Esa noche, en un ataque frenético, María descolgó en el refectorio la litografía del generalísimo, la arrojó con todas sus fuerzas contra el vitral del jardín, y se derrumbó bañada en sangre. Aún le sobró rabia para enfrentarse a golpes con los guardianes que trataban de someterla, sin lograrlo, hasta que vio a Herculina plantada en el vano de la puerta, con los brazos cruzados mirándola. Se rindió. No obstante, la arrastraron hasta el pabellón de las locas furiosas, la aniquilaron con una manguera de agua helada, y le inyectaron trementina en las piernas. Impedida para caminar por la inflamación provocada, María se dio cuenta de que no había nada en el mundo que no fuera capaz de hacer por escapar de aquel infierno. La semana siguiente, ya de regreso al dormitorio común, se levantó de puntillas y tocó en la celda de la guardiana nocturna. El precio de María, exigido por ella de antemano, fue llevarle un mensaje a su marido. La guardiana aceptó, siempre que el trato se mantuviera en secreto absoluto. Y la apuntó con un índice inexorable. - Si alguna vez se sabe, te mueres. Así que Saturno el Mago fue al sanatorio de locas el sábado siguiente, con la camioneta de circo preparada para celebrar el regreso de María. El director en persona lo recibió en su oficina, tan limpia y ordenada como un barco de guerra, y le hizo un informe afectuoso sobre el estado de su esposa. Nadie sabía de dónde llegó, ni cómo ni cuándo, pues el primer dato de su ingreso era en el registro oficial dictado por él cuando la entrevistó. Una investigación iniciada ese mismo día no había concluido nada. En todo caso, lo que más intrigaba al director era cómo supo Saturno el paradero de su esposa. Saturno protegió a la guardiana. - Me lo informó la compañía de seguros del coche -dijo. 38 El director asintió complacido. "No sé cómo hacen los seguros para saberlo todo", dijo. Le dio una ojeada al expediente que tenía sobre su escritorio de asceta, y concluyó: - Lo único cierto es la gravedad de su estado. Estaba dispuesto a autorizarle una visita con las precauciones debidas si Saturno el Mago le prometía, por el bien de su esposa, ceñirse a la conducta que él le indicaba. Sobre todo en la manera de tratarla, para evitar que recayera en uno de sus arrebatos de furia cada vez más frecuentes y peligrosos. - Es raro -dijo Saturno-. Siempre fue de genio fuerte, pero de mucho dominio. El medico hizo un ademán de sabio. "Hay conductas que permanecen latentes durante muchos años, y un día estallan", dijo. "Con todo, es una suerte que haya caído por aquí, porque somos especialistas en casos que requieren mano dura". Al final hizo una advertencia sobre la rara obsesión de María por el teléfono. - Sígale la corriente -dijo. - Tranquilo, doctor -dijo Saturno con un aire alegre-. Es mi especialidad. La sala de visitas, mezcla de cárcel y confesionario, era un antiguo locutorio del convento. La entrada de Saturno no fue la explosión de júbilo que ambos hubieran podido esperar. María estaba de pie en el centro del salón, junto a una mesita con dos sillas y un florero sin flores. Era evidente que estaba lista para irse, con su lamentable abrigo color fresa y unos zapatos sórdidos que le habían dado de caridad. En un rincón, casi invisible, estaba Herculina con los brazos cruzados. María no se movió al ver entrar al esposo ni asomó emoción alguna en la cara todavía salpicada por los estragos del vitral. Se dieron un beso de rutina. - ¿Cómo te sientes? -le preguntó él. 39 - Feliz de que al fin hayas venido, conejo -dijo ella-. Esto ha sido la muerte. No tuvieron tiempo de sentarse. Ahogándose en lágrimas, María le contó las miserias del claustro, la barbarie de las guardianas, la comida de perros, las noches interminables sin cerrar los ojos por el terror. - Ya no sé cuántos días llevo aquí, o meses o años, pero sé que cada uno ha sido peor que el otro -dijo, y suspiró con el alma-: Creo que nunca volveré a ser la misma. - Ahora todo eso pasó -dijo él, acariciándole con la yema de los dedos las cicatrices recientes de la cara-. Yo seguiré viniendo todos los sábados. Y más si el director me lo permite. Ya verás que todo va a salir muy bien. Ella fijó en los ojos de él sus ojos aterrados. Saturno intentó sus artes de salón. Le contó, en el tono pueril de las grandes mentiras, una versión dulcificada de los propósitos del médico. "En síntesis", concluyó, "aán te faltan algunos días para estar recuperada por completo". María entendió la verdad. - ¡Por Dios, conejo! -dijo atónita-. No me digas que tú también crees que estoy loca! - ¡Cómo se te ocurre! -dijo él, tratando de reír-. Lo que pasa es que será mucho más conveniente para todos que sigas un tiempo aquí. En mejores condiciones, por supuesto. - ¡Pero si ya te dije que sólo vine a hablar por teléfono! -dijo María. Él no supo cómo reaccionar ante la obsesión temible. Miró a Herculina. Ésta aprovechó la mirada para indicarle en su reloj de pulso que era tiempo de terminar la visita. María interceptó la señal, miró hacia atrás, y vio a Herculina en la tensión del asalto inminente. Entonces se aferró al cuello de su marido gritando como una verdadera loca. Él se la quitó de encima con tanto amor 40 como pudo, y la dejó a merced de Herculina, que le saltó por la espalda. Sin darle tiempo para reaccionar le aplicó una llave con la mano izquierda, le pasó el otro brazo de hierro alrededor del cuello, y le gritó a Saturno el Mago: - ¡Váyase! Saturno huyo despavorido. Sin embargo, el sábado siguiente, ya repuesto del espanto de la visita, volvió al sanatorio con el gato vestido igual que él: la malla roja y amarilla del gran leotardo, el sombrero de copa y una capa de vuelta y media que parecía para volar. Entró en la camioneta de feria hasta el patio del claustro, y allí hizo una función prodigiosa de casi tres horas que las reclusas gozaron desde los balcones, con gritos discordantes y ovaciones inoportunas. Estaban todas, menos María, que no sólo se negó a recibir a su marido, sino inclusive a verlo desde los balcones. Saturno se sintió herido de muerte. - Es una reacción típica - lo consoló el director -. Ya pasará. Pero no pasó nunca. Después de intentar muchas veces ver de nuevo a María, Saturno hizo lo imposible para que recibiera una carta, pero fue inútil. Cuatro veces la devolvió cerrada y sin comentarios. Saturno desistió, pero siguió dejando en la portería del hospital las raciones de cigarrillos, sin saber siquiera si llegaban a Marra, hasta que lo venció la realidad. Nunca más se supo de él, salvo que volvió a casarse y regresó a su país. Antes de irse de Barcelona le dejó el gato medio muerto de hambre a una noviecita casual, que además se comprometió a seguir llevándole los cigarrillos a María. Pero también ella desapareció. Rosa Regás recordaba haberla visto en el Corte Inglés, hace unos doce años, con la cabeza rapada y el balandrán anaranjado de alguna secta oriental, y en cinta a más no poder. Ella le contó que había seguido llevándole los cigarrillos a María, siempre que pudo, hasta un día en que sólo 41 encontró los escombros del hospital, demolido como un mal recuerdo de aquellos tiempos ingratos. María le pareció muy lúcida la última vez que la vio, un poco pasada de peso y contenta con la paz del claustro. Ese día le llevó el gato, porque ya se le había acabado el dinero que Saturno le dejó para darle de comer. 42 EL HOMBRE DE PLATA - Isabel Allende(Chile) El Juancho y su perra «Mariposa» hacían el camino de tres kilómetros a la escuela dos veces al día. Lloviera o nevara, hiciera frío o sol radiante, la pequeña figura de Juancho se recortaba en el camino con la «Mariposa» detrás. Juancho le había puesto ese nombre porque tenía unas grandes orejas voladoras que, miradas a contra luz, la hacían parecer una enorme y torpe mariposa morena. Y también por esa manía que tenía la perra de andar oliendo las flores como un insecto cualquiera. La «Mariposa» acompañaba a su amo a la escuela, y se sentaba a esperar en la puerta hasta que sonara la campana. Cuando terminaba la clase y se abría la puerta, aparecía un tropel de niños desbandados como ganado despavorido, y la «Mariposa» se sacudía la modorra y comenzaba a buscar a su niño. Oliendo zapatos y piernas de escolares, daba al fin con su Juancho y entonces, moviendo la cola como un ventilador a retropropulsión, emprendía el camino de regreso. Los días de invierno anochece muy temprano. Cuando hay nubes en la costa y el mar se pone negro, a las cinco de la tarde ya está casi oscuro. Ese era un día así: nublado, medio gris y medio frío, con la lluvia anunciándose y olas con espuma en la cresta. --Mala se pone la cosa, Mariposa. Hay que apurarse o nos pesca el agua y se nos hace oscuro... A mí la noche por estas soledades me da miedo, Mariposa --decía Juancho, apurando el tranco con sus botas agujereadas y su poncho desteñido. La perra estaba inquieta. Olía el aire y de repente se ponía a gemir despacito. Llevaba las orejas alertas y la cola tiesa. 43 --¿Qué te pasa? --le decía Juancho--. No te pongas a aullar, perra lesa, mira que vienen las ánimas a penar... A la vuelta de la loma, cuando había que dejar la carretera y meterse por el sendero de tierra que llevaba cruzando los potreros hasta la casa, la Mariposa se puso insoportable, sentándose en el suelo a gemir como si le hubieran pisado la cola. Juancho era un niño campesino, y había aprendido desde niño a respetar los cambios de humor de los animales. Cuando vio la inquietud de su perra, se le pusieron los pelos de punta. --¿Qué pasa, Mariposa? ¿Son bandidos o son aparecidos? Ay... ¡Tengo miedo, Mariposa! El niño miraba a su alrededor asustado. No se veía a nadie. Potreros silenciosos en el gris espeso del atardecer invernal. El murmullo lejano del mar y esa soledad del campo chileno. Temblando de miedo, pero apurado en vista que la noche se venía encima, Juancho echó a correr por el sendero, con el bolsón golpeándole las piernas y el poncho medio enredado. De mala gana, la Mariposa salió trotando detrás. Y entonces, cuando iban llegando a la encina torcida, en la mitad del potrero grande, lo vieron. Era un enorme plato metálico suspendido a dos metros del suelo, perfectamente inmóvil. No tenía puertas ni ventanas: solamente tres orificios brillantes que parecían focos, de donde salía un leve resplandor anaranjado. El campo estaba en silencio... no se oía el ruido de un motor ni se agitaba el viento alrededor de la extraña máquina. El niño y la perra se detuvieron con los ojos desorbitados. Miraban el extraño artefacto circular detenido en el espacio, tan cerca y tan misterioso, sin comprender lo que veían. 44 El primer impulso, cuando se recuperaron, fue echar a correr a todo lo que daban. Pero la curiosidad de un niño y la lealtad de un perro son más fuertes que el miedo. Paso a paso, el niño y el perro se aproximaron, como hipnotizados, al platillo volador que descansaba junto a la copa de la encina. Cuando estaban a quince metros del plato, uno de los rayos anaranjados cambió de color, tornándose de un azul muy intenso. Un silbido agudo cruzó el aire y quedó vibrando en las ramas de la encina. La Mariposa cayó al suelo como muerta, y el niño se tapó los oídos con las manos. Cuando el silbido se detuvo, Juancho quedó tambaleándose como borracho. En la semioscuridad del anochecer, vio acercarse un objeto brillante. Sus ojos se abrieron como dos huevos fritos cuando vio lo que avanzaba: era un Hombre de Plata. Muy poco más grande que el niño, enteramente plateado, como si estuviera vestido en papel de aluminio, y una cabeza redonda sin boca, nariz ni orejas, pero con dos inmensos ojos que parecían anteojos de hombre-rana. Juancho trató de huir, pero no pudo mover ni un músculo. Su cuerpo estaba paralizado, como si lo hubieran amarrado con hilos invisibles. Aterrorizado, cubierto de sudor frío y con un grito de pavor atascado en la garganta, Juancho vio acercarse al Hombre de Plata, que avanzaba muy lentamente, flotando a treinta centímetros del suelo. Juancho no sintió la voz del Hombre de Plata, pero de alguna manera supo que él le estaba hablando. Era como si estuviera adivinando sus palabras, o como si las hubiera soñado y sólo las estuviera recordando. --Amigo... Amigo... Soy amigo... no temas, no tengas miedo, soy tu amigo... Poquito a poco el susto fue abandonando al niño. Vio acercarse al Hombre de Plata, lo vio agacharse y levantar con cuidado y sin esfuerzo a la inconsciente Mariposa, y llegar a su lado con la perra en vilo. --Amigo... Soy tu amigo... No tengas miedo, no voy a hacerte daño... Soy tu 45 amigo y quiero conocerte... Vengo de lejos, no soy de este planeta... Vengo del espacio... Quiero conocerte solamente... Las palabras sin voz del Hombre de Plata se metieron sin ruido en la cabeza de Juancho y el niño perdió todo su temor. Haciendo un esfuerzo pudo mover las piernas. El extraño hombrecito plateado estiró una mano y tocó a Juancho en un brazo. --Ven conmigo... Subamos a mi nave... Quiero conocerte... Soy tu amigo... Y Juancho, por supuesto, aceptó la invitación. Dio un paso adelante, siempre con la mano del Hombre de Plata en su brazo, y su cuerpo quedó suspendido a unos centímetros del suelo. Estaba pisando el brillo azul que salía del platillo volador, y vio que sin ningún esfuerzo avanzaba con su nuevo amigo y la Mariposa por el rayo, hasta la nave. Entró a la nave sin que se abrieran puertas. Sintió como si «pasara» a través de las paredes y se encontrara despertando de a poco en el interior de un túnel grande, silencioso, lleno de luz y tibieza. Sus pies no tocaban el suelo, pero tampoco tenía la sensación de estar flotando. --Soy de otro planeta... Vengo a conocer la Tierra... Descendí aquí porque parecía un lugar solitario... Pero estoy contento de haberte encontrado... Estoy contento de conocerte... Soy tu amigo... Así sentía Juancho que le hablaba sin palabras el Hombre de Plata. La Mariposa seguía como muerta, flotando dulcemente en un colchón de luz. --Soy Juancho Soto. Soy del Fundo La Ensenada. Mi papá es Juan Soto --dijo el niño en un murmullo, pero su voz se escuchó profunda y llena de eco, rebotando en el túnel brillante donde se encontraba. El Hombre de Plata condujo al niño a través del túnel y pronto se encontró en una habitación circular, amplia y bien iluminada, casi sin muebles ni aparatos. 46 Parecía vacía, aunque llena de misteriosos botones y minúsculas pantallas. --Este es un platillo volador de verdad --dijo Juancho, mirando a su alrededor. --Sí... Yo quiero conocerte para llevarme una imagen tuya a mi mundo... Pero no quiero asustarte... No quiero que los hombres nos conozcan, porque todavía no están preparados para recibirnos... --decía silenciosamente el Hombre de Plata. --Yo quiero irme contigo a tu mundo, si quieres llevarme con la Mariposa --dijo Juancho, temblando un poco, pero lleno de curiosidad. --No puedo llevarte conmigo... Tu cuerpo no resistiría el viaje... Pero quiero llevarme una imagen completa de ti... Déjame estudiarte y conocerte. No voy a hacerte daño. Duérmete tranquilo... No tengas miedo... Duérmete para que yo pueda conocerte... Juancho sintió un sueño profundo y pesado subirle desde la planta de los pies y, sin esfuerzo alguno, cayó profundamente dormido. El niño despertó cuando una gota de agua le mojaba la cara. Estaba oscuro y comenzaba a llover. La sombra de la encina se distinguía apenas en la noche, y tenía frío, a pesar del calor que le transmitía la Mariposa dormida debajo de su poncho. Vio que estaba descalzo. --¡Mariposa! ¡Nos quedamos dormidos! Soñé con... ¡No! ¡No lo soñé! Es cierto, tiene que ser cierto que conocí al Hombre de Plata y estuve en el Platillo Volador --miró a su alrededor, buscando la sombra de la misteriosa nave, pero no vio más que nubes negras. La perra despertó también, se sacudió, miró a su alrededor espantada, y echó a correr en dirección a la luz lejana de la casa de los Soto. Juancho la siguió también, sin pararse a buscar sus viejas botas de agua, y chapoteando en el barro, corrió a potrero abierto hasta su casa. --¡Cabro de moledera! ¡Adónde te habías metido! --gritó su madre cuando lo vio entrar, enarbolando la cuchara de palo de la cocina sobre la cabeza del niño. ¿Y tus zapatillas de goma? ¡A pata pelada y en la lluvia! --Andaba en el potrero, cerca de la encina, cuando..., ¡Ay, no me pegue 47 mamita!..., cuando vi al Hombre de Plata y el platillo flotando en el aire, sin alas... --Ya mujer, déjalo. El cabro se durmió y estuvo soñando. Mañana buscará los zapatos. ¡A tomarse la sopa ahora y a la cama! Mañana hay que madrugar --dijo el padre. Al día siguiente salieron Juancho y su padre a buscar leña. --Mira hijo... ¿Quién habrá prendido fuego cerca de la encina? Está todo este pedazo quemado. ¡Qué raro! Yo no vi fuego ni sentí olor a humo... Hicieron una fogata redondita y pareja, como una rueda grande --dijo Juan Soto, examinando el suelo, extrañado. El pasto se veía chamuscado y la tierra oscura, como si estuviera cubierta de ceniza. El lugar quemado estaba unos centímetros más bajo que el nivel del potrero, como si un peso enorme se hubiera posado sobre la tierra blanda. Juancho y la Mariposa se acercaron cuidadosamente. El niño buscó en el suelo, escarbando la tierra con un palo. --¿Qué buscas? --preguntó su padre. --Mis botas, taita... Pero parece que se las llevó el Hombre de Plata. El niño sonrió, la perra movió el rabo y Juan Soto se rascó la cabeza extrañado. 48 EL CORAZÓN DELATOR - Edgar Allan Poe (Estados Unidos) Es cierto! Siempre he sido nervioso, muy nervioso, terriblemente nervioso. ¿Pero por qué afirman ustedes que estoy loco? La enfermedad había agudizado mis sentidos, en vez de destruirlos o embotarlos. Y mi oído era el más agudo de todos. Oía todo lo que puede oírse en la tierra y en el cielo. Muchas cosas oí en el infierno. ¿Cómo puedo estar loco, entonces? Escuchen... y observen con cuánta cordura, con cuánta tranquilidad les cuento mi historia. Me es imposible decir cómo aquella idea me entró en la cabeza por primera vez; pero, una vez concebida, me acosó noche y día. Yo no perseguía ningún propósito. Ni tampoco estaba colérico. Quería mucho al viejo. Jamás me había hecho nada malo. Jamás me insultó. Su dinero no me interesaba. Me parece que fue su ojo. ¡Sí, eso fue! Tenía un ojo semejante al de un buitre... Un ojo celeste, y velado por una tela. Cada vez que lo clavaba en mí se me helaba la sangre. Y así, poco a poco, muy gradualmente, me fui decidiendo a matar al viejo y librarme de aquel ojo para siempre. Presten atención ahora. Ustedes me toman por loco. Pero los locos no saben nada. En cambio... ¡Si hubieran podido verme! ¡Si hubieran podido ver con qué habilidad procedí! ¡Con qué cuidado... con qué previsión... con qué disimulo me puse a la obra! Jamás fui más amable con el viejo que la semana antes de matarlo. Todas las noches, hacia las doce, hacía yo girar el picaporte de su puerta y la abría... ¡oh, tan suavemente! Y entonces, cuando la abertura era lo bastante grande para pasar la cabeza, levantaba una linterna sorda, cerrada, completamente cerrada, de manera que no se viera ninguna luz, y tras ella pasaba la cabeza. ¡Oh, ustedes se hubieran reído al ver cuán astutamente 49 pasaba la cabeza! La movía lentamente... muy, muy lentamente, a fin de no perturbar el sueño del viejo. Me llevaba una hora entera introducir completamente la cabeza por la abertura de la puerta, hasta verlo tendido en su cama. ¿Eh? ¿Es que un loco hubiera sido tan prudente como yo? Y entonces, cuando tenía la cabeza completamente dentro del cuarto, abría la linterna cautelosamente... ¡oh, tan cautelosamente! Sí, cautelosamente iba abriendo la linterna (pues crujían las bisagras), la iba abriendo lo suficiente para que un solo rayo de luz cayera sobre el ojo de buitre. Y esto lo hice durante siete largas noches... cada noche, a las doce... pero siempre encontré el ojo cerrado, y por eso me era imposible cumplir mi obra, porque no era el viejo quien me irritaba, sino el mal de ojo. Y por la mañana, apenas iniciado el día, entraba sin miedo en su habitación y le hablaba resueltamente, llamándolo por su nombre con voz cordial y preguntándole cómo había pasado la noche. Ya ven ustedes que tendría que haber sido un viejo muy astuto para sospechar que todas las noches, justamente a las doce, iba yo a mirarlo mientras dormía. Al llegar la octava noche, procedí con mayor cautela que de costumbre al abrir la puerta. El minutero de un reloj se mueve con más rapidez de lo que se movía mi mano. Jamás, antes de aquella noche, había sentido el alcance de mis facultades, de mi sagacidad. Apenas lograba contener mi impresión de triunfo. ¡Pensar que estaba ahí, abriendo poco a poco la puerta, y que él ni siquiera soñaba con mis secretas intenciones o pensamientos! Me reí entre dientes ante esta idea, y quizá me oyó, porque lo sentí moverse repentinamente en la cama, como si se sobresaltara. Ustedes pensarán que me eché hacia atrás... pero no. Su cuarto estaba tan negro como la pez, ya que el viejo cerraba completamente las persianas por miedo a los ladrones; yo sabía que le era imposible distinguir la abertura de la puerta, y seguí empujando suavemente, suavemente. 50 Había ya pasado la cabeza y me disponía a abrir la linterna, cuando mi pulgar resbaló en el cierre metálico y el viejo se enderezó en el lecho, gritando: -¿Quién está ahí? Permanecí inmóvil, sin decir palabra. Durante una hora entera no moví un solo músculo, y en todo ese tiempo no oí que volviera a tenderse en la cama. Seguía sentado, escuchando... tal como yo lo había hecho, noche tras noche, mientras escuchaba en la pared los taladros cuyo sonido anuncia la muerte. Oí de pronto un leve quejido, y supe que era el quejido que nace del terror. No expresaba dolor o pena... ¡oh, no! Era el ahogado sonido que brota del fondo del alma cuando el espanto la sobrecoge. Bien conocía yo ese sonido. Muchas noches, justamente a las doce, cuando el mundo entero dormía, surgió de mi pecho, ahondando con su espantoso eco los terrores que me enloquecían. Repito que lo conocía bien. Comprendí lo que estaba sintiendo el viejo y le tuve lástima, aunque me reía en el fondo de mi corazón. Comprendí que había estado despierto desde el primer leve ruido, cuando se movió en la cama. Había tratado de decirse que aquel ruido no era nada, pero sin conseguirlo. Pensaba: "No es más que el viento en la chimenea... o un grillo que chirrió una sola vez". Sí, había tratado de darse ánimo con esas suposiciones, pero todo era en vano. Todo era en vano, porque la Muerte se había aproximado a él, deslizándose furtiva, y envolvía a su víctima. Y la fúnebre influencia de aquella sombra imperceptible era la que lo movía a sentir -aunque no podía verla ni oírla-, a sentir la presencia de mi cabeza dentro de la habitación. Después de haber esperado largo tiempo, con toda paciencia, sin oír que volviera a acostarse, resolví abrir una pequeña, una pequeñísima ranura en la linterna. 51 Así lo hice -no pueden imaginarse ustedes con qué cuidado, con qué inmenso cuidado-, hasta que un fino rayo de luz, semejante al hilo de la araña, brotó de la ranura y cayó de lleno sobre el ojo de buitre. Estaba abierto, abierto de par en par... y yo empecé a enfurecerme mientras lo miraba. Lo vi con toda claridad, de un azul apagado y con aquella horrible tela que me helaba hasta el tuétano. Pero no podía ver nada de la cara o del cuerpo del viejo, pues, como movido por un instinto, había orientado el haz de luz exactamente hacia el punto maldito. ¿No les he dicho ya que lo que toman erradamente por locura es sólo una excesiva agudeza de los sentidos? En aquel momento llegó a mis oídos un resonar apagado y presuroso, como el que podría hacer un reloj envuelto en algodón. Aquel sonido también me era familiar. Era el latir del corazón del viejo. Aumentó aún más mi furia, tal como el redoblar de un tambor estimula el coraje de un soldado. Pero, incluso entonces, me contuve y seguí callado. Apenas si respiraba. Sostenía la linterna de modo que no se moviera, tratando de mantener con toda la firmeza posible el haz de luz sobre el ojo. Entretanto, el infernal latir del corazón iba en aumento. Se hacía cada vez más rápido, cada vez más fuerte, momento a momento. El espanto del viejo tenía que ser terrible. ¡Cada vez más fuerte, más fuerte! ¿Me siguen ustedes con atención? Les he dicho que soy nervioso. Sí, lo soy. Y ahora, a medianoche, en el terrible silencio de aquella antigua casa, un resonar tan extraño como aquél me llenó de un horror incontrolable. Sin embargo, me contuve todavía algunos minutos y permanecí inmóvil. ¡Pero el latido crecía cada vez más fuerte, más fuerte! Me pareció que aquel corazón iba a estallar. Y una nueva ansiedad se apoderó de mí... ¡Algún vecino podía escuchar aquel sonido! ¡La hora del viejo había sonado! Lanzando un alarido, abrí del todo la linterna y me precipité en la habitación. El viejo clamó una vez... nada más que una vez. Me bastó un segundo para arrojarlo al suelo y 52 echarle encima el pesado colchón. Sonreí alegremente al ver lo fácil que me había resultado todo. Pero, durante varios minutos, el corazón siguió latiendo con un sonido ahogado. Claro que no me preocupaba, pues nadie podría escucharlo a través de las paredes. Cesó, por fin, de latir. El viejo había muerto. Levanté el colchón y examiné el cadáver. Sí, estaba muerto, completamente muerto. Apoyé la mano sobre el corazón y la mantuve así largo tiempo. No se sentía el menor latido. El viejo estaba bien muerto. Su ojo no volvería a molestarme. Si ustedes continúan tomándome por loco dejarán de hacerlo cuando les describa las astutas precauciones que adopté para esconder el cadáver. La noche avanzaba, mientras yo cumplía mi trabajo con rapidez, pero en silencio. Ante todo descuarticé el cadáver. Le corté la cabeza, brazos y piernas. Levanté luego tres planchas del piso de la habitación y escondí los restos en el hueco. Volví a colocar los tablones con tanta habilidad que ningún ojo humano ni siquiera el suyo- hubiera podido advertir la menor diferencia. No había nada que lavar... ninguna mancha... ningún rastro de sangre. Yo era demasiado precavido para eso. Una cuba había recogido todo... ¡ja, ja! Cuando hube terminado mi tarea eran las cuatro de la madrugada, pero seguía tan oscuro como a medianoche. En momentos en que se oían las campanadas de la hora, golpearon a la puerta de la calle. Acudí a abrir con toda tranquilidad, pues ¿qué podía temer ahora? Hallé a tres caballeros, que se presentaron muy civilmente como oficiales de policía. Durante la noche, un vecino había escuchado un alarido, por lo cual se sospechaba la posibilidad de algún atentado. Al recibir este informe en el puesto de policía, habían comisionado a los tres agentes para que registraran el lugar. 53 Sonreí, pues... ¿qué tenía que temer? Di la bienvenida a los oficiales y les expliqué que yo había lanzado aquel grito durante una pesadilla. Les hice saber que el viejo se había ausentado a la campaña. Llevé a los visitantes a recorrer la casa y los invité a que revisaran, a que revisaran bien. Finalmente, acabé conduciéndolos a la habitación del muerto. Les mostré sus caudales intactos y cómo cada cosa se hallaba en su lugar. En el entusiasmo de mis confidencias traje sillas a la habitación y pedí a los tres caballeros que descansaran allí de su fatiga, mientras yo mismo, con la audacia de mi perfecto triunfo, colocaba mi silla en el exacto punto bajo el cual reposaba el cadáver de mi víctima. Los oficiales se sentían satisfechos. Mis modales los habían convencido. Por mi parte, me hallaba perfectamente cómodo. Sentáronse y hablaron de cosas comunes, mientras yo les contestaba con animación. Más, al cabo de un rato, empecé a notar que me ponía pálido y deseé que se marcharan. Me dolía la cabeza y creía percibir un zumbido en los oídos; pero los policías continuaban sentados y charlando. El zumbido se hizo más intenso; seguía resonando y era cada vez más intenso. Hablé en voz muy alta para librarme de esa sensación, pero continuaba lo mismo y se iba haciendo cada vez más clara... hasta que, al fin, me di cuenta de que aquel sonido no se producía dentro de mis oídos. Sin duda, debí de ponerme muy pálido, pero seguí hablando con creciente soltura y levantando mucho la voz. Empero, el sonido aumentaba... ¿y que podía hacer yo? Era un resonar apagado y presuroso..., un sonido como el que podría hacer un reloj envuelto en algodón. Yo jadeaba, tratando de recobrar el aliento, y, sin embargo, los policías no habían oído nada. Hablé con mayor rapidez, con vehemencia, pero el sonido crecía continuamente. Me puse en pie y discutí sobre insignificancias en voz muy alta y con violentas gesticulaciones; pero el sonido crecía continuamente. ¿Por qué no se iban? Anduve de un lado a otro, a grandes pasos, como si las observaciones de aquellos hombres me enfurecieran; pero el sonido crecía continuamente. ¡Oh, Dios! ¿Qué podía hacer yo? Lancé 54 espumarajos de rabia... maldije... juré... Balanceando la silla sobre la cual me había sentado, raspé con ella las tablas del piso, pero el sonido sobrepujaba todos los otros y crecía sin cesar. ¡Más alto... más alto... más alto! Y entretanto los hombres seguían charlando plácidamente y sonriendo. ¿Era posible que no oyeran? ¡Santo Dios! ¡No, no! ¡Claro que oían y que sospechaban! ¡Sabían... y se estaban burlando de mi horror! ¡Sí, así lo pensé y así lo pienso hoy! ¡Pero cualquier cosa era preferible a aquella agonía! ¡Cualquier cosa sería más tolerable que aquel escarnio! ¡No podía soportar más tiempo sus sonrisas hipócritas! ¡Sentí que tenía que gritar o morir, y entonces... otra vez... escuchen... más fuerte... más fuerte... más fuerte... más fuerte! -¡Basta ya de fingir, malvados! -aullé-. ¡Confieso que lo maté! ¡Levanten esos tablones! ¡Ahí... ahí! ¡Donde está latiendo su horrible corazón! 55 LA ÚLTIMA CLASE - Alphonse Daudet (Francia) Aquella mañana me había retrasado más de la cuenta en ir a la escuela, y me temía una buena reprimenda, porque, además, el señor Hamel nos había anunciado que preguntaría los participios, y yo no sabía ni una jota. No me faltaron ganas de hacer novillos y largarme a través de los campos. ¡Hacía un tiempo tan hermoso, tan claro! Se oía a los mirlos silbar en la linde del bosque, y en el prado Rippert, tras el aserradero, a los prusianos que hacían el ejercicio. Todo esto me atraía mucho más que la regla del participio; pero supe resistir la tentación y corrí apresuradamente hacia la escuela. Al pasar por delante de la Alcaldía vi una porción de gente parada frente al tablón de anuncios. Por él nos venían desde hacía dos años todas las malas noticias, las batallas perdidas, las requisiciones, las órdenes de la Kommandature, y, sin pararme, me preguntaba para mis adentros: "¿Qué es lo que todavía puede ocurrir?" Entonces, al verme atravesar la plaza a la carrera, el herrero Watcher, que estaba con su aprendiz leyendo el bando, me gritó: -No te molestes tanto, muchacho; todavía llegas a la escuela bastante a tiempo. Me pareció que me hablaba con sorna, y entré sin aliento en el patio de la escuela. De ordinario, al comenzar la clase, se levantaba un gran alboroto, que se oía hasta en la calle: los pupitres, que abríamos y cerrábamos; las lecciones, que 56 repetíamos a voces todos a un tiempo, tapándonos los oídos para aprenderlas mejor, y la ancha palmeta del maestro, que golpeaba la mesa: -¡Silencio! ¡Un poco de silencio! Yo contaba con este jaleo para deslizarme en mi banco sin ver visto; pero precisamente aquel día todo estaba tranquilo como la mañana de un domingo. Por la ventana, abierta, veía a mis compañeros alineados en sus sitios, y al señor Hamel, que pasaba y repasaba, con su terrible palmeta bajo el brazo. No hubo más solución que abrir la puerta y entrar en medio de aquel inmenso silencio. ¡No les digo si estaría avergonzado, ni el pánico que tendría! Pues bien: ¡no! El señor Hamel me miró sin cólera y me dijo dulcemente: -Siéntate pronto, hijo mío; íbamos a comenzar sin ti. Me monté sobre el banco, y en seguida me senté al pupitre. Fue entonces cuando, algo recobrado de mi pavor, eché de ver que el maestro se había puesto su hermosa levita verde, su chorrera rizada y el gorro bordado de seda negra, que sólo sacaba los días de inspección o de distribución de premios. Además, la clase entera tenía un no sabía qué extraordinario, solemne; pero lo que me sorprendió más fue ver en el fondo de la sala, en los bancos que solían quedar desiertos, unos cuantos viejos sentados, silenciosos como nosotros: el anciano Hauser, el antiguo alcalde, el cartero viejo y otros cuantos. Todos ellos parecían tristes, y Hauser había llevado un silabario, roído por los bordes, que sostenía en las rodillas abierto, con las gruesas gafas entre las páginas. Mientras yo hacía estas extrañas observaciones, el señor Hamel se había subido a su tribuna, y con la misma voz grave y dulce con que me había recibido, nos dijo: 57 -¡Hijos míos!, es el último día que les doy clase. Ha llegado de Berlín la orden de que no se enseñe más que el alemán en las escuelas de Alsacia y Lorena... El maestro nuevo llega mañana. Hoy es nuestra última lección de francés; les suplico que pongan toda su atención. Estas cuatro palabras me trastornaron por completo. ¡Miserables! Esto es lo que nos preparaban con el bando de la Alcaldía. ¡Mi última lección de francés! ¡Y yo que apenas sabía escribir! Entonces, ¡yo no lo aprendería nunca! ¡No pasaría de ahí! ¡Cómo me reprochaba a mí mismo el tiempo perdido, los novillos que había hecho para ir a nidos o a patinar sobre el Saar! Mis libros, que hacía poco me aburrían tanto y tanto me pesaban en la mano, mi Gramática, mi Historia Sagrada, ahora me parecían viejos amigos, de quienes me costaría mucho trabajo separarme. Lo mismo que el señor Hamel. La idea de que iba a marcharse, de que ya no lo vería más, me hacía olvidar los castigos y los palmetazos. ¡Pobre hombre! Se había puesto su traje bueno de los domingos en honor a la última clase. Ahora ya comprendía también por qué estos viejos del pueblo habían venido a sentarse en lo último de la sala. Parecía que sentían no haber venido más a menudo; era también una manera de dar las gracias al maestro por sus cuarenta años de buenos servicios, de ofrecer sus respetos a la patria que se marchaba con él... Estaba en este punto de mis reflexiones, cuando oí que el maestro me llamaba. Me había llegado el turno. ¡Qué no habría dado yo por poder decir de un tirón aquella terrible regla del participio, muy alto, muy claro, sin una sola falta! Pero a las primeras palabras me embrollé, y allí me quedé, de pie, balanceándome en el banco, con el corazón en un puño y sin atreverme a levantar la cabeza. El señor Hamel me iba diciendo: 58 -No te riño, pobrecito; bastante castigado estás... Pero, mira, las cosas son así. Todos los días nos decimos ¡Bah!, tengo tiempo, ya estudiaré mañana, y luego, aquí tienes lo que pasa. ¡Ay! Ésta ha sido la gran desgracia de nuestra Alsacia: dejar siempre su instrucción para mañana. Ahora esa gente tiene derecho a decirnos: Pero ¿cómo? ¿Pretenden ser franceses y no saben hablar su lengua? De todo ello, tú no tienes mucha culpa; todos nosotros tenemos muchas cosas que echarnos en cara. A sus padres no les ha importado gran cosa verlos instruidos; les parecía mejor mandarlos a trabajar la tierra o a las fábricas, para reunir unos cuantos céntimos más. Y yo mismo, ¿no tengo algo que reprocharme también? ¿No les hacía muchas veces regar mi jardín en vez de estudiar? Y cuando quería irme a pescar truchas, ¿me violentaba algo para mandarlos a paseo? Y después, de una cosa en otra, el señor Hamel llegó a hablarnos de la lengua francesa, diciendo que era la lengua más hermosa del mundo, la más clara, la más sólida; que era preciso guardarla entre nosotros y no olvidarla nunca, porque cuando un pueblo cae en la esclavitud, si conserva bien la lengua propia, es como si tuviera la llave de la prisión1. Después cogió una gramática y nos leyó la lección; yo estaba asombrado de ver cómo lo comprendía; todo lo que decía me pareció fácil, facilísimo. Acaso fuera que nunca había escuchado con tanta atención y que tampoco él había puesto tanta paciencia en sus explicaciones. Se diría que el pobre quería infundirnos todo su saber antes de marcharse, que nos lo quería meter de golpe en la cabeza. Cuando hubo terminado la lección pasamos a la escritura. El maestro nos había preparado modelos nuevos, sobre los que había escrito con una hermosa letra redonda: Francia, Alsacia, Francia, Alsacia. Parecían banderitas que ondeaban por toda la clase, colgadas como de un mástil sobre nuestros pupitres. ¡Era de ver cómo nos aplicábamos todos! ¡Qué silencio! No se oía más que el rasguear de las plumas sobre el papel. Por la ventana entraron zumbando unos abejorros; 59 nadie paró en ellos, ni siquiera los pequeñuelos, que no levantaban cabeza, trazando sus palotes con tanta afición como si fueran franceses también. Sobre el tejado de la escuela, las palomas se arrullaban dulcemente; al oírlas me preguntaba: "¿Las obligarán también a arrullarse en alemán?" De vez en cuando levantaba los ojos de mi plana y veía al señor Hamel, inmóvil en su silla, mirando fijamente los objetos a su alrededor, como si quisiera llevarse en la mirada toda su escuela. ¡Figúrense! Desde hacía cuarenta años estaba allí; en el mismo sitio, con el patio enfrente y la clase siempre parecida; sólo los bancos, los pupitres, se habían lustrado, bruñidos por el uso; los nogales del patio habían crecido, y la enredadera, plantada por su mano, festoneaba las ventanas y subía hasta las tejas. ¡Qué tortura debía ser para aquel pobre hombre dejar todas estas cosas y oír a su hermana, que trajinaba en el piso de encima haciendo las maletas!... Porque debían partir al día siguiente, ¡irse de su tierra para siempre! Sin embargo, aún tuvo ánimos para darnos la clase de cabo a rabo. Después de la escritura dimos la lección de historia; más tarde, los más pequeños cantaron juntos el ba, be, bi, bo, bu. Allá en lo último de la sala, el viejo Hauser se había puesto los espejuelos, y, con la cartilla abierta, deletreaba a coro con ellos. Se veía que también él se aplicaba; su voz temblaba de emoción y era tan gracioso oírlo, que teníamos ganas de reír y llorar a la vez. ¡Ay! ¡Siempre me acordaré de esta última clase! En esto, el reloj de la iglesia dio las doce; después, sonó el Ángelus. En el mismo momento, los sonidos de las trompetas de los prusianos, que volvían de la instrucción, estallaron bajo las ventanas. El señor Hamel se levantó de su asiento completamente demudado; nunca me había parecido tan grande. -Hijos míos -dijo-; hijos míos... Yo..., yo... 60 Pero algo lo ahogaba, y no pudo terminar la frase. Entonces se volvió hacia la pizarra, cogió la tiza y, calcando con todas sus fuerzas, escribió en trazos tan gruesos como pudo: "¡VIVA FRANCIA!" Y allí se quedó, la cabeza apoyada contra la pared. Y, sin hablar, nos hacía con la mano señas que querían decir: -Se ha acabado... Salgan. 61 LA VENTANA ABIERTA - Hector Hugh Munro (Saki) (Inglaterra) —Mi tía bajará enseguida, señor Nuttel —dijo con mucho aplomo una señorita de quince años—; mientras tanto debe hacer lo posible por soportarme. Framton Nuttel se esforzó por decir algo que halagara debidamente a la sobrina sin dejar de tomar debidamente en cuenta a la tía que estaba por llegar. Dudó más que nunca que esta serie de visitas formales a personas totalmente desconocidas fuera de alguna utilidad para la cura de reposo que se había propuesto. —Sé lo que ocurrirá —le había dicho su hermana cuando se disponía a emigrar a este retiro rural—: te encerrarás ni bien llegues y no hablarás con nadie y tus nervios estarán peor que nunca debido a la depresión. Por eso te daré cartas de presentación para todas las personas que conocí allá. Algunas, por lo que recuerdo, eran bastante simpáticas. Framton se preguntó si la señora Sappleton, la dama a quien había entregado una de las cartas de presentación, podía ser clasificada entre las simpáticas. —¿Conoce a muchas personas aquí? —preguntó la sobrina, cuando consideró que ya había habido entre ellos suficiente comunicación silenciosa. —Casi nadie —dijo Framton—. Mi hermana estuvo aquí, en la rectoría, hace unos cuatro años, y me dio cartas de presentación para algunas personas del lugar. Hizo esta última declaración en un tono que denotaba claramente un sentimiento de pesar. —Entonces no sabe prácticamente nada acerca de mi tía —prosiguió la aplomada señorita. 62 —Sólo su nombre y su dirección —admitió el visitante. Se preguntaba si la señora Sappleton estaría casada o sería viuda. Algo indefinido en el ambiente sugería la presencia masculina. —Su gran tragedia ocurrió hace tres años —dijo la niña—; es decir, después de que se fue su hermana. —¿Su tragedia? —preguntó Framton; en esta apacible campiña las tragedias parecían algo fuera de lugar. —Usted se preguntará por qué dejamos esa ventana abierta de par en par en una tarde de octubre —dijo la sobrina señalando una gran ventana que daba al jardín. —Hace bastante calor para esta época del año —dijo Framton— pero ¿qué relación tiene esa ventana con la tragedia? —Por esa ventana, hace exactamente tres años, su marido y sus dos hermanos menores salieron a cazar por el día. Nunca regresaron. Al atravesar el páramo para llegar al terreno donde solían cazar quedaron atrapados en un ciénaga traicionera. Ocurrió durante ese verano terriblemente lluvioso, sabe, y los terrenos que antes eran firmes de pronto cedían sin que hubiera manera de preverlo. Nunca encontraron sus cuerpos. Eso fue lo peor de todo. A esta altura del relato la voz de la niña perdió ese tono seguro y se volvió vacilantemente humana. —Mi pobre tía sigue creyendo que volverán algún día, ellos y el pequeño spaniel que los acompañaba, y que entrarán por la ventana como solían hacerlo. Por tal razón la ventana queda abierta hasta que ya es de noche. Mi pobre y querida tía, cuántas veces me habrá contado cómo salieron, su marido con el impermeable blanco en el brazo, y Ronnie, su hermano menor, cantando como de costumbre "¿Bertie, por qué saltas?", porque sabía que esa canción la irritaba especialmente. Sabe usted, a veces, en tardes tranquilas 63 como las de hoy, tengo la sensación de que todos ellos volverán a entrar por la ventana... La niña se estremeció. Fue un alivio para Framton cuando la tía irrumpió en el cuarto pidiendo mil disculpas por haberlo hecho esperar tanto. —Espero que Vera haya sabido entretenerlo —dijo. —Me ha contado cosas muy interesantes —respondió Framton. —Espero que no le moleste la ventana abierta —dijo la señora Sappleton con animación—; mi marido y mis hermanos están cazando y volverán aquí directamente, y siempre suelen entrar por la ventana. No quiero pensar en el estado en que dejarán mis pobres alfombras después de haber andado cazando por la ciénaga. Tan típico de ustedes los hombres, ¿no es verdad? Siguió parloteando alegremente acerca de la caza y de que ya no abundan las aves, y acerca de las perspectivas que había de cazar patos en invierno. Para Framton, todo eso resultaba sencillamente horrible. Hizo un esfuerzo desesperado, pero sólo a medias exitoso, de desviar la conversación a un tema menos repulsivo; se daba cuenta de que su anfitriona no le otorgaba su entera atención, y su mirada se extraviaba constantemente en dirección a la ventana abierta y al jardín. Era por cierto una infortunada coincidencia venir de visita el día del trágico aniversario. —Los médicos han estado de acuerdo en ordenarme completo reposo. Me han prohibido toda clase de agitación mental y de ejercicios físicos violentos — anunció Framton, que abrigaba la ilusión bastante difundida de suponer que personas totalmente desconocidas y relaciones casuales están ávidas de conocer los más íntimos detalles de nuestras dolencias y enfermedades, su causa y su remedio—. Con respecto a la dieta no se ponen de acuerdo. 64 —¿No? —dijo la señora Sappleton ahogando un bostezo a último momento. Súbitamente su expresión revelaba la atención más viva... pero no estaba dirigida a lo que Framton estaba diciendo. —¡Por fin llegan! —exclamó—. Justo a tiempo para el té, y parece que se hubieran embarrado hasta los ojos, ¿no es verdad? Framton se estremeció levemente y se volvió hacia la sobrina con una mirada que intentaba comunicar su compasiva comprensión. La niña tenía puesta la mirada en la ventana abierta y sus ojos brillaban de horror. Presa de un terror desconocido que helaba sus venas, Framton se volvió en su asiento y miró en la misma dirección. En el oscuro crepúsculo tres figuras atravesaban el jardín y avanzaban hacia la ventana; cada una llevaba bajo el brazo una escopeta y una de ellas soportaba la carga adicional de un abrigo blanco puesto sobre los hombros. Los seguía un fatigado spaniel de color pardo. Silenciosamente se acercaron a la casa, y luego se oyó una voz joven y ronca que cantaba: "¿Dime Bertie, por qué saltas?" Framton agarró deprisa su bastón y su sombrero; la puerta de entrada, el sendero de grava y el portón, fueron etapas apenas percibidas de su intempestiva retirada. Un ciclista que iba por el camino tuvo que hacerse a un lado para evitar un choque inminente. —Aquí estamos, querida —dijo el portador del impermeable blanco entrando por la ventana—: bastante embarrados, pero casi secos. ¿Quién era ese hombre que salió de golpe no bien aparecimos? —Un hombre rarísimo, un tal señor Nuttel —dijo la señora Sappleton—; no hablaba de otra cosa que de sus enfermedades, y se fue disparado sin despedirse ni pedir disculpas al llegar ustedes. Cualquiera diría que había visto un fantasma. 65 —Supongo que ha sido a causa del spaniel —dijo tranquilamente la sobrina—; me contó que los perros le producen horror. Una vez lo persiguió una jauría de perros parias hasta un cementerio cerca del Ganges, y tuvo que pasar la noche en una tumba recién cavada, con esas bestias que gruñían y mostraban los colmillos y echaban espuma encima de él. Así cualquiera se vuelve pusilánime. Las fabulaciones improvisadas eran su especialidad. 66 UNA ROSA PARA EMILIA - William Faulkner (Estados Unidos) I Cuando murió la señorita Emilia Grierson, casi toda la ciudad asistió a su funeral; los hombres, con esa especie de respetuosa devoción ante un monumento que desaparece; las mujeres, en su mayoría, animadas de un sentimiento de curiosidad por ver por dentro la casa en la que nadie había entrado en los últimos diez años, salvo un viejo sirviente, que hacía de cocinero y jardinero a la vez. La casa era una construcción cuadrada, pesada, que había sido blanca en otro tiempo, decorada con cúpulas, volutas, espirales y balcones en el pesado estilo del siglo XVII; asentada en la calle principal de la ciudad en los tiempos en que se construyó, se había visto invadida más tarde por garajes y fábricas de algodón, que habían llegado incluso a borrar el recuerdo de los ilustres nombres del vecindario. Tan sólo había quedado la casa de la señorita Emilia, levantando su permanente y coqueta decadencia sobre los vagones de algodón y bombas de gasolina, ofendiendo la vista, entre las demás cosas que también la ofendían. Y ahora la señorita Emilia había ido a reunirse con los representantes de aquellos ilustres hombres que descansaban en el sombreado cementerio, entre las alineadas y anónimas tumbas de los soldados de la Unión, que habían caído en la batalla de Jefferson. Mientras vivía, la señorita Emilia había sido para la ciudad una tradición, un deber y un cuidado, una especie de heredada tradición, que databa del día en que el coronel Sartoris el Mayor -autor del edicto que ordenaba que ninguna mujer negra podría salir a la calle sin delantal-, la eximió de sus impuestos, 67 dispensa que había comenzado cuando murió su padre y que más tarde fue otorgada a perpetuidad. Y no es que la señorita Emilia fuera capaz de aceptar una caridad. Pero el coronel Sartoris inventó un cuento, diciendo que el padre de la señorita Emilia había hecho un préstamo a la ciudad, y que la ciudad se valía de este medio para pagar la deuda contraída. Sólo un hombre de la generación y del modo de ser del coronel Sartoris hubiera sido capaz de inventar una excusa semejante, y sólo una mujer como la señorita Emilia podría haber dado por buena esta historia. Cuando la siguiente generación, con ideas más modernas, maduró y llegó a ser directora de la ciudad, aquel arreglo tropezó con algunas dificultades. Al comenzar el año enviaron a la señorita Emilia por correo el recibo de la contribución, pero no obtuvieron respuesta. Entonces le escribieron, citándola en el despacho del alguacil para un asunto que le interesaba. Una semana más tarde el alcalde volvió a escribirle ofreciéndole ir a visitarla, o enviarle su coche para que acudiera a la oficina con comodidad, y recibió en respuesta una nota en papel de corte pasado de moda, y tinta empalidecida, escrita con una floreada caligrafía, comunicándole que no salía jamás de su casa. Así pues, la nota de la contribución fue archivada sin más comentarios. Convocaron, entonces, una junta de regidores, y fue designada una delegación para que fuera a visitarla. Allá fueron, en efecto, y llamaron a la puerta, cuyo umbral nadie había traspasado desde que aquélla había dejado de dar lecciones de pintura china, unos ocho o diez años antes. Fueron recibidos por el viejo negro en un oscuro vestíbulo, del cual arrancaba una escalera que subía en dirección a unas sombras aún más densas. Olía allí a polvo y a cerrado, un olor pesado y húmedo. El vestíbulo estaba tapizado en cuero. Cuando el negro descorrió las cortinas de una ventana, vieron que el cuero estaba agrietado y cuando se sentaron, se 68 levantó una nubecilla de polvo en torno a sus muslos, que flotaba en ligeras motas, perceptibles en un rayo de sol que entraba por la ventana. Sobre la chimenea había un retrato a lápiz, del padre de la señorita Emilia, con un deslucido marco dorado. Todos se pusieron en pie cuando la señorita Emilia entró -una mujer pequeña, gruesa, vestida de negro, con una pesada cadena en torno al cuello que le descendía hasta la cintura y que se perdía en el cinturón-; debía de ser de pequeña estatura; quizá por eso, lo que en otra mujer pudiera haber sido tan sólo gordura, en ella era obesidad. Parecía abotagada, como un cuerpo que hubiera estado sumergido largo tiempo en agua estancada. Sus ojos, perdidos en las abultadas arrugas de su faz, parecían dos pequeñas piezas de carbón, prensadas entre masas de terrones, cuando pasaban sus miradas de uno a otro de los visitantes, que le explicaban el motivo de su visita. No los hizo sentar; se detuvo en la puerta y escuchó tranquilamente, hasta que el que hablaba terminó su exposición. Pudieron oír entonces el tictac del reloj que pendía de su cadena, oculto en el cinturón. Su voz fue seca y fría. —Yo no pago contribuciones en Jefferson. El coronel Sartoris me eximió. Pueden ustedes dirigirse al Ayuntamiento y allí les informarán a su satisfacción. —De allí venimos; somos autoridades del Ayuntamiento, ¿no ha recibido usted un comunicado del alguacil, firmado por él? —Sí, recibí un papel -contestó la señorita Emilia-. Quizá él se considera alguacil. Yo no pago contribuciones en Jefferson. —Pero en los libros no aparecen datos que indiquen una cosa semejante. Nosotros debemos... —Vea al coronel Sartoris. Yo no pago contribuciones en Jefferson. —Pero, señorita Emilia... 69 —Vea al coronel Sartoris (el coronel Sartoris había muerto hacía ya casi diez años.) Yo no pago contribuciones en Jefferson. ¡Tobe! -exclamó llamando al negro-. Muestra la salida a estos señores. II Así pues, la señorita Emilia venció a los regidores que fueron a visitarla del mismo modo que treinta años antes había vencido a los padres de los mismos regidores, en aquel asunto del olor. Esto ocurrió dos años después de la muerte de su padre y poco después de que su prometido -todos creímos que iba a casarse con ella- la hubiera abandonado. Cuando murió su padre apenas si volvió a salir a la calle; después que su prometido desapareció, casi dejó de vérsele en absoluto. Algunas señoras que tuvieron el valor de ir a visitarla, no fueron recibidas; y la única muestra de vida en aquella casa era el criado negro un hombre joven a la sazón-, que entraba y salía con la cesta del mercado al brazo. ―Como si un hombre -cualquier hombre- fuera capaz de tener la cocina limpia‖, comentaban las señoras, así que no les extrañó cuando empezó a sentirse aquel olor; y esto constituyó otro motivo de relación entre el bajo y prolífico pueblo y aquel otro mundo alto y poderoso de los Grierson. Una vecina de la señorita Emilia acudió a dar una queja ante el alcalde y juez Stevens, anciano de ochenta años. —¿Y qué quiere usted que yo haga? -dijo el alcalde. —¿Qué quiero que haga? Pues que le envíe una orden para que lo remedie. ¿Es que no hay una ley? —No creo que sea necesario -afirmó el juez Stevens-. Será que el negro ha matado alguna culebra o alguna rata en el jardín. Ya le hablaré acerca de ello. 70 Al día siguiente, recibió dos quejas más, una de ellas partió de un hombre que le rogó cortésmente: Tenemos que hacer algo, señor juez; por nada del mundo querría yo molestar a la señorita Emilia; pero hay que hacer algo. Por la noche, el tribunal de los regidores -tres hombres que peinaban canas, y otro algo más joven- se encontró con un hombre de la joven generación, al que hablaron del asunto. Es muy sencillo -afirmó éste-. Ordenen a la señorita Emilia que limpie el jardín, denle algunos días para que lo lleve a cabo y si no lo hace... Por favor, señor -exclamó el juez Stevens-. ¿Va usted a acusar a la señorita Emilia de que huele mal? Al día siguiente por la noche, después de las doce, cuatro hombres cruzaron el césped de la finca de la señorita Emilia y se deslizaron alrededor de la casa, como ladrones nocturnos, husmeando los fundamentos del edificio, construidos con ladrillo, y las ventanas que daban al sótano, mientras uno de ellos hacía un acompasado movimiento, como si estuviera sembrando, metiendo y sacando la mano de un saco que pendía de su hombro. Abrieron la puerta de la bodega, y allí esparcieron cal, y también en las construcciones anejas a la casa. Cuando hubieron terminado y emprendían el regreso, detrás de una iluminada ventana que al llegar ellos estaba oscura, vieron sentada a la señorita Emilia, rígida e inmóvil como un ídolo. Cruzaron lentamente el prado y llegaron a los algarrobos que se alineaban a lo largo de la calle. Una semana o dos más tarde, aquel olor había desaparecido. Así fue cómo el pueblo empezó a sentir verdadera compasión por ella. Todos en la ciudad recordaban que su anciana tía, lady Wyatt, había acabado completamente loca, y creían que los Grierson se tenían en más de lo que 71 realmente eran. Ninguno de nuestros jóvenes casaderos era bastante bueno para la señorita Emilia. Nos habíamos acostumbrado a representarnos a ella y a su padre como un cuadro. Al fondo, la esbelta figura de la señorita Emilia, vestida de blanco; en primer término, su padre, dándole la espalda, con un látigo en la mano, y los dos, enmarcados por la puerta de entrada a su mansión. Y así, cuando ella llegó a sus 30 años en estado de soltería, no sólo nos sentíamos contentos por ello, sino que hasta experimentamos como un sentimiento de venganza. A pesar de la tara de la locura en su familia, no hubieran faltado a la señorita Emilia ocasiones de matrimonio, si hubiera querido aprovecharlas.. Cuando murió su padre, se supo que a su hija sólo le quedaba en propiedad la casa, y en cierto modo esto alegró a la gente; al fin podían compadecer a la señorita Emilia. Ahora que se había quedado sola y empobrecida, sin duda se humanizaría; ahora aprendería a conocer los temblores y la desesperación de tener un céntimo de más o de menos. Al día siguiente de la muerte de su padre, las señoras fueron a la casa a visitar a la señorita Emilia y darle el pésame, como es costumbre. Ella, vestida como siempre, y sin muestra ninguna de pena en el rostro, las puso en la puerta, diciéndoles que su padre no estaba muerto. En esta actitud se mantuvo tres días, visitándola los ministros de la Iglesia y tratando los doctores de persuadirla de que los dejara entrar para disponer del cuerpo del difunto. Cuando ya estaban dispuestos a valerse de la fuerza y de la ley, la señorita Emilia rompió en sollozos y entonces se apresuraron a enterrar al padre. No decimos que entonces estuviera loca. Creímos que no tuvo más remedio que hacer esto. Recordando a todos los jóvenes que su padre había desechado, y sabiendo que no le había quedado ninguna fortuna, la gente pensaba que ahora no tendría más remedio que agarrarse a los mismos que en otro tiempo había despreciado. 72 III La señorita Emilia estuvo enferma mucho tiempo. Cuando la volvimos a ver, llevaba el cabello corto, lo que la hacía aparecer más joven que una muchacha, con una vaga semejanza con esos ángeles que figuran en los vidrios de colores de las iglesias, de expresión a la vez trágica y serena... Por entonces justamente la ciudad acababa de firmar los contratos para pavimentar las calles, y en el verano siguiente a la muerte de su padre empezaron los trabajos. La compañía constructora vino con negros, mulas y maquinaria, y al frente de todo ello, un capataz, Homer Barron, un yanqui blanco de piel oscura, grueso, activo, con gruesa voz y ojos más claros que su rostro. Los muchachillos de la ciudad solían seguirlo en grupos, por el gusto de verlo renegar de los negros, y oír a éstos cantar, mientras alzaban y dejaban caer el pico. Homer Barren conoció en seguida a todos los vecinos de la ciudad. Dondequiera que, en un grupo de gente, se oyera reír a carcajadas se podría asegurar, sin temor a equivocarse, que Homer Barron estaba en el centro de la reunión. Al poco tiempo empezamos a verlo acompañando a la señorita Emilia en las tardes del domingo, paseando en la calesa de ruedas amarillas o en un par de caballos bayos de alquiler... Al principio todos nos sentimos alegres de que la señorita Emilia tuviera un interés en la vida, aunque todas las señoras decían: ―Una Grierson no podía pensar seriamente en unirse a un hombre del Norte, y capataz por añadidura.‖ Había otros, y éstos eran los más viejos, que afirmaban que ninguna pena, por grande que fuera, podría hacer olvidar a una verdadera señora aquello de noblesse oblige -claro que sin decir noblesse oblige- y exclamaban: ―¡Pobre Emilia! ¡Ya podían venir sus parientes a acompañarla!‖, pues la señorita Emilia tenía familiares en Alabama, aunque ya hacía muchos años que su padre se había enemistado con ellos, a causa de la vieja lady Wyatt, aquella que se 73 volvió loca, y desde entonces se había roto toda relación entre ellos, de tal modo que ni siquiera habían venido al funeral. Pero lo mismo que la gente empezó a exclamar: ―¡Pobre Emilia!‖, ahora empezó a cuchichear: ―Pero ¿tú crees que se trata de...?‖ ―¡Pues claro que sí! ¿Qué va a ser, si no?‖, y para hablar de ello, ponían sus manos cerca de la boca. Y cuando los domingos por la tarde, desde detrás de las ventanas entornadas para evitar la entrada excesiva del sol, oían el vivo y ligero clop, clop, clop, de los bayos en que la pareja iba de paseo, podía oírse a las señoras exclamar una vez más, entre un rumor de sedas y satenes: ―¡Pobre Emilia!‖ Por lo demás, la señorita Emilia seguía llevando la cabeza alta, aunque todos creíamos que había motivos para que la llevara humillada. Parecía como si, más que nunca, reclamara el reconocimiento de su dignidad como última representante de los Grierson; como si tuviera necesidad de este contacto con lo terreno para reafirmarse a sí misma en su impenetrabilidad. Del mismo modo se comportó cuando adquirió el arsénico, el veneno para las ratas; esto ocurrió un año más tarde de cuando se empezó a decir: ―¡Pobre Emilia!‖, y mientras sus dos primas vinieron a visitarla. — Necesito un veneno -dijo al droguero. Tenía entonces algo más de los 30 años y era aún una mujer esbelta, aunque algo más delgada de lo usual, con ojos fríos y altaneros brillando en un rostro del cual la carne parecía haber sido estirada en las sienes y en las cuencas de los ojos; como debe parecer el rostro del que se halla al pie de una farola. — Necesito un veneno -dijo. —¿Cuál quiere, señorita Emilia? ¿Es para las ratas? Yo le recom... —Quiero el más fuerte que tenga -interrumpió-. No importa la clase. El droguero le enumeró varios. — Pueden matar hasta un elefante. Pero ¿qué es lo que usted desea. . .? 74 — Quiero arsénico. ¿Es bueno? — ¿Que si es bueno el arsénico? Sí, señora. Pero ¿qué es lo que desea...? — Quiero arsénico. El droguero la miró de abajo arriba. Ella le sostuvo la mirada de arriba abajo, rígida, con la faz tensa. — ¡Sí, claro -respondió el hombre-; si así lo desea! Pero la ley ordena que hay que decir para qué se va a emplear. La señorita Emilia continuaba mirándolo, ahora con la cabeza levantada, fijando sus ojos en los ojos del droguero, hasta que éste desvió su mirada, fue a buscar el arsénico y se lo empaquetó. El muchacho negro se hizo cargo del paquete. E1 droguero se metió en la trastienda y no volvió a salir. Cuando la señorita Emilia abrió el paquete en su casa, vio que en la caja, bajo una calavera y unos huesos, estaba escrito: ―Para las ratas‖. IV Al día siguiente, todos nos preguntábamos: ―¿Se irá a suicidar?‖ y pensábamos que era lo mejor que podía hacer. Cuando empezamos a verla con Homer Barron, pensamos: ―Se casará con él‖. Más tarde dijimos: ―Quizás ella le convenga aún‖, pues Homer, que frecuentaba el trato de los hombres y se sabía que bebía bastante, había dicho en el Club Elks que él no era un hombre de los que se casan. Y repetimos una vez más: ―¡Pobre Emilia!‖ desde atrás de las vidrieras, cuando aquella tarde de domingo los vimos pasar en la calesa, la señorita Emilia con la cabeza erguida y Homer Barron con su sombrero de copa, un cigarro entre los dientes y las riendas y el látigo en las manos cubiertas con guantes amarillos.... Fue entonces cuando las señoras empezaron a decir que aquello constituía una desgracia para la ciudad y un mal ejemplo para la juventud. Los hombres no 75 quisieron tomar parte en aquel asunto, pero al fin las damas convencieron al ministro de los bautistas -la señorita Emilia pertenecía a la Iglesia Episcopal- de que fuera a visitarla. Nunca se supo lo que ocurrió en aquella entrevista; pero en adelante el clérigo no quiso volver a oír nada acerca de una nueva visita. El domingo que siguió a la visita del ministro, la pareja cabalgó de nuevo por las calles, y al día siguiente la esposa del ministro escribió a los parientes que la señorita Emilia tenía en Alabama.... De este modo, tuvo a sus parientes bajo su techo y todos nos pusimos a observar lo que pudiera ocurrir. Al principio no ocurrió nada, y empezamos a creer que al fin iban a casarse. Supimos que la señorita Emilia había estado en casa del joyero y había encargado un juego de tocador para hombre, en plata, con las iniciales H.B. Dos días más tarde nos enteramos de que había encargado un equipo completo de trajes de hombre, incluyendo la camisa de noche, y nos dijimos: ―Van a casarse‖ y nos sentíamos realmente contentos. Y nos alegrábamos más aún, porque las dos parientas que la señorita Emilia tenía en casa eran todavía más Grierson de lo que la señorita Emilia había sido.... Así pues, no nos sorprendimos mucho cuando Homer Barron se fue, pues la pavimentación de las calles ya se había terminado hacía tiempo. Nos sentimos, en verdad, algo desilusionados de que no hubiera habido una notificación pública; pero creímos que iba a arreglar sus asuntos, o que quizá trataba de facilitarle a ella el que pudiera verse libre de sus primas. (Por este tiempo, hubo una verdadera intriga y todos fuimos aliados de la señorita Emilia para ayudarla a desembarazarse de sus primas). En efecto, pasada una semana, se fueron y, como esperábamos, tres días después volvió Homer Barron. Un vecino vio al negro abrirle la puerta de la cocina, en un oscuro atardecer.... Y ésta fue la última vez que vimos a Homer Barron. También dejamos de ver a la señorita Emilia por algún tiempo. El negro salía y entraba con la cesta de ir al 76 mercado; pero la puerta de la entrada principal permanecía cerrada. De vez en cuando podíamos verla en la ventana, como aquella noche en que algunos hombres esparcieron la cal; pero casi por espacio de seis meses no fue vista por las calles. Todos comprendimos entonces que esto era de esperar, como si aquella condición de su padre, que había arruinado la vida de su mujer durante tanto tiempo, hubiera sido demasiado virulenta y furiosa para morir con él.... Cuando vimos de nuevo a la señorita Emilia había engordado y su cabello empezaba a ponerse gris. En pocos años este gris se fue acentuando, hasta adquirir el matiz del plomo. Cuando murió, a los 74 años, tenía aún el cabello de un intenso gris plomizo, y tan vigoroso como el de un hombre joven.... Todos estos años la puerta principal permaneció cerrada, excepto por espacio de unos seis o siete, cuando ella andaba por los 40, en los cuales dio lecciones de pintura china. Había dispuesto un estudio en una de las habitaciones del piso bajo, al cual iban las hijas y nietas de los contemporáneos del coronel Sartoris, con la misma regularidad y aproximadamente con el mismo espíritu con que iban a la iglesia los domingos, con una pieza de ciento veinticinco para la colecta. Entretanto, se le había dispensado de pagar las contribuciones. Cuando la generación siguiente se ocupó de los destinos de la ciudad, las discípulas de pintura, al crecer, dejaron de asistir a las clases, y ya no enviaron a sus hijas con sus cajas de pintura y sus pinceles, a que la señorita Emilia les enseñara a pintar según las manidas imágenes representadas en las revistas para señoras. La puerta de la casa se cerró de nuevo y así permaneció en adelante. Cuando la ciudad tuvo servicio postal, la señorita Emilia fue la única que se negó a permitirles que colocasen encima de su puerta los números metálicos, y que colgasen de la misma un buzón. No quería ni oír hablar de ello. 77 Día tras día, año tras año, veíamos al negro ir y venir al mercado, cada vez más canoso y encorvado. Cada año, en el mes de diciembre, le enviábamos a la señorita Emilia el recibo de la contribución, que nos era devuelto, una semana más tarde, en el mismo sobre, sin abrir. Alguna vez la veíamos en una de las habitaciones del piso bajo -evidentemente había cerrado el piso alto de la casasemejante al torso de un ídolo en su nicho, dándose cuenta, o no dándose cuenta, de nuestra presencia; eso nadie podía decirlo. Y de este modo la señorita Emilia pasó de una a otra generación, respetada, inasequible, impenetrable, tranquila y perversa. Y así murió. Cayo enferma en aquella casa, envuelta en polvo y sombras, teniendo para cuidar de ella solamente a aquel negro torpón. Ni siquiera supimos que estaba enferma, pues hacía ya tiempo que habíamos renunciado a obtener alguna información del negro. Probablemente este hombre no hablaba nunca, ni aun con su ama, pues su voz era ruda y áspera, como si la tuviera en desuso. Murió en una habitación del piso bajo, en una sólida cama de nogal, con cortinas, con la cabeza apoyada en una almohada amarilla, empalidecida por el paso del tiempo y la falta de sol. V El negro recibió en la puerta principal a las primeras señoras que llegaron a la casa, las dejó entrar curioseándolo todo y hablando en voz baja, y desapareció. Atravesó la casa, salió por la puerta trasera y no se volvió a ver más. Las dos primas de la señorita Emilia llegaron inmediatamente, dispusieron el funeral para el día siguiente, y allá fue la ciudad entera a contemplar a la señorita Emilia yaciendo bajo montones de flores, y con el retrato a lápiz de su padre colocado sobre el ataúd, acompañada por las dos damas sibilantes y macabras. En el balcón estaban los hombres, y algunos de ellos, los más viejos, vestidos con su cepillado uniforme de confederados; hablaban de ella como si hubiera sido 78 contemporánea suya, como si la hubieran cortejado y hubieran bailado con ella, confundiendo el tiempo en su matemática progresión, como suelen hacerlo las personas ancianas, para quienes el pasado no es un camino que se aleja, sino una vasta pradera a la que el invierno no hace variar, y separado de los tiempos actuales por la estrecha unión de los últimos diez años. Sabíamos ya todos que en el piso superior había una habitación que nadie había visto en los últimos cuarenta años y cuya puerta tenía que ser forzada. No obstante esperaron, para abrirla, a que la señorita Emilia descansara en su tumba. Al echar abajo la puerta, la habitación se llenó de una gran cantidad de polvo, que pareció invadirlo todo. En esta habitación, preparada y adornada como para una boda, por doquiera parecía sentirse como una tenue y acre atmósfera de tumba: sobre las cortinas, de un marchito color de rosa; sobre las pantallas, también rosadas, situadas sobre la mesa-tocador; sobre la araña de cristal; sobre los objetos de tocador para hombre, en plata tan oxidada que apenas se distinguía el monograma con que estaban marcados. Entre estos objetos aparecía un cuello y una corbata, como si se hubieran acabado de quitar y así, abandonados sobre el tocador, resplandecían con una pálida blancura en medio del polvo que lo llenaba todo. En una silla estaba un traje de hombre, cuidadosamente doblado; al pie de la silla, los calcetines y los zapatos. El hombre yacía en la cama.. Por un largo tiempo nos detuvimos a la puerta, mirando asombrados aquella apariencia misteriosa y descarnada. El cuerpo había quedado en la actitud de abrazar; pero ahora el largo sueño que dura más que el amor, que vence al gesto del amor, lo había aniquilado. Lo que quedaba de él, pudriéndose bajo lo que había sido camisa de dormir, se había convertido en algo inseparable de la 79 cama en que yacía. Sobre él, y sobre la almohada que estaba a su lado, se extendía la misma capa de denso y tenaz polvo. Entonces nos dimos cuenta de que aquella segunda almohada ofrecía la depresión dejada por otra cabeza. Uno de los que allí estábamos levantó algo que había sobre ella e inclinándonos hacia delante, mientras se metía en nuestras narices aquel débil e invisible polvo seco y acre, vimos una larga hebra de cabello gris. 80 UN DÍA DE ESTOS - Gabriel García Márquez (Colombia) El lunes amaneció tibio y sin lluvia. Don Aurelio Escobar, dentista sin título y buen madrugador, abrió su gabinete a las seis. Sacó de la vidriera una dentadura postiza montada aún en el molde de yeso y puso sobre la mesa un puñado de instrumentos que ordenó de mayor a menor, como en una exposición. Llevaba una camisa a rayas, sin cuello, cerrada arriba con un botón dorado, y los pantalones sostenidos con cargadores elásticos. Era rígido, enjuto, con una mirada que raras veces correspondía a la situación, como la mirada de los sordos. Cuando tuvo las cosas dispuestas sobre la mesa rodó la fresa hacia el sillón de resortes y se sentó a pulir la dentadura postiza. Parecía no pensar en lo que hacía, pero trabajaba con obstinación, pedaleando en la fresa incluso cuando no se servía de ella. Después de la ocho hizo una pausa para mirar el cielo por la ventana y vio dos gallinazos pensativos que se secaban al sol en el caballete de la casa vecina. Siguió trabajando con la idea de que antes del almuerzo volvería a llover. La voz destemplada de su hijo de once años lo sacó de su abstracción. -- Papá. -- Qué -- Dice el alcalde que si le sacas una muela. -- Dile que no estoy aquí. 81 Estaba puliendo un diente de oro. Lo retiró a la distancia del brazo y lo examinó con los ojos a medio cerrar. En la salita de espera volvió a gritar su hijo. -- Dice que sí estás porque te está oyendo. El dentista siguió examinando el diente. Sólo cuando lo puso en la mesa con los trabajos terminados, dijo: -- Mejor. Volvió a operar la fresa. De una cajita de cartón donde guardaba las cosas por hacer, sacó un puente de varias piezas y empezó a pulir el oro. -- Papá. -- Qué. Aún no había cambiado de expresión. -- Dice que si no le sacas la muela te pega un tiro. Sin apresurarse, con un movimiento extremadamente tranquilo, dejó de pedalear en la fresa, la retiró del sillón y abrió por completo la gaveta inferior de la mesa. Allí estaba el revólver. -- Bueno --dijo--. Dile que venga a pegármelo. Hizo girar el sillón hasta quedar de frente a la puerta, la mano apoyada en el borde de la gaveta. El alcalde apareció en el umbral. Se había afeitado la mejilla izquierda, pero en la otra, hinchada y dolorida, tenía una barba de cinco días. El 82 dentista vio en sus ojos marchitos muchas noches de desesperación. Cerró la gaveta con la punta de los dedos y dijo suavemente: -- Siéntese. -- Buenos días --dijo el alcalde. -- Buenos --dijo el dentista. Mientras hervían los instrumentos, el alcalde apoyó el cráneo en el cabezal de la silla y se sintió mejor. Respiraba un olor glacial. Era un gabinete pobre: una vieja silla de madera, la fresa de pedal, y una vidriera con pomos de loza. Frente a la silla, una ventana con un cancel de tela hasta la altura de un hombre. Cuando sintió que el dentista se acercaba, el alcalde afirmó los talones y abrió la boca. Don Aurelio Escobar le movió la cabeza hacia la luz. Después de observar la muela dañada, ajustó la mandíbula con una presión cautelosa de los dedos. -- Tiene que ser sin anestesia --dijo. -- ¿Por qué? -- Porque tiene un absceso. El alcalde lo miró en los ojos. -- Está bien --dijo, y trató de sonreír. El dentista no le correspondió. Llevó a la mesa de trabajo la cacerola con los instrumentos hervidos y los sacó del agua con unas pinzas frías, todavía sin apresurarse. Después rodó la escupidera con la punta del zapato y fue a lavarse las manos en el aguamanil. Hizo todo sin mirar al alcalde. Pero el alcalde no lo perdió de vista. Era una cordal inferior. El dentista abrió las piernas y apretó la muela con el gatillo caliente. El alcalde se aferró a las barras de la silla, descargó toda su 83 fuerza en los pies y sintió un vacío helado en los riñones, pero no soltó un suspiro. El dentista sólo movió la muñeca. Sin rencor, más bien con una marga ternura, dijo: -- Aquí nos paga veinte muertos, teniente. El alcalde sintió un crujido de huesos en la mandíbula y sus ojos se llenaron de lágrimas. Pero no suspiró hasta que no sintió salir la muela. Entonces la vio a través de las lágrimas. Le pareció tan extraña a su dolor, que no pudo entender la tortura de sus cinco noches anteriores. Inclinado sobre la escupidera, sudoroso, jadeante, se desabotonó la guerrera y buscó a tientas el pañuelo en el bolsillo del pantalón. El dentista le dio un trapo limpio. -- Séquese las lágrimas --dijo. El alcalde lo hizo. Estaba temblando. Mientras el dentista se lavaba las manos, vio el cielorraso desfondado y una telaraña polvorienta con huevos de araña e insectos muertos. El dentista regresó secándose. "Acuéstese --dijo-- y haga buches de agua de sal." El alcalde se puso de pie, se despidió con un displicente saludo militar, y se dirigió a la puerta estirando las piernas, sin abotonarse la guerrera. -- Me pasa la cuenta -dijo. -- ¿A usted o al municipio? El alcalde no lo miró. Cerró la puerta, y dijo, a través de la red metálica: -- Es la misma vaina. 84 UN CANARIO COMO REGALO - Ernest Hemingway (Estados Unidos) El tren pasó rápidamente junto a una larga casa de piedra roja con jardín, y, en él, cuatro gruesas palmeras, a la sombra de cada una de las cuales había una mesa. Al otro lado estaba el mar. El tren penetró en una hendidura cavada en la roca rojiza y la arcilla, y el mar sólo podía verse entonces interrumpidamente y muy abajo, contra las rocas. -Lo compré en Palermo -dijo la dama norteamericana-. Sólo estuvimos en tierra una hora. Era un domingo por la mañana. El hombre quería que le pagara en dólares y le di un dólar y medio. En realidad canta admirablemente. Hacía mucho calor en el tren y en el coche-salón. No entraba ni un soplo de brisa por la ventanilla abierta. La dama norteamericana bajó la persiana de madera y ya no pudo verse más el mar, ni siquiera de vez en cuando. Al otro lado estaban los vidrios, luego el corredor, detrás una ventanilla abierta y fuera de ella árboles polvorientos, un camino asfaltado y extensos viñedos rodeados de grises colinas. Al llegar a Marsella veíamos el humo de muchas chimeneas. El tren disminuyó la velocidad y entró en una vía, entre las muchas que llevaban a la estación. Se detuvo veinte minutos en Marsella y la dama norteamericana compró un ejemplar de The Daily Mail y media botella de agua mineral Evian. Paseó un poco a lo largo del andén de la estación, pero sin alejarse mucho de los escalones del vagón, debido a que en Cannes, donde el tren se detuvo doce minutos, partió de pronto sin advertencia alguna, y ella pudo subir justamente a tiempo. La dama norteamericana era un poco sorda y temió que se dieran las habituales señales de partida del convoy y ella no pudiera oírlas. 85 El tren partió y no sólo podían verse las playas de maniobras y el humo de las grandes chimeneas, sino también, hacia atrás, la propia ciudad de Marsella y el puerto, con sus colinas grises en el fondo y los últimos destellos del sol en el mar. Mientras oscurecía, el tren pasó cerca de una granja incendiada. Había automóviles detenidos en el camino y desde dentro del edificio de la granja se sacaban al campo ropas de cama y otras cosas. Había mucha gente contemplando cómo ardía la casa. Era ya de noche cuando el tren llegó a Aviñón. La gente dejó el convoy. En los quioscos, los franceses que volvían a París compraban los periódicos del día. En el andén había soldados negros. Llevaban uniforme castaño, eran altos y sus rostros brillaban bajo la luz eléctrica. El tren dejó Aviñón y los negros quedaron allí, de pie. Un sargento blanco, de baja estatura, estaba con ellos. Dentro del coche-cama el camarero había bajado las tres literas de la pared y ya estaban preparadas para dormir. La dama norteamericana no durmió durante la noche porque el tren era un rapide que iba a gran velocidad y ella temía durante la noche. La cama de la dama norteamericana era la que estaba más cerca de la ventanilla. El canario de Palermo, con una manta extendida sobre la jaula, estaba fuera del camarote, en el corredor que llevaba al lavabo. Fuera del compartimiento había una luz azulada. Durante toda la noche el tren viajó muy velozmente y la dama norteamericana se despertaba esperando un accidente. Por la mañana, el tren se hallaba cerca de París y después que la dama norteamericana salió del lavabo, muy norteamericana, muy saludable y muy de edad mediana, a pesar de no haber dormido, quitó la manta de la jaula y la colgó al sol, volviendo al vagón restaurante para desayunar. Cuando volvió al coche-cama las literas habían sido levantadas de nuevo y transformadas en asientos, el canario estaba acicalándose las plumas al sol, que entraba por la ventanilla abierta, y el tren estaba mucho más cerca de París. 86 -Ama el sol -dijo la dama norteamericana-. Ahora, dentro de un momento, cantará. El canario siguió arreglándose las plumas y espulgándose. -Siempre me han gustado los pájaros -dijo la dama norteamericana-. Lo llevo a casa para mi niña. Ahí está... ahora canta. El canario pió y las plumas de la garganta permanecieron inmóviles. Bajó el pico y comenzó a espulgarse de nuevo. El tren cruzó un río y pasó a través de un bosque muy cuidado. El tren pasó por muchos de los pueblos de las afueras de París. Había tranvías en los pueblos y grandes cartelones de propaganda de la Belle Jardiniere, Dubonnet y Pernod, en los muros y paredes cerca de los cuales pasaba el tren. Todos los lugares por donde éste pasaba tenían el aspecto de no haberse despertado todavía. Durante unos minutos no escuché a la dama norteamericana, que estaba hablándole a mi esposa. -¿Su esposo es también norteamericano? -preguntó la dama. -Sí -dijo mi mujer-. Ambos somos norteamericanos. -Creí que eran ingleses. -¡Oh, no! -Será tal vez porque llevo tirantes. -Había empezado a decir «tiradores», pero cambié la palabra al salir de mi boca, para mantener mi lenguaje de acuerdo con mi aspecto de inglés. La dama norteamericana no me oyó. Realmente era completamente sorda; leía en los labios y yo no la había mirado al hablar. Miraba afuera, por la ventanilla. Continuó hablando con mi esposa. -Me alegro de que sean norteamericanos. Los hombres norteamericanos son los mejores maridos -estaba diciendo la dama norteamericana-. Por eso dejamos el 87 continente, ¿sabe usted? Mi hija se enamoró de un hombre en Vevey -se detuvoEstaban locos, sencillamente -se detuvo de nuevo-. La saqué de allí, por supuesto. -¿Logró soportarlo? -preguntó mi mujer. -No lo creo -dijo la dama norteamericana-. No quería comer nada y no dormía. Me empeñé en consolarla, pero parece no tener interés por nada. No le importa nada, pero yo no podía dejarla casar con un extranjero. -Hizo una pausa-. Alguien, un buen amigo mío, me dijo una vez: «Ningún extranjero puede ser un buen marido para una norteamericana». -No -dijo mí esposa-; supongo que no. La dama norteamericana admiró el abrigo de viaje de mi esposa y luego supimos que la dama norteamericana había adquirido sus propias ropas durante veinte años en la misma maison de couture de la rue Saint Honoré. Tenían sus medidas y una vendeuse que la conocía y sabía sus gustos, elegía sus vestidos y los enviaba a los Estados Unidos. Las ropas llegaban a una oficina de correos cercana al lugar donde ella vivía, en la ciudad de Nueva York, y los derechos de importación no eran nunca exorbitantes, porque abrían las cajas allí mismo, en la sucursal de correos, para revisarlas y siempre eran sencillas, sin encajes doradas ni adornos que hicieran aparecer los vestidos como muy caros. Antes de la vendeuse actual, llamada Théresé, había otra llamada Amélie. En total sólo trabajaron esas dos en los últimos veinte afros. La couturière era siempre la misma. Los precios, sin embargo, habían aumentado. Ahora tenían también las medidas de su hija. Ya era bastante crecida y no existía muchas probabilidades de que cambiaran con el tiempo. El tren estaba ahora llegando a París. Las fortificaciones habían sido derribadas, pero la hierba no había crecido. Había muchos vagones en las vías: coches 88 restaurante de madera oscura y coches-cama, que partirían para Italia a las cinco de esa misma tarde, si ese tren sale todavía a las cinco; los coches tenían carteles que decían: París-Roma; otros de dos pisos, que iban y volvían de los suburbios y en los que, a ciertas horas, los asientos de amibos pisos estaban llenos de gente y pasaban cerca de las blancas paredes y de las ventanas de las casas. Nadie se había desayunado todavía. -Los norteamericanos son los mejores maridos -decía la dama norteamericana a mi esposa. Yo estaba bajando las maletas-. Los hombres norteamericanos son los únicos con quienes una se puede casar en todo el mundo. -¿Cuánto tiempo hace que dejó usted Vevey? -preguntó mi mujer. -Hará dos años este otoño. A ella le llevo este canario. -¿El hombre de quien estaba enamorada su hija era suizo? -Sí -dijo la dama norteamericana-. Era de una familia muy buena de Vevey. Estudiaba ingeniería. Se conocieron en Vevey, solían dar largos paseos juntos. -Conozco Vevey -dijo mi esposa-. Pasamos allí nuestra luna de miel. -¿Sí? ¡Debe haber sido maravilloso! Yo no tenía, por supuesto, la menor idea de que se había enamorado de él. -Es un lugar muy bonito -dijo mi esposa. -Sí -dijo la dama norteamericana-. ¿Verdad que es magnifico? ¿Dónde se alojaron ustedes? -En el Trois Couronnes. -Es un gran hotel -dijo la dama norteamericana. 89 -Sí -replico mi esposa-. Teníamos una habitación preciosa y en otoño el lugar era adorable. -¿Estaban ustedes allí en otoño? -Sí -dijo mi esposa. Pasábamos en ese momento al lado de tres vagones que habían sufrido algún accidente. Estaban hechos astillas y con los techos hundidos. -Miren -dije-. Debe haber sido un accidente. La dama norteamericana miró y vio el último vagón. -Toda la noche tuve miedo de que ocurriera alguna cosa así -dijo-. A veces tengo horribles presentimientos. Nunca más viajaré en un rapide por la noche. Debe haber otros trenes cómodos que no viajen con tanta rapidez. El tren entró en la oscuridad de la Gare du Lyon y se detuvo. Los mozos se acercaron a las ventanillas. Pronto nos encontramos en la turbia largura de los andenes y la dama norteamericana se puso en manos de uno de los tres hombres de la Cook, que dijo: - Un momento, señora, buscaré su nombre. El mozo trajo un baúl y lo colocó junto al equipaje. Ambos nos despedimos de la dama norteamericana, cuyo nombre había encontrado el empleado de la Agencia Cook en una de las hojas escritas a máquina, que sacó de entre un manojo de éstas y que volvió a poner en su bolsillo. Seguimos al mozo con el baúl, a lo largo del prolongado andén de cemento que corría al lado del tren. Al final había una puerta de hierro y un hombre nos tomó los billetes. Volvíamos a París para establecernos en residencias separadas. 90 LA INTRUSA - Jorge Luís Borges (Argentina) Dicen (lo cual es improbable) que la historia fue referida por Eduardo, el menor de los Nelson, en el velorio de Cristián, el mayor, que falleció de muerte natural, hacia mil ochocientos noventa y tantos, en el partido de Morón. Lo cierto es que alguien la oyó de alguien, en el decurso de esa larga noche perdida, entre mate y mate, y la repitió a Santiago Dabove, por quien la supe. Años después, volvieron a contármela en Turdera, donde había acontecido. La segunda versión, algo más prolija, confirmaba en suma la de Santiago, con las pequeñas variaciones y divergencias que son del caso. La escribo ahora porque en ella se cifra, si no me engaño, un breve y trágico cristal de la índole de los orilleros antiguos. Lo haré con probidad, pero ya preveo que cederé a la tentación literaria de acentuar o agregar algún pormenor. En Turdera los llamaban los Nilsen. El párroco me dijo que su predecesor recordaba, no sin sorpresa, haber visto en la casa de esa gente una gastada Biblia de tapas negras, con caracteres góticos; en las últimas páginas entrevió nombres y fechas manuscritas. Era el único libro que había en la casa. La azarosa crónica de los Nilsen, perdida como todo se perderá. El caserón, que ya no existe, era de ladrillo sin revocar; desde el zaguán se divisaban un patio de baldosa colorada y otro de tierra. Pocos, por lo demás, entraron ahí; los Nilsen defendían su soledad. En las habitaciones desmanteladas dormían en catres; sus lujos eran el caballo, el apero, la daga de hojas corta, el atuendo rumboso de los sábados y el alcohol pendenciero. Sé que eran altos, de melena rojiza. Dinamarca o Irlanda, de las que nunca oirían hablar, andaban por la sangre de esos dos criollos. El barrio los temía a los Colorados; no es imposible que debieran alguna muerte. Hombro a hombro pelearon una vez a la policía. Se dice que el menor tuvo un altercado con Juan Iberra, en el que no llevó la peor parte, 91 lo cual, según los entendidos, es mucho. Fueron troperos, cuarteadores, cuatreros y alguna vez tahúres. Tenían fama de avaros, salvo cuando la bebida y el juego los volvían generosos. De sus deudos nada se sabe y ni de dónde vinieron. Eran dueños de una carreta y una yunta de bueyes. Físicamente diferían del compadraje que dio su apodo forajido a la Costa Brava. Esto, y lo que ignoramos, ayuda a comprender lo unidos que fueron. Malquistarse con uno era contar con dos enemigos. Los Nilsen eran calaveras, pero sus episodios amorosos habían sido hasta entonces de zaguán o de casa mala. No faltaron, pues, comentarios cuando Cristián llevó a vivir con él a Juliana Burgos. Es verdad que ganaba así una sirvienta, pero no es menos cierto que la colmó de horrendas baratijas y que la lucía en las fiestas. En las pobres fiestas de conventillo, donde la quebrada y el corte estaban prohibidos y donde se bailaba, todavía, con mucha luz. Juliana era de tez morena y de ojos rasgados; bastaba que alguien la mirara, para que se sonriera. En un barrio modesto, donde el trabajo y el descuido gastan a las mujeres, no era mal parecida. Eduardo los acompañaba al principio. Después emprendió un viaje a Arrecifes por no sé qué negocio; a su vuelta llevó a la casa una muchacha, que había levantado por el camino, y a los pocos días la echó. Se hizo más hosco; se emborrachaba solo en el almacén y no se daba con nadie. Estaba enamorado de la mujer de Cristián. El barrio, que tal vez lo supo antes que él, previó con alevosa alegría la rivalidad latente de los hermanos. Una noche, al volver tarde de la esquina, Eduardo vio el oscuro de Cristián atado al palenque En el patio, el mayor estaba esperándolo con sus mejores pilchas. La mujer iba y venía con el mate en la mano. Cristián le dijo a Eduardo: 92 -Yo me voy a una farra en lo de Farías. Ahí la tenés a la Juliana; si la querés, úsala. El tono era entre mandón y cordial. Eduardo se quedó un tiempo mirándolo; no sabía qué hacer. Cristián se levantó, se despidió de Eduardo, no de Juliana, que era una cosa, montó a caballo y se fue al trote, sin apuro. Desde aquella noche la compartieron. Nadie sabrá los pormenores de esa sórdida unión, que ultrajaba las decencias del arrabal. El arreglo anduvo bien por unas semanas, pero no podía durar. Entre ellos, los hermanos no pronunciaban el nombre de Juliana, ni siquiera para llamarla, pero buscaban, y encontraban razones para no estar de acuerdo. Discutían la venta de unos cueros, pero lo que discutían era otra cosa. Cristián solía alzar la voz y Eduardo callaba. Sin saberlo, estaban celándose. En el duro suburbio, un hombre no decía, ni se decía, que una mujer pudiera importarle, más allá del deseo y la posesión, pero los dos estaban enamorados. Esto, de algún modo, los humillaba. Una tarde, en la plaza de Lomas, Eduardo se cruzó con Juan Iberra, que lo felicitó por ese primor que se había agenciado. Fue entonces, creo, que Eduardo lo injurió. Nadie, delante de él, iba a hacer burla de Cristián. La mujer atendía a los dos con sumisión bestial; pero no podía ocultar alguna preferencia por el menor, que no había rechazado la participación, pero que no la había dispuesto. Un día, le mandaron a la Juliana que sacara dos sillas al primer patio y que no apareciera por ahí, porque tenían que hablar. Ella esperaba un diálogo largo y se acostó a dormir la siesta, pero al rato la recordaron. Le hicieron llenar una bolsa con todo lo que tenía, sin olvidar el rosario de vidrio y la crucecita que le había dejado su madre. Sin explicarle nada la subieron a la carreta y emprendieron un silencioso y tedioso viaje. Había llovido; los caminos estaban muy pesados y 93 serían las once de la noche cuando llegaron a Morón. Ahí la vendieron a la patrona del prostíbulo. El trato ya estaba hecho; Cristián cobró la suma y la dividió después con el otro. En Turdera, los Nilsen, perdidos hasta entonces en la mañana (que también era una rutina) de aquel monstruoso amor, quisieron reanudar su antigua vida de hombres entre hombres. Volvieron a las trucadas, al reñidero, a las juergas casuales. Acaso, alguna vez, se creyeron salvados, pero solían incurrir, cada cual por su lado, en injustificadas o harto justificadas ausencias. Poco antes de fin de año el menor dijo que tenía que hacer en la Capital. Cristián se fue a Morón; en el palenque de la casa que sabemos reconoció al overo de Eduardo. Entró; adentro estaba el otro, esperando turno. Parece que Cristián le dijo: -De seguir así, los vamos a cansar a los pingos. Más vale que la tengamos a mano. Habló con la patrona, sacó unas monedas del tirador y se la llevaron. La Juliana iba con Cristián; Eduardo espoleó al overo para no verlos. Volvieron a lo que ya se ha dicho. La infame solución había fracasado; los dos habían cedido a la tentación de hacer trampa. Caín andaba por ahí, pero el cariño entre los Nilsen era muy grande -¡quién sabe qué rigores y qué peligros habían compartido!- y prefirieron desahogar su exasperación con ajenos. Con un desconocido, con los perros, con la Juliana, que habían traído la discordia. El mes de marzo estaba por concluir y el calor no cejaba. Un domingo (los domingos la gente suele recogerse temprano) Eduardo, que volvía del almacén, vio que Cristián uncía los bueyes. Cristián le dijo: -Vení, tenemos que dejar unos cueros en lo del Pardo; ya los cargué; aprovechemos la fresca. 94 El comercio del Pardo quedaba, creo, más al Sur; tomaron por el Camino de las Tropas; después, por un desvío. El campo iba agrandándose con la noche. Orillaron un pajonal; Cristián tiró el cigarro que había encendido y dijo sin apuro: -A trabajar, hermano. Después nos ayudarán los caranchos. Hoy la maté. Que se quede aquí con sus pilchas, ya no hará más perjuicios. Se abrazaron, casi llorando. Ahora los ataba otro círculo: la mujer tristemente sacrificada y la obligación de olvidarla. 95 INSTRUCCIONES PARA SUBIR UNA ESCALERA - Julio Cortazar (Argentina) Nadie habrá dejado de observar que con frecuencia el suelo se pliega de manera tal que una parte sube en ángulo recto con el plano del suelo, y luego la parte siguiente se coloca paralela a este plano, para dar paso a una nueva perpendicular, conducta que se repite en espiral o en línea quebrada hasta alturas sumamente variables. Agachándose y poniendo la mano izquierda en una de las partes verticales, y la derecha en la horizontal correspondiente, se está en posesión momentánea de un peldaño o escalón. Cada uno de estos peldaños, formados como se ve por dos elementos, se sitúa un tanto más arriba y adelante que el anterior, principio que da sentido a la escalera, ya que cualquiera otra combinación producirá formas quizá más bellas o pintorescas, pero incapaces de trasladar de una planta baja a un primer piso. Las escaleras se suben de frente, pues hacia atrás o de costado resultan particularmente incómodas. La actitud natural consiste en mantenerse de pie, los brazos colgando sin esfuerzo, la cabeza erguida aunque no tanto que los ojos dejen de ver los peldaños inmediatamente superiores al que se pisa, y respirando lenta y regularmente. Para subir una escalera se comienza por levantar esa parte del cuerpo situada a la derecha abajo, envuelta casi siempre en cuero o gamuza, y que salvo excepciones cabe exactamente en el escalón. Puesta en el primer peldaño dicha parte, que para abreviar llamaremos pie, se recoge la parte equivalente de la izquierda (también llamada pie, pero que no ha de confundirse con el pie antes citado), y llevándola a la altura del pie, se le hace seguir hasta colocarla en el segundo peldaño, con lo cual en éste descansará el pie, y en el primero descansará el pie. (Los primeros peldaños son siempre los más difíciles, hasta adquirir la coordinación necesaria. La coincidencia de nombre 96 entre el pie y el pie hace difícil la explicación. Cuídese especialmente de no levantar al mismo tiempo el pie y el pie). Llegado en esta forma al segundo peldaño, basta repetir alternadamente los movimientos hasta encontrarse con el final de la escalera. Se sale de ella fácilmente, con un ligero golpe de talón que la fija en su sitio, del que no se moverá hasta el momento del descenso. 97 LA SEÑORITA CORA - Julio Cortazar (Argentina) We'll send your love to college, all for a year or two, And then perhaps in time the boy will do for you. The trees that grow so high. (Canción folclórica inglesa.) No entiendo por qué no me dejan pasar la noche en la clínica con el nene, al fin y al cabo soy su madre y el doctor De Luisi nos recomendó personalmente al director. Podrían traer un sofá cama y yo lo acompañaría para que se vaya acostumbrando, entró tan pálido el pobrecito como si fueran a operarlo en seguida, yo creo que es ese olor de las clínicas, su padre también estaba nervioso y no veía la hora de irse, pero yo estaba segura de que me dejarían con el nene. Después de todo tiene apenas quince años y nadie se los daría, siempre pegado a mí aunque ahora con los pantalones largos quiere disimular y hacerse el hombre grande. La impresión que le habrá hecho cuando se dio cuenta de que no me dejaban quedarme, menos mal que su padre le dio charla, le hizo poner el piyama y meterse en la cama. Y todo por esa mocosa de enfermera, yo me pregunto si verdaderamente tiene órdenes de los médicos o si lo hace por pura maldad. Pero bien que se lo dije, bien que le pregunté si estaba segura de que tenía que irme. No hay más que mirarla para darse cuenta de quién es, con esos aires de vampiresa y ese delantal ajustado, una chiquilina de porquería que se cree la directora de la clínica. Pero eso sí, no se la llevó de arriba, le dije lo que pensaba y eso que el nene no sabía donde meterse de vergüenza y su padre se hacía el desentendido y de paso seguro que le miraba las piernas como de costumbre. Lo único que me consuela es que el ambiente es bueno, se nota que es una clínica para personas pudientes; el nene tiene un velador de lo más lindo para leer sus revistas, y por suerte su padre se acordó de traerle caramelos de 98 menta que son los que más le gustan. Pero mañana por la mañana, eso sí, lo primero que hago es hablar con el doctor De Luisi para que la ponga en su lugar a esa mocosa presumida. Habrá que ver si la frazada lo abriga bien al nene, voy a pedir que por las dudas le dejen otra a mano. Pero sí, claro que me abriga, menos mal que se fueron de una vez, mamá cree que soy un chico y me hace hacer cada papelón. Seguro que la enfermera va a pensar que no soy capaz de pedir lo que necesito, me miró de una manera cuando mamá le estaba protestando... Está bien, si no la dejaban quedarse qué le vamos a hacer, ya soy bastante grande para dormir solo de noche, me parece. Y en esta cama se dormirá bien, a esta hora ya no se oye ningún ruido, a veces de lejos el zumbido del ascensor que me hace acordar a esa película de miedo que también pasaba en una clínica, cuando a medianoche se abría poco a poco la puerta y la mujer paralítica en la cama veía entrar al hombre de la máscara blanca... La enfermera es bastante simpática, volvió a las seis y media con unos papeles y me empezó a preguntar mi nombre completo, la edad y esas cosas. Yo guardé la revista en seguida porque hubiera quedado mejor estar leyendo un libro de veras y no una fotonovela, y creo que ella se dio cuenta pero no dijo nada, seguro que todavía estaba enojada por lo que le había dicho mamá y pensaba que yo era igual que ella y que le iba a dar órdenes o algo así. Me preguntó si me dolía el apéndice y le dije que no, que esa noche estaba muy bien. "A ver el pulso", me dijo, y después de tomármelo anotó algo más en la planilla y la colgó a los pies de la cama. "¿Tenés hambre?", me preguntó, y yo creo que me puse colorado porque me tomó de sorpresa que me tuteara, es tan joven que me hizo impresión. Le dije que no, aunque era mentira porque a esa hora siempre tengo hambre. "Esta noche vas a cenar muy liviano", dijo ella, y cuando quise darme cuenta ya me había quitado el paquete de caramelos de menta y se iba. No sé si empecé a decirle algo, creo que no. Me daba una rabia que me hiciera eso como a un chico, bien podía haberme dicho que no tenía que comer caramelos, pero llevárselos... Seguro que estaba furiosa por lo de mamá y se desquitaba 99 conmigo, de puro resentida; que sé yo, después que se fue se me pasó de golpe el fastidio, quería seguir enojado con ella pero no podía. Qué joven es, clavado que no tiene ni diecinueve años, debe haberse recibido de enfermera hace muy poco. A lo mejor viene para traerme la cena; le voy a preguntar cómo se llama, si va a ser mi enfermera tengo que darle un nombre. Pero en cambio vino otra, una señora muy amable vestida de azul que me trajo un caldo y bizcochos y me hizo tomar unas pastillas verdes. También ella me preguntó cómo me llamaba y si me sentía bien, y me dijo que en esta pieza dormiría tranquilo porque era una de las mejores de la clínica, y es verdad porque dormí hasta casi las ocho en que me despertó una enfermera chiquita y arrugada como un mono pero muy amable, que me dijo que podía levantarme y lavarme pero antes me dio un termómetro y me dijo que me lo pusiera como se hace en estas clínicas, y yo no entendí porque en casa se pone debajo del brazo, y entonces me explicó y se fue. Al rato vino mamá y que alegría verlo tan bien, yo que me temía que hubiera pasado la noche en blanco el pobre querido, pero los chicos son así, en la casa tanto trabajo y después duermen a pierna suelta aunque estén lejos de su mamá que no ha cerrado los ojos la pobre. El doctor De Luisi entró para revisar al nene y yo me fui un momento afuera porque ya está grandecito, y me hubiera gustado encontrármela a la enfermera de ayer para verle bien la cara y ponerla en su sitio nada más que mirándola de arriba a abajo, pero no había nadie en el pasillo. Casi en seguida salió el doctor De Luisi y me dijo que al nene iban a operarlo a la mañana siguiente, que estaba muy bien y en las mejores condiciones para la operación, a su edad una apendicitis es una tontería. Le agradecí mucho y aproveché para decirle que me había llamado la atención la impertinencia de la enfermera de la tarde, se lo decía porque no era cosa de que a mi hijo fuera a faltarle la atención necesaria. Después entré en la pieza para acompañar al nene que estaba leyendo sus revistas y ya sabía que lo iban a operar al otro día. Como si fuera el fin del mundo, me mira de un modo la pobre, pero si no me voy a morir, mamá, haceme un poco el favor. Al Cacho le sacaron el apéndice en el hospital y a los seis días ya estaba queriendo jugar al fútbol. 100 Andate tranquila que estoy muy bien y no me falta nada. Sí, mamá, sí, diez minutos queriendo saber si me duele aquí o mas allá, menos mal que se tiene que ocupar de mi hermana en casa, al final se fue y yo pude terminar la fotonovela que había empezado anoche. La enfermera de la tarde se llama la señorita Cora, se lo pregunté a la enfermera chiquita cuando me trajo el almuerzo; me dieron muy poco de comer y de nuevo pastillas verdes y unas gotas con gusto a menta; me parece que esas gotas hacen dormir porque se me caían las revistas de la mano y de golpe estaba soñando con el colegio y que íbamos a un picnic con las chicas del normal como el año pasado y bailábamos a la orilla de la pileta, era muy divertido. Me desperté a eso de las cuatro y media y empecé a pensar en la operación, no que tenga miedo, el doctor De Luisi dijo que no es nada, pero debe ser raro la anestesia y que te corten cuando estás dormido, el Cacho decía que lo peor es despertarse, que duele mucho y por ahí vomitás y tenés fiebre. El nene de mamá ya no está tan garifo como ayer, se le nota en la cara que tiene un poco de miedo, es tan chico que casi me da lástima. Se sentó de golpe en la cama cuando me vio entrar y escondió la revista debajo de la almohada. La pieza estaba un poco fría y fui a subir la calefacción, después traje el termómetro y se lo di. "¿Te lo sabes poner?", le pregunté, y las mejillas parecía que iban a reventársele de rojo que se puso. Dijo que sí con la cabeza y se estiró en la cama mientras yo bajaba las persianas y encendía el velador. Cuando me acerqué para que me diera el termómetro seguía tan ruborizado que estuve a punto de reírme, pero con los chicos de esa edad siempre pasa lo mismo, les cuesta acostumbrarse a esas cosas. Y para peor me mira en los ojos, por qué no le puedo aguantar esa mirada si al final no es más que una mujer, cuando saqué el termómetro de debajo de las frazadas y se lo alcancé, ella me miraba y yo creo que se sonreía un poco, se me debe notar tanto que me pongo colorado, es algo que no puedo evitar, es más fuerte que yo. Después anotó la temperatura en la hoja que está a los pies de la cama y se fue sin decir nada. Ya casi no me 101 acuerdo de lo que hablé con papá y mamá cuando vinieron a verme a las seis. Se quedaron poco porque la señorita Cora les dijo que había que prepararme y que era mejor que estuviese tranquilo la noche antes. Pensé que mamá iba a soltarle alguna de las suyas pero la miró nomás de arriba abajo, y papá también pero yo al viejo le conozco las miradas, es algo muy diferente. Justo cuando se estaba yendo la oí a mamá que le decía a la señorita Cora: "Le agradeceré que lo atienda bien, es un niño que ha estado siempre muy rodeado por su familia", o alguna idiotez por el estilo, y me hubiera querido morir de rabia, ni siquiera escuché lo que le contestó la señorita Cora, pero estoy seguro de que no le gustó, a lo mejor piensa que me estuve quejando de ella o algo así. Volvió a eso de las seis y media con una mesita de esas de ruedas llena de frascos y algodones, y no sé por qué de golpe me dio un poco de miedo, en realidad no era miedo pero empecé a mirar lo que había en la mesita, toda clase de frascos azules o rojos, tambores de gasa y también pinzas y tubos de goma, el pobre debía estar empezando a asustarse sin la mamá que parece un papagayo endomingado, le agradeceré que atienda bien al nene, mire que he hablado con el doctor De Luisi, pero sí, señora, se lo vamos a atender como a un príncipe. Es bonito su nene, señora, con esas mejillas que se le arrebolan apenas me ve entrar. Cuando le retiré las frazadas hizo un gesto como para volver a taparse, y creo que se dio cuenta de que me hacía gracia verlo tan pudoroso. "A ver, bajate el pantalón del piyama", le dije sin mirarlo en la cara. "¿El pantalón?", preguntó con una voz que se le quebró en un gallo. "Si, claro, el pantalón", repetí, y empezó a soltar el cordón y a desabotonarse con unos dedos que no le obedecían. Le tuve que bajar yo misma el pantalón hasta la mitad de los muslos, y era como me lo había imaginado. "Ya sos un chico crecidito", le dije, preparando la brocha y el jabón aunque la verdad es que poco tenía para afeitar. "¿Cómo te llaman en tu casa?", le pregunté mientras lo enjabonaba. "Me llamo Pablo", me contestó con una voz que me dio lástima, tanta era la vergüenza. "Pero te darán algún sobrenombre", insistí, y fue todavía peor porque me pareció 102 que se iba a poner a llorar mientras yo le afeitaba los pocos pelitos que andaban por ahí. "¿Así que no tenés ningún sobrenombre? Sos el nene solamente, claro." Terminé de afeitarlo y le hice una seña para que se tapara, pero él se adelantó y en un segundo estuvo cubierto hasta el pescuezo. "Pablo es un bonito nombre", le dije para consolarlo un poco; casi me daba pena verlo tan avergonzado, era la primera vez que me tocaba atender a un muchachito tan joven y tan tímido, pero me seguía fastidiando algo en él que a lo mejor le venía de la madre, algo más fuerte que su edad y que no me gustaba, y hasta me molestaba que fuera tan bonito y tan bien hecho para sus años, un mocoso que ya debía creerse un hombre y que a la primera de cambio sería capaz de soltarme un piropo. Me quedé con los ojos cerrados, era la única manera de escapar un poco de todo eso, pero no servía de nada porque justamente en ese momento agregó: "¿Así que no tenés ningún sobrenombre. Sos el nene solamente, claro", y yo hubiera querido morirme, o agarrarla por la garganta y ahogarla, y cuando abrí los ojos le vi el pelo castaño casi pegado a mi cara porque se había agachado para sacarme un resto de jabón, y olía a shampoo de almendra como el que se pone la profesora de dibujo, o algún perfume de esos, y no supe qué decir y lo único que se me ocurrió fue preguntarle: "¿Usted se llama Cora, verdad?" Me miró con aire burlón, con esos ojos que ya me conocían y que me habían visto por todos lados, y dijo: "La señorita Cora." Lo dijo para castigarme, lo sé, igual que antes había dicho: "Ya sos un chico crecidito", nada más que para burlarse. Aunque me daba rabia tener la cara colorada, eso no lo puedo disimular nunca y es lo peor que me puede ocurrir, lo mismo me animé a decirle: "Usted es tan joven que... Bueno, Cora es un nombre muy lindo." No era eso, lo que yo había querido decirle era otra cosa y me parece que se dio cuenta y le molestó, ahora estoy seguro de que está resentida por culpa de mamá, yo solamente quería decirle que era tan joven que me hubiera gustado poder llamarla Cora a secas, pero cómo se lo iba a decir en ese momento cuando se había enojado y ya se iba con la mesita de ruedas y yo tenía unas ganas de llorar, esa es otra cosa que 103 no puedo impedir, de golpe se me quiebra la voz y veo todo nublado, justo cuando necesitaría estar más tranquilo para decir lo que pienso. Ella iba a salir pero al llegar a la puerta se quedó un momento como para ver si no se olvidaba de alguna cosa, y yo quería decirle lo que estaba pensando pero no encontraba las palabras y lo único que se me ocurrió fue mostrarle la taza con el jabón, se había sentado en la cama y después de aclararse la voz dijo: "Se le olvida la taza con el jabón", muy seriamente y con un tono de hombre grande. Volví a buscar la taza y un poco para que se calmara le pasé la mano por la mejilla. "No te aflijas, Pablito", le dije. "Todo irá bien, es una operación de nada." Cuando lo toqué echó la cabeza atrás como ofendido, y después resbaló hasta esconder la boca en el borde de las frazadas. Desde ahí, ahogadamente, dijo: "Puedo llamarla Cora, ¿verdad?" Soy demasiado buena, casi me dio lástima tanta vergüenza que buscaba desquitarse por otro lado, pero sabía que no era el caso de ceder porque después me resultaría difícil dominarlo, y a un enfermo hay que dominarlo o es lo de siempre, los líos de María Luisa en la pieza catorce o los retos del doctor De Luisi que tiene un olfato de perro para esas cosas. "Señorita Cora", me dijo tomando la taza y yéndose. Me dio una rabia, unas ganas de pegarle, de saltar de la cama y echarla a empujones, o de... Ni siquiera comprendo cómo pude decirle: "Si yo estuviera sano a lo mejor me trataría de otra manera." Se hizo la que no oía, ni siquiera dio vuelta la cabeza, y me quedé solo y sin ganas de leer, sin ganas de nada, en el fondo hubiera querido que me contestara enojada para poder pedirle disculpas porque en realidad no era lo que yo había pensado decirle, tenía la garganta tan cerrada que no se cómo me habían salido las palabras, se lo había dicho de pura rabia pero no era eso, o a lo mejor sí pero de otra manera. Y sí, son siempre lo mismo, una los acaricia, les dice una frase amable, y ahí nomás asoma el machito, no quieren convencerse de que todavía son unos mocosos. Esto tengo que contárselo a Marcial, se va a divertir y cuando mañana lo vea en la mesa de operaciones le va a hacer todavía más gracia, tan tiernito el 104 pobre con esa carucha arrebolada, maldito calor que me sube por la piel, cómo podría hacer para que no me pase eso, a lo mejor respirando hondo antes de hablar, que sé yo. Se debe haber ido furiosa, estoy seguro de que escuchó perfectamente, no sé cómo le dije eso, yo creo que cuando le pregunté si podía llamarla Cora no se enojó, me dijo lo de señorita porque es su obligación pero no estaba enojada, la prueba es que vino y me acarició la cara; pero no, eso fue antes, primero me acarició y entonces yo le dije lo de Cora y lo eché todo a perder. Ahora estamos peor que antes y no voy a poder dormir aunque me den un tubo de pastillas. La barriga me duele de a ratos, es raro pasarse la mano y sentirse tan liso, lo malo es que me vuelvo a acordar de todo y del perfume de almendras, la voz de Cora, tiene una voz muy grave para una chica tan joven y linda, una voz como de cantante de boleros, algo que acaricia aunque esté enojada. Cuando oí pasos en el corredor me acosté del todo y cerré los ojos, no quería verla, no me importaba verla, mejor que me dejara en paz, sentí que entraba y que encendía la luz del cielo raso, se hacía el dormido como un angelito, con una mano tapándose la cara, y no abrió los ojos hasta que llegué al lado de la cama. Cuando vio lo que traía se puso tan colorado que me volvió a dar lástima y un poco de risa, era demasiado idiota realmente. "A ver, m'hijito, bájese el pantalón y dese vuelta para el otro lado", y el pobre a punto de patalear como haría con la mamá cuando tenía cinco años, me imagino, a decir que no y a llorar y a meterse debajo de las cobijas y a chillar, pero el pobre no podía hacer nada de eso ahora, solamente se había quedado mirando el irrigador y después a mí que esperaba, y de golpe se dio vuelta y empezó a mover las manos debajo de las frazadas pero no atinaba a nada mientras yo colgaba el irrigador en la cabecera, tuve que bajarle las frazadas y ordenarle que levantara un poco el trasero para correrle mejor el pantalón y deslizarle una toalla. "A ver, subí un poco las piernas, así está bien, echate más de boca, te digo que te eches más de boca, así." Tan callado que era casi como si gritara, por una parte me hacía gracia estarle viendo el culito a mi joven admirador, pero de nuevo me daba un poco de lástima por él, era realmente como si lo estuviera castigando 105 por lo que me había dicho. "Avisá si está muy caliente", le previne, pero no contestó nada, debía estar mordiéndose un puño y yo no quería verle la cara y por eso me senté al borde de la cama y esperé a que dijera algo, pero aunque era mucho líquido lo aguantó sin una palabra hasta el final, y cuando terminó le dije, y eso sí se lo dije para cobrarme lo de antes: "Así me gusta, todo un hombrecito", y lo tapé mientras le recomendaba que aguantase lo más posible antes de ir al baño. "¿Querés que te apague la luz o te la dejo hasta que te levantes?", me preguntó desde la puerta. No sé cómo alcancé a decirle que era lo mismo, algo así, y escuché el ruido de la puerta al cerrarse y entonces me tapé la cabeza con las frazadas y qué le iba a hacer, a pesar de los cólicos me mordí las dos manos y lloré tanto que nadie, nadie puede imaginarse lo que lloré mientras la maldecía y la insultaba y le clavaba un cuchillo en el pecho cinco, diez, veinte veces, maldiciéndola cada vez y gozando de lo que sufría y de cómo me suplicaba que la perdonase por lo que me había hecho. Es lo de siempre, che Suárez, uno corta y abre, y en una de esas la gran sorpresa. Claro que a la edad del pibe tiene todas las chances a su favor, pero lo mismo le voy a hablar claro al padre, no sea cosa que en una de esas tengamos un lío. Lo más probable es que haya una buena reacción, pero ahí hay algo que falla, pensá en lo que pasó al comienzo de la anestesia: parece mentira en un pibe de esa edad. Lo fui a ver a las dos horas y lo encontré bastante bien si pensás en lo que duró la cosa. Cuando entró el doctor De Luisi yo estaba secándole la boca al pobre, no terminaba de vomitar y todavía le duraba la anestesia pero el doctor lo auscultó lo mismo y me pidió que no me moviera de su lado hasta que estuviera bien despierto. Los padres siguen en la otra pieza, la buena señora se ve que no está acostumbrada a estas cosas, de golpe se le acabaron las paradas, y el viejo parece un trapo. Vamos, Pablito, vomitá si tenés ganas y quejate todo lo que quieras, yo estoy aquí, sí, claro que estoy aquí, el pobre sigue dormido pero me agarra la mano como si se estuviera ahogando. Debe creer que soy la mamá, todos creen eso, es monótono. Vamos, Pablo, no 106 te muevas así, quieto que te va a doler más, no, dejá las manos tranquilas, ahí no te podes tocar. Al pobre le cuesta salir de la anestesia. Marcial me dijo que la operación había sido muy larga. Es raro, habrán encontrado alguna complicación: a veces el apéndice no está tan a la vista, le voy a preguntar a Marcial esta noche. Pero sí, m'hijito, estoy aquí, quéjese todo lo que quiera pero no se mueva tanto, yo le voy a mojar los labios con este pedacito de hielo en una gasa, así se le va pasando la sed. Si, querido, vomitá más, aliviate todo lo que quieras. Que fuerza tenés en las manos, me vas a llenar de moretones, sí, sí, llorá si tenés ganas, llorá, Pablito, eso alivia, llorá y quejate, total estás tan dormido y creés que soy tu mamá. Sos bien bonito, sabés, con esa nariz un poco respingada y esas pestañas como cortinas, parecés mayor ahora que estás tan pálido. Ya no te pondrías colorado por nada, verdad, mi pobrecito. Me duele, mamá, me duele aquí, dejame que me saque ese peso que me han puesto, tengo algo en la barriga que pesa tanto y me duele, mamá, decile a la enfermera que me saque eso. Sí, m'hijito, ya se le va a pasar, quédese un poco quieto, por qué tendrás tanta fuerza, voy a tener que llamar a María Luisa para que me ayude. Vamos, Pablo, me enojo si no te estás quieto, te va a doler mucho más si seguís moviéndote tanto. Ah, parece que empezás a darte cuenta, me duele aquí, señorita Cora, me duele tanto aquí, hágame algo por favor, me duele tanto aquí, suélteme las manos, no puedo más, señorita Cora, no puedo más. Menos mal que se ha dormido el pobre querido, la enfermera me vino a buscar a las dos y media y me dijo que me quedara un rato con él que ya estaba mejor, pero lo veo tan pálido, ha debido perder tanta sangre, menos mal que el doctor De Luisi dijo que todo había salido bien. La enfermera estaba cansada de luchar con él, yo no entiendo por qué no me hizo entrar antes, en esta clínica son demasiado severos. Ya es casi de noche y el nene ha dormido todo el tiempo, se ve que está agotado, pero me parece que tiene mejor cara, un poco de color. Todavía se queja de a ratos pero ya no quiere tocarse el vendaje y respira tranquilo, creo que pasará bastante buena noche. Como si yo no supiera lo que 107 tengo que hacer, pero era inevitable; apenas se le pasó el primer susto a la buena señora le salieron otra vez los desplantes de patrona, por favor que al nene no le vaya a faltar nada por la noche, señorita. Decí que te tengo lástima, vieja estúpida, si no ya ibas a ver cómo te trataba. Las conozco a éstas, creen que con una buena propina el último día lo arreglan todo. Y a veces la propina ni siquiera es buena, pero para qué seguir pensando, ya se mandó mudar y todo está tranquilo. Marcial, quedate un poco, no ves que el chico duerme, contame lo que pasó esta mañana. Bueno, si estás apurado lo dejamos para después. No, mirá que puede entrar María Luisa, aquí no, Marcial. Claro, el señor se sale con la suya, ya te he dicho que no quiero que me beses cuando estoy trabajando, no está bien. Parecería que no tenemos toda la noche para besarnos, tonto. Andáte. Váyase le digo, o me enojo. Bobo, pajarraco. Sí, querido, hasta luego. Claro que sí. Muchísimo. Está muy oscuro pero es mejor, no tengo ni ganas de abrir los ojos. Casi no me duele, qué bueno estar así respirando despacio, sin esas náuseas. Todo está tan callado, ahora me acuerdo que vi a mamá, me dijo no sé qué, yo me sentía tan mal. Al viejo lo miré apenas, estaba a los pies de la cama y me guiñaba un ojo, el pobre siempre el mismo. Tengo un poco de frío, me gustaría otra frazada. Señorita Cora, me gustaría otra frazada. Pero sí estaba ahí, apenas abrí los ojos la vi sentada al lado de la ventana leyendo un revista. Vino en seguida y me arropó, casi no tuve que decirle nada porque se dio cuenta en seguida. Ahora me acuerdo, yo creo que esta tarde la confundía con mamá y que ella me calmaba, o a lo mejor estuve soñando. ¿Estuve soñando, señorita Cora? Usted me sujetaba las manos, ¿verdad? Yo decía tantas pavadas, pero es que me dolía mucho, y las náuseas... Discúlpeme, no debe ser nada lindo ser enfermera. Sí, usted se ríe pero yo sé, a lo mejor la manché y todo. Bueno, no hablaré más. Estoy tan bien así, ya no tengo frío. No, no me duele mucho, un poquito solamente. ¿Es tarde, señorita Cora? Sh, usted se queda calladito ahora, ya le he dicho que no puede hablar mucho, alégrese de que no le duela y quédese bien 108 quieto. No, no es tarde, apenas las siete. Cierre los ojos y duerma. Así. Duérmase ahora. Sí, yo querría pero no es tan fácil. Por momentos me parece que me voy a dormir, pero de golpe la herida me pega un tirón o todo me da vueltas en la cabeza, y tengo que abrir los ojos y mirarla, está sentada al lado de la ventana y ha puesto la pantalla para leer sin que me moleste la luz. ¿Por qué se quedará aquí todo el tiempo? Tiene un pelo precioso, le brilla cuando mueve la cabeza. Y es tan joven, pensar que hoy la confundí con mamá, es increíble. Vaya a saber qué cosas le dije, se debe haber reído otra vez de mí. Pero me pasaba hielo por la boca, eso me aliviaba tanto, ahora me acuerdo, me puso agua colonia en la frente y en el pelo, y me sujetaba las manos para que no me arrancara el vendaje. Ya no está enojada conmigo, a lo mejor mamá le pidió disculpas o algo así, me miraba de otra manera cuando me dijo: "Cierre los ojos y duérmase." Me gusta que me mire así, parece mentira lo del primer día cuando me quitó los caramelos. Me gustaría decirle que es tan linda, que no tengo nada contra ella, al contrario, que me gusta que sea ella la que me cuida de noche y no la enfermera chiquita. Me gustaría que me pusiera otra vez agua colonia en el pelo. Me gustaría que me pidiera perdón, que me dijera que la puedo llamar Cora. Se quedó dormido un buen rato, a las ocho calculé que el doctor De Luisi no tardaría y lo desperté para tomarle la temperatura. Tenía mejor cara y le había hecho bien dormir. Apenas vio el termómetro sacó una mano fuera de las cobijas, pero le dije que se estuviera quieto. No quería mirarlo en los ojos para que no sufriera pero lo mismo se puso colorado y empezó a decir que él podía muy bien solo. No le hice caso, claro, pero estaba tan tenso el pobre que no me quedó más remedio que decirle: "Vamos, Pablo, ya sos un hombrecito, no te vas a poner así cada vez, verdad?" Es lo de siempre, con esa debilidad no pudo contener las lágrimas; haciéndome la que no me daba cuenta anoté la temperatura y me fui a prepararle la inyección. Cuando volvió yo me había 109 secado los ojos con la sábana y tenía tanta rabia contra mí mismo que hubiera dado cualquier cosa por poder hablar, decirle que no me importaba, que en realidad no me importaba pero que no lo podía impedir. "Esto no duele nada", me dijo con la jeringa en la mano. "Es para que duermas bien toda la noche." Me destapó y otra vez sentí que me subía la sangre a la cara, pero ella se sonrió un poco y empezó a frotarme el muslo con un algodón mojado. "No duele nada", le dije porque algo tenía que decirle, no podía ser que me quedara así mientras ella me estaba mirando. "Ya ves", me dijo sacando la aguja y frotándome con el algodón. "Ya ves que no duele nada. Nada te tiene que doler, Pablito." Me tapó y me pasó la mano por la cara. Yo cerré los ojos y hubiera querido estar muerto, estar muerto y que ella me pasara la mano por la cara, llorando. Nunca entendí mucho a Cora pero esta vez se fue a la otra banda. La verdad que no me importa si no entiendo a las mujeres, lo único que vale la pena es que lo quieran a uno. Si están nerviosas, si se hacen problema por cualquier macana, bueno nena, ya está, deme un beso y se acabó. Se ve que todavía es tiernita, va a pasar un buen rato antes de que aprenda a vivir en este oficio maldito, la pobre apareció esta noche con una cara rara y me costó media hora hacerle olvidar esas tonterías. Todavía no ha encontrado la manera de buscarle la vuelta a algunos enfermos, ya le pasó con la vieja del veintidós pero yo creía que desde entonces habría aprendido un poco, y ahora este pibe le vuelve a dar dolores de cabeza. Estuvimos tomando mate en mi cuarto a eso de las dos de la mañana, después fue a darle la inyección y cuando volvió estaba de mal humor, no quería saber nada conmigo. Le queda bien esa carucha de enojada, de tristona, de a poco se la fui cambiando, y al final se puso a reír y me contó, a esa hora me gusta tanto desvestirla y sentir que tiembla un poco como si tuviera frío. Debe ser muy tarde, Marcial. Ah, entonces puedo quedarme un rato todavía, la otra inyección le toca a las cinco y media, la galleguita no llega hasta las seis. 110 Perdoname, Marcial, soy una boba, mirá que preocuparme tanto por ese mocoso, al fin y al cabo lo tengo dominado pero de a ratos me da lástima, a esa edad son tan tontos, tan orgullosos, si pudiera le pediría al doctor Suárez que me cambiara, hay dos operados en el segundo piso, gente grande, uno les pregunta tranquilamente si han ido de cuerpo, les alcanza la chata, los limpia si hace falta, todo eso charlando del tiempo o de la política, es un ir y venir de cosas naturales, cada uno está en lo suyo, Marcial, no como aquí, comprendés. Sí, claro que hay que hacerse a todo, cuántas veces me van a tocar chicos de esa edad, es una cuestión de técnica como decís vos. Sí, querido, claro. Pero es que todo empezó mal por culpa de la madre, eso no se ha borrado, sabés, desde el primer minuto hubo como un malentendido, y el chico tiene su orgullo y le duele, sobre todo que al principio no se daba cuenta de todo lo que iba a venir y quiso hacerse el grande, mirarme como si fueras vos, como un hombre. Ahora ya ni le puedo preguntar si quiere hacer pis, lo malo es que sería capaz de aguantarse toda la noche si yo me quedara en la pieza. Me da risa cuando me acuerdo, quería decir que sí y no se animaba, entonces me fastidió tanta tontería y lo obligué para que aprendiera a hacer pis sin moverse, bien tendido de espaldas. Siempre cierra los ojos en esos momentos pero es casi peor, está a punto de llorar o de insultarme, está entre las dos cosas y no puede, es tan chico, Marcial, y esa buena señora que lo ha de haber criado como un tilinguito, el nene de aquí y el nene de allí, mucho sombrero y saco entallado pero en el fondo el bebé de siempre, el tesorito de mamá. Ah, y justamente le vengo a tocar yo, el alto voltaje como decís vos, cuando hubiera estado tan bien con María Luisa que es idéntica a su tía y que lo hubiera limpiado por todos lados sin que se le subieran los colores a la cara. No, la verdad, no tengo suerte, Marcial. Estaba soñando con la clase de francés cuando encendió la luz del velador, lo primero que le veo es siempre el pelo, será porque se tiene que agachar para las 111 inyecciones o lo que sea, el pelo cerca de mi cara, una vez me hizo cosquillas en la boca y huele tan bien, y siempre se sonríe un poco cuando me está frotando con el algodón, me frotó un rato largo antes de pincharme y yo le miraba la mano tan segura que iba apretando de a poco la jeringa, el líquido amarillo que entraba despacio, haciéndome doler. "No, no me duele nada." Nunca le podré decir: "No me duele nada, Cora." Y no le voy a decir señorita Cora, no se lo voy a decir nunca. Le hablaré lo menos que pueda y no la pienso llamar señorita Cora aunque me lo pida de rodillas. No, no me duele nada. No, gracias, me siento bien, voy a seguir durmiendo. Gracias. Por suerte ya tiene de nuevo sus colores pero todavía está muy decaído, apenas si pudo darme un beso, y a tía Esther casi no la miró y eso que le había traído las revistas y una corbata preciosa para el día en que lo llevemos a casa. La enfermera de la mañana es un amor de mujer, tan humilde, con ella sí da gusto hablar, dice que el nene durmió hasta las ocho y que bebió un poco de leche, parece que ahora van a empezar a alimentarlo, tengo que decirle al doctor Suárez que el cacao le hace mal, o a lo mejor su padre ya se lo dijo porque estuvieron hablando un rato. Si quiere salir un momento, señora, vamos a ver cómo anda este hombre. Usted quédese, señor Morán, es que a la mamá le puede hacer impresión tanto vendaje. Vamos a ver un poco, compañero. ¿Ahí duele? Claro, es natural. Y ahí, decime si ahí te duele o solamente está sensible. Bueno, vamos muy bien, amiguito. Y así cinco minutos, si me duele aquí, si estoy sensible más acá, y el viejo mirándome la barriga como si me la viera por primera vez. Es raro pero no me siento tranquilo hasta que se van, pobres viejos tan afligidos pero qué le voy a hacer, me molestan, dicen siempre lo que no hay que decir, sobre todo mamá, y menos mal que la enfermera chiquita parece sorda y le aguanta todo con esa cara de esperar propina que tiene la pobre. Mirá que venir a jorobar con lo del cacao, ni que yo fuese un niño de pecho. Me dan unas ganas de dormir cinco días seguidos sin ver a nadie, sobre todo sin ver a Cora, y despertarme justo cuando me vengan a buscar para ir a casa. A lo mejor 112 habrá que esperar unos días más, señor Morán, ya sabrá por De Luisi que la operación fue más complicada de lo previsto, a veces hay pequeñas sorpresas. Claro que con la constitución de ese chico yo creo que no habrá problema, pero mejor dígale a su señora que no va a ser cosa de una semana como se pensó al principio. Ah, claro, bueno, de eso usted hablará con el administrador, son cosas internas. Ahora vos fijate si no es mala suerte, Marcial, anoche te lo anuncié, esto va a durar mucho más de lo que pensábamos. Sí, ya sé que no importa pero podrías ser un poco más comprensivo, sabés muy bien que no me hace feliz atender a ese chico, y a él todavía menos, pobrecito. No me mirés así, por qué no le voy a tener lástima. No me mirés así. Nadie me prohibió que leyera pero se me caen las revistas de la mano, y eso que tengo dos episodios por terminar y todo lo que me trajo tía Esther. Me arde la cara, debo de tener fiebre o es que hace mucho calor en esta pieza, le voy a pedir a Cora que entorne un poco la ventana o que me saque una frazada. Quisiera dormir, es lo que más me gustaría, que ella estuviese allí sentada leyendo una revista y yo durmiendo sin verla, sin saber que esta allí, pero ahora no se va a quedar más de noche, ya pasó lo peor y me dejarán solo. De tres a cuatro creo que dormí un rato, a las cinco justas vino con un remedio nuevo, unas gotas muy amargas. Siempre parece que se acaba de bañar y cambiar, está tan fresca y huele a talco perfumado, a lavanda. "Este remedio es muy feo, ya sé", me dijo, y se sonreía para animarme. "No, es un poco amargo, nada más", le dije. "¿Cómo pasaste el día?", me preguntó, sacudiendo el termómetro. Le dije que bien, que durmiendo, que el doctor Suárez me había encontrado mejor, que no me dolía mucho. "Bueno, entonces podés trabajar un poco", me dijo dándome el termómetro. Yo no supe qué contestarle y ella se fue a cerrar las persianas y arregló los frascos en la mesita mientras yo me tomaba la temperatura. Hasta tuve tiempo de echarle un vistazo al termómetro antes de que viniera a buscarlo. "Pero tengo muchísima fiebre", me dijo como asustado. Era fatal, siempre seré la misma estúpida, por evitarle el mal momento le doy el 113 termómetro y naturalmente el muy chiquilín no pierde tiempo en enterarse de que está volando de fiebre. "Siempre es así los primeros cuatro días, y además nadie te mandó que miraras", le dije, más furiosa contra mí que contra él. Le pregunté si había movido el vientre y me dijo que no. Le sudaba la cara, se la sequé y le puse un poco de agua colonia; había cerrado los ojos antes de contestarme y no los abrió mientras yo lo peinaba un poco para que no le molestara el pelo en la frente. Treinta y nueve nueve era mucha fiebre, realmente. "Tratá de dormir un rato", le dije, calculando a qué hora podría avisarle al doctor Suárez. Sin abrir los ojos hizo un gesto como de fastidio, y articulando cada palabra me dijo: "Usted es mala conmigo, Cora." No atiné a contestarle nada, me quedé a su lado hasta que abrió los ojos y me miró con toda su fiebre y toda su tristeza. Casi sin darme cuenta estiré la mano y quise hacerle una caricia en la frente, pero me rechazó de un manotón y algo debió tironearle en la herida porque se crispó de dolor. Antes de que pudiera reaccionar me dijo en voz muy baja: "Usted no sería así conmigo si me hubiera conocido en otra parte." Estuve al borde de soltar una carcajada, pero era tan ridículo que me dijera eso mientras se le llenaban los ojos de lágrimas que me pasó lo de siempre, me dio rabia y casi miedo, me sentí de golpe como desamparada delante de ese chiquilín pretencioso. Conseguí dominarme (eso se lo debo a Marcial, me ha enseñado a controlarme y cada vez lo hago mejor), y me enderecé como si no hubiera sucedido nada, puse la toalla en la percha y tapé el frasco de agua colonia. En fin, ahora sabíamos a qué atenernos, en el fondo era mucho mejor así. Enfermera, enfermo, y pare de contar. Que el agua colonia se la pusiera la madre, yo tenía otras cosas que hacerle y se las haría sin más contemplaciones. No sé por qué me quedé más de lo necesario. Marcial me dijo cuando se lo conté que había querido darle la oportunidad de disculparse, de pedir perdón. No sé, a lo mejor fue eso o algo distinto, a lo mejor me quedé para que siguiera insultándome, para ver hasta dónde era capaz de llegar. Pero seguía con los ojos cerrados y el sudor le empapaba la frente y las mejillas, era como si me hubiera metido en agua hirviendo, veía manchas violeta y rojas 114 cuando apretaba los ojos para no mirarla sabiendo que todavía estaba allí, y hubiera dado cualquier cosa para que se agachara y volviera a secarme la frente como si yo no le hubiera dicho eso, pero ya era imposible, se iba a ir sin hacer nada, sin decirme nada, y yo abriría los ojos y encontraría la noche, el velador, la pieza vacía, un poco de perfume todavía, y me repetiría diez veces, cien veces, que había hecho bien en decirle lo que le había dicho, para que aprendiera, para que no me tratara como a un chico, para que me dejara en paz, para que no se fuera. Empiezan siempre a la misma hora, entre seis y siete de la mañana, debe ser una pareja que anida en las cornisas del patio, un palomo que arrulla y la paloma que le contesta, al rato se cansan, se lo dije a la enfermera chiquita que viene a lavarme y a darme el desayuno, se encogió de hombros y dijo que ya otros enfermos se habían quejado de las palomas pero que el director no quería que las echaran. Ya ni sé cuánto hace que las oigo, las primeras mañanas estaba demasiado dormido o dolorido para fijarme, pero desde hace tres días escucho a las palomas y me entristecen, quisiera estar en casa oyendo ladrar a Milord, oyendo a tía Esther que a esta hora se levanta para ir a misa. Maldita fiebre que no quiere bajar, me van a tener aquí hasta quién sabe cuándo, se lo voy a preguntar al doctor Suárez esta misma mañana, al fin y al cabo podría estar lo más bien en casa. Mire, señor Morán, quiero ser franco con usted, el cuadro no es nada sencillo. No, señorita Cora, prefiero que usted siga atendiendo a ese enfermo, y le voy a decir por qué. Pero entonces. Marcial... Vení, te voy a hacer un café bien fuerte, mirá que sos potrilla todavía, parece mentira. Escuchá, vieja, he estado hablando con el doctor Suárez, y parece que el pibe... Por suerte después se callan, a lo mejor se van volando por ahí, por toda la ciudad, tienen suerte las palomas. Qué mañana interminable, me alegré cuando se fueron los viejos, ahora les da por venir más seguido desde que tengo tanta 115 fiebre. Bueno, si me tengo que quedar cuatro o cinco días más aquí, qué importa. En casa sería mejor, claro, pero lo mismo tendría fiebre y me sentiría tan mal de a ratos. Pensar que no puedo ni mirar una revista, es una debilidad como si no me quedara sangre. Pero todo es por la fiebre, me lo dijo anoche el doctor De Luisi y el doctor Suárez me lo repitió esta mañana, ellos saben. Duermo mucho pero lo mismo es como si no pasara el tiempo, siempre es antes de las tres como si a mí me importaran las tres o las cinco. Al contrario, a las tres se va la enfermera chiquita y es una lástima porque con ella estoy tan bien. Si me pudiera dormir de un tirón hasta la medianoche sería mucho mejor. Pablo, soy yo, la señorita Cora. Tu enfermera de la noche que te hace doler con las inyecciones. Ya sé que no te duele, tonto, es una broma. Seguí durmiendo si querés, ya está. Me dijo: "Gracias" sin abrir los ojos, pero hubiera podido abrirlos, sé que con la galleguita estuvo charlando a mediodía aunque le han prohibido que hable mucho. Antes de salir me di vuelta de golpe y me estaba mirando, sentí que todo el tiempo me había estado mirando de espaldas. Volví y me senté al lado de la cama, le tomé el pulso, le arreglé las sábanas que arrugaba con sus manos de fiebre. Me miraba el pelo, después bajaba la vista y evitaba mis ojos. Fui a buscar lo necesario para prepararlo y me dejó hacer sin una palabra, con los ojos fijos en la ventana, ignorándome. Vendrían a buscarlo a las cinco y media en punto, todavía le quedaba un rato para dormir, los padres esperaban en la planta baja porque le hubiera hecho impresión verlos a esa hora. El doctor Suárez iba a venir un rato antes para explicarle que tenían que completar la operación, cualquier cosa que no lo inquietara demasiado. Pero en cambio mandaron a Marcial, me tomó de sorpresa verlo entrar así pero me hizo una seña para que no me moviera y se quedó a los pies de la cama leyendo la hoja de temperatura hasta que Pablo se acostumbrara a su presencia. Le empezó a hablar un poco en broma, armó la conversación como él sabe hacerlo, el frío en la calle, lo bien que se estaba en ese cuarto, él lo miraba sin decir nada, como esperando, mientras yo me sentía tan rara, hubiera querido que Marcial se fuera y me dejara sola con él, yo hubiera podido decírselo mejor que 116 nadie, aunque quizá no, probablemente no. Pero si ya lo sé, doctor, me van a operar de nuevo, usted es el que me dio la anestesia la otra vez, y bueno, mejor eso que seguir en esta cama y con esta fiebre. Yo sabía que al final tendrían que hacer algo, por qué me duele tanto desde ayer, un dolor diferente, desde más adentro. Y usted, ahí sentada, no ponga esa cara, no se sonría como si me viniera a invitar al cine. Váyase con él y béselo en el pasillo, tan dormido no estaba la otra tarde cuando usted se enojó con él porque la había besado aquí. Váyanse los dos, déjenme dormir, durmiendo no me duele tanto. Y bueno, pibe, ahora vamos a liquidar este asunto de una vez por todas, hasta cuándo nos vas a estar ocupando una cama, che. Contá despacito, uno, dos, tres. Así va bien, vos seguí contando y dentro de una semana estás comiendo un bife jugoso en casa. Un cuarto de hora a gatas, nena, y vuelta a coser. Había que verle la cara a De Luisi, uno no se acostumbra nunca del todo a estas cosas. Mirá, aproveché para pedirle a Suárez que te relevaran como vos querías, le dije que estás muy cansada con un caso tan grave; a lo mejor te pasan al segundo piso si vos también le hablás. Está bien, hacé como quieras, tanto quejarte la otra noche y ahora te sale la samaritana. No te enojés conmigo, lo hice por vos. Sí, claro que lo hizo por mí pero perdió el tiempo, me voy a quedar con él esta noche y todas las noches. Empezó a despertarse a las ocho y medía, los padres se fueron en seguida porque era mejor que no los viera con la cara que tenían los pobres, y cuando llegó el doctor Suárez me preguntó en voz baja si quería que me relevara María Luisa, pero le hice una seña de que me quedaba y se fue. María Luisa me acompañó un rato porque tuvimos que sujetarlo y calmarlo, después se tranquilizó de golpe y casi no tuvo vómitos; está tan débil que se volvió a dormir sin quejarse mucho hasta las diez. Son las palomas, vas a ver, mamá, ya están arrullando como todas las mañanas, no sé por qué no las echan, que se vuelen a otro árbol. Dame la mano, mamá, tengo tanto frío. Ah, entonces 117 estuve soñando, me parecía que ya era de mañana y que estaban las palomas. Perdóneme, la confundí con mamá. Otra vez desviaba la mirada, se volvía a su encono, otra vez me echaba a mí toda la culpa. Lo atendí como si no me diera cuenta de que seguía enojado, me senté junto a él y le mojé los labios con hielo. Cuando me miró, después que le puse agua colonia en las manos y la frente, me acerqué más y le sonreí. "Llamame Cora", le dije. "Yo sé que no nos entendimos al principio, pero vamos a ser tan buenos amigos, Pablo." Me miraba callado. "Decime: Sí, Cora." Me miraba, siempre. "Señorita Cora", dijo después, y cerró los ojos. "No, Pablo, no", le pedí, besándolo en la mejilla, muy cerca de la boca. "Yo voy a ser Cora para vos, solamente para vos." Tuve que echarme atrás, pero lo mismo me salpicó la cara. Lo sequé, le sostuve la cabeza para que se enjuagara la boca, lo volví a besar hablándole al oído. "Discúlpeme", dijo con un hilo de voz, "no lo pude contener". Le dije que no fuera tonto, que para eso estaba yo cuidándolo, que vomitara todo lo que quisiera para aliviarse. "Me gustaría que viniera mamá", me dijo, mirando a otro lado con los ojos vacíos. Todavía le acaricié un poco el pelo, le arreglé las frazadas esperando que me dijera algo, pero estaba muy lejos y sentí que lo hacía sufrir todavía más si me quedaba. En la puerta me volví y esperé; tenía los ojos muy abiertos, fijos en el cielo raso. "Pablito", le dije. "Por favor, Pablito. Por favor, querido." Volví hasta la cama, me agaché para besarlo; olía a frío, detrás del agua colonia estaba el vómito, la anestesia. Si me quedo un segundo más me pongo a llorar delante de él, por él. Lo besé otra vez y salí corriendo, bajé a buscar a la madre y a María Luisa; no quería volver mientras la madre estuviera allí, por lo menos esa noche no quería volver y después sabía demasiado bien que no tendría ninguna necesidad de volver a ese cuarto, que Marcial y María Luisa se ocuparían de todo hasta que el cuarto quedara otra vez libre. 118 EL SILENCIO DE LAS SIRENAS - Franz Kafka (Rep. Checa) Existen métodos insuficientes, casi pueriles, que también pueden servir para la salvación. He aquí la prueba: Para protegerse del canto de las sirenas, Ulises tapó sus oídos con cera y se hizo encadenar al mástil de la nave. Aunque todo el mundo sabía que este recurso era ineficaz, muchos navegantes podían haber hecho lo mismo, excepto aquellos que eran atraídos por las sirenas ya desde lejos. El canto de las sirenas lo traspasaba todo, la pasión de los seducidos habría hecho saltar prisiones más fuertes que mástiles y cadenas. Ulises no pensó en eso, si bien quizá alguna vez, algo había llegado a sus oídos. Se confió por completo en aquel puñado de cera y en el manojo de cadenas. Contento con sus pequeñas estratagemas, navegó en pos de las sirenas con alegría inocente. Sin embargo, las sirenas poseen un arma mucho más terrible que el canto: su silencio. No sucedió en realidad, pero es probable que alguien se hubiera salvado alguna vez de sus cantos, aunque nunca de su silencio. Ningún sentimiento terreno puede equipararse a la vanidad de haberlas vencido mediante las propias fuerzas. En efecto, las terribles seductoras no cantaron cuando pasó Ulises; tal vez porque creyeron que a aquel enemigo sólo podía herirlo el silencio, tal vez porque el espectáculo de felicidad en el rostro de Ulises, quien sólo pensaba en ceras y cadenas, les hizo olvidar toda canción. Ulises (para expresarlo de alguna manera) no oyó el silencio. Estaba convencido de que ellas cantaban y que sólo él estaba a salvo. Fugazmente, vio primero las curvas de sus cuellos, la respiración profunda, los ojos llenos de lágrimas, los 119 labios entreabiertos. Creía que todo era parte de la melodía que fluía sorda en torno de él. El espectáculo comenzó a desvanecerse pronto; las sirenas se esfumaron de su horizonte personal, y precisamente cuando se hallaba más próximo, ya no supo más acerca de ellas. Y ellas, más hermosas que nunca, se estiraban, se contoneaban. Desplegaban sus húmedas cabelleras al viento, abrían sus garras acariciando la roca. Ya no pretendían seducir, tan sólo querían atrapar por un momento más el fulgor de los grandes ojos de Ulises. Si las sirenas hubieran tenido conciencia, habrían desaparecido aquel día. Pero ellas permanecieron y Ulises escapó. La tradición añade un comentario a la historia. Se dice que Ulises era tan astuto, tan ladino, que incluso los dioses del destino eran incapaces de penetrar en su fuero interno. Por más que esto sea inconcebible para la mente humana, tal vez Ulises supo del silencio de las sirenas y tan sólo representó tamaña farsa para ellas y para los dioses, en cierta manera a modo de escudo. 120 LOS TRAPOS VIEJOS - Hans Christian Andersen (Dinamarca) Frente a la fábrica había un montón de balas de harapos, procedentes de los más diversos lugares. Cada trapo tenía su historia, y cada uno hablaba su propio lenguaje, pero no nos sería posible escucharlos a todos. Algunos de los harapos venían del interior, otros de tierras extranjeras. Un andrajo danés yacía junto a otro noruego, y si uno era danés legítimo, no era menos legítimo noruego su compañero, y esto era justamente lo divertido de ambos, como diría todo ciudadano noruego o danés sensato y razonable. Se reconocieron por la lengua, a pesar de que, a decir del noruego, sus respectivas lenguas eran tan distintas como el francés y el hebreo. -Allá en mi tierra vivimos en agrestes alturas rocosas, y así es nuestro lenguaje, mientras el danés prefiere su dulzona verborrea infantil. Así decían los andrajos; y andrajos son andrajos en todos los países, y sólo tienen cierta autoridad reunidos en una bala. -Yo soy noruego -dijo el tal-, y cuando digo que soy noruego creo haber dicho bastante. Mis fibras son tan resistentes como las milenarias rocas de la antigua Noruega, país que tiene una constitución libre, como los Estados Unidos de América. Siento un escozor en cada fibra cuando pienso en lo que soy, y me gustaría que estas palabras mías resonaran como bronce en palabras graníticas. -Pero nosotros poseemos una literatura -replicó el trapo danés-. ¿Comprende usted lo que esto significa? 121 -¡Claro que lo comprendo! -respondió el noruego-. ¡Pobre habitante del llano! Quisiera llevarlo a lo alto de las rocas y hacer que lo iluminase la aurora boreal, ¡pedazo de trapo! Cuando el hielo se funde bajo el sol noruego, vienen a nuestro país barcas danesas cargadas de mantequilla y queso, productos realmente suculentos. Y como lastre, llevan literatura danesa. ¡No nos hace maldita la falta! Uno renuncia gustoso a la insípida cerveza allí donde mana la fuente pura, y en nuestro país hay un manantial virgen, no pregonado en toda Europa por periódicos, compadrerías y los viajes al extranjero. Hablo sin remilgos, sin pelos en la lengua, y el danés tendrá que habituarse a este tono franco y llano, y lo hará, gracias a su arraigo escandinavo, por su vinculación a nuestra altiva tierra rocosa, raíz del mundo. -Nunca un andrajo danés podría hablar así -dijo el otro-. No está en nuestra naturaleza. Me conozco, y como yo son todos nuestros andrajos daneses: bonachones, modestos, con muy poca fe en nosotros mismos, y así no se gana nada, ciertamente. Pero no me importa; al menos lo encuentro simpático. Por lo demás, puedo asegurarle que conozco perfectamente mi propio valor, aunque no hable de él. No podrán reprocharme este defecto. Soy blando y dúctil, lo sufro todo, no envidio a nadie, hablo bien de todo el mundo, con lo difícil que muchas veces es hacerlo. Pero dejemos esto. Yo me tomo las cosas con buen humor; esta cualidad si la tengo. -No me hables en este tono blanducho de la tierra llana; me da asco -dijo el noruego, y, aprovechando una ráfaga de viento, se soltó del fardo para trasladarse a otro. Los dos fueron transformados en papel, y quiso el azar que el andrajo noruego pasara a ser una hoja en la que un joven de su país escribió una carta de amor a una muchacha danesa, mientras el trapo danés se convirtió en el manuscrito de una oda danesa en alabanza de la fuerza y la grandeza noruegas. 122 También de los andrajos puede salir algo bueno una vez han salido del fardo de trapos viejos y se han transformado en verdad y en belleza; brillan en buena armonía y encierran bendiciones. Ésta es la historia, muy regocijante y no ofensiva para nadie, salvo para los andrajos. 123 LA PERLA - Yukio Mishima (Japón) El 10 de diciembre era el cumpleaños de la señora Sasaki. La señora Sasaki deseaba celebrar el acontecimiento con el menor ajetreo posible y solamente había invitado para el té a sus más íntimas amigas, las señoras Yamamoto, Matsumura, Azuma y Kasuga, quienes contaban exactamente la misma edad que la dueña de casa. Es decir, cuarenta y tres años. Estas señoras integraban la sociedad "Guardemos nuestras edades en secreto" y podía confiarse plenamente en que no divulgarían el número de velas que alumbraban la torta. La señora Sasaki demostraba su habitual prudencia al convidar a su fiesta de cumpleaños solamente a invitadas de esta clase. Para aquella ocasión la señora Sasaki se puso un anillo con una perla. Los brillantes no hubieran sido de buen gusto para una reunión de mujeres solas. Además, la perla combinaba mejor con el color de su vestido. Mientras la señora Sasaki daba una última ojeada de inspección a la torta, la perla del anillo, que ya estaba algo floja, terminó por zafarse de su engarce. Era aquel un acontecimiento poco propicio para tan grata ocasión, pero hubiera sido inadecuado poner a todos al tanto del percance. La señora Sasaki depositó, pues, la perla en el borde de la fuente en que se servía la torta y decidió que luego haría algo al respecto. Los platos, tenedores y servilletas rodeaban la torta. La señora Sasaki pensó que prefería que no la vieran llevando un anillo sin piedra mientras cortaba la torta y, muy hábilmente, sin siquiera darse vuelta, lo deslizó en un nicho ubicado a sus espaldas. 124 El problema de la perla quedó rápidamente olvidado en medio de la excitación producida por el intercambio de chismes y la sorpresa y alegría que producían a la dueña de casa los acertados regalos de sus amigas. Muy pronto llegó el tradicional momento de encender y apagar las velas de la torta. Todas se congregaron agitadamente alrededor de la mesa, cooperando en la complicada tarea de encender cuarenta y tres velitas. Tampoco podía esperarse que la señora Sasaki, con su limitada capacidad pulmonar, apagara de un solo soplido tantas velas y su apariencia de total desamparo suscitó no pocos comentarios risueños. Después del decidido corte inicial, la señora Sasaki sirvió a cada invitada una tajada del tamaño deseado en un pequeño plato que, luego, cada una llevaba hasta su respectivo asiento. Alrededor de la mesa se produjo una confusión bastante considerable. Todas extendían sus manos al mismo tiempo. La torta estaba adornada con un motivo floral y cubierta con un baño rosado, salpicado abundantemente con pequeñas bolitas plateadas hechas de azúcar cristalizada. La clásica decoración de las tortas de cumpleaños. En la confusión del primer momento algunas escamas del baño, migas y cierta cantidad de bolitas plateadas se desparramaron sobre el mantel blanco. Algunas de las invitadas juntaban estas partículas con los dedos y las ponían en sus platos. Otras, las echaban directamente en su boca. Luego, cada una volvió a su asiento y, con toda la tranquila alegría que correspondía, comieron sus porciones. Aquélla no era una torta casera. La señora Sasaki la había encargado con anticipación en una confitería de bastante renombre y todas coincidieron en que su gusto era excelente. 125 La señora Sasaki resplandecía de felicidad. De pronto, y con un dejo de ansiedad, recordó la perla que había dejado sobre la mesa. Con disimulo se levantó tan displicentemente como pudo y comenzó a buscarla. La perla había desaparecido. Sin embargo, estaba segura de haberla dejado allí. La señora Sasaki aborrecía perder cosas. Sin pensarlo más, se entregó de lleno a su búsqueda y su intranquilidad se hizo tan evidente que sus invitadas la advirtieron. -No es nada... Un segundo, por favor... -repuso a las cariñosas preguntas de sus amigas. Pese a lo ambiguo de su respuesta, una a una las invitadas se pusieron de pie y revisaron el mantel y el piso. La señora Azuma, frente a tanta conmoción, pensó que la situación era francamente deplorable. Estaba contrariada frente a una dueña de casa capaz de crear una situación tan desagradable por el extravío de una perla. La señora Azuma decidió inmolarse y salvar el día. Con una sonrisa heroica, dijo: -¡Eso fue entonces! ¡La perla debe haber sido lo que me acabo de comer! Cuando me sirvieron la torta, una bolita plateada se cayó sobre el mantel y yo la levanté y me la tragué sin pensar. Me pareció que se atascaba un poco en mi garganta. Por supuesto que si hubiera sido un brillante no dudaría en devolvértelo, aun a riesgo de tener que sufrir una operación; pero como se trata simplemente de una perla, no puedo sino pedirte perdón. Este anuncio calmó de inmediato la ansiedad del grupo y salvó a la dueña de casa de un trance difícil. Nadie se preocupó en averiguar si la confesión de la señora Azuma era cierta o falsa. La señora Sasaki tomó una de las bolitas que quedaban y se la comió. 126 -Mmmm -comentó-, ¡ésta tiene gusto a perla! En esta forma, el pequeño incidente fue recibido entre bromas y, en medio de la risa general, quedó totalmente olvidado. Al finalizar la reunión, la señora Azuma partió en su auto deportivo, llevando con ella a su íntima amiga y vecina, la señora Kasuga. Apenas se habían alejado, la señora Azuma dijo: -¡No puedes dejar de reconocerlo! Fuiste tú quien se tragó la perla, ¿no es cierto? Quise protegerte y me declaré culpable. Estas palabras informales ocultaban un profundo afecto. Pero por más amistosa que fuera la intención, para la señora Kasuga una acusación infundada era una acusación infundada. No recordaba bajo ningún concepto haberse tragado una perla en vez de un adorno de azúcar. La señora Azuma sabía cuán difícil era ella para todo lo referente a la comida. Bastaba con que apareciera un cabello en su plato, para que, inmediatamente, se le atragantara el almuerzo. -Pero, ¡por favor! -protestó la señora Kasuga con voz débil mientras estudiaba el rostro de la señora Azuma-. ¡Nunca podría haber hecho algo semejante! -No es necesario que finjas. Te vi en aquel momento. Cambiaste de color y ello fue suficiente para mí. La confesión de la señora Azuma parecía cerrar el incidente del cumpleaños; pero, sin embargo, dejó una molesta secuela. Mientras la señora Kasuga pensaba en la mejor forma de demostrar su inocencia, la asaltó la duda de que la perla del solitario pudiera estar alojada en alguna parte de sus intestinos. Era, desde luego, poco probable que se hubiera tragado una perla en vez de una bolita de azúcar, pero, en medio de la confusión 127 general causada por la charla y las risas, forzoso era admitir que existía por lo menos esa posibilidad. Revisó mentalmente todo lo sucedido en la reunión, pero no pudo recordar ningún momento en el que hubiera llevado una perla hasta sus labios. Después de todo, si había sido un acto subconsciente, sería difícil recordarlo. La señora Kasuga se sonrojó violentamente cuando su imaginación la llevó hacia otro aspecto del asunto. Al recibir una perla en el cuerpo de uno, no cabe duda de que -quizás un poco disminuido su brillo por los jugos gástricos- en uno o dos días es fácil recuperarla. Y junto a este pensamiento, las intenciones de la señora Azuma se volvieron transparentes para su amiga. Sin lugar a dudas, la señora Azuma había vislumbrado el mismo problema con incomodidad y vergüenza y, por lo tanto, pasando su responsabilidad a otro, había dejado entrever que cargaba con la culpa del asunto para proteger a una amiga. Mientras tanto, las señoras Yamamoto y Matsumura, que vivían en la misma dirección, retornaban a sus casas en un taxi. Al arrancar el coche, la señora Matsumura abrió la cartera para retocar su maquillaje, recordando que no lo había hecho durante toda la reunión. Al tomar la polvera, un destello opaco llamó su atención mientras algo rodaba hacia el fondo de su cartera. Tanteando con la punta de los dedos, la señora Matsumura recuperó el objeto y vio con asombro que se trataba de la perla. La señora Matsumura sofocó una exclamación de sorpresa. Desde tiempo atrás sus relaciones con la señora Yamamoto distaban mucho de ser cordiales y no deseaba compartir aquel descubrimiento que podía tener consecuencias tan poco agradables para ella. 128 Afortunadamente la señora Yamamoto miraba por la ventanilla y no pareció darse cuenta del súbito sobresalto de su acompañante. Sorprendida por los acontecimientos, la señora Matsumura no se detuvo a pensar en cómo había llegado la perla a su bolso, sino que, inmediatamente, quedó apresada por su moral de líder de colegio. Era prácticamente imposible, pensó, cometer un acto semejante aun en un momento de distracción. Pero dadas las circunstancias, lo que correspondía hacer era devolver la perla inmediatamente. De lo contrario, hubiera sentido un gran cargo de conciencia. Además, el hecho de que se tratara de una perla -o sea, un objeto que no era ni demasiado barato ni demasiado caro- contribuía a hacer su posición más ambigua. Resolvió, pues, que su acompañante, la señora Yamamoto, no se enterara del imprevisible desarrollo de los acontecimientos, en especial cuando todo había quedado tan bien solucionado gracias a la generosidad de la señora Azuma. La señora Matsumura decidió que le era imposible permanecer ni un minuto más en aquel taxi y, pretextando una visita a un familiar, pidió al conductor que se detuviera en medio de un tranquilo suburbio residencial. Una vez sola en el taxi, la señora Yamamoto se sorprendió un poco por la brusca determinación tomada por la señora Matsumura a consecuencia de su broma. Observó el reflejo de la señora Matsumura en el vidrio y, en aquel preciso momento, vio cómo sacaba la perla de su cartera. En el transcurso de la reunión la señora Yamamoto había sido la primera en recibir su parte de torta. Había agregado a su plato una bolita plateada que había rodado sobre la mesa y al volver a su asiento antes que las demás, advirtió que la bolita en cuestión era una perla. En el mismo momento de descubrirlo, concibió un plan malicioso. 129 Mientras las demás invitadas se preocupaban por la torta, deslizó la perla dentro del bolso que aquella hipócrita e insufrible señora Matsumura había dejado sobre la silla vecina. Desamparada, en el barrio residencial donde había pocas probabilidades de conseguir un taxi, la señora Matsumura se entregó a oscuras reflexiones acerca de su posición. En primer lugar, aun cuando fuera absolutamente necesario para descargo de su conciencia, sería una vergüenza ir a removerlo todo de nuevo cuando las demás habían llegado a tales extremos para arreglar las cosas satisfactoriamente. Por otra parte, sería peor si, con tal proceder, hiciera recaer injustas sospechas sobre ella misma. No obstante estas consideraciones, si no se apresuraba en devolver la perla, desperdiciaría una ocasión única. Si lo dejaba para el día siguiente (el sólo pensarlo hizo sonrojar a la señora Matsumura) la devolución daría lugar a dudas y especulaciones. La propia señora Azuma había formulado una insinuación acerca de esta posibilidad. Fue entonces cuando, con gran alegría, la señora Matsumura concibió el plan magistral que dejaría en paz a su conciencia y, al mismo tiempo, la libraría del riesgo de exponerse a injustas sospechas. Aceleró el paso y, al llegar a una calle más transitada, llamó a un taxi y ordenó al conductor llevarla a un conocido negocio de perlas en Ginza. Allí mostró la perla al vendedor y le pidió una algo más grande y de mejor calidad. Una vez efectuada la compra, volvió hasta la casa de la señora Sasaki. El plan de la señora Matsumura era entregar la perla recién comprada a la señora Sasaki, diciéndole que la había encontrado en el bolsillo de su chaqueta. Su anfitriona la aceptaría y, después, intentaría hacerla calzar en el anillo. Al 130 tratarse de una perla de distinto tamaño no coincidiría con el anillo, y la señora Sasaki, desconcertada, intentaría devolverla, cosa que no pensaba aceptar la señora Matsumura. La señora Sasaki no podría sino pensar que aquélla se comportaba así para proteger a otra persona: "Sin duda la señora Matsumura ha visto robar la perla por una de las otras tres señoras. Será, pues, mejor olvidar todo el asunto; pero, al menos, de mis invitadas puedo estar segura de que la señora Matsumura está totalmente exenta de culpa. ¿Quién ha oído jamás que un ladrón robe algo y luego lo reemplace por algo similar y de mayor valor?" Con esta estratagema la señora Matsumura se proponía escapar para siempre de la infamia de la sospecha y de igual manera -mediante un pequeño desembolsode los remordimientos de una conciencia intranquila. Volvamos a las otras señoras. Ya en su casa, la señora Kasuga seguía sintiéndose lastimada por las crueles bromas de la señora Azuma. Para librarse de un cargo tan ridículo como aquél, debía actuar antes del día siguiente, pues si no sería demasiado tarde. Para probar realmente que no había comido la perla, era, pues, necesario que la perla apareciera de alguna manera. En resumen, si podía exhibir de inmediato la perla a la señora Azuma, por lo menos su inocencia respecto a la hipótesis gastronómica quedaría firmemente demostrada. Si esperaba hasta el día siguiente, aun cuando se las arreglara para mostrar la perla, se interpondría inevitablemente la vergonzosa e innombrable sospecha. La habitualmente tímida señora Kasuga abandonó apresuradamente su domicilio al cual acababa de regresar e inspirada por el coraje que confiere obrar con ímpetu, se apuró en llegar a un comercio de Ginza donde eligió y compró una 131 perla que, a su parecer, era más o menos del mismo tamaño que las bolitas plateadas de la torta. Llamó por teléfono a la señora Azuma. Le explicó que, al volver a su casa, había descubierto entre los pliegues del moño de su faja la perla perdida por la señora Sasaki y que le causaba cierta vergüenza ir a devolverla. ¿Sería tan amable la señora Azuma como para acompañarla lo más pronto posible? Para sus adentros la señora Azuma reflexionó en que aquella historia era poco verosímil, pero por tratarse del pedido de una buena amiga, accedió a él. La señora Sasaki aceptó la perla que le llevara la señora Matsumura y, asombrada de que no se ajustara a su anillo, pensó, agradecida, exactamente lo que la señora Matsumura había deseado que pensara. Se sorprendió, sin embargo, cuando una hora más tarde llegó la señora Kasuga, acompañada por la señora Azuma, y le devolvió otra perla. La señora Sasaki estuvo a punto de mencionar la visita anterior, pero se contuvo a último momento y aceptó la segunda perla tan tranquilamente como pudo. No dudaba de que ésta se ajustaría al engarce y, tan pronto como partieron sus amigas, se apuró a probarla en el anillo. Era demasiado chica. Frente a este descubrimiento, la señora Sasaki enmudeció. En el viaje de regreso ambas señoras se encontraron frente a la imposibilidad de saber lo que pensaba la otra, y aunque sus encuentros solían ser alegres y locuaces, en aquella oportunidad cayeron en un largo silencio. La señora Azuma, que actuaba con perfecto conocimiento del asunto, sabía a ciencia cierta que no se había tragado la perla. 132 Había sido simplemente para eludir una situación embarazosa para todas que, en la fiesta, se había declarado culpable. En especial, la había guiado el deseo de aclarar la situación de una amiga que, por su inquietud, había transmitido cierta sensación de culpabilidad. ¿Qué podía pensar ahora? Más allá de la peculiar actitud de la señora Kasuga y del procedimiento de hacerse acompañar por ella para devolver la perla, presentía algo mucho más profundo. Quizá la intuición de la señora Azuma había ubicado el punto débil de su amiga y, al descubrirlo, la acorralaba transformando una cleptomanía inconsciente e impulsiva en un grave desorden mental. Por su parte, la señora Kasuga todavía abrigaba sospechas de que la señora Azuma se hubiera tragado realmente la perla y de que su confesión en la fiesta fuera verdadera. De ser así, resultaría imperdonable de parte de la señora Azuma haberse burlado de ella tan cruelmente. Su timidez había contribuido a la sensación de pánico que la había impulsado a hacer aquella pequeña farsa a más de gastar una buena suma. ¿No era entonces una maldad de parte de la señora Azuma, después de todo ello, negarse a confesar que había comido la perla? Si la inocencia de la señora Azuma era fingida, la señora Kasuga, al representar tan esmeradamente su papel, aparecería ante sus ojos como el más ridículo de los actores de segundo orden. Pero retornemos a la señora Matsumura. Al regresar de casa de la señora Sasaki y después de haberla obligado a aceptar la perla, la señora Matsumura se sintió algo más tranquila y pudo analizar, detalle por detalle, los acontecimientos del incidente. Estaba segura, al levantarse en busca de su trozo de torta, de haber dejado su cartera sobre la silla. Luego, al comerla, había empleado servilletas de papel, con lo que se descartaba la necesidad de abrir el bolso en busca de un pañuelo. Cuanto más lo pensaba, menos recordaba haber abierto su cartera hasta el 133 momento de empolvarse en el taxi. ¿Cómo era posible, entonces, que la perla se hubiera introducido en un bolso cerrado? En aquel momento comprendió la tontería de no haber tenido en cuenta ese simple detalle en vez de atemorizarse al encontrar la perla. Llegada a este punto de su razonamiento, un súbito pensamiento la dejó atónita. Alguien había colocado la perla en su bolso con absoluta premeditación, a fin de comprometerla. Y de las cuatro invitadas a la reunión, la única que podía haberlo hecho era, sin duda, la detestable señora Yamamoto. Con los ojos encendidos por la ira, la señora Matsumura fue hasta la casa de la señora Yamamoto. Al verla aparecer en su puerta, la señora Yamamoto supo inmediatamente lo que la había llevado hasta allí y preparó su defensa. Desde el primer instante, el interrogatorio de la señora Matsumura fue inesperadamente severo, y dejó traslucir claramente que no aceptaría evasivas. -Has sido tú. Nadie podría haber hecho semejante cosa -comenzó la señora Matsumura. -¿Por qué yo? ¿Qué pruebas tienes? Supongo que si vienes a echarme esto en cara, es porque tienes todos los elementos de juicio, ¿no es cierto? -la señora Yamamoto se mantenía en una rígida compostura. La señora Matsumura respondió que la señora Azuma, al echarse las culpas por lo sucedido con tanta nobleza, no podía tener ninguna relación con tan ruin proceder, y que, en cuanto a la señora Kasuga, no tenía las agallas necesarias para un juego tan peligroso. Quedaba, pues, una sola incógnita: la señora Yamamoto. 134 Ésta guardó silencio con la boca cerrada como una ostra. Frente a ella, la perla traída por la señora Matsumura brillaba suavemente. El té de Ceilán que había preparado tan cuidadosamente comenzaba a enfriarse. -No pensaba que me odiaras tanto -la señora Yamamoto se enjugó las comisuras de los ojos, pero resultó evidente que la señora Matsumura estaba resuelta a no dejarse ablandar por las lágrimas. -Bueno, voy a decirte algo que jamás pensé decir -continuó la señora Yamamoto-. No voy a mencionar nombres, pero una de las invitadas... -¿Con eso quieres hablar de la señora Kasuga o de la señora Azuma? -Por favor, por lo menos déjame omitir su nombre. Como te decía, una de las invitadas estaba abriendo tu bolso e introduciendo algo en él cuando yo, inadvertidamente, miré en aquella dirección. ¡Puedes imaginarte mi desconcierto! Aun cuando me hubiera sentido capaz de prevenirte, no habría siquiera tenido la oportunidad de hacerlo. Comencé a sentir palpitaciones y más palpitaciones. Y en el viaje en el taxi... ¡oh, qué horror no poder hablarte! Si hubiéramos sido buenas amigas, no hubiera dudado en contártelo con absoluta franqueza, pero como aparentemente yo no te gusto... -Comprendo. Has sido muy considerada, y ahora le estás echando hábilmente las culpas a las señoras presentes, ¿verdad? -¿Culpar a otro? ¿Cómo puedo hacerte comprender mis sentimientos? Sólo quería evitar el herir a alguien... -Está bien. Pero no te importó herirme a mí, ¿no es cierto? Por lo menos podrías haber mencionado todo esto en el taxi. 135 -Probablemente lo hubiera hecho si tú hubieras tenido la franqueza de mostrarme la perla cuando la encontraste en tu cartera. Preferiste, en cambio, bajar del coche sin decir una palabra! Por primera vez la señora Matsumura no supo qué contestar. -¿Comprendes, entonces, lo que quise hacer? Lo importante era no herir a nadie. La señora Matsumura se sintió invadida por una intensa ira. -Si vas a endilgarme una serie de mentiras como ésta, voy a pedirte que las repitas esta noche frente a las señoras Azuma y Kasuga y en mi presencia. Al escuchar esto, la señora Yamamoto rompió a llorar. -Gracias a ti, todos mis esfuerzos por no herir a nadie fracasarán... -sollozó. Para la señora Matsumura era una experiencia nueva verla llorar y, aunque se repitió firmemente que no iba a dejarse engañar por aquellas lágrimas, no pudo evitar el pensamiento de que, al no probarse nada concreto, quizás podría haber algo de verdad en las afirmaciones de la señora Yamamoto. Para ser más objetivos, si se aceptaba el relato de la señora Yamamoto como cierto, el rehusarse a revelar el nombre de la culpable traslucía cierta grandeza de alma. Y, de la misma manera, tampoco se podía asegurar que la gentil y, en apariencia, tímida señora Kasuga no pudiera sentirse inclinada a realizar un acto malicioso. Del mismo modo, el indudable rechazo existente entre ella y la señora Yamamoto podía, según se miraran las cosas, ser considerado como un atenuante en la culpa de la señora Yamamoto. -Tenemos naturalezas diferentes -continuó la señora Yamamoto entre lágrimasy no puedo negar que hay en ti ciertas cosas que no me gustan. Pero, a pesar de todo, es espantoso que puedas sospechar que necesito valerme de una 136 artimaña tan baja contra ti... No obstante, pensándolo mejor, el someterme a tus acusaciones será la mejor forma de demostrar lo que he sentido hasta ahora en todo este asunto. En esta forma, yo sola cargaré con la culpa y nadie más se sentirá herido. Una vez concluido este discurso patético, la señora Yamamoto inclinó su cabeza sobre la mesa y se abandonó a un llanto incontrolable. Al contemplarla, la señora Matsumura comenzó a reflexionar sobre lo impulsivo de su propio comportamiento. Al dejarse cegar por su antipatía hacia la señora Yamamoto, había perdido la serenidad indispensable para manejar su castigo. Cuando, después de sollozar prolongadamente, la señora Yamamoto alzó la cabeza nuevamente, la expresión a la vez pura y remota de su rostro se hizo visible aun para su visitante. Un poco asustada, la señora Matsumura se puso tiesa contra el respaldo de la silla. -Esto no debería haber sucedido nunca. Cuando desaparezca, todo permanecerá como antes. Al hablar enigmáticamente, la señora Yamamoto sacudió su hermosa cabellera y clavó una mirada terrible, aunque fascinante, sobre la mesa. En un segundo, tomó la perla que estaba frente a ella y, con gran determinación, se la metió en la boca. Alzando la taza con el meñique elegantemente estirado, se tragó la perla con un sorbo de té de Ceilán frío. La señora Matsumura la observaba con espantada fascinación. Todo había sucedido sin darle tiempo a protestar. Era la primera vez que veía a alguien tragarse una perla. Además, en la conducta de la señora Yamamoto había algo 137 de la desesperación que se supone puede embargar a quienes ingieren un veneno. Sin embargo, aunque el acto era heroico, aquél no era más que un incidente conmovedor. La señora Matsumura se encontró con que no sólo su enojo se había disuelto en el aire, sino que la pureza y simplicidad de la señora Yamamoto la hacían considerarla ahora como a una santa. Los ojos de la señora Matsumura también se llenaron de lágrimas y tomó la mano de la señora Yamamoto. -Te ruego que me perdones -dijo-, me he equivocado. Lloraron juntas durante un buen rato, entrelazaron sus dedos y juraron ser, desde aquel momento, las mejores amigas. Cuando la señora Sasaki se enteró de que las tirantes relaciones entre la señora Yamamoto y la señora Matsumura habían mejorado notablemente y de que la señora Azuma y la señora Kasuga habían enfriado su vieja y sólida amistad, no pudo explicarse las cosas y se limitó a pensar que todo era posible en este mundo. Fuera como fuera, siendo una mujer sin demasiados escrúpulos, la señora Sasaki pidió a un joyero que remodelara su anillo en un formato en el cual se pudieran engarzar dos nuevas perlas, una grande y una chica, y lo usó sin complejos, sin ulteriores incidentes. Al poco tiempo había olvidado las conmociones de aquel cumpleaños, y cuando alguien se interesaba por su edad, contestaba con las eternas mentiras de siempre. 138 EL BOSQUE - RAÍZ - LABERINTO - Italo Calvino (Italia) En un bosque tan frondoso que aún de día estaba oscuro, el rey Clodoveo cabalgaba a la cabeza de su ejército, de retorno de la guerra. El rey estaba preocupado: sabía que a un cierto punto el bosque debía terminar y entonces él habría llegado a la vista de la capital de su reino, Arbolburgo. A cada vuelta del sendero esperaba descubrir las torres de la ciudad. Nada, todo lo contrario. Hacía mucho tiempo que avanzaban en el bosque y éste, sin embargo, no daba señales de terminar. -No se ve -dice el rey a su viejo escudero Amalberto-, no se ve todavía... Y el escudero: -A la vista sólo tenemos troncos, ramas retorcidas, frondas, matas y zarzales. Majestad, ¿cómo podemos esperar ver la ciudad a través de un bosque tan denso? -No recordaba que el bosque fuera así de extenso e intrincado -refunfuñaba el rey. Se hubiera dicho que mientras él estaba lejos la vegetación hubiese crecido desmesuradamente, enroscándose e invadiendo los senderos. El escudero Amalberto tuvo un sobresalto. -¡Allá está la ciudad! -¿Dónde? -He visto aparecer a través de las ramas la cúpula del palacio real. Pero no logro divisarla ahora. 139 Y el rey: -Estás soñando. No se ve más que palos. Pero en la vuelta siguiente fue el rey quien exclamara: -¡Eh! ¡Es allí! ¡La he visto! ¡Las verjas del jardín real! Las garitas de los centinelas! Y el escudero: -¿Dónde, dónde, Majestad? No veo nada... Ya la mirada del rey Clodoveo giraba desorientada alrededor. -Allí... No... Sin embargo, la había visto... ¿Dónde ha ido a parar? La sombra se adensaba entre los árboles. El aire se volvía siempre más oscuro. Y entre las ramas más altas se oyó un batir de alas, acompañado de un extraño canto: -Coac... Coac... -Un pájaro de colores y formas jamás vistos revoloteaba en el bosque. Tenía plumas tornasoladas como un faisán, grandes alas que se agitaban en el aire como las de un cuervo, un pico largo como el de un pájaro carpintero y una cresta de plumaje blanco y negro como el de una abubilla. -¡Eh, atrápenlo! -gritó el rey-. ¡Eh, se nos escapa! ¡Sigámoslo! El ejército, en filas compactas, dirigió su marcha de modo de seguir el vuelo del pájaro, giró a la izquierda, giró a la derecha, retrocedió. Pero el pájaro ya había desaparecido. Se oyó todavía el "Coac... Coac...", alejándose después el silencio. El camino se les hacía penoso. Dijo el rey: 140 -Las ramas nos obstaculizan la marcha. No nos queda más que descabalgar o rasguñarnos con ellas. Y el escudero: -¿Ramas? Estas son raíces, Majestad. -Si estas son raíces -replicó el rey- entonces nos estamos adentrando en la tierra. -Y si éstas fueran ramas, -insistió el viejo Amalberto-, entonces hubiéramos perdido de vista el suelo y estaríamos suspendidos en el aire. Reapareció el pájaro. O mejor dicho, se vio volar su sombra y se sintió una "Coac...Coac..." -Este extraño pájaro nos guía -dijo el rey-. ¿Pero adónde? -Tanto vale seguirlo, señor -dijo el escudero-. Desde hace rato hemos perdido el camino. Todo está oscuro. -¡Enciendan las linternas! -ordenó el rey, y la fila de soldados se desanudó por el bosque como una bandada de luciérnagas. Todo aquel día la princesa Verbena había mirado con catalejo el horizonte desde el balcón del palacio real de Arbolburgo, esperando el retorno de la guerra del rey Clodoveo, su padre. Pero fuera de los muros de la ciudad el bosque era tan espeso como para esconder a un ejército en marcha. En ese momento a Verbena le había parecido ver una fila de alabardas y de lanzas despuntando entre las ramas, pero debía estar equivocada. Allí, ahora le parecía que algunos yelmos se asomaban entre las hojas.... No, era un engaño de sus ojos. 141 Durante la ausencia del rey Clodoveo, el bosque allí abajo se había vuelto cada vez más espeso y amenazador, como si el reino vegetal quisiera asediar los muros de Arbolburgo. Y al mismo tiempo, en el interior de la ciudad, todas las plantas se habían marchitado, habían perdido las hojas y se habían muerto. La ciudad no era la misma desde que la reina Ferdibunda, segunda mujer del rey Clodoveo y madrastra de Verbena, en ausencia del marido, había tomado el mandó asistida por su primer ministro Curvaldo. Verbena pensaba: "Querría fugarme de aquí, salir al encuentro de mi padre". Pero, ¿cómo hacerlo en ese bosque impenetrable? La reina Ferdibunda, que espiaba a Verbena detrás de una cortina, murmuró al primer ministro: -Comienza a perder las esperanzas nuestra princesita. Los días pasan, los súbditos están cansados de esperar a un rey que no vuelve. Y yo también estoy cansada, Curvaldo. Es tiempo de dar vía libre a nuestra conjura. Curvaldo sonrió maliciosamente. -Los conjurados están prestos a reunirse en los lugares convenidos, reina mía, para después marchar sobre el palacio real y... -...y proclamarte rey, Curvaldo -terminó Ferdibunda la frase. -Si así lo quiere mi reina... -y Curvaldo, siempre sonriendo maliciosamente, inclinó la cabeza. -Entonces -dijo la reina- arma tu trampa, Curvaldo, y advierte a tus hombres, es la hora. Pero Curvaldo prefería proceder con cautela. En Arbolburgo loa fieles del rey eran todavía numerosos, y vigilaban. Las calles de la ciudad eran rectas y 142 estaban expuestas a las miradas de todos: las idas y venidas de los conjurados serían rápidamente vistas por mucha gente. La reina estaba impaciente. -¿Qué piensas hacer, Curvaldo? El primer ministro tenía un plan. -Nuestros movimientos deben desenvolverse fuera de los muros de la ciudad decidió-. Nos desplazaremos de una puerta a la otra por los caminos exteriores que pasan por el bosque. Sin ser vistos, los conjurados circundarán la ciudad. Saliendo de la puerta norte, Ferdibunda y Curvaldo dieron órdenes a sus secuaces: -Divídanse en dos grupos: uno rodeará la ciudad por el este y el otro por el oeste. A las nueve y cuarto precisamente penetrarán en Arbolburgo por las puertas laterales. Nosotros dos, entretanto, con un rodeo más largo, iremos hasta la puerta sur y desde allí haremos nuestra entrada triunfal a la ciudad, a las nueve y media en punto. Habiendo dicho esto, la reina y el ministro se alejaron por un sendero trazado en forma de anillo en torno a Arbolburgo, apenas afuera de los muros. A decir verdad, mientras más avanzaban ellos, más parecía el sendero desprenderse de la ciudad. La reina comenzó a preguntarse si acaso no habían equivocado el sendero. -No temas, -dijo Curvaldo- más allá de aquella vuelta, doblada la colina, estaremos cerca de los muros. Y continuaron por el sendero. 143 -Eso, hay todavía un desvío, pero seguramente más allá volveremos al camino principal. El sendero ya subía, ya bajaba. -Apenas superados estos desniveles, nos encontraremos en la dirección correcta -decía Curvaldo, pero entretanto oscuros presentimientos invadían el ánimo de la reina. Veía la maraña de la vegetación adentrándose como la trama de su traición, como si sus pensamientos fueran a embrollar la ciudad en un enredo inextricable. Mientras tanto un pájaro de una especie jamás vista voló entre las ramas emitiendo un reclamo estridente: -"Coac... Coac..." -Qué extraño pájaro -dijo Ferdibunda-. Parece que nos esperara, que deseara hacerse atrapar. No, el pájaro volaba de rama en mata, se escondía, volvía a aparecer. Siguiéndolo la reina y Curvaldo se encontraron en un sendero más espacioso, aunque más oscuro y todo curvas. -Está cayendo la noche... ¿Dónde estamos? El pájaro se dejó oír aún: -"Coac... Coac..." -Sigamos el canto del pájaro -dijo Curvaldo-, por aquí, ven. Mientras tanto, en otra parte del bosque, también al rey Clodoveo le parecía oír el canto del pájaro. En aquella noche sin estrellas, en aquel laberinto de áspera corteza nudosa, el "Coac... Coac..." era el único signo hacia el cual dirigir los 144 propios pasos. El aceite de las linternas se había acabado, pero los ojos de los soldados se habían vuelto luminosos como los de los búhos y su resplandor constelaba la oscuridad. El ejército en marcha no emitía más un sonido metálico sino un frufrú como si entre las armas y las corazas y los escudos hubiese crecido follaje. El viejo escudero Amalberto ya sentía crecer el musgo sobre su espalda. -¿Dónde estará mi ciudad? -se preguntaba el rey Clodoveo-. ¿Y mi trono? ¿Y mi hija Verbena? Verbena estaba en aquel momento bajo la morera de su patio. Esta vieja morera era el único árbol que había quedado con vida en toda la ciudad. Los pájaros, desde tanto desaparecidos de los árboles de Arbolburgo, venían todavía a visitar las ramas de la morera en la estación de las moras. He aquí que entonces un pájaro de formas y colores jamás vistos viene agitando las alas, a posarse cerca de Verbena. Graznó: -"Coac... Coac..." -Pájaro, si pudiera volar contigo fuera de esta jaula... -suspiraba Verbena-. Si pudiera seguirte en tu vuelo... Pero, ¿dónde estás ahora? ¿Te has escondido? ¡Espérame! ¡No me dejes aquí! El tronco de la vieja morera estaba todo retorcido, lleno de sinuosidades, excavado por los siglos. Girar en torno a su tronco parecía cuestión de un instante, pero en cambio Verbena tuvo que salvar raíces que sobresalían, inclinarse bajo ramas bajas. Parecía que el árbol quisiera tomarla bajo su protección, atraerla hacía el río de savia que a través de corrientes subterráneas se ligaba con el bosque. -"Coac... Coac.." 145 -Ah, has volado hasta allá abajo -dijo Verbena-. Pero, ¿en dónde estoy? Quería sencillamente rodear el tronco y me he perdido entre sus raíces. Hay un bosque subterráneo que levanta los fundamentos de la ciudad... ¿Adónde he ido a parar? Verbena no lograba comprender si había quedado prisionera dentro del tronco de la morera o entre las raíces enterradas o bien si había salido completamente afuera de la ciudad, al bosque amenazador que tanto la atemorizaba... al bosque libre que tanto la atraía. Un joven llamado Arándano se acercaba a los muros de Arbolburgo y gritaba un llamado: -¡Eh, los de la ciudad! ¡Centinelas de guardia en los muros! ¿Me oyen? Pero ninguno asomaba la cara. Arándano estaba acostumbrado a llegar a la ciudad desde el bosque y a ver aparecer en lo alto y sobre los árboles las torres, los balcones, las pérgolas, los miradores, las verandas. Pero esta vez se encontraba el bosque tan crecido que sobre su cabeza no veía más que ramas retorcidas que parecían raíces. -¡Respóndanme! -gritaba Arándano-. ¡Digan algo! ¡Hagan una señal! ¿Cómo puedo llevarles nuevamente los cestos de frutillas silvestres, de rodellones, de bayas? ¡Eh, los de la ciudad! ¿Cómo haré para volver a ver a la bella muchacha que un día se asomó a un balcón y aceptó en regalo un ramo de madreselvas? Buscando ver más lejos, Arándano subió sobre ramas más altas pero la maraña parecía espesarse más bien que dejar espacio a la luz. -¡Oh! ¡Qué extraño pájaro! -exclamó de repente Arándano. Y el pájaro: 146 -"Coac... Coac..." El bosque era aquella mañana un serpentear de senderos y de pensamientos de personas perdidas. El rey Clodoveo pensaba: "¡Oh, ciudad inalcanzable! Me enseñaste a caminar por tus caminos rectos y luminosos y, ¿de qué me sirve eso? Ahora debo abrirme paso por senderos serpenteantes y enmarañados y me he perdido..." Y los pensamientos de Curvaldo eran éstos: "Más tortuoso el camino, más conviene a nuestros planes. Todo consiste en encontrar el punto en el cual las curvas, a fuerza de curvarse, coinciden con los caminos rectos. Entre todo el nudo de senderos que se enredan en el bosque, éste es el nudo del cual no encuentro el cabo". En cambio Verbena pensaba: "¡Huir, huir! ¿Pero, por qué mientras más me interno en el bosque más me parece estar prisionera? La ciudad de piedra escuadrada y el bosque enmarañado siempre me parecieron enemigos y separados, sin comunicación posible. Pero ahora que he encontrado el pasaje me parece que se transforman en una sola cosa. Querría que la savia del bosque atravesase la ciudad y llevase la vida entre sus piedras, querría que en el medio del bosque se pudiese ir y venir y encontrarse y estar juntos como en una ciudad..." Los pensamientos de Arándano eran como en un sueño: "Querría llevar a la ciudad las frutillas del bosque, pero no en un cesto: querría que las mismas frutillas se movieran, como un ejército bajo mi mando, que marchasen sobre sus propias raíces hasta las puertas de la ciudad. Querría que los ramos cargados de moras se encaramaran por los muros, querría que el romero y la salvia y la albahaca y la menta invadiesen las calles y las plazas. Aquí en el bosque la vegetación sofoca de tan densa, mientras que la ciudad permanece cerrada e inalcanzable como una árida urna de piedra". 147 Curvaldo aguzó el oído. -Oigo pasos como de un ejército en marcha. Ferdibunda aguzó la vista. -¡Cielos! ¡Es mi marido, el rey, a la cabeza de sus tropas! ¡Escondámonos! El escudero Amalberto había percibido algo raro. -Majestad, siento que alguien se esconde entre los árboles y espía nuestros pasos. Y el rey Clodoveo: -Estamos en guardia. Súbitamente Arándano fue interrumpido en sus ensoñaciones. -¡Oh! ¡Qué veo! -se le había aparecido la muchacha que había visto una vez en el balcón. La llamó: -¡Eh, muchacha! Verbena se volvió. -¿Quién me llama? -Yo, Arándamo. Llevaba los frutos del bosque a la ciudad, pero me he perdido siguiendo a un pájaro que hace coac. -Yo soy Verbena. Vengo de la ciudad, o más bien me escapo de ella y también me he perdido siguiendo a un pájaro que hace coac... Ah, pero tú eres aquel joven que un día me regaló un ramo de madreselvas y me parecía que era el bosque mismo que llegaba hasta mí para darme un mensaje... Escucha, ¿sabes 148 decirme dónde estamos? Había descendido por las raíces y ahora me encuentro como suspendida. -No lo sé. Me había trepado por las ramas y ahora me encuentro como engullido en un laberinto... Quería decirle, además: "Pero estando tú aquí, Verbena, lo mejor de la ciudad y del bosque están finalmente reunidos" pero le parecía un poco atrevido y no lo dijo. Verbena quería decirle: "Tu sonrisa, Arándano, me hace pensar que donde tú estás el bosque pierde su aspecto selvático y la ciudad es más árida y despiadada". Pero no sabía si la habría entendido y dijo solamente: -Pero, ¿cómo haces para estar abajo, si dices que estás sobre las ramas? En efecto, Verbena veía a Arándano como hundido en un pozo... pero en el fondo de aquel pozo estaba el cielo. -Y tú, ¿cómo haces para haber llegado tan alto, siempre descendiendo, mientras que yo no he hecho otra cosa que subir? Arándano se puso a reflexionar, y agregó después: -Pensándolo bien la solución no puede ser más que una. -¿Cuál? -Este bosque tiene las raíces arriba y las ramas abajo. Y Verbena y Arándano comenzaron juntos a dar vueltas y contra-vueltas entre las ramas. -Este es el arriba y aquél es el abajo... No, éste es el abajo y aquél es el arriba... 149 -Tienes razón -admitió Verbena-. Pero yo he descubierto otro secreto. -Dímelo. -¿Ves este árbol todo retorcido? Si giras alrededor de él en este sentido verás el bosque al revés, si giras en sentido contrario, el arriba y el abajo se trastornarán de nuevo. Los dos jóvenes hablaban, hablaban, comunicándose sus descubrimientos, y no se daban cuenta de ser espiados por los ojos gélidos de la reina madrastra. Ferdibunda fue rápidamente a advertirle a Curvaldo. -La princesita ha escapado de la ciudad. Hay que impedirle que descubra nuestra conjura y que vaya al encuentro de su padre para advertirlo. Aquel joven guardabosque debe ser su cómplice. Debemos capturarlos. Curvaldo mostró los dientes en una sonrisa que no prometía nada bueno. -A ella la sepultaremos bajo las raíces. A él lo colgaremos de la rama más alta. La reina estuvo inmediatamente de acuerdo. -Mientras tanto yo me presentaré al rey para intentar detenerlo un poco. Súbitamente Ferdibunda corrió al encuentro de Clodoveo. -¡Mi real consorte, bienvenido! -¿A quién veo? -exclamó el rey-. ¿Mi mujer, la reina Ferdibunda? ¿Qué haces aquí? -¿Y adónde querrías que estuviese sino aquí, esperándote? ¿No es éste quizás nuestro palacio? 150 -¿Nuestro palacio? No veo más que un bosque todo espinas de las que no logro desenredarme... ¿Acaso tengo alucinaciones? Y se dirigió al escudero para confirmar sus impresiones. El viejo Amalberto extendió los brazos y dobló hacia afuera el labio inferior, como alguien que no comprende nada. -¿Cómo? -insistía Ferdibunda-. ¿No ves los pórticos, los escalones, los salones, los lampadarios, los cortinajes, los tapices, los terciopelos, los damasquinados, tu trono con almohadón de plumas sobre el que reposarás de las fatigas de la guerra? El rey meneaba la cabeza. -Yo no toco más que corteza húmeda, matas, musgo, palos... ¿Habré perdido la razón? Pero si este es el palacio, ¿dónde está mi hija Verbena? -Ay de mí -dijo la reina- debo darte una noticia muy triste... Verbena... -¿Qué dices? ¿Verbena...? -Al pie de uno de estos árboles encontrarás su tumba. Busca entre las raíces. - ¡No! ¡No puede ser! ¡Verbena! ¿Dónde estás? -y el rey se puso a buscarla, desesperado. -¡Padre mío... estoy aquí! -gritó Verbena apareciendo en el extremo de una rama alta-. ¡Finalmente te he encontrado! -¡Hija mía! ¡Entonces no estás muerta!... ¿Dónde estoy, dónde estamos? -No hay tiempo que perder -le explicó Verbena- hay un pasaje secreto a través del cual las ramas más altas del bosque comunican con las raíces de la morera 151 que crece en nuestro patio, bien al centro de la ciudad. ¡Sube! ¡Rápido! ¡Te salvarás de la conjura de la madrastra traidora y recuperarás el trono! Y el rey, siguiendo a su hija, después de algunas vueltas hacia arriba y hacia abajo, desapareció detrás de ella en lo alto de las ramas, seguido de sus soldados. Curvaldo, cuando vio al rey y su ejército treparse sobre los árboles, se quedó sorprendido; después se refregó las manos de alegría. -¡Bien, se metieron en la trampa ellos mismos! Ahora no tienen más vía de escape! -y súbitamente se puso a dar órdenes a sus secuaces-. ¡Rodeen los árboles! ¡Los atraparemos como gatos! ¡O abatiremos los árboles para hacerlos caer! Pero ¿qué sucede? Sobre las ramas no había ninguno. El rey y los soldados habían desaparecido todos, como si hubieran volado. Curvaldo sintió que le tiraban de la manga. Era Arándano. -¡Señor ministro, puedo enseñarle un pasaje secreto para llegar a la ciudad! Para Curvaldo fue como si hubiese visto un fantasma. -¿Qué haces tú aquí? ¿No te había colgado de la rama más alta? -La rama más alta era en realidad la raíz más baja. Y un pájaro me liberó de las cuerdas a golpes de pico. -No entiendo más nada. ¿Dónde está ese pasaje secreto? ¡Debo ocupar la ciudad lo más rápidamente posible, antes que el rey...! ¡Fieles míos, síganme! ¡Y tú también, reina! Y Arándano: 152 -Sigan las raíces hasta el final, donde más se adelgazan... Creyendo seguir una raíz hasta sus extremos, Curvaldo y Ferdibunda se encontraron sobre la punta de una rama. -Pero esto no es un pasaje subterráneo... Estamos en el vacío... ¡La rama cede, me caigo, ayúdenme! Cayéndose, tuvieron tiempo de ver el pájaro que revoloteaba en torno. -Coac... Coac... Mientras tanto, en la sala del palacio, el rey Clodoveo festejaba su propio retorno al trono. -Hija mía, tú y este bravo joven me han salvado. Pero Arándano tenía un semblante triste. -No sabía que eras la hija del rey. ¡Ahora deberé dejarte! -Padre mío -dijo Verbena al rey- ¿quieres que el encantamiento que aprisiona la ciudad y el bosque termine? -Claro: estoy viejo y he sufrido mucho. -Arándano y yo queremos casarnos y unir ciudad y bosque en un solo reino. -La corona me pesa -dijo el rey- y estaba pensando precisamente en abdicar. Verbena dio un salto de alegría. -¡De ahora en adelante la ciudad y el bosque no serán más enemigos! Arándano saltó todavía mas alto. 153 -¡Pongamos banderas y festones por la gran fiesta sobre todas las ramas! -¡Pero si ésta es una raíz! -¡Es una rama! -¡Es una raíz! -¡Es una rama...! 154 SIN QUERER - Leon Tolstoi (Rusia) Volvió a las seis de la mañana y, según costumbre, pasó al cuarto de aseo; pero, en lugar de desnudarse, se sentó o, mejor dicho, se dejó caer en una butaca... Poniendo las manos en las rodillas, permaneció en esa actitud cinco, diez minutos, quizás una hora. No hubiera podido decirlo. "El siete de corazones", se dijo, representándose el desagradable hocico de su contrincante, que, a pesar de ser inmutable, había dejado traslucir satisfacción en el momento de ganar. -¡Diablos! -exclamó. Se oyó un ruido tras de la puerta. Y apareció su esposa, una hermosa mujer, de cabellos negros, muy enérgica, con gorrito de noche, chambra con encajes y zapatillas de pana verde. -¿Qué te pasa? -dijo, tranquilamente; pero, al ver su rostro, repitió-: ¿Qué te pasa, Misha? ¿Qué te pasa? -Estoy perdido. -¿Has jugado? -Sí. -¿Y qué? -¿Qué? -repitió él, con expresión iracunda-. ¡Que estoy perdido! 155 Y lanzó un sollozo, procurando contener las lágrimas. -¿Cuántas veces te he pedido, cuántas veces te he suplicado que no jugaras? Sentía lástima por él; pero también se compadecía de sí misma, al pensar que pasaría penalidades, así como por no haber dormido en toda la noche, atormentada, esperándolo. "Ya son las seis", pensó, echando una ojeada al reloj que estaba encima de la mesa. -¡Infame! ¿Cuánto has perdido? -¡Todo! Todo lo mío y lo que tenía del Tesoro. ¡Castígame! Haz lo que quieras. Estoy perdido -se cubrió el rostro con las manos-. Eso es lo único que sé. -¡Misha! ¡Misha! Escúchame. Apiádate de mí. También soy un ser humano. Me he pasado toda la noche sin dormir. Estuve esperándote, estuve sufriendo; y he aquí la recompensa. Dime, al menos, la cantidad que has perdido. -Es tan elevada, que no puedo pagarla; nadie podría hacerlo. He perdido dieciséis mil rublos. Debería huir, pero, ¿cómo? Miró a su mujer; y, cosa que no podía esperar, ésta lo atrajo hacia sí. "¡Qué hermosa es!", pensó, cogiéndola de la mano; pero ella lo rechazó. -Misha, habla en debida forma. ¿Cómo has podido hacer eso? -Esperaba recuperarme -sacó la pitillera y empezó a fumar con avidez-. Desde luego, soy un canalla. No te merezco. Abandóname. Perdóname, por última vez. Me marcharé. Desapareceré, Katia. No he podido evitarlo; me ha sido imposible. Estaba como en sueños; fue sin querer... -frunció el ceño-. ¿Qué hacer? Estoy perdido. Perdóname. Quiso abrazarla, pero ella se apartó en actitud enojada. 156 -¡Oh! Son dignos de compasión los hombres. Cuando las cosas van bien, se envalentonan; pero en cuanto algo no marcha, ya están sumidos en la desesperación y no sirven para nada -se sentó al otro lado del tocador-. Cuéntamelo todo, por orden. El marido obedeció. Dijo que cuando iba a llevar el dinero al banco, se había encontrado con Nekrasov. Éste le propuso que fuera a su casa, a jugar una partida. Así lo hicieron; perdió todo el dinero; y en aquel momento estaba decidido a poner fin a su vida. A pesar de sus afirmaciones, la esposa comprendió que no había decidido nada: estaba desesperado sencillamente. Escuchó su relato hasta el final y dijo: -Todo esto es una estupidez, una infamia. ¿Cómo has podido perder el dinero sin querer? Es absurdo. -Ríñeme y haz lo que quieras conmigo. -No pretendo reñirte; lo que quisiera es salvarte, como lo he hecho siempre, por muy vil y lamentable que aparezcas ante mis ojos. -Sigue, sigue; poco falta ya... -Me parece que por desesperado que estés, es cruel por tu parte atormentarme de este modo. Estoy enferma. Hoy he tenido que volver a tomar... Y de pronto me llegas con esta sorpresa. Por si fuera poco, esa actitud de impotencia... Me preguntas qué debes hacer. Pues muy sencillo. Son las seis. Ve inmediatamente a casa de Frim y cuéntaselo todo. -¿Acaso se va a apiadar de mí? No se le puede contar eso. -¡Qué tonto eres! ¿Acaso te aconsejo que digas al director del banco que perdiste en el juego el dinero que te confió...? Le vas a decir que ibas a la estación de Nikolaievsky... ¡No, no! Es mejor que vayas a la policía, ahora 157 mismo. ¡No! Ahora mismo, no. Irás a las diez y vas a decir que cuando ibas por el callejón Nechioesky te asaltaron los bandidos, uno con barba y el otro un verdadero chiquillo; iban armados de un revólver y te arrebataron el dinero. Después irás a casa de Frim, para contarle lo mismo. -Sí, pero... -encendió un cigarrillo-. Se pueden enterar por Nekrasov. -Iré a verlo, le hablaré y lo arreglaré todo. Misha se tranquilizó; y, hacia las ocho de la mañana se durmió con un sueño profundo. Su mujer fue a despertarlo a las diez. *** Esto había ocurrido por la mañana en el piso de arriba. En el de abajo, habitado por la familia Ostrovsky, sucedía lo siguiente, a las seis de la tarde. Habían acabado de comer. La princesa Ostrovskaya, joven madre, llamó al lacayo, que acababa de pasar en torno a la mesa, sirviendo tarta; pidió un plato, y después de servir una ración, se volvió hacia sus hijos. El mayor, llamado Voka, tenía siete años, y la pequeña, Tania, cuatro años y medio. Ambos eran muy hermosos; Voka tenía un aspecto sano, grave y serio, y su encantadora sonrisa dejaba al descubierto sus dientes disparejos; Tania, con sus ojos negros, era una criatura vivaracha, llena de energía, charlatana, divertida, siempre alegre y cariñosa con todo el mundo. -Niños, ¿cuál de los dos va a llevar la tarta a la niania? -Yo -exclamó Voka. -Yo, yo, yo -gritó Tania, saltando de la silla. 158 -La llevará el que lo ha dicho primero -intervino el padre, que solía mimar a Tania y por eso se alegraba de toda ocasión que le permitiera demostrar su imparcialidad-. Tania, esta vez tienes que ceder. -No me importa. Voka, coge la tarta, anda. Por ti lo hago con gusto. Los niños solían dar las gracias después de comer. Todos esperaron a Voka mientras tomaban el café. Pero éste tardaba en volver. -Tania, corre a ver qué le pasa a tu hermano. Al saltar de la silla, Tania enganchó una cuchara, que cayó al suelo. Se apresuró a recogerla y la puso en el borde de la mesa, pero la cuchara volvió a caer; la recogió de nuevo y, echándose a reír, corrió con sus piernecitas gordezuelas, enfundadas en las medias. Salió al pasillo y se dirigió a la habitación de los niños, contigua a la de la niñera. Iba a entrar en ella, cuando de pronto oyó unos sollozos. Volvió la cabeza. Voka, de pie junto a su cama, miraba un caballo de juguete, llorando amargamente, con el plato vacío en las manos. -¿Qué te pasa? ¿Dónde está la tarta? -Me... me... la he comido sin querer. ¡No iré, no iré...! Tania..., de veras que ha sido sin querer. Sólo quise probarla; pero luego me la comí toda. -¿Qué haremos? -Ha sido sin querer... Tania se quedó pensativa. Voka seguía llorando, desconsoladamente. De pronto, la cara de la niña se tornó resplandeciente. -Voka, no llores; ve a decir a la niania que te has comido la tarta sin querer y pídele perdón. Mañana le daremos nuestra ración. La niania es buena. 159 Voka dejó de llorar y se enjugó las lágrimas con las palmas de las manos. -¿Cómo se lo voy a decir? -balbuceó, con voz temblorosa. -Vamos juntos. Los niños fueron a ver a la niñera; y volvieron al comedor, felices y contentos. También se sintieron felices y contentos la niania y los padres cuando ésta les contó, emocionada y divertida, lo que habían hecho los pequeños. 160 UN RESUMEN - Virginia Woolf (Inglaterra) Como sea que dentro de la casa hacía calor y las estancias estaban atestadas, como sea que en una noche como aquélla no había riesgo de humedad, como sea que los farolillos chinos parecían pender como frutos rojos y verdes, en el fondo de un bosque encantado, el señor Bertram Pritchard llevó a la señora Latham al jardín. El aire libre y la sensación de hallarse fuera de la casa dejaron un tanto desorientada a Sasha Latham, la alta y hermosa señora de aspecto algo indolente, la majestad de cuya apariencia era tan grande que poca gente llegó a advertir que se sentía totalmente incapaz y torpona, cuando tenía que decir algo, en una reunión. Pero así era; y Sasha Latham se alegraba de hallarse en compañía de Bertram, de quien cabía esperar, sin la menor duda, que hablara sin cesar, incluso al aire libre. Si se escribiera lo que Bertram decía, resultaría increíble, ya que, no sólo todo lo que decía resultaba, en sí mismo, carente de sentido, sino que además no había relación alguna entre sus diferentes observaciones. En verdad, si una hubiera cogido un lápiz y hubiera escrito textualmente sus palabras -y lo que decía en el curso de una noche hubiera bastado para formar un libro-, nadie osaría dudar, al leerlo, de que el pobre hombre era un deficiente mental. Y no era éste el caso, ni mucho menos, por cuanto el señor Pritchard gozaba de prestigio en su calidad de funcionario público y era Compañero de la Orden del Baño. Pero resultaba todavía más raro que gozara de casi universales simpatías. Había en su voz un matiz, cierto enfático acento, un esplendor en la incongruencia de sus ideas, como una emanación surgida de su cara regordeta y morena, de su figura de petirrojo, algo inmaterial e inaprehensible, que existía y florecía y se hacía notar por sí 161 mismo, con independencia de sus palabras, e incluso, a menudo, en oposición a ellas. Por esto Sasha Latham se dedicaba a pensar -mientras el señor Pritchard parloteaba acerca de su visita a Devonshire, acerca de posadas y posaderas, acerca de Eddie y Freddie, acerca de vacas y viajes nocturnos, de nata y estrellas, acerca de los ferrocarriles europeos y de Bradshaw, de pescar bacalaos, resfriados, la gripe, reumatismo y Keats-, Sasha pensaba en él, en abstracto, considerándolo persona cuya existencia era buena, creándolo, mientras él hablaba, a guisa de ser diferente de su habla, y éste era ciertamente el auténtico Bertram Pritchard, aunque nadie pudiera demostrarlo. Cómo podía una demostrar que Bertram Pritchard era un leal amigo, dotado de gran comprensión y... pero en este momento, como tan a menudo le ocurría cuando hablaba con Bertram Pritchard, Sasha se olvidó de su existencia, y comenzó a pensar en otro asunto. Sasha pensaba en la noche, después de haber conseguido concentrarse un poco, y con la vista en el cielo. De repente olió a campo, la sombría quietud de los campos bajo las estrellas, pero aquí, en el jardín trasero de la señora Dalloway, en Westminster, la belleza la emocionaba, debido a que Sasha Latham había nacido y se había criado en el campo, probablemente por contraste. Allí el aire olía a heno, y había, a sus espaldas, estancias repletas de gente. Paseó al lado de Bertram. Sasha caminaba de manera algo parecida al paso de los ciervos, con una leve flojera en los tobillos, abanicándose, mayestática, silenciosa, atentos todos sus sentidos, aguzado el oído, olisqueando el aire, como si fuera un ser salvaje, aunque con perfecto dominio de sí mismo, gozando de la noche. Esto, pensó, es la mayor maravilla, el supremo logro de la raza humana. Por una parte, hay mimbrales y rudimentarias barquichuelas navegando por pantanosas aguas, y por otra está esto. Y pensó en la casa seca, de gruesos muros, bien construida, con valiosos objetos en su interior, con el murmullo de hombres y mujeres que se acercaban los unos a los otros, que se alejaban los unos de los 162 otros, que intercambiaban opiniones, y que se estimulaban recíprocamente. Y Clarissa Dalloway había hecho lo preciso para que aquello surgiera en los eriales de la noche, y había puesto planas piedras formando un sendero sobre la tierra, y, cuando llegaron al final del jardín (en realidad era muy pequeño), y ella y Bertram se sentaron en sendas tumbonas, Sasha miró la casa con veneración, con entusiasmo, como si la hubiera atravesado un eje de oro en el que se formaron lágrimas que cayeron en profunda acción de gracias. Sasha, a pesar de ser tímida, y casi incapaz de decir algo, cuando de repente le presentaban a alguien, pese a ser fundamentalmente humilde, sentía una profunda admiración hacia todos los demás. Ser ellos sería maravilloso, pero estaba condenada a ser ella misma, y lo único que podía hacer, a su manera silenciosamente entusiasta, sentada allí, en el jardín, era aplaudir el trato social de la humanidad, del que ella estaba excluida. Retazos de poesías en loa de la gente acudían a sus labios; la gente era adorable, buena, y sobre todo valiente, y triunfaba sobre la noche y los fangales, eran todos supervivientes, eran la compañía de aventureros que, asediados de peligros, se hace a la mar. Por maligno capricho del destino, ella no podía participar, pero sí podía estar sentada y loar, mientras Bertram parloteaba, por ser uno de los viajeros, quizá mozo de camarote o marino simplemente, un ser que se subía a los mástiles, silbando alegremente. Mientras pensaba esto, la rama de un árbol ante ella quedó empapada y rezumante de su admiración por la gente dentro de la casa; y goteó oro; o se puso erecta, en centinela. Formaba parte de la valiente y arremolinada compañía, como un mástil en el que ondeaba una bandera. Había una barrica junto a un muro, y también a la barrica infundió Sasha alma. De repente, Bertram, que era hombre físicamente inquieto, quiso explorar los contornos, y, poniéndose de un salto sobre un montón de ladrillos, miró por encima del muro del jardín. Sasha también miró. Vio un balde o quizás una bota. En un segundo la ilusión se esfumó. Una vez más, allí estaba Londres, el vasto e 163 inatento mundo impersonal, autobuses, negocios, luces ante los bares y policías bostezando. Habiendo satisfecho su curiosidad, y después de haber vuelto a llenar, gracias a un momento de silencio, sus burbujeantes depósitos de palabras, Bertram invitó al señor y a la señora Nosecuántos, a sentarse con ellos, arrastrando al efecto dos tumbonas más. Volvieron a sentarse, mirando la misma casa, el mismo árbol, la misma barrica, aun cuando, después de haber mirado por encima del muro y de haber vislumbrado el balde, o, mejor dicho, Londres viviendo indiferente, Sasha ya no podía cubrir el mundo con aquella vaporosa nube de oro. Bertram hablaba y los nosequé -aunque le fuera la vida, Sasha no podía recordar si se llamaban Wallace o Freeman- contestaban, y todas sus palabras cruzaban una sutil neblina de oro e iban a parar a la prosaica luz del día. Sasha miró la seca y gruesa casa Reina Ana, hizo cuanto pudo para recordar lo que había leído en la escuela acerca de la Isla de Thorney y de los hombres en piragua, y de las ostras, y de los patos salvajes y de las nieblas, pero la casa no le pareció más que un lógico asunto de desagües y carpinteros, y la fiesta nada, sino gente vestida de gala. Entonces Sasha se preguntó cuál de las dos visiones era la verdadera. Podía ver el balde, y podía ver la casa, mitad iluminada, mitad a oscuras. Formuló la pregunta a aquel nosequé a quien Sasha había construido, a su humilde manera, utilizando al efecto la sabiduría y el poderío de cuantos no eran ella. A menudo, recibía las contestaciones de manera puramente accidental, casos hubo en que su viejo perro spaniel contestó por el medio de menear la cola. Ahora el árbol, despojado de sus oros y de su majestad, pareció darle una respuesta; se convirtió en un árbol de campo, el único en un páramo. Sasha lo había visto a menudo, había visto nubes matizadas de rojo, por entre sus ramas, 164 o la luna quebrada, lanzando irregulares destellos plateados. Pero, ¿la respuesta? Pues bien, que el alma -por cuanto Sasha notaba que en ella se movía un ser que iba de un lado para otro y que intentaba escapar, ser al que, con carácter provisional, denominaba alma- es por esencia desaparejada, un pájaro viudo, un pájaro solitario posado en aquel árbol. Pero entonces Bertram, cogiendo del brazo a Sasha, con la familiaridad habitual en él, ya que no en vano eran amigos de toda la vida, observó que no estaban cumpliendo con sus deberes, y que debían entrar en la casa. En aquel instante, en alguna calleja o bar, sonó la habitual voz terrible, asexuada e inarticulada; un chillido, un grito. Y el pájaro viudo, sobresaltado, emprendió el vuelo, describiendo círculos más y más anchos, hasta que se transformó (lo que ella llamaba su alma) en algo tan remoto como un grajo contra el que se ha lanzado una piedra y emprende asustado el vuelo. 165 LA HISTORIA DE NADIE - Charles Dickens (Inglaterra) Vivía en la orilla de un enorme río, ancho y profundo, que se deslizaba silencioso y constante hasta un vasto océano desconocido. Fluía así, desde el Génesis. Su curso se alteró algunas veces, al volcarse sobre nuevos canales, dejando el antiguo lecho, seco y estéril; pero jamás sobrepasó su cauce, y seguirá siempre fluyendo hasta la eternidad. Nada podía progresar, dado su corriente impetuosa e insondable. Ningún ser viviente, ni flores, ni hojas, ni la menor partícula de cosa animada o sin vida volvía jamás del océano desconocido. La corriente del río oponía enérgica resistencia, y el curso de un río jamás se detiene, aun cuando la tierra cese en sus revoluciones alrededor del sol. Vivía en un paraje bullicioso, y trabajaba intensamente para poder subsistir. No tenía esperanza de ser alguna vez lo suficientemente rico como para descansar durante un mes, pero aun así, estaba contento, tenía a Dios por testigo y no le faltaba voluntad para cumplir sus pesadas tareas. Pertenecía a una inmensa familia, cuyos miembros debían ganarse el sustento por sí mismos con la diaria tarea, prolongada desde el amanecer hasta entrada la noche. No tenía otra perspectiva ni jamás había pensado en ella. En la vecindad donde residía se oían constantes ruidos de trompetas y tambores, pero no le concernían en absoluto. Esos golpes y tumultos procedían de la familia Bigwig, cuya extraña conducta no dejaba de admirar. Ellos exponían ante la puerta de su vivienda las más raras estatuas de hierro, mármol y bronce y oscurecían la casa con las patas y colas de toscas imágenes de caballos. Si se les 166 preguntaba el significado de todo eso, sonreían con su rudeza habitual y continuaba su ardua tarea. La familia Bigwig (compuesta por los personajes más importantes de los alrededores, y los más turbulentos también) tomó a su cargo la misión de evitar que pensara por sí mismo, manejándolo y dirigiendo sus asuntos. "Porque, verdaderamente -decía él-, carezco del tiempo suficiente, y si son tan buenos al cuidarme, a cambio del dinero que les pagaré -pues la situación monetaria de dicha familia no estaba por encima de la suya-, estaré aliviado y muy agradecido al considerar que ustedes entienden más que yo." Aquí continuaban los golpes y tumultos, y las extrañas imágenes de caballos ante las cuales se esperaba debía arrodillarse y adorar. -No comprendo nada de eso -dijo, frotándose confuso la frente arrugada-. Debe tener un significado seguramente, que yo no alcanzo a descubrir. -Eso significa -contestó la familia, sospechando lo que quería decir- honor y gloria en lo más alto, para el mayor mérito. -¡Oh! -respondió él, y quedó satisfecho. Pero cuando miró hacia las imágenes de hierro, mármol y bronce, no encontró ningún compatriota suyo de valor. No pudo descubrir ni uno de los hombres cuyo saber lo rescató a él y a sus hijos de una enfermedad terrible, cuyo arrojo elevó a sus antepasados de la condición de siervos, cuya sabia imaginación abrió una existencia nueva y elevada a los más humildes, cuya habilidad llenó de infinitas maravillas el mundo del hombre trabajador. En cambio descubrió a otros acerca de los cuales no había escuchado jamás nada bueno, y otros más, aún, sobre quienes sabía que pesaban muchas maldades. -¡Hum! -se dijo para sí-. No lo entiendo del todo. De modo que se fue a su casa y se sentó junto a la lumbre, para no pensar más en ello. 167 En este tiempo no había lumbre en su chimenea, cruzada por surcos ennegrecidos; a pesar de ello, era su lugar favorito. Su mujer tenía las manos endurecidas por el trabajo constante, y había envejecido antes de tiempo, pero aun así la amaba mucho. Sus hijos, detenidos en el crecimiento, exhibían señales de una alimentación deficiente; pero se notaba belleza en sus ojos. Por sobre todas las cosas, existía en el alma de ese hombre el ardiente deseo de instruir a sus hijos. "Si algunas veces resulté engañado -decíapor falta de saber, al menos que ellos aprendan para evitar mis errores. Si es duro para mí recoger la cosecha de placer y sabiduría acumulada en los libros, que a ellos les resulte fácil." Pero la familia Bigwig estalló en violentas discusiones acerca de lo que era legítimo enseñar a los hijos de ese hombre. Algunos miembros insistían en que determinados asuntos eran primordiales e indispensables, y la familia se separó en distintas facciones, escribió panfletos, convocó a sesiones, pronunció discursos, se acorralaron unos a otros en tribunales laicos y cortes eclesiásticas, se arrojaron barro, cruzaron las espaldas das y cayeron en abierta pugna e incomprensible rencor. Mientras tanto, este hombre contempló al demonio de la ignorancia irguiéndose y arrastrando consigo a sus hijos. Vio a su hija convertida en una prostituta andrajosa, a su hijo embrutecerse en los senderos de baja sensualidad, hasta llegar a la brutalidad y al crimen; la naciente luz de la inteligencia en los ojos de sus hijos pequeños cambiaba hasta convertirse en astucia y sospechas, a tal punto que los hubiera preferido imbéciles. -Tampoco soy capaz de entenderlo -dijo entonces-; pero creo que no puede justificarse. ¡No! ¡Por el cielo nublado que me ampara, protesto y me reconozco culpable! Tranquilizado nuevamente (porque sus pasiones eran por lo común de escasa duración y su natural bondadoso), miró a su alrededor, en los domingos y feriados, y notó cuánta monotonía y fastidio existía por doquier; cuánta 168 embriaguez surgía de allí, con su séquito de ruindades. Entonces recurrió a la familia Bigwig, diciendo: -Somos gente trabajadora, y sospecho que la gente trabajadora, de cualquier condición, necesita refrigerio mental y distracciones. Vean las condiciones en que caemos cuando descansamos sin ellas. ¡Vengan! ¡Distráiganme inocentemente, muéstrenme alguna cosa, denme una escapatoria! Pero la familia Bigwig se alborotó. Cuando varias voces pudieron escucharse, se le propuso enseñar las maravillas del mundo, las grandezas de la creación, los notables cambios del tiempo, la obra de la naturaleza y las bellezas del arte en cualquier período de su vida y cuanto pudiera contemplarlas. Esto originó entre los miembros de la familia Bigwig tanto desorden y desvarío, tantos tribunales y peticiones, tantos reclamos y memoriales, tantas mutuas ofensas, una ráfaga tan intensa de debates parlamentarios donde el "no me atrevo" seguía al "lo haría si pudiera", que dejaron al pobre hombre estupefacto, mirando extraviado a su alrededor. -Yo he provocado esto -se dijo, y se tapó aterrorizado los oídos-. Sólo intento hacer una pregunta inocente, surgida de mi experiencia familiar y el saber común de todo hombre que desea abrir los ojos. No lo entiendo y no soy comprendido. ¿Qué surgiría de semejante estado de cosas? Inclinado sobre su trabajo, repetíase con frecuencia esta pregunta cuando comenzó a extenderse la noticia de una peste que había aparecido entre los trabajadores, provocando muertes a millares. Al mirar a su alrededor, pronto descubrió que la noticia era cierta. Los moribundos y los muertos se mezclaban en las casas estrechas y sucias en que vivieron. Nuevos venenos se filtraban en la atmósfera siempre triste, siempre nauseabunda. Los fuertes y los débiles, la ancianidad y la infancia, el padre y la madre, todos eran derribados a la par. 169 ¿Qué medios de escape poseía? Quedóse allí y vio morir a aquellos a quienes más amaba. Un benévolo predicador vino hacia él, tratando de decir algunas plegarias con las cuales calmar su corazón entristecido, pero él replicó: -¡Bah! ¿Qué eficacia posees, misionero, al acercarte a mí, a un hombre condenado a vivir en este lugar hediondo, donde cada sentimiento que se demuestra se convierte en un tormento y donde cada minuto de mis días contados es una nueva palada de lodo agregada a la pila que me oprime? Pero denme el fugaz resplandor del cielo por medio del aire y la luz; denme agua pura, ayúdenme a mantenerme aseado; iluminen esta atmósfera pesada y esta vida oscura en la que nuestros espíritus se hunden y que nos convierten en las criaturas indiferentes y endurecidas que tan a menudo contemplan; gentil y bondadosamente lleven los cadáveres de aquellos que murieron fuera de esta mísera habitación, donde ya nos hemos familiarizado en tal forma con el terrible cambio que, para nosotros, hasta ha perdido su santidad, y, maestro, oiré entonces, nadie mejor que tú lo sabes cuán voluntariamente, a Aquel cuyo pensamiento estaba siempre con los pobres y que compadecía todas las miserias humanas. Estaba ya de nuevo en su trabajo, triste y solitario, cuando el amo apareció y permaneció a su lado, vestido de negro. También él había sufrido mucho. Su joven esposa, su esposa tan bella y tan buena, había muerto, llevando consigo su único hijo. -¡Señor! Es muy duro de sobrellevar, lo sé, pero consuélate. Yo trataré de aliviarte en lo posible. El patrón le agradeció desde el fondo de su corazón, pero contestó: -¡Oh, trabajadores! La calamidad comenzó entre ustedes. Si hubieran vivido en forma más saludable yo no sería el viudo desconsolado del presente. -Señor -replicó el trabajador, moviendo la cabeza-, he comenzado a comprender hasta cierto punto que la mayor parte de las calamidades 170 provendrán de nosotros, como provino esta, y que nada se detendrá ante nuestras pobres puertas mientras no nos unamos a aquella gran familia pendenciera, para hacer las cosas que deben hacerse. No podemos vivir sana y decentemente hasta que aquellos que se comprometieron a dirigirnos nos proporcionen los medios. No podemos ser instruidos hasta que no nos enseñen; no podremos divertirnos razonablemente hasta que ellos no nos procuren diversiones; sólo podremos creer en falsos dioses, en nuestros hogares, mientras ellos ensalzan a muchos de los suyos en todos los lugares públicos. Las malas consecuencias de una educación imperfecta, de una indiferencia peligrosa, de inhumanas restricciones; y el rechazo absoluto de cualquier goce, todo procederá de nosotros y nada se detendrá. Se extenderán en todas direcciones. Siempre sucede así, al igual que con la peste. Esto entiendo yo, al menos. Pero el amo respondió: -¡Oh, ustedes, trabajadores! ¡Cuán raramente se dirigen a nosotros, si no es por algún motivo de queja! -Señor -replicó-. No soy nadie y tengo escasas posibilidades de ser escuchado, o tal vez no desee ser oído, excepto cuando existe alguna queja. Pero ella nunca tiene origen en mí, y nunca puede terminar conmigo. Tan seguro como la muerte que desciende hasta mí para hundirme. Había tanta razón en lo que decía, que la familia Bigwig llegó a notificarse y, terriblemente asustada por la reciente catástrofe, resolvió unirse a él para hacer las cosas con más justicia, en todo caso, hasta donde esas mismas cosas estuvieran asociadas con la inmediata prevención, humanamente hablando, de una nueva peste. Pero en cuanto desapareció el temor, cosa que sucedió muy pronto, se reanudaron las mutuas querellas y no se hizo nada. En consecuencia, la desdicha volvió a reaparecer, rugió como antes, se extendió como antes, vengativamente hacia arriba, arrastrando un gran número de descontentos. Pero 171 ni un solo hombre entre ellos quiso admitir, aun en el más ínfimo grado, ser uno de los culpables. Por consiguiente, siguióse viviendo y muriendo en igual forma, y esto es lo primordial en la Historia de Nadie. ¿No tiene nombre?, preguntarán. Tal vez se llama legión. Importa poco cuál sea su nombre verdadero. Si han estado en los pueblos belgas, cerca del campo de Waterloo, habrán visto en alguna iglesia pequeña y silenciosa el monumento erigido por fieles compañeros de armas a la memoria del coronel A., del mayor B., de los capitanes C, D y E, de los subtenientes F y G, alféreces H, 1 y J, de siete oficiales y ciento treinta soldados que cayeron en el cumplimiento de su deber en un día memorable. La Historia de Nadie es la historia de los soldados anónimos de la tierra. Ellos tomaron parte en la batalla, les corresponde parte de la victoria; cayeron y no dejaron su nombre más que en conjunto. La marcha del más orgulloso de nosotros se encauza en el sendero polvoriento que ellos atravesaron. ¡Oh! Pensemos en ellos este año, ante el fuego de Navidad, y no los olvidemos después que este se haya extinguido. 172 EL GRAN SECRETO DE CRISTOBAL COLÓN - Luís López Nieves (Puerto Rico) El 11 de octubre de 1492, a las nueve de la noche, Cristóbal se encaramó al mástil principal de la Santa María, envolvió el brazo derecho en una soga gruesa para no perder el balance, y clavó la vista en el horizonte umbroso. Aunque no había luna llena, el recuerdo del tenaz sol de la tarde aún flotaba en el aire y le permitía ver las apacibles olas de la mar. Allí permaneció cuarenta y cinco minutos, sin apenas mover la cabeza ni cerrar los ojos. Algunos tripulantes levantaban la vista recelosa de vez en cuando, pero no estaban seguros de si meditaba, oraba o examinaba una y otra vez, como era su costumbre, el mismo punto del horizonte inacabable. A las diez menos cuarto Cristóbal se secó el sudor de la frente y bajó a cubierta. Su rostro no reflejaba frustración, ira ni cansancio: sólo mucha sorpresa y un poco de inquietud. Colocó la mano distraída sobre el hombro del marinero suspicaz que se disponía a subir al palo en su lugar, pero no dijo palabra. Regresó al castillo de popa, encendió con dificultad una de las pocas velas que le quedaban, desenrolló sobre el escritorio un pequeño mapa antiguo y se dedicó a estudiarlo. A los pocos minutos, exactamente a las diez de la noche, Cristóbal Colón se frotó los ojos cansados. Reposó el mentón en la palma de la mano y miró por la ventana. Creyó ver a lo lejos, en medio de la noche oscura, una lumbre que subía y bajaba como si alguien hiciera señas con una antorcha. El rostro se le calentó de golpe. Llamó al repostero de estrados Pedro Gutiérrez, lo sentó junto a sí y le preguntó si veía la lumbre. Gutiérrez se acercó a la ventana, sacó el cuerpo hasta la cintura y respondió que sí, que la veía. Cristóbal Colón entonces 173 llamó a Rodrigo Sánchez de Segovia y le preguntó si veía la lumbre, pero éste dijo que no. Poco después la luz desapareció y nadie más pudo verla. A las dos de la mañana, sin haber dormido un segundo, el capitán Colón todavía examinaba el mapa con una lupa. Las manchas de sudor de sus axilas, que no se habían secado en los últimos cuatro días, le bajaban por los costados de la camisa y le subían hasta la mitad de las mangas. El Capitán colocó el dedo sobre el mapa y lo movió a la izquierda lentamente; lo detuvo en medio de la mar, en algún punto a todas luces imaginario. Comenzaba a bajarlo hacia el suroeste cuando estalló, de pronto, el grito casi histérico de Rodrigo de Triana, vigía de la Pinta: ―¡Tierra! ¡Tierra! ¡Tierra!‖ Don Cristóbal Colón dejó de respirar: se puso de pie y golpeó el escritorio con el puño. En ese mismo instante hizo fuego el estrepitoso cañón lombardo de la Pinta, señal acordada para cuando se hallara tierra. Las naves restantes dispararon su propio cañonazo: las tripulaciones se despertaban y comenzaban a celebrar. Las campanas de la Niña, la Pinta y la Santa María repicaban a todo vuelo. Don Cristóbal Colón salió a cubierta y ordenó al timonel que acercara la Santa María a la Pinta, donde Rodrigo de Triana contaba a la tripulación cómo había visto tierra por primera vez y le recordaba al capitán Martín Alonso Pinzón la recompensa de diez mil maravedís. La Niña se acopló a las otras dos naves y los marineros de las tres carabelas se unieron sobre la cubierta de la Pinta. Aunque eran las dos de la mañana y la noche era oscura, todos veían con sus propios ojos que no habían llegado al infierno ni al final del mundo, sino que estaban en una playa común y corriente, con arena, árboles y olas apacibles. El almirante don Cristóbal Colón ordenó arriar velas y esperar a que amaneciera. Impartió instrucciones de preparar el desembarco y luego regresó a la Santa María y se encerró en su camarote. Sacó del bolsillo una pequeña llave reluciente que aún 174 no había tenido ocasión de usar en todo el viaje. Con ella abrió un baúl mediano, de madera oscura y perfumada, que tampoco había tenido motivo para abrir hasta hoy. Sacó una larga túnica de lana negra y la vistió por encima de su ropa de capitán. Sacó también unas botas nuevas, de cuero fulgente, que calzó tras quitarse las botas gastadas que había usado durante todo el viaje. Se lavó el rostro en una palangana de agua salada; luego se mojó el cabello blanco y lo peinó con los dedos. ―Don Cristóbal Colón dejó de respirar: se puso de pie y golpeó el escritorio con el puño. En ese mismo instante hizo fuego el estrepitoso cañón lombardo de la Pinta, señal acordada para cuando se hallara tierra. Las naves restantes dispararon su propio cañonazo" Al abrir la puerta del camarote se encontró de frente con los marineros de las tres naos. Cuando vieron al nuevo almirante, envuelto en lana negra y con botas relucientes, se hincaron de rodillas: algunos lloraban de alegría, otros llevaban en los rostros el bochorno del amotinado arrepentido. El almirante don Cristóbal Colón los miró sin decir palabra. —Capitán, perdónanos —dijo al fin un marinero flaco—. Fuimos desconfiados. —Cantemos el Salve Regina —respondió don Cristóbal—. Luego preparaos para buscar víveres y agua. Pocas horas después, al amanecer, el pequeño bote de remos llegaba a la playa con el almirante don Cristóbal Colón en la proa. Lo acompañaban, entre otros, los capitanes Martín Alonso Pinzón y Vicente Yáñez Pinzón. El flamante Virrey, 175 con sus botas de cuero espléndido, fue el primero en saltar del bote y pisar las nuevas tierras de la reina de Castilla. Los maravillados acompañantes del descubridor seguían sus pasos de cerca. A las nueve de la mañana las tripulaciones de las tres naves se habían bañado en la playa cristalina y descansaban sobre la arena blanca. El almirante de la Mar Océano hablaba con sus capitanes bajo la sombra de un árbol extraño, cuyo fruto olía a perfume y tenía forma de corazón. De pronto, cinco indios desnudos salieron de la arboleda. Cuatro eran jóvenes y robustos; el quinto, mucho más viejo, caminaba con la ayuda de un palo. Los jóvenes traían papagayos, hilo de algodón en ovillos y azagayas. Al ver a estas criaturas que irrumpían de repente en la playa, los marineros se alarmaron y corrieron a buscar sus espadas. Don Cristóbal Colón se acercó con prisa, ordenó la calma entre sus hombres y luego caminó lentamente hasta los indios asombrados. Cuando se detuvo frente a ellos los jóvenes lo miraron con extrañeza, pero el viejo, apoyándose del brazo de uno de los muchachos, se puso de rodillas con mucho trabajo. Luego bajó la cabeza en señal de respeto y le dijo a don Cristóbal Colón en voz baja, en una lengua que ningún español pudo comprender: —¡Maestro, al fin has regresado! 176 LA CIUDAD BENDITA - Khalil Gibran (Líbano) Cuando joven me contaron que en cierta ciudad todos vivían según las Escrituras. Y dije: "Buscaré esa ciudad y su bendición." Y era lejos. Y preparé una gran provisión para mi viaje. Y luego de cuarenta días divisé la ciudad y, en el día cuarenta y uno, entré en ella. ¡Oh! Todos los habitantes no tenían sino un solo ojo y una sola mano. Atónito, me pregunté: "¿Poseerán todos los de esta tan sagrada ciudad un solo ojo y una sola mano?" Entonces observé que ellos me miraban atónitos, pues se maravillaban ante la vista de mis dos ojos y de mis dos manos. Y, mientras comentaban entre sí, les pregunté: "¿Es verdaderamente ésta la Ciudad Bendita, donde cada hombre vive según las Escrituras?" Y respondieron: "Sí; ésta es la ciudad." "Y, ¿qué", dije yo, "os ha sucedido y dónde están vuestros ojos derechos y vuestras manos derechas?" Todo el pueblo emocionado dijo: "Ven y mira." Me condujeron al templo en el centro de la ciudad. Y en el templo vi una pila de manos y ojos disecados. Entonces exclamé: "¡Ay! ¿Qué conquistador cometió tanta crueldad con vosotros?" Corrió un murmullo entre ellos. Y uno de los más ancianos, elevando la voz dijo: "Esto es obra nuestra: Dios nos convirtió en los conquistadores del mal existente en nosotros." 177 Seguido por todo el pueblo, me llevó hasta el altar mayor, y me mostró una inscripción grabada encima del altar, y yo leí: "Si te ofende tu ojo derecho, arráncalo y sepáralo de ti, porque es más provechoso para ti que uno de tus miembros perezca, y no que todo tu cuerpo desaparezca en el infierno. Y si tu mano derecha te ofende, córtala y sepárala de ti porque es más provechoso para ti que uno de tus miembros perezca y no que todo tu cuerpo desaparezca en el infierno." Entonces comprendí. Y, volviéndome hacia la multitud, grité: "¿Hay algún hombre entre vosotros, o mujer, con los dos ojos o dos manos?" Me respondieron diciendo: "No, ni uno. Nadie, excepto quienes son demasiado jóvenes para leer la Escritura y comprender sus mandatos." En cuanto salimos del templo abandoné aquella Ciudad Bendita; porque yo no era demasiado joven y podía leer la escritura. 178 EL ACUSADO - Najeeb Mahfouz (Egipto) Como iba solo en su cochecito, no tenía más aliciente que la velocidad; volaba — en dirección a Suez—sobre una cinta de asfalto ceñida por arenas. En el paisaje nada mitigaba el pálpito de soledad, ni había novedad alguna que le hiciese más llevadera su semanal ida y vuelta. Divisó a lo lejos un colosal vehículo de transporte. Le dio alcance y redujo la marcha de su Ramsés para continuar cerca y al ritmo del coloso. Era un camión cisterna del tamaño de una locomotora. Un ciclista iba agarrado a su borde trasero, y daba, de vez en cuando, una patada en la rueda, tan tranquilo. Cantaba. ¿De dónde vendría? ¿A dónde iría? ¿Habría podido hacer tanto camino de no hallar un vehículo que tirase de él? Sonrió admirado y le vio con simpatía. Dejaron atrás, a la derecha, unas lomas, y enseguida entraron en una zona verde, sembrada de maíz y rodeada de pastizales, donde pacían cabras. Redujo aún más la velocidad para gozar de aquel verde jugoso, y entonces un grito desgarró el silencio. Con sobresalto volvió la cara hacia delante, a tiempo de ver cómo la rueda del camión, imperturbable, enganchaba a bicicleta y ciclista. Soltó un grito de horror y chilló para advertir al camionero. Detuvo luego su coche, a dos metros de la bicicleta, y se bajó sin pensar y sin que sus gritos hubiesen alcanzado al camión. Se acercó espantado al lugar del accidente y vio el cuerpo tendido sobre el costado izquierdo, con el brazo moreno apuntando hacia él; una mano pequeña, que asomaba por la camisa—polvorienta, lo mismo que la piel—, estaba cubierta de rasguños y heridas. De la cara no se le veía más que la mejilla derecha. Las piernas ceñían aún la bicicleta. El pantalón, gris, estaba desgarrado y salpicado de sangre. Las ruedas se habían roto, los radios estaban retorcidos y una guía del manillar desquiciada. Una respiración, fatigosa, forzada, inquieta, ocupaba el 179 pecho de la víctima, que aparentaba unos veinte años o muy poco más. Se le contrajo la cara y los ojos se le fijaron en una expresión de pena y compasión, pero no supo qué hacer. En aquel descampado se sentía impotente. Descartó la idea que primero le vino a las mientes de llevarle a su coche. Y finalmente se libró de su confusión decidiendo tomar su automóvil y salir en pos del vehículo culpable. Quizá en el camino encontrase un puesto de vigilancia o de control y pudiese informar del accidente. Marchó hacia su coche y se disponía a subir cuando oyó unos gritos que decían: —Quieto... no te muevas... Se volvió y pudo ser a un grupo de labradores corriendo hacia él. Venían de los sembrados. Algunos llevaban garrotes, otros piedras. Contuvo el impulso de montarse no fuera que la emprendieran a pedradas y les esperó asustado por su crítica situación. Los rostros torvos, agresivos, le disiparon cualquier esperanza de entendimiento. Tendió la mano veloz a la guantera y sacó su pistola, apuntándoles y gritando con voz estremecida: —¡Quietos! Se dio cuenta, con fulgurante y agitada percepción, que aquella actitud había cerrado todavía más cualquier esperanza de comprensión futura, pero tampoco había tenido tiempo de obrar con reflexión. Cedieron en su carrera y, finalmente, se pararon del todo a unos diez metros, en los ojos una mirada torva y resentida. Ardía en sus fulgores la inesperada desventaja de encontrarse ante un arma. Los rostros tenían un aspecto oscuro, hosco, subrayado por los rayos del sol. Las manos crispadas en torno a los garrotes y las piedras, y los pies enormes, descalzos, clavados en el asfalto Uno dijo: —¿Piensas matarnos como a él? 180 —Yo no lo he matado. Ni le he tocado siquiera, quien lo atropelló fue el camión cisterna. —Fue tu coche... tú... —No lo habéis visto... —Todo. . . —Me estáis impidiendo que alcance al culpable... —Tú lo que quieres es huir... Había aumentado la rabia. Había aumentado el miedo. La idea de poder verse obligado a disparar le producía angustias de muerte. Matar, que el homicidio le llevase a una pendiente. ¿Cómo borrar la pesadilla si no estaba durmiendo? —De verdad que no he sido yo quien le ha atropellado. He visto perfectamente cómo el camión le aplastaba... —Aquí no hay más culpable que tú... —Habría que llegarse al Hospital más cercano... —Intenta. —Al puesto de Policía... —Intenta. —¿Es que vamos a esperar sentados hasta que la verdad resplandezca? —Si no te escapas ya lo creo que resplandecerá. —Válgame Dios, ¿por qué tanta tozudez? 181 —¿Por qué le has matado? ¡Qué tremendo problema; qué tremenda falsedad! Cuándo acabaría aquel infernal compás de espera. El sufrimiento sin paliativo, el miedo, las ideas frenéticas. ¿Por qué se detuvo? ¿Cómo demostrar la verdad? El mismo conductor del camión no se enteró de nada. Ni la menor esperanza que todo aquel maldito lío fuese una pesadilla. Del caído llegó una queja, seguida de un ay gangoso y un largo gruñido. Después, otra vez silencio. Uno chilló: —¡Dios tiene que castigarte!... —Dios castigará al culpable... —Tú has sido... —¿Me habría parado de ser culpable? —Creíste que no había nadie... —Creí que podía ayudarle... —Buena ayuda... —Es inútil hablar con vosotros. —Bien inútil. Si les daba la espalda un solo instante, las piedras le aplastarían. No había más remedio que aguantar en el trance. Imposible perseguir al camionazo. Él, sólo él quedaba en prenda. Y si no mantuviese un resquicio de esperanza, aquello sería el horror de los horrores. ¿Cómo se van a establecer las responsabilidades? ¿O a 182 determinar el castigo? ¿Podrá salvarse el pobre accidentado? Su mirada manifestaba espanto, las de ellos un rencor obstinado. Dos vehículos aparecieron allá en el horizonte. A1 verlos acercarse respiró aliviado. Una ambulancia y un coche patrulla se pararon en el lugar del accidente. Los camilleros marcharon hacia la bicicleta sin demora. Los del grupo les rodearon. Zafaron las piernas de la víctima delicadamente y le trasladaron al coche con sumo cuidado. Y sin esperar más se fueron por donde habían venido. La policía alejó a los del grupo y el inspector procedió a examinar el lugar sin decir palabra. Tras un lapso se volvió al hombre y preguntó: —¿Fue usted? Los labradores se encargaron de contestarle a gritos, pero el inspector ordenó silencio con un gesto de la mano, mientras le examinaba. Repuso: —No. Yo iba detrás de un camión cisterna al que el ciclista se agarraba. Un grito me alarmó y cuando miré, le vi bajo la rueda. Gritaron casi todos. —Él le atropelló... —No lo atropellé. Vi cómo pasaba... Nuevo griterío. El inspector atronó: —¡Orden! Y le preguntó: —¿Vio cómo se producía el accidente?... —No. Cuando me volví al grito ya estaba la bicicleta debajo de la rueda. 183 —¿Cómo había ido a parar allí? —No sé. —¿Y luego qué hizo? —Paré para ver cómo estaba y qué se podía hacer. Se me ocurrió salir detrás del camión pero entonces aparecieron éstos corriendo hacia mí, con garrotes y piedras, y no tuve más remedio que tenerles a raya con el arma. —¿Tiene licencia? —Sí, soy pagador en Suez y viajo mucho. El inspector se volvió hacia los labradores y les preguntó: —¿Por qué sospecháis de él? Gritaron, quitándose la palabra de la boca: —Porque vimos perfectamente lo que hizo y no le dejamos escapar. . . El hombre dijo angustiado: —Es mentira, no vieron nada. El inspector ordenó a un agente quedarse vigilando y a otro avisar al fiscal mientras se trasladaba con todos a Jefatura, para escribir el atestado. Tanto Alí Musa como los labradores mantuvieron sus declaraciones. Alí empezaba a dudar de que la investigación fuese a poner en claro la verdad. De la víctima salió a luz el nombre: Ayyad al-Yaáfari, y que era vendedor ambulante, en tratos con casi todos aquellos labradores. Alí Musa preguntaba: —¿Me habría parado si fuera culpable? 184 El inspector contestó fríamente: —Atropellar a alguien y huir no son cosas que se sigan necesariamente. Más espera. Los labradores en cuclillas. Alí Musa ocupó una silla con permiso del inspector. El tiempo transcurría lento, doloroso, espeso. Acabado el atestado, el inspector se desentendió de ellos. Nada de aquel asunto parecía ir con él y se puso a matar el rato leyendo la prensa. ¿Por qué tendrían los labradores aquel empeño en culparle? Lo peor es que mantenían su testimonio con la misma limpieza que si fueran sinceros. ¿Sería todo un espejismo? ¿Sería que, como suele suceder, uno habría lanzado aquella versión del accidente y los demás le seguían como ciegos?... Ay... la única esperanza es que no muera Ayyad alYaáfari. ¿Qué otro puede sacarle de aquella pesadilla con una simple palabra? Se dirigió al inspector, cortés y anhelante: —¿Podríamos averiguar si hay esperanzas con el accidentado? El inspector le miró hosco, pero se puso en comunicación con el Hospital por teléfono. Después de colgar, manifestó: —Está en el quirófano, ha perdido mucha sangre... imposible hacer pronósticos... Tras dudarlo unos momentos preguntó: —¿Cuándo llegará el fiscal? —Ya se enterará cuando llegue. Dijo, como hablando para sí: —¿Cómo puede uno verse envuelto en tales situaciones? El inspector contestó, mientras retornaba al periódico: —Usted sabrá. 185 Volvió a quedar horriblemente solo, y a examinar el lugar con enojo. Aquellos labradores estaban empeñados en condenarle, pero quizá lograra que la sentencia se volviera contra ellos. Y el inspector le considera, por rutina, culpable. Una ciega fuerza anónima quería destruirle inconscientemente. Tenía a sus espaldas muchas culpas, pero resultaba absurdo, a todas luces, ser atrapado en un embrollo. Suspiró quedamente: —Ay, Señor. Y casi todos le hicieron eco, por motivos diversos: —Ay, Señor. Fuera de sí, les chilló: —No tenéis conciencia. Y ellos chillaron también: —Dios es testigo, canalla... El inspector sacó la cara de entre las hojas del periódico y dijo malhumorado: —Vale... vale... no tolero esto... Alí dijo excitado: —De no ser por esta infame mentira, a estas horas estaría en mi casa tranquilo... Uno replicó: —Si no fuese por tu descuido, el pobre Ayyad podría estar a estas horas tranquilamente en su casa... 186 El inspector les miró de un modo que les dejó sin habla. Reinó la calma, el dolor de la espera empeoró. El tiempo pasaba como si anduviese para atrás. Alí no pudo soportar más la tensión y se vio impulsado a recurrir otra vez al inspector, preguntándole en el colmo de la cortesía: —Señor, no puede hacerse idea lo que siento causarle esta molestia, pero, ¿puedo saber cuándo vendrá el fiscal? Le contestó sin dejar el periódico y de mal talante: —¿Cree que su caso se da todos los días? No recordaba un sufrimiento igual. Nunca había sentido tan negros barruntos de desastre. Aquella inexplicable malquerencia entre él y los labradores no tiene precedentes. ¿El vasto cielo, bajo el que el accidente se había producido, era también algo sin precedentes? Con el paso del tiempo, el horror y el agobio le habían dominado completamente. Sin reparar en consecuencias, exclamó: —Señor inspector... Le cortó como si le hubiese estado esperando: —¿Se calla? —Pero es que esta tortura... —Molestias que han soportado todos cuantos han pasado por esta jefatura desde que se inauguró... —¿No puede preguntar, al menos, por el herido? —Me comunicarán cualquier novedad sin que lo pregunte... 187 Mi vida depende de la tuya, Ayyad. Las apariencias van a burlar la perspicacia del fiscal. ¿Me encarcelarán sin haber hecho nada? ¿Ha ocurrido algo igual jamás? ¡Qué bueno sería poder echarte la culpa encima!, y que te sonrieras con desdén y torpeza. Las lágrimas casi le brotaban y te echas a reír de una forma que a poco te enajena. Por Dios, recuerda tus culpas y consuélate de este trance, aunque no haya relación alguna. ¿Quién dijo que el caos con el caos se combate? Veo a esos labradores, a través de un prisma negro que muchas generaciones han tupido, pero, ¡yo no he colaborado en eso! ¿O lo he hecho sin saberlo? Es curioso, estoy pensando por primera vez en mi vida. Y pensaré más todavía cuando me metan entre cuatro paredes. Hoy he trabado conocimiento con cosas que me eran directamente desconocidas: la casualidad, el destino, la suerte, la intención y su resultado, el labrador, el inspector, el effendi, los monzones, el petróleo, los vehículos de transporte, la lectura de la prensa en jefatura, lo que recuerdo y lo que no recuerdo. Sobre todo esto, tengo que meditar más, en singular y en bloque. Hay que empezar a familiarizarse con entender todo, y dominarlo todo, hasta que no quede ninguna cosa sin registrar. Una convulsión no es en sí culpable, lo es la ignorancia. Tú lo único que tienes que hacer desde hoy, es someterte a los dictados del sistema solar y no al oscuro lenguaje de las estrellas. ¿Por qué temes al inspector que lee la página de esquelas y nadie le da el pésame? Y al llegar a este punto gritó desaforado: —Todo tiene un límite. El rostro del inspector asomó tras el periódico con expresión desaprobatoria. Entonces le dijo muy serio: —Usted lee el periódico y no hace nada. —¿Cómo se atreve? 188 —Ya ve... —¡Es que no tiene miedo de...! —No tengo miedo de nada... —Le traicionan los nervios, pero tengo remedio para todo. —¡Yo también tengo remedio para todo! El inspector se puso de pie y dijo furioso: —¿¡Usted!? —Retrasa la presencia del fiscal, no respeta las leyes. —Le llevo al calabozo. —¿Es peor que este caos? —¿Es que quiere recurrir al expediente de locura? Alí se levantó desafiante, la mirada extraviada. El inspector llamó a los agentes. Entonces sonó el timbre del teléfono. El inspector descolgó y estuvo atento unos momentos. Colgó y miró a Alí con malicia y rencor, disimulando a la par una sonrisa; y le dijo: —Ha muerto a consecuencia de las heridas. Alí Musa se demudó ligeramente. La mirada maliciosa chocó con otra de cólera ciega. Gritó con voz estremecida: —La ley aún no ha dicho nada, esperaré... 189 SALIR CON UN DOMINGO SIETE - Maria Isabel Carvajal (Carmen Lyra) (Costa Rica) Había una vez dos compadres guechos, uno rico y otro pobre. El rico era muy mezquino, de los que no dan ni sal para un huevo. El pobre, iba todos los viernes al monte a cortar leña que vendía en la ciudad cuando estaba seca. Uno de tantos viernes se extravió en la montaña, y le cogió la noche sin poder dar con la salida. Cansado de andar de aquí y de allá, resolvió subirse a un árbol para pasar allí la noche. Ató al tronco el burro que le ayudaba en su trabajo y él se encaramó casi hasta el cucurucho. Al rato de estar allí, vió de pronto que a lo lejos se encendía una luz. Bajó y se encaminó hacia ella. Cuando la perdía de vista, subía a un árbol y se orientaba. Al irse acercando, vió que se trataba de una gran casa iluminada, situada en un claro del bosque. Parecía como si en ella se celebrara una gran fiesta. Se oía música, cánticos y carcajadas. El hombre aseguró su bestia y se fue acercando poquito a poco. La parranda era muy adentro, porque las salas que estaban a la entrada se encontraban vacías. En puntillas se fue metiendo, se fue metiendo hasta que dió con lo que era. Se escondió detrás de una puerta y se puso a curiosear por una rendija: la sala estaba llena de brujas mechudas y feas que bailaban pegando brincos como los micos y que cantaban a gritos esta única canción: Lunes y martes y miércoles tres. Pasaron las horas y las brujas no se cansaban se sus bailes y siempre en su dele que dele: 190 Lunes y martes y miércoles tres. Aburrido el compadre pobre de oir la misma cosa, agregó cantando con su vocecilla de guecho: Jueves y viernes y sábado seis. Gritos y brincos cesaron ... — ¿Quién ha cantado?-- preguntaron unas. — ¿Quién ha arreglado tan bien nuestra canción?-- decían otras. — ¡Qué cosa más linda! ¡Quien ha cantado así merece un premio! Todas se pusieron a buscar y por fin dieron con el compadre pobre, que estaba en un temblor detrás de la puerta. ¡Ave María! No hallaban donde ponerlo: unas lo levantaban, otras lo bajaban y besos por aquí y abrazos por allá. Una gritó: — ¡Le vamos a cortar el guecho. Y todas respondieron: — ¡Sí, Sí! El pobre hombre dijo: — ¡Eso sí que no! Pero antes de acabar, ya estaba la inventora rebanándole el guecho con un cuchillo, sin que él sintiera el menor dolor y sin que derramara una gota de sangre. Luego sacaron del cuarto de sus tesoros sacos llenos de oro y se los ofrecieron en pago de haberles terminado su canto. El trajo su burro, cargó los talegos y partió por donde las brujas le indicaron. Al alejarse las oía desgañitarse: 191 Lunes y martes y miércoles tres. Jueves y viernes y sábado seis. Sin dificultad llegó a su casita, en donde su mujer y sus hijos le esperaban acongojados porque temían que le hubiera pasado algo. Les contó su aventura y mandó a su esposa que fuera adonde el compadre rico y le pidiese un cuartillo para medir el oro que traía. Ella fue y dijo a la mujer del compadre rico, que estaba sola en casa: — Comadrita, ¿quiere prestarme el cuartillo? Es que vamos a medir unos frijoles que cogió mi marido. Pero la mujer del compadre rico se puso a pensar: — ¡Cállate, ¿acaso tu marido ha sembrado nada? ¿Quién mejor que nosotros sabe que no tienen más terreno que ese en que están clavadas las cuatro estacas del rancho? Y untó de cola el fondo del cuartillo para averiguar qué iban a medir sus compadres pobres. Estos midieron tantos cuartillos de oro que hasta perdieron la cuenta. Al devolver la medida, no se fijaron que en el fondo habían quedado pegadas unas cuantas monedas. La comadre rica que era muy angurrienta, y que no podía ver bocado en boca ajena, al ver aquello se santiguó y se fue a buscar a su marido. — Mirá, ¿vos decís que tu compadre es un arrnacado, que tiene casi que andar con una mano atrás y otra adelante para taparse, que no tiene ni donde caerse muerto? Pues estás muy equivocado ... — Y la mujer mostró el cuartillo, contó lo ocurrido y lo estuvo cucando hasta que hizo al compadre rico irse a buscar al pobre. 192 — Ajá, compadrito -le dijo-. — ¡Qué indino es usté! ¿Conque tenemos que medir el oro en cuartillo? El otro, que era un hombre que no mentía, contó su aventura sencillamente. ¡El rico volvió a su casa con una envidia! La mujer le aconsejó que fuera al monte a cortar leña. — ¡Quién quita! -le dijoque te pase lo mismo. El viernes muy de mañana se puso en camino con cinco mulas y todo el día no hizo más que volar hacha. Al anochecer se metió en lo más espeso de la montaña y se perdió. Se subió a un árbol, vió la luz y se fue hacia ella. Llegó a la casa en donde las brujas celebraban cada viernes sus fiestas. Hizo lo mismo que su compadre pobre y se metió detrás de la puerta. Estaban las brujas en lo mejor de su canto: Lunes y martes y miercoles tres Jueves y viernes y sábado seis Cuando la vocecilla del guecho cantó, toda hecha un temblor: Domingo siete ... — ¡Ave María! ¡Para qué lo quiso hacer! Las brujas se pusieron furiosísimas a jalarse las mechas y a gritar de cólera: — ¿Quién es el atrevido que nos ha echado a perder nuestra canción? — ¿Quién es quien ha salido con ese ―Domingo siete‖? Y buscaban enseñando los dientes, como los perros cuando van a morder. 193 Encontraron al pobre hombre y lo sacaron a trompicones y jalonazos. — Vas a ver la que te va a pasar, guecho de todita la trampa-- dijo una que salió corriendo hacia el interior. Luego volvió con una gran pelota entre las manos, que no era otra cosa que el guecho del compadre pobre, y ¡pan! lo plantó en la nuca del infeliz, en donde se pegó como si allí hubiera nacido. Le desamarraron las mulas, las libraron de sus cargas de leña y las echaron monte adentro. Al amanecer fue llegando mi compadre rico a su casa con dos guechos, todo dolorido y sin sus cinco mulas y por supuesto, a la vieja se le regaron las bilis y tuvo que coger cama. 194