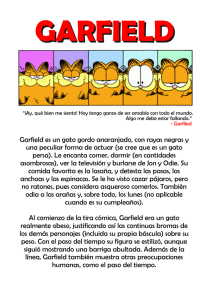James A. Gafield La Ofrenda de Oro.
Anuncio

JAMES A. GARFIELD Como orlada de crespones, y cargada de lágrimas, corre la pluma por sobre las páginas que han de llevar a los lectores de La Ofrenda de Oro la nueva amarga de la muerte del hombre virtuosísimo que entre coronas de monarcas y dolor de pueblos, ha vuelto al seno de la tierra que iluminó con su apostólico espíritu, y honró con su prudente sabiduría;—la muerte del presidente de los Estados Unidos;— la muerte de Garfield. Y por toda la tierra, como de un ser querido y familiar, se dice: «Ha muerto Garfield!», como si fuera a su virtud honor escaso, decir: «Ha muerto el presidente de los Estados Unidos». Y, en verdad, más que regir los destinos de un pueblo grandioso, vale interesar, conmover, dominar, seducir, el corazón inquieto de la humanidad grandiosa; más que presidir a una congregación de hombres, vale haber presidido sobre sí mismo, en esta larga vida de pasiones, en esta peligrosa vida de apetitos, en esta traidora vida de debilidades, en que, haciéndonos perder tiempo y derecho para la definitiva gloria y existencia perpetua en el seno hondo y alto, el deseo, y la imaginación que viste sus impurezas decorosamente, arrebatan al hombre las riendas de sí, y lo arrancan de la limpia mesa de Daniel para sentarlo en los manchados manteles de Nabucodonosor. El que ha muerto no se sentó nunca entre los cortesanos del monarca asirio: el que ha muerto no bebió nunca en sus ánforas de oro el dulce vino envenenado: el que ha muerto pudo decir, al borde de su fosa, y con las manos sobre su herida, como con la mano sobre la cruz que le decora el pecho dice al morir el militar bravío: «Estoy listo!».—Había vencido a la tierra, y se había vencido a sí: ¡cuán pocos están listos! La tierra puso en su camino todos los prejuicios, todos los inconvenientes, todas las vallas que levanta al paso de los hombres humildes, de los niños pobres. Y su naturaleza exquisita alzó en su marcha triunfal por esta vía de zarzas en que andamos, todos los peligros, las tentaciones, los deleites que ofrecen una imaginación suntuosa y un gusto refinado. El arte, que es un gran purificador, es un gran corruptor. Con el acendramiento y delicadeza que lleva al espíritu, le beneficia y perfecciona: pero con los prematuros deseos y ansias voraces que despierta, expone a transacciones, a villanías, a caídas, a los hombres enamorados de las opulentas galas artísticas y brillantes aparejos que esmaltan la vida. Era preciso tener un alma muy briosa, para venir a pie en la existencia, que no quiso armarle caballero, con sus botas de campesino y con sus libros bajo el brazo, desde el cortijo oscuro de Ohio hasta la casa famosa de Washington: era preciso tener en los ojos gran suma de sobrehumana luz para mirar de frente y sin cejar los resplandores de la luz humana. Garfield no fue una de esas criaturas hechas de tempestad, aire de cima de volcán, masa de lava: brilló, como en noche de invierno plácida luna: tiene su existencia la misma misteriosa claridad, suave tranquilidad, e ignorada profundidad del místico astro. No cruzó, como otros, la existencia, sembrando, cual el glorioso Don Juan, funestos amores y ensangrentadas lágrimas; no alumbró, cual los reyes guerreros, las páginas de su historia con los relámpagos de su espada; no llamó, como los poetas modernos, con clamores de angustia a las puertas cerradas de la felicidad, con voces y golpes de ira a las puertas cerradas de lo infinito; no cayó, como otros, con las manos crispadas sobre el seno, y la mirada consumida de mirar, y los labios secos de beber en el vaso de la vida, envuelto en capa de oro: murió como en el seno de la noche el día magnífico, orlado de resplandores, majestuosa y suavemente. Y fue su lecho el corazón de los humanos, vasto como los mares en que, al morir la tarde, el sol resplandeciente se sepulta. Coro de voces tristes y plañidos, que se oyó a la par en toda la tierra, hubo a la muerte de Garfield, como ese colosal coro de olas espumantes, sonoras, apacibles, que a las últimas luces de la tarde vienen, blandas como un beso, a fenecer en la serena playa. Fue la vida de un hombre virtuoso. La roca de Moisés, si no fuera una creencia, sería un símbolo: en ser un símbolo está el secreto de la perpetuidad de las creencias. Esa raza, es cada vida; ese sacerdote, es cada hombre; esa vara mágica es la soberbia omnipotente voluntad. Esperan en el umbral de cada ser humano, dos esposas rivales que lo acarician a la par y se lo disputan; de la elección depende morir bendecido o morir maldito;—perderse como un río turbulento en mar oscuro, o extinguirse, como un astro luciente en mar tranquilo. Una esposa es brillante, y envuelta en manto de sol, y coronada de pámpanos, y lleva en las manos, cuajadas de valiosa pedrería, una copa en que hierven la verbena sutil y la mandrágora, las esencias de Aspasia, las mieles de Himeto, el sombrío y pálido espíritu del loto. La otra esposa es humilde, y tiene corona de espinas, manto de lana azul, pies desnudos y heridos, luz de luna en el rostro, y una triste sonrisa que parece flor que se cierra o día que muere. Garfield anduvo por la vida de brazo con la esposa coronada de espinas, y envuelta en manto azul. Es inoficioso recordar una historia sencilla que todos conocen. Nació en pobrísima cuna. Con el producto de su trabajo se compró los libros de su ciencia. Era débil de cuerpo, y se hizo fuerte. Era oscuro, y se hizo ilustre. Sacó de sí, y de la Naturaleza que responde a quien la ama, toda su luz. Mandó a los hombres, porque no cedió nunca a los hombres. Su superioridad no consistió en su espada, aunque la manejó como un bravo; ni en su ciencia, aunque la estudió como un sabio; ni en su elocuencia, aunque habló una lengua gallarda, sobria, coloreada, amplia, como la lengua de Jenofonte y de Tucídides: consistió su superioridad en la evangélica entereza con que afrontó y domó todos los riesgos de la vida. En todo caso en que la violación del deber hubiera proporcionado aumento a su bienestar, cumplió íntegra y rápidamente su deber. Quería la riqueza, de fuente honrada. Ambicionaba la gloria, en limpias túnicas. De salvar la honra nacional en una batalla o de ilustrar una cuestión sombría en el alborotado Parlamento, descansaba en guiar los dedos rosados de sus hijos sobre sus libros de lectura, o en narrar patriarcalmente a su esposa los detalles del recio combate. Y luego, cuando todos reposaban, él leía ansioso. Su frente era alta y vasta, como destinada a ser aposento de copiosísimos caudales. Las desgracias son próvidas para los grandes caracteres: traen en su seno, para los hombres que resisten pruebas, los mirtos y lauros de la gloria. Desde la casa de gobierno en Washington, oscurecida por el polvo de los batalladores, por la humareda de las escaramuzas, por esa espesa atmósfera que enturbian con su aliento las hambrientas pasiones humanas, no se veía, sino como por entre nubes se ven los relámpagos, su hermosa figura. Cuando cayó herido, víctima del rencor celoso que en el espíritu de un villano impotente había despertado este hombre trabajador, ungido en años tempranos por la gloria,—las pasiones de los palacios se enfrenaron, las armas de los combates cayeron de las manos de los combatientes, reposaron,—como que reposaba su objeto—la ambición, la envidia, la calumnia; limpiose del polvo denso y humo oscuro la casa del caudillo, y viose entero al fin al hombre casto que ha seducido con el candor de su robusta alma, la firmeza de su magnánima voluntad, y el brillo de su investigadora inteligencia, el amor y respeto de los hombres. En su muerte, como avergonzados por su ejemplo, han llorado a la vez todos los pueblos. Los pueblos, fatigados de odiarse, necesitan alguna vez darse el amor. Estos reposos son extraños, y se hacen históricos. Los hombres que ocasionan estas treguas son benefactores de la tierra y seres gigantescos. Con su vida enseñó Garfield a los hombres que la criatura más humilde tiene en sí misma todos los elementos de la mayor grandeza humana. A su muerte todos los odios doblaron la rodilla y los buenos de todos los pueblos se afligieron y oraron. Tan grande hombre no tuvo en tan grande obra más que un solo auxiliar, sin cuyo empuje hubieran quedado ahogados en su generoso seno sus singulares energías: ha sido este auxiliar la libertad. Sin los campos que ella abre, sin las ruinas sobre que ella se asienta, sin las serenas y espléndidas ideas de que ha poblado el espíritu de los hombres,—como un esclavo, como un rebelde, o como un astro preso en cárcel recia, habría vivido y muerto ese hombre venerable que ha dado a todos los pueblos de la tierra lección de energía, ocasión de comunión, causa de amor. Los más grandes servidores de los hombres son los que les hacen caer las armas de las manos, y buscarse solícitos y tristes para afligirse a la par de una amargura, y los traen a comulgar arrodillados alrededor de un mismo altar. Unir, es crear. Y así desapareció el romántico Garfield de la tierra, como el sol, coronado al morir de sus más luminosos resplandores. La Ofrenda de Oro. La Habana, octubre de 1881.