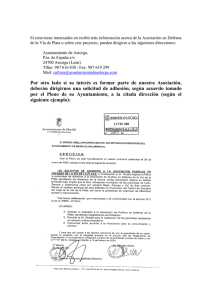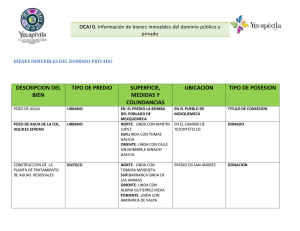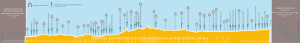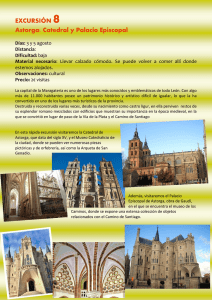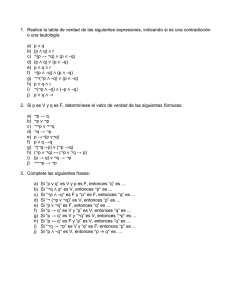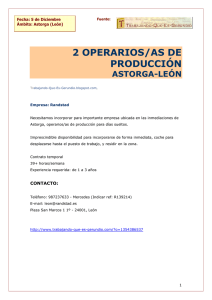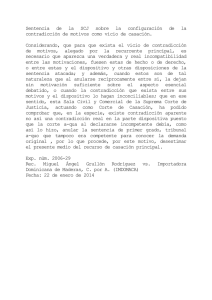Consistencia lógica, realidad y conocimiento: el estatus de los
Anuncio

La lámpara de Diógenes, revista de filosofía, números 22 y 23, 2011; pp. 195-205. Consistencia lógica, realidad y conocimiento: el estatus de los principios fundamentales Miguel López Astorga Introducción Las tesis de autores como Newton o Galileo acerca del carácter matemático de la naturaleza y de la realidad han sido, durante las épocas moderna y contemporánea, la base a partir de la que han planteado sus argumentos diversos pensadores e intelectuales. Al mismo tiempo, las correspondencias y las relaciones que podemos establecer entre matemáticas, lógica y racionalidad han conducido a muchos a suponer que la estructura del mundo es ordenada y que la razón humana, gracias a las leyes y principios que la gobiernan, puede acceder sin dificultades a tal estructura con el fin de analizarla y comprenderla. Recordemos, por ejemplo, en este sentido, a la identificación entre razón y realidad establecida por Hegel (en virtud, eso sí, de una lógica dialéctica), a los planteamientos positivistas y cientifistas de Comte o, más recientemente, al programa propuesto por los neopositivistas adscritos al Círculo de Viena. Este debate metafísico aún no se encuentra cerrado. Recientemente, Tahko (2009) ha reivindicado un estatus metafísico para un principio lógico tan básico como el principio de no contradicción. Según Tahko, el principio de no contradicción puede ser entendido como un principio metafísico fundamental y, por tanto, cabe la posibilidad de considerar que la lógica se basa en la metafísica. Desde su óptica, los principios lógicos pueden no ser más que una subcategoría de los principios metafísicos, pues, según parece sostener, debemos aceptar como idea plausible la existencia de una lógica simple, la cual puede corresponderle a la realidad. Sería esperable, por tanto, a su juicio, que todas las diferentes lógicas, incluidas las modales, pudieran traducirse a tal lógica simple. Él admite que, sin duda, es posible adoptar un pluralismo lógico y aceptar que los diferentes marcos lógicos son internamente válidos y consistentes, pero lo que verdaderamente, según entendemos, le interesa es la consistencia que puede existir en la naturaleza. Tahko (2009) basa tales afirmaciones, como decimos, en su percepción de que el principio de no contradicción es un principio metafísico. Él no se centra en la formulación tradicional del mismo “no-(P & no-P)”. Prefiere la formulación que ofreció el propio Aristóteles y que él cita explícitamente: “the same attribute cannot at the same time belong and not belong to the same 195 subject in the same respect” (Aristóteles, 1984, 1005b, 19-20). No obstante, afirma que todos sus argumentos son igualmente válidos si nos basamos en la formulación tradicional. En este trabajo, vamos a analizar algunos de sus argumentos y sus consecuencias metafísicas, gnoseológicas y lógicas. Nuestro propósito es comprobar si, efectivamente, disponemos de evidencias para defender que los principios lógicos más importantes son, realmente, principios metafísicos. Sin embargo, también nos preocupa descubrir si existen indicios para apoyar la idea de que los principios que rigen la realidad son coherentes con los que sigue el conocimiento humano y si, por tanto, las facultades humanas disponen de potencialidades para comprender de modo fidedigno el mundo circundante. Comenzamos, pues, con la revisión de los planteamientos de Tahko (2009). El principio de no contradicción y la metafísica Parece que, para Tahko (2009), no existe la menor duda de que, al menos al nivel macrofísico, las entidades de la realidad que son independientes de la mente humana se encuentran gobernadas por principios, y, en concreto, por el principio de no contradicción. Por ello, nos resulta tremendamente llamativo que, a pesar de que reconoce sus dudas con respecto al ámbito microfísico, un ejemplo básico de su trabajo verse sobre las partículas subatómicas. Así, afirma que “one and the same particle cannot both have and not have an electric charge at the same time” (Tahko, 2009: 34). En su opinión, el principio es de vital trascendencia para el concepto de fuerza electromagnética, pues no podemos olvidar que, dependiendo de la polaridad de las cargas, éstas pueden atraerse o repelerse y que, en virtud de estas posibilidades, garantizan la estabilidad del universo en el nivel macrofísico. De hecho, Tahko comenta que: It might be that it is not a metaphysically necessary condition for the existence of macrophysical objects that electric charges have a particular causal powers that they do; however, all that matters here is that in the actual world electric charges have the particular causal powers that they have and these powers emerge because electric charges act consistently. In other words, in the actual world the laws of physics require that one and the same particle either has or does not have an electric charge at any one time -otherwise this particular macrophysical construction would not be possible. The law of non-contradiction, if it is true, is perhaps the most fundamental condition of this type (Tahko, 2009: 35). A partir de argumentos como éstos, Tahko señala que, si existe una hipótesis contraria a su enfoque, ésa es la del dialetismo metafísico. El dialetismo metafísico, como es bien sabido, sostiene que un enunciado de la forma P & no-P puede ser verdad, ya que en el mundo existen contradicciones. Sin embargo, tras analizar diferentes paradojas y planteamientos, como la paradoja de la flecha de Zenón y algunos ejemplos de Priest (2006), llega a la conclusión de que, en el momento presente, no existe ningún apoyo empírico para el dialetismo metafísico. Además, en muchas ocasiones, los problemas 196 son meramente lingüísticos, no existiendo un verdadero dialetismo metafísico, sino, a lo sumo, un dialetismo semántico. Tal parece ser el caso, según entendemos, de una dificultad presentada por Priest (2006): la relativa a la puerta de una habitación. La pregunta es, para Priest, si nos situamos en la puerta de una habitación, ¿estoy dentro o fuera de la habitación? Esta pregunta es respondida por Tahko apelando no a una vaguedad en el mundo, sino a una vaguedad con respecto al lenguaje, pues, a su juicio, el concepto de “habitación” es antropocéntrico y, por tanto, siempre se encontrará sujeto a posibles paradojas semánticas. De esta manera, Tahko defiende que lo más plausible es que el principio de no contradicción detente un carácter metafísico. A pesar de ello, reconoce que, como apuntamos al comienzo de este apartado, aceptar la condición metafísica de tal principio en el ámbito microfísico es complicado, ya que ciertos enfoques asociados a la mecánica cuántica parecen sugerir la existencia de la contradicción en el mundo. En concreto, la interpretación más amenazante para sus supuestos es la famosa interpretación de Copenhague. Desde una óptica filosófica, nosotros entendemos que la interpretación de Copenhague de la teoría cuántica, que incluye el principio de incertidumbre de Heisenberg, posee importantes implicaciones metafísicas a las que no pueden ser ajenas las tesis de Tahko (2009). Según esta interpretación, la realidad pierde su carácter independiente con respecto al observador. Es el observador, al observar, el que construye lo real. Como afirma Holton: Junto con la afirmación de Born de que las magnitudes atómicas son inherentemente aleatorias, el punto de vista de Heisenberg parece negar la posibilidad de descubrir algo cierto en un sistema físico, pues el observador o el aparato de medida constituyen partes esenciales de todo sistema físico que decidamos estudiar (Holton, 1987: 733-4). Difícilmente, a partir de tales conclusiones, puede ser posible realizar afirmaciones acerca del ámbito ontológico subyacente al acto de percepción y, por consiguiente, se torna bastante problemática cualquier argumentación que queramos proponer acerca del estatus de un principio, sea el de no contradicción o cualquier otro. Parece, con respecto a este asunto, que Kant (1987, 1997) acertó completamente al trazar su distinción fundamental entre fenómenos, los objetos que percibimos, y noúmenos, los objetos como son verdaderamente. En términos kantianos, podríamos decir que la interpretación de Copenhague de la teoría cuántica nos avisa de que, probablemente, sólo podemos conocer el mundo fenoménico. La realidad de lo nouménico puede permanecer eternamente ignota para el intelecto humano. Pero, a nuestro juicio, el aspecto más crucial de la interpretación de Copenhague al que tienen que enfrentarse las reivindicaciones metafísicas que Tahko (2009) propone con respecto al principio de no contradicción es el de la dualidad onda-corpúsculo. En efecto, dentro del marco de la teoría cuántica, es difícil afirmar que a nivel microfísico se cumple la exigencia aristotélica referente a la imposibilidad de que un atributo pertenezca y no pertenezca 197 al mismo sujeto al mismo tiempo y en el mismo sentido, y ello porque, según parece, una partícula puede ser, a la vez, una onda y un corpúsculo. Pérez de Laborda (1983) nos ilustra este punto: A partir de aquí se comenzará a hablar de la dualidad onda-corpúsculo, pues si consideramos un corpúsculo, en realidad éste está en un espacio muchísimo mayor de lo que él puede ocupar, pues barre todo un frente; se comporta como una onda expandida que tapa todo un frente, con mayor o menor 'grosura' de onda según sea en puntos de mayor o menor probabilidad. En una palabra, el corpúsculo tiene claro comportamiento ondulatorio. Si, por el contrario, consideramos que lo que hay es una onda y no una partícula (...), de pronto descubriremos con estupor que se produce un colapso en el paquete de ondas y que se produce una interacción no en todo ese frente a la vez, sino en un punto perfectamente determinado, con lo que la onda termina por tener un comportamiento claramente corpuscular (Pérez de Laborda, 1983: 423). Evidentemente, Tahko (2009) es consciente de todas estas problemáticas y sensible a las consecuencias asociadas a la interpretación de Copenhague de la teoría cuántica. No obstante, sostiene que dicha interpretación no es la única posible y que, por ello, el verdadero sentido de la mecánica cuántica es un asunto totalmente abierto en nuestros días. En favor de Tahko, creemos que basta con recordar que figuras de renombre en la física del momento, como, por ejemplo, Albert Einstein, nunca suscribieron la interpretación de Copenhague. En cualquier caso, lo que nos propone Tahko (2009) es una versión débil o suave del principio de no contradicción que pueda defenderse al margen de lo que sucede en el ámbito microfísico. En su opinión, el mundo macrofísico sí es consistente y podemos atribuirle a este último mundo dicho principio como principio metafísico fundamental. El planteamiento de Tahko (2009), de este modo, parece ser el siguiente: si a nivel macrofísico continuamos utilizando la física clásica de Newton, ¿por qué no podemos suponer que un principio de suma relevancia para la lógica tradicional, como es el principio de no contradicción, es un principio metafísico esencial a ese mismo nivel? Él fundamenta sus tesis, como acabamos de ver, atendiendo al hecho de que en el mundo macrofísico, aparentemente, no existen contradicciones. La lógica y el conocimiento humano Un problema distinto al que se plantea Tahko (2009) es el de si el principio de no contradicción es un principio gnoseológico fundamental. Para que el principio de no contradicción pueda ser considerado un principio metafísico fundamental, parece necesario suponer cierta lógica en el acontecer de la naturaleza. No obstante, para que el principio de no contradicción pueda ser tomado como un principio gnoseológico fundamental, lo que parece preciso es descubrir ciertas regularidades lógicas en el pensamiento humano. De todas maneras, lo que pensamos que debe quedar muy claro es que estamos ante dos ámbitos completamente diferentes, pues el hecho de que el 198 razonamiento humano sea lógico no implica que la naturaleza también lo sea (ni viceversa: el carácter lógico de lo natural no supone necesariamente que la dinámica intelectiva humana también se atenga a las prescripciones lógicas). En páginas precedentes, hemos podido comprobar que la investigación acerca de la consistencia lógica de la naturaleza no es nada sencilla. ¿Sucede lo mismo con el estudio de las posibles tendencias lógicas que puede seguir nuestra capacidad inferencial? Durante las últimas décadas, en el campo de la ciencia cognitiva, algunos investigadores han desarrollado una cierta inclinación hacia la idea de que la mente humana no es completamente racional. Esta inclinación ha podido deberse, en nuestra opinión, a la aparición de ejercicios de razonamiento lógico nada complejos que los sujetos experimentales no son capaces de resolver adecuadamente. Algunos de estos ejercicios pueden ser: la tarea de selección de las cuatro tarjetas de Peter Wason (Wason, 1966, 1968), el problema THOG, también de Peter Wason (Wason, 1977) o el problema de Linda, propuesto, entre otros trabajos, en Tversky y Kahneman (1983). López Astorga ha estudiado y analizado los problemas citados en diferentes trabajos. Por ejemplo, la tarea de selección de las cuatro tarjetas en López Astorga (2008), el problema THOG en López Astorga (2009) y el problema de Linda en López Astorga (2009b). Estos estudios y análisis parecen llegar a conclusiones comunes, las cuales apuntan a que las mencionadas pruebas de razonamiento no demuestran que los sujetos no razonan según las prescripciones de la lógica, sino únicamente que procesan la información que aparece en sus instrucciones de un modo no literal y diferente al que espera el investigador. De hecho, las respuestas de los participantes en estos ejercicios son completamente lógicas para las representaciones mentales que se construyen, aunque no para las representaciones que podrían corresponder a una lectura literal y precisa de los enunciados que se presentan en ellos. Exponemos a continuación, a modo de ejemplo, el problema de Linda, sus dificultades y las tesis de López Astorga al respecto. El problema de Linda tiene, realmente, relación con la teoría de la probabilidad. No obstante, sus implicaciones lógicas son evidentes. Según se nos cuenta en López Astorga (2009b), la estructura del problema de Linda es la siguiente: Se le cuenta al participante que Linda tiene 31 años, que es soltera, extravertida y muy prometedora, que se licenció en Filosofía y que, cuando era estudiante, se encontraba muy comprometida contra casos de discriminación y contra la injusticia social, participando también en protestas antinucleares. A continuación, se le muestran ocho posibilidades de empleos y actividades de Linda en el presente. La tarea consiste en ordenar tales posibilidades pensando cuáles, con mayor probabilidad, pueden corresponderle en su situación actual. Las opciones generalmente son parecidas a éstas: 1.- Linda es profesora de enseñanza elemental. 2.- Linda trabaja en una librería y recibe clases de yoga. 199 3.- Linda participa en el movimiento feminista. 4.- Linda es una trabajadora psiquiátrica social. 5.- Linda es miembro de la Liga de las Mujeres Votantes. 6.- Linda es cajera de un banco. 7.- Linda es un agente de seguros. 8.- Linda es cajera de un banco y participa en el movimento feminista (López Astorga, 2009b: 25-6). Lo extraño de este ejercicio radica en el hecho de que la mayor parte de los sujetos participantes en él juzga la opción 8 como más probable que la opción 6, y esta respuesta es totalmente incompatible con las leyes de la probabilidad, según las que un acontecimiento compuesto (en este caso, la conjunción ser cajera de un banco y participar en el movimiento feminista) no puede presentar una probabilidad más alta que un suceso simple (ser cajera de un banco). López Astorga (2009b) argumenta que la clave reside, como hemos indicado, en las construcciones mentales que elaboran los participantes. A su juicio, la opción 8 corresponde, en términos formales, a P & Q, pero la opción 6 no es procesada por los sujetos experimentales como simplemente P, sino como P & no-Q. Desde su punto de vista, si el individuo reflexiona sobre las alternativas “Linda es cajera de un banco” y “Linda es cajera de un banco y participa en el movimiento feminista”, tiende a pensar que la diferencia entre estas dos opciones se halla en la participación de Linda en el movimiento feminista y que, por tanto, lo que “Linda es cajera de un banco” significa realmente es “Linda es cajera de un banco y no participa en el movimiento feminista”. Así, lo que debería ser una proposición atómica es procesado por el sujeto como una conjunción, en la que el segundo de sus términos está negado, y ello conduce a que su respuesta, si es evaluada en función de la representación mental P & no-Q, no sea irracional. Ya indicamos que es cierto que el problema de Linda no tiene que ver directamente, en un principio, con la lógica, sino con la teoría de la probabilidad. Sin embargo, el protagonismo que adquiere en él la conectiva de la conjunción y el rol tan relevante que puede desempeñar dicha conectiva sugieren la acción de ciertos principios lógicos fundamentales en el operar intelectual del sujeto. De todas maneras, la tarea de selección de las cuatro tarjetas y el problema THOG sí hacen referencia unívoca y en primera instancia a conectivas lógicas. En los correspondientes textos citados de López Astorga (López Astorga, 2008, 2009), se argumenta en una línea similar a los planteamientos presentados en López Astorga (2009b) con respecto al problema de Linda y se defiende, así, que las dificultades de tales ejercicios obedecen no a problemas lógico-inferenciales de razonamiento, sino a la complejidad que supone procesar la información que se transmite en sus instrucciones. De este modo, parece que es admisible sostener que ciertos principios lógicos, entre los que podríamos, por supuesto, incluir el principio de no 200 contradicción, son principios gnoseológicos que, aunque no determinan, condicionan la actividad intelectual humana. El estudio que López Astorga realiza de los tres problemas citados puede hacernos pensar que las evidencias nos muestran que tiene sentido la hipótesis relativa a que las inferencias que realizamos los seres humanos se rigen, al menos, hasta cierto punto, por principios lógicos, y ello aunque aparentemente pueda parecer lo contrario. Esto no significa que tengamos que suscribir que la lógica es lo único que gobierna nuestra actividad intelectual, sino exclusivamente que es un elemento destacable en el pensamiento humano. Evidentemente, en nuestra actividad mental se ven implicados ámbitos diversos, como el de lo emocional y el de lo intuitivo, pero ello no supone que la lógica no sea uno más de esos ámbitos que nos conducen a los productos finales de nuestro pensamiento. Como se afirma en López Astorga (2009b): Para nosotros, (la lógica y la probabilidad) son instrumentos que pueden ayudarnos a comprender y a conocer las regularidades y tendencias en el pensamiento, no instancias normativas a las que deban someterse necesariamente las argumentaciones de las personas (López Astorga, 2009b: 39). ¿Es la realidad lógica? Como acabamos de expresar, la revisión de diversos problemas representativos de la investigación en el campo de la psicología del razonamiento en el momento presente parece sugerirnos que, de alguna manera, los principios lógicos fundamentales se hacen presentes a nivel gnoseológico y que, en cierta medida, podemos estar autorizados a hablar de regularidades en la actividad intelectual. Asumamos, así, como hipótesis, que los principios lógicos, incluido, claro está, el principio de no contradicción, son principios gnoseológicos fundamentales. Proponemos que asumamos esto como hipótesis porque, si bien, como ha quedado reflejado, existen indicios importantes de que realmente los principios lógicos son principios gnoseológicos, no disponemos hasta el momento de una demostración concluyente en este sentido. No obstante, nuestro problema esencial en este trabajo es que, lo hemos indicado más arriba, incluso suponiendo que el principio de no contradicción es un principio gnoseológico básico, ello no prueba nada con respecto a su posible carácter metafísico. La lógica, es bien sabido, no versa sobre el mundo, sino sobre la estructura de nuestros razonamientos. La única posibilidad que tenemos es la de llenar de contenido nuestros formalismos lógicos (y/o matemáticos) e intentar comprobar si la realidad física se ajusta o no a ellos. Quizás así podamos descubrir si verdaderamente el mundo es consistente y carente de contradicciones, tanto a nivel macrofísico como microfísico. Pero la distinción kantiana entre el fenómeno y noúmeno continúa siendo insoslayable. Por mucho que aceptemos que los principios lógicos son principios gnoseológicos fundamentales, ello no nos garantiza el acceso inmediato a la 201 realidad, pues puede ocurrir que nuestras capacidades intelectivas sean de tal manera que únicamente nos permitan procesar la realidad en función de sus propias características, y no como verdaderamente es. Es una posibilidad, por consiguiente, que el mundo sea completamente ilógico y sin consistencia y que, empero, no lo apreciemos así porque las estructuras lógicas con las que operamos nos permiten percibir, solamente, las regularidades y las tendencias uniformes que se pueden detectar aislándolas del resto del complejo entramado que constituye el universo. La interpretación de Copenhague de la mecánica cuántica nos alerta sobre este asunto al mostrarnos que un atributo sí puede pertenecer y no pertenecer al mismo objeto en el mismo sentido y al mismo tiempo, ya que una partícula subatómica puede tener tanto propiedades corpusculares como características ondulatorias. No obstante, ni siquiera la interpretación de Copenhague resuelve el problema. Esta interpretación establece que el mundo es irracional, que los principios lógicos no son principios metafísicos y que, por tanto, en las discusiones sobre estos asuntos no son válidas posiciones como la de Tahko (2009). Desde este punto de vista, no es necesario continuar con el debate, puesto que queda claro el carácter ilógico de la realidad que nos circunda, una realidad en la que no se sostiene un principio lógico tan elemental como el principio de no contradicción. Pero no podemos olvidar que los conceptos de onda y corpúsculo responden a nuestra manera de percibir el mundo, son categorías humanas y, por consiguiente, convencionales. Onda y corpúsculo no tienen por qué ser las dos únicas alternativas plausibles para las partículas. Quizás, podemos introducir un tercer concepto que sea aplicable a nivel microfísico y que recoja las propiedades tanto de una onda como de un corpúsculo. Llamemos, por ejemplo, X a este tercer concepto. Tendríamos, de este modo, que existen tres posibilidades: ser corpúsculo, ser onda o ser X. Esto nos permitiría seguir defendiendo en el ámbito microfísico el principio de no contradicción, pues la partícula no sería onda y corpúsculo al mismo tiempo, sino solamente X, y X correspondería a un solo atributo. Somos conscientes de lo forzado que puede parecer un planteamiento como el precedente, pero nos ilustra sobre cómo nuestras interpretaciones de la realidad, por convincentes que puedan parecernos, siempre son productos humanos y, como tales, construcciones artificiales que, aunque pueden ajustarse al mundo y proporcionarnos un posible modelo teórico de él, no necesariamente lo describen como es verdaderamente desde un punto de vista metafísico. Conclusiones La distinción radical establecida por Kant entre aquello que nosotros conocemos y lo que la realidad es en sí misma parece conservar toda su vigencia en la actualidad. Al menos, eso sugieren los análisis y reflexiones que hemos expuesto en las páginas anteriores. Sabemos que vemos la realidad no como es, sino como nos permiten nuestros órganos visuales. De la misma manera, 202 podemos conjeturar que no pensamos el mundo como en verdad se presenta, sino, exclusivamente, según las posibilidades que nos ofrecen nuestras capacidades intelectivas. Desde esta óptica, siempre es arriesgado realizar afirmaciones sobre el estatus metafísico de un principio lógico, sea éste el principio de no contradicción o cualquier otro. La situación se complejiza aún más si tenemos en cuenta que los instrumentos de medición o de observación que construimos para apoyar a nuestras capacidades no siempre obtienen los mismos resultados cuando se enfrentan a la realidad, circunstancia que ha llevado a muchos científicos del siglo XX a pensar que, aunque el mundo macrofísico es consistente, el microfísico carece de tal propiedad. Ante esta tesitura, una postura filosófica radical bien podría ser un escepticismo extremo que rechace cualquier pretensión de llegar a un conocimiento cierto y verdadero, y este escepticismo no sólo abarcaría a la indagación metafísica, sino que afectaría también a las investigaciones científicas. No olvidemos que la contradicción que puede hallarse entre la teoría newtoniana y la mecánica cuántica es una contradicción presente en la ciencia que ha sido tomada históricamente por positivistas y cientifistas como el modelo del conocimiento científico, i. e., la física. Ahora bien, otra posibilidad es la de la investigación prudente. Con esta expresión queremos hacer referencia a un tipo de análisis de la realidad que emplea los principios lógicos básicos y que se rige por ellos, pero que no se ocupa de aclarar el estatus de tales principios. Una investigación de esta índole tiene que ser consciente de las limitaciones que posee el conocimiento humano y del sesgo que puede provocar la irrupción del observador en el objeto de estudio. No obstante, puede proporcionar modelos y enfoques explicativos de la realidad que podemos continuar manteniendo mientras no surjan evidencias que nos indiquen que tenemos que rechazarlos. Ya Popper (1963, 1967) nos llama la atención sobre la necesidad de ser conscientes de la provisionalidad de las hipótesis y teorías, las cuales deben ser aceptadas en la medida en que no aparezcan falsaciones de las mismas. Podemos, por tanto, trabajar como si el principio de no contradicción fuera un principio metafísico, al menos, en el sentido suave defendido por Tahko (2009) y que hace referencia únicamente al plano macrofísico, y un principio gnoseológico. No tenemos garantías de que, efectivamente, sea así, y, quizás, nunca las tendremos, pero podemos asumir supuestos de este tipo mientras las conclusiones no nos aboquen a adoptar planteamientos contrarios. Y es que, utilizando nuevamente los términos kantianos, el que no podamos alcanzar el noúmeno no debe obligarnos a desistir de nuestros esfuerzos y de nuestros análisis en el ámbito fenoménico. Es obvio que, contra este trabajo, se podría objetar que se mueve exclusivamente dentro del marco de la lógica clásica y que no considera las potencialidades que pueden brindarnos lógicas como la intuicionista o la modal. Nosotros reconocemos los interesantes enfoques que se pueden elaborar a 203 partir de las lógicas no clásicas y la posibilidad de derivar, desde tales enfoques, descripciones sugerentes acerca de la estructura de la realidad y de la arquitectura intelectiva. Quizás tales lógicas puedan ofrecernos fructíferas líneas de investigación en las que basar futuras reflexiones sobre las temáticas que nos han ocupado en estas páginas, pero no podemos soslayar el hecho de que esas líneas de investigación tendrían que enfrentarse con las mismas dificultades que afectan a la lógica clásica, esto es, con la abrumadora escisión entre la realidad conocida y la realidad tal y como es. 204 Bibliografía ARISTÓTELES (1984): Metaphysics. Traducido al inglés por W. D. Ross y revisado por J. Barnes. Princeton (Nueva Jersey), Princeton University Press. HOLTON, Gerald (1987): Introducción a los Conceptos y Teorías de las Ciencias Físicas. Barcelona, Editorial Reverté, SA. KANT, Immanuel (1987): Crítica de la Razón Pura. Traducción de Manuel García y Manuel Fernández. México, Porrúa. KANT, Inmanuel (1997): Crítica de la Razón Pura. Traducción de Pedro Ribas. Madrid, Alfaguara-Santillana. LÓPEZ ASTORGA, Miguel (2008): “Tarea de Selección: Una Explicación desde la Lógica Formal”. A Parte Rei. Revista de Filosofía, 59, septiembre. Madrid. LÓPEZ ASTORGA, Miguel (2009): “El Problema THOG y la Construcción de Representaciones Mentales”. A Parte Rei. Revista de Filosofía, 65, septiembre. Madrid. LÓPEZ ASTORGA, Miguel (2009b): “El Problema de Linda y la Falacia de la Conjunción”. Konvergencias. Filosofía y Culturas en Diálogo, VII, 21, 24-43. Buenos Aires. PÉREZ DE LABORDA, Alfonso (1983): ¿Salvar lo Real? Materiales para una Filosofía de la Ciencia. Madrid, Ediciones Encuentro. POPPER, Karl (1963): Conjectures and Refutations: The Growth of Scientific Knowledge. Londres, Routledge and K. Paul. POPPER, Karl (1967): Unended Quest: An Intellectual Autobiography. Londres, Fontana/Collins. PRIEST, Graham (2006): In Contradiction: A Study of the Transconsistent. Oxford, Second Expanded Ed. Clarendon Press. TAHKO, Tuomas E. (2009): “The Law of Non-Contradiction as a Metaphysical Principle”. Australasian Journal of Logic, 7, 32-47. TVERSKY, Amos y KAHNEMAN, Daniel (1983): “Extensional versus Intuitive Reasoning: The Conjunction Fallacy in Probability Judgement”. Psychological Review, 90, 293-315. WASON, Peter Cathcart (1966): “Reasoning”. B. Foss (comp.). New Horizons in Psychology. Harmondsworth (Middlesex), Penguin. WASON, Peter Cathcart (1968): “Reasoning about a Rule”. Quarterly Journal of Experimental Psychology, 20, 273-281. WASON, Peter Cathcart (1977): “Self-Contradictions”. P. N. Johnson-Laird y P. C. Wason (eds.). Thinking: Readings in Cognitive Science. Cambridge, Cambridge University Press. 205