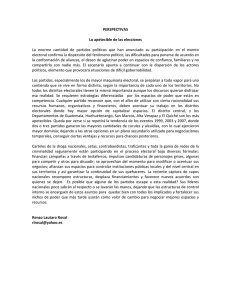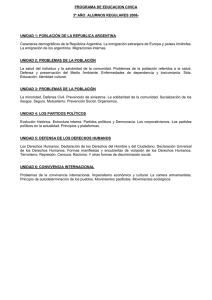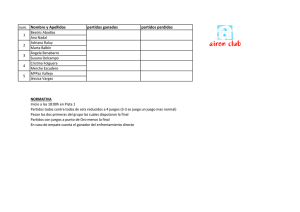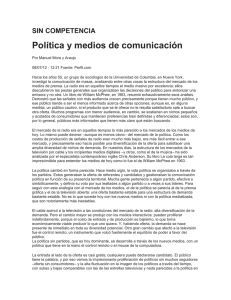IDEOLOGÍA Y MILITANCIA Revista de Derecho Estasiológico
Anuncio
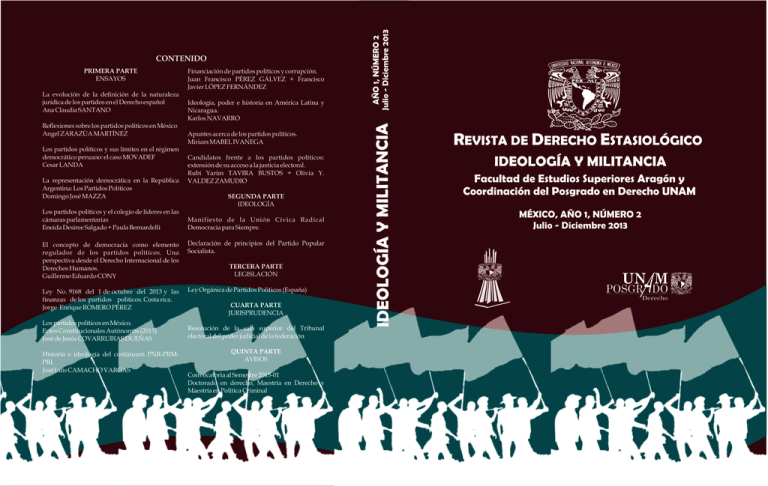
IDEOLOGÍA Y MILITANCIA Revista de Derecho Estasiológico AÑO 1 No. 2 Julio - Diciembre 2013 De las opiniones sustentadas en los trabajos firmados responden exclusivamente sus autores. El hecho de su publicación no implica en manera alguna que esta revista, IDEOLOGIA Y MILITANCIA. REVISTA DE DERECHO ESTASIOLÓGICO, se solidarice con su contenido. COMITÉ EDITORIAL DE LA FES ARAGÓN M. EN I. GILBERTO GARCÍA SANTAMARÍA GONZÁLEZ Presidente del Comité Editorial LIC. DANIEL EDGAR MUÑOZ TORRES Secretario del Comité Editorial DR. JESÚS ESCAMILLA SALAZAR MTRA. MA. CONCEPCIÓN ESTRADA GARCÍA MTRO. SIMÓN LÓPEZ ÁLVAREZ M. EN I. FERNANDO MACEDO CHAGOLLA DR. DANIEL VELÁZQUEZ VÁZQUEZ LIC. JOSÉ FRANCISCO SALGADO RICO DR. JOSÉ NARRO ROBLES Rector DR. EDUARDO BÁRZANA GARCÍA Secretario General M. EN I. GILBERTO GARCÍA SANTAMARÍA GONZÁLEZ Director MTRO. PEDRO LÓPEZ JUÁREZ Secretario General LIC. JOSÉ GUADALUPE PIÑA OROZCO Secretario Académico DR. DANIEL VELÁZQUEZ VÁZQUEZ Jefe de la División de Estudios de Posgrado e Investigación LIC. DANIEL EDGAR MUÑOZ TORRES Secretario del Comité Editorial IDEOLOGÍA Y MILITANCIA Revista de Derecho Estasiológico Jorge Fernández Ruiz Director general Daniel Velázquez Vázquez Director ejecutivo Saúl Pérez Trinidad Director técnico Julio Cesar Ponce Quitzamán Director jurídico Gustavo Alberto Guzmán Ávila Director editorial Mariana Saiz Fernández Directora de relaciones públicas Filiberto Otero Salas Director académico Luis Manuel Ortega González Director de distribución Juan Pablo Rodríguez Flores Director de comunicación social Gaspar Montes Melo Director de difusión CONSEJO EDITORIAL Antonio María Hernández, Arend Olvera Escobedo, Arnaldo Córdova, Augusto Hernández Becerra, César Camacho Quiroz, Diego Valadés Ríos, Eneida Desiree Salgado, Enrique Chase Plate, Ernesto Jinesta Lobo, Gilberto García Santamaría, Guillermo Nares Rodríguez, Héctor Fix-Fierro, Héctor Robles Peiro, Jaime Rodríguez-Arana Muñoz, Javier Corral Jurado, Jesús Galván Muñoz, José Luis Meilán Gil, José Luis Prado Maillard, Leoba Castañeda Rivas, Manuel Granados Covarrubias, Manlio Fabio Casarín León, Porfirio Muñoz Ledo, Raúl Padilla López, Ricardo Monreal Ávila, Rolando Pantoja Bauzá, Sergio García Ramírez, Soledad Loaeza Tovar. COMITÉ EDITORIAL Andry Matilla Correa, Ángel Guillermo Ruiz Moreno, Antonello Tarzia, Bernabé Luna Ramos, Carlos Báez Silva, Cecilia Mora Donato, Cinthia Armijo Paz, Claudio Moraga Kleener, Daniel Velázquez Vázquez, David Cienfuegos Salgado, Dolores González Casanova, Eneida Desiree Salgado, Francisco Ibarra Palafox, Gabino Castrejón García, Gastón J. Enríquez Fuentes, Gladys Camacho Cépeda, Guadalupe García García, Henry Alexander Mejía, Hugo Haroldo Calderón Morales, Isaac Augusto Damsky, Jorge Enrique Romero Pérez, Jorge Silvero Salgueiro, José Araujo Juárez, José de Jesús Covarrubias Dueñas, José René Olivos Campos, Juan Carlos Benalcázar Guerrón, Juan Francisco Pérez Gálvez, Julio Ponce Quitzamán, Karlos Navarro Medal, Laure Ortiz, Luis Antonio Corona Nakamura, Luis Gerardo Rodríguez Lozano, Luis Molina Piñeiro, Manlio Fabio Casarín León, Mario Aroso Almeida, Miguel Ángel Garita Alonso, Miriam Mabel Ivanega, Olivo Rodríguez Huerta, Óscar Ricardo Valero Recio, Pablo Martínez Gil, María Patricia Kurczyn Villalobos, Patricia Vintimilla, Rodolfo González Rissoto, Rubén López Rico, Susana Thalía Pedroza de la Llave. Número de reserva al título en Derechos de Autor: En trámite Número de certificado de licitud de título: En trámite Número de certificado de licitud de contenido: En trámite Primera edición: 2013 DR ® 2013, Universidad Nacional Autónoma de México. Impreso y hecho en México. ISSN En trámite ÍNDICE PRIMERA PARTE ENSAYOS La evolución de la definición de la naturaleza jurídica de los partidos en el Derecho español .................................................................................................. 1 Ana Claudia SANTANO Reflexiones sobre los partidos políticos en México ..................................................19 Angel ZARAZÚA MARTÍNEZ Los partidos políticos y sus límites en el régimen democrático peruano: el caso MOVADEF ..........................................................................................................31 Cesar LANDA La representación democrática en la República Argentina: Los Partidos Políticos 59 Domingo José MAZZA Los partidos políticos y el colegio de líderes en las cámaras parlamentarias ........73 Eneida Desiree Salgado + Paula Bernardelli El concepto de democracia como elemento regulador de los partidos políticos. Una perspectiva desde el Derecho Internacional de los Derechos Humanos. .......91 Guillermo Eduardo CONY Ley No. 9168 del 1 de octubre del 2013 y las finanzas de los partidos políticos. Costa rica. .........................................................................................105 Jorge Enrique ROMERO PÉREZ Los partidos políticos en México. Entes Constitucionales Autónomos (2013) ........................................................129 José de Jesús COVARRUBIAS DUEÑAS Historia e ideología del continuum PNR-PRM-PRI. ............................................143 José Luis CAMACHO VARGAS Financiación de partidos políticos y corrupción. ...............................................159 Juan Francisco PÉREZ GÁLVEZ + Francisco Javier LÓPEZ FERNÁNDEZ Ideología, poder e historia en América Latina y Nicaragua. ................................179 Karlos NAVARRO Apuntes acerca de los partidos políticos. ..........................................................201 Miriam MABEL IVANEGA Candidatos frente a los partidos políticos: extensión de su acceso a la justicia electoral. ..........................................................................................................215 Rubí Yarim TAVIRA BUSTOS + Olivia Y. VALDEZ ZAMUDIO SEGUNDA PARTE IDEOLOGÍA Manifiesto de la Unión Cívica Radical Democracia para Siempre. ......................229 Declaración de principios del Partido Popular Socialista. ..................................233 TERCERA PARTE LEGISLACIÓN Ley Orgánica de Partidos Políticos (España) ......................................................237 CUARTA PARTE JURISPRUDENCIA Resolución de la sala superior del Tribunal electoral del poder judicial de la federación ........................................................................................................249 QUINTA PARTE AVISOS Convocatoria al Semestre 2015-01 Doctorado en derecho, Maestría en Derecho y Maestría en Política Criminal ....267 LA EVOLUCIÓN DE LA DEFINICIÓN DE LA NATURALEZA JURÍDICA DE LOS PARTIDOS EN EL DERECHO ESPAÑOL Ana Claudia Santano1 1) INTRODUCCIÓN Con los últimos cambios habidos en la estructura de los partidos y en su modus operandi en los sistemas democráticos modernos, es conveniente que algunos de los elementos que forman su base teórica sean revistos dentro de este nuevo marco. Uno de estos puntos es la naturaleza jurídica de las organizaciones partidistas, aspecto que genera consecuencias directas sobre su regulación, como una puede ser una eventual normativa sobre su democracia interna y de su financiación. De todos modos, dentro del panorama español, parece ser que la cuestión acompaña más bien a la propia evolución organizativa de los partidos característica del continente europeo, una mutación involuntaria que no da señales de haber terminado. 2) LOS PARTIDOS POLÍTICOS Y EL DERECHO DE ASOCIACIÓN EN LA CONSTITUCIÓN DE 1978 Los partidos políticos son fruto del ejercicio del Derecho de Asociación política. Este Derecho se entiende tradicionalmente compuesto por tres libertades: la de creación e inscripción del partido; la de autoorganización y la de la libertad de actuación del partido ante el Estado.2 La clasificación no es meramente académica, ya que influye en su nivel de regulación y en los principios constitucionales en juego. En todo caso, la Constitución contempla el Derecho de Asociación de manera general en el art. 22, mientras que los partidos políticos, por su especial condición de instrumentos al servicio del Derecho de Asociación política, gozan de una regulación específica en el art. 6. Así, la distinción normativa entre sociedad y partidos desciende también al ámbito legislativo, como puede comprobarse. Es cierto que, dada su función mediadora entre Estado y sociedad, la clasificación jurídica de los partidos resulta compleja, por el hecho de que estos canalizan la voluntad popular en el Estado, y desde sus órganos la conforman.3 Un ejemplo de Doctora en el programa “Estado de Derecho y Buen Gobierno”, maestra en el programa “Democracia y Buen Gobierno”, ambos por la Universidad de Salamanca, España. Miembro del Consejo Editorial de la revista “Paraná Eleitoral” del Tribunal Regional Electoral del Estado de Paraná, Brasil. Miembro del Consejo Editorial de la editora Ithala, Paraná, Brasil. Investigadora del Núcleo de Investigaciones Constitucionales – NINC, de la Universidad Federal de Paraná, Brasil. 2 GRIMM, D. “Los Partidos Políticos". In: BENDA, E.; et al: Manual de Derecho Constitucional. ed. Marcial Pons, Madrid, 1996. p. 408-409; JIMENEZ CAMPO, J. “Partidos Políticos". In: ARAGÓN REYES, M. (coord.): Temas Básicos de Derecho Constitucional – Tomo I. Derecho Constitucional y Fuentes de Derecho. Civitas, Madrid, 2001. p. 136-138; GARCÍA GIRÁLDEZ, T. “Los Partidos Políticos y el Derecho”. In: VV.AA.: Curso de Partidos Políticos. Ed. Akal, Madrid, 2003 (¿). p. 164 e; IGLESIAS BARÉZ, M.: La Ilegalización de Partidos Políticos en el Ordenamiento Jurídico Español. Comares, Granada, 2008. p. 15. 3 IGLESIAS BARÉZ, M.: Op. Cit. p. 5-6. 1 1 esta nebulosa relación es que tanto el art. 6º como el art. 22 de la Constitución Española poseen regulaciones aisladas entre sí, bastando con un breve análisis de las Leyes 6/2002 y 1/2002 sobre los mismos, que aunque hayan sido editadas en el mismo año, no tienen en absoluto el mismo objeto.4 A la literatura jurídica sobre el tema se añadió pronto la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, que ya a estos efectos se consolida en la STC 56/1985. En dicha sentencia los partidos políticos son considerados como una forma particular de asociación, pero encuadrándose en el régimen del art. 22 y sin subrayar en exceso de posibles implicaciones jurídicas de su específica regulación vía art. 6.5 El debate doctrinal no se centró en este tema tras la toma de postura del máximo intérprete de la Constitución, y siguió girando en torno a la conexión “bipolar” entre el art. 6 y art. 22 del texto. Antes de la aprobación de la normativa actualmente en vigor, un sector doctrinal minoritario abogaba por la casi total identificación entre asociaciones en general y partidos. La consecuencia directa de ello, era la pretendida imposibilidad de imponer límites distintos a los partidos de los previstos en el art. 22. 6 La estricta aplicación del régimen general de asociación a los partidos vendría justificada, en último término, por una interpretación favor libertatis de los principios constitucionales sobre la materia.7 Las posturas que defienden un equilibrio entre régimen asociativo general y especificidad del régimen constitucional de los partidos, son muy plurales, y parten de reconocer en la creación de partidos el ejercicio del derecho de asociación. Sin embargo, los partidos son considerados como un tipo específico de asociaciones, con ciertas variaciones en la calificación del derecho MARTÍN DE LA VEGA, A. “Los Partidos Políticos y la Constitución de 1978. Libertad de Creación y Organización de los Partidos en la Ley Orgánica 6/2002”. In: Revista Jurídica de Castilla y León, nº extraordinario, enero, 2004. p. 215; BASTIDA, F. J. Informe sobre el Borrador de la Ley Orgánica de Partidos. In: << http://constitucion.rediris.es/principal/miscelanea/informebastida-html>> Acceso en: 18.07.2013. 5 “El derecho de asociación en partidos políticos es, esencialmente, un derecho frente a los poderes públicos en el que sobresale el derecho a la autoorganización sin injerencias públicas; sin embargo, a diferencia de lo que suele suceder en otros tipos de asociación, en el caso de los partidos políticos y dada su especial posición constitucional, ese derecho de autoorganización tiene un límite en el derecho de los propios afiliados a la participación en su organización y funcionamiento. (…)” STC 56/95 de 6 de marzo de 1995, F. J. 3. 6 MONTILLA MARTOS, J. A. La Inscripción Registral de Asociaciones en la Constitución. In: Revista de Estudios Políticos (nueva época), nº 92, abr/jun, 1996. p. 186-187. 7 ÁLVAREZ CONDE, E.: El Derecho de Partidos. Colex, Madrid, 2005. Pp.122. JIMÉNEZ CAMPO también defiende la estricta aplicación del art. 22 a los partidos políticos, justamente porque entiende que son asociaciones que compiten, por medio de procedimientos públicos, con el fin de convertir sus programas en derecho. (In: JIMENEZ CAMPO, J. “Sobre el Régimen Jurídico-Constitucional de los Partidos Políticos". In: AA.VV.: Jornada de Estudios sobre el Título Preliminar de la Constitución. vol. III. Ministerio de Justicia – Secretaria General Técnica, Madrid, 1988. p. 1638, y en otros de sus diversos trabajos, como “Los Partidos Políticos en la Jurisprudencia Constitucional”. In: GONZÁLEZ ENCINAR, J. J. (coord.): Derecho de Partidos. Espasa-Calpe, Madrid, 1992. p. 207; y “Diez Tesis sobre la Posición de los Partidos Políticos en el Ordenamiento Español”. In: AA. VV.: Régimen Jurídico de los Partidos Políticos y Constitución. Cuadernos y Debates, nº 51, Centro de Estudios Constitucionales, Madrid, 1994. p. 37-38. 4 2 fundamental.8 Este razonamiento conduce a la idea de que el art. 22 es una norma general y el art. 6º la norma especial. Compartiendo esta opinión, desde la doctrina más clásica, SANTAMARIA PASTOR entiende que hay una imprecisión en el art. 22 de la Constitución Española, principalmente en lo que se refiere a su aplicación, ya que la propia Constitución menciona también otros tipos de asociación, como es el caso de los partidos políticos. Sin embargo, el autor dice que las voluntades del constituyente era incluir en este artículo a los partidos.9 A partir de esta idea, y en la evolución del debate doctrinal, es perceptible que la conexión de los arts. 6º y 22 de la Constitución Española y la consecuente aplicación del régimen general de este último a los partidos queda circunscrita a la necesidad de considerar aplicables a los partidos las garantías constitucionales del Derecho Fundamental de asociación.10 3) EL DEBATE SOBRE LA INCORPORACIÓN Y EL RECONOCIMIENTO CONSTITUCIONAL DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS Por otra parte, existió siempre un corriente doctrinal que subrayaba la diferenciación de regímenes jurídicos entre los arts. 6º y 22 del texto, atribuyendo a los partidos políticos un régimen especial que no se confunde con el régimen aplicado a las asociaciones en general. En último término, y desde el punto de vista teórico, se entendía que dicha diferencia era consecuencia de la opción Así se pronuncia el Tribunal Constitucional en referida sentencia: “Es cierto que en el art. 6 de la Constitución Española se han establecido unas condiciones específicas para los partidos políticos en relación al respeto al orden constitucional y a su estructuración interna de carácter democrático, pero tales exigencias se añaden y no sustituyen a las del art. 22, por situarse en un nivel diferente y, en cualquier caso, no repercuten propiamente en el área del derecho a constituirlos sino que, como ha venido señalando la doctrina científica, están en función de los cometidos que los partidos están llamados a desempeñar institucionalmente. (…) De la lectura conjunta del art. 6 de la Constitución Española en conexión con el art. 22 de la misma, resulta una protección reforzada de la libertad de partidos políticos que debe entenderse afecta no sólo a la actividad de los mismos, sino a su propia creación.” (In: STC 85/86, F. J. 2). 9 SANTAMARIA PASTOR, J. A. “Artículo 22”. In: GARRIDO FALLA, F. (coord.): Comentarios a La Constitución. ed. Civitas, Madrid, 1980. p. 281-282. En este sentido, también, cfr. FLORES GIMÉNEZ, F.: La Democracia Interna de los Partidos Políticos. ed. Congreso de los Diputados, Madrid, 1998. p. 60-61; ESPARZA MARTÍNEZ, B. “Estructura y Funcionamiento Democrático de los Partidos Políticos Españoles”. In: Revista de las Cortes Generales, nº 43, 1º cuatrimestre, Madrid, 1998. p. 102; NAVARRO MENDEZ, J. I.: Partidos Políticos y “Democracia Interna”. CEPC, Madrid, 1999. p. 228-229; CARRERAS SERRA, F. de. “Los Partidos en Nuestra Democracia de Partidos”. In: Revista Española de Derecho Constitucional, año 24, nº 70, ene/abr, 2004. p. 96-98. 10 MORODO, R.; MURILLO DE LA CUEVA, P. L.: El Ordenamiento Constitucional de los Partidos Políticos. 1º ed. UNAM – Instituto de Investigaciones Jurídicas, Derechos Fundamentales, 2001. p. 65-71. Refleja exactamente el pensamiento expuesto en la STC 03/81 de 2 de febrero (F.J. 1), confirmado en la STC 56/95. Aún, ESPARZA OROZ, M.: La Ilegalización de Batasuna: El Nuevo Régimen Jurídico de los Partidos Políticos. Cuadernos Aranzadi del Tribunal Constitucional. Ed. Thomson/Aranzadi, Navarra, 2004. p. 48; CARRERAS SERRA, F. de. Op. Cit. p. 101 y ss.; SÁNCHEZ FERRO, S. “El Complejo Régimen Jurídico Aplicable a los Partidos Políticos tras la Aparición de la Ley Orgánica de Partidos Políticos de 27 de Junio de 2002”. In: Revista Jurídica de la Universidad Autónoma de Madrid. nº 12, 2005. p. 234 y; PÉREZ ROYO, J.: Curso de Derecho Constitucional. 10º ed. rev. Marcial Pons, Madrid, 2005. p. 636 y ss. 8 3 constituyente, que no opta por un mero “reconocimiento” constitucional de los partidos, sino por una verdadera “incorporación” constitucional de los mismos. La diferencia entre una y otra concepción es determinante para el análisis de algunos de los temas centrales del Derecho de Partidos, como la creación y registro de dichas organizaciones (alterando la libertad de creación insertada en el derecho de asociación política) o la ilegalización de los mismos.11 La “incorporación” constitucional de los partidos fruto del artículo 6º de la Constitución Española, condiciona el concepto de partido político como una organización política que concurre para la formación de la voluntad popular, y que se mantiene como un instrumento de participación política. Los partidos pasan a ser entendidos así con relación a sus funciones constitucionales, esto es, solo cumpliéndolas gozarán del status especial que el ordenamiento constitucional otorga a los partidos. En caso contrario, se puede entender que esta asociación no es un partido.12 Se trata de atribuir a los partidos un régimen jurídico distinto de las asociaciones, debido a las funciones constitucionales y legales que les son especialmente conferidas. Sería en esta línea que PAJARES MONTOLIO se posiciona, ya que entiende que existe una necesidad de que haya una conexión entre el real cumplimiento de las funciones asignadas a los partidos y el derecho de obtener las ventajas que el ordenamiento les brinda, posibilitando así que se juzgue a dichas ventajas con los dictámenes constitucionales, algo que también ocurre entre el Derecho de Partidos y el Derecho de Asociación, ya que el primero confiere un régimen especial a este tipo especifico de organización, que no se origina solamente del ejercicio de un derecho individual.13 Frente a la “incorporación”, en el modelo de “reconocimiento” constitucional las funciones de los partidos provienen del ejercicio del Derecho de Asociación, sin ser, en cierto modo, “constitutivas” de su concepto constitucional. Primaría un enfoque menos institucional del partido y así, se subrayaría el hecho de que las funciones públicas realizadas por los partidos son fruto del ejercicio de un derecho con carácter subjetivo, lo que unido a una abstracción de los objetivos individualmente considerados, lleva a primar la consideración de los partidos políticos como una consecuencia social y política del Derecho de Asociación, pero no de sus funciones. El Derecho de Asociación ejercido justificaría su reconocimiento constitucional sin que las tareas fijadas por el texto constitucional pasen de lo meramente descriptivo. La concepción material del Derecho de Asociación contenida en la idea de “incorporación” constitucional de los partidos conllevaría en cambio unos elementos de naturaleza institucional y valorativa, implicando que el ejercicio del derecho debería encauzarse a través una institución garantizada. Hay pues un claro cambio de planteamientos, una teoría constitucional muy distinta. En esta línea, BASTIDA FREIJEDO expone las fases que pasaron los partidos políticos en los ordenamientos jurídicos (haciendo Cfr. BASTIDA FREIJEDO, F. J. “La Relevancia Constitucional de los Partidos Políticos y sus Diferentes Significados. La Falsa Cuestión de la Naturaleza Jurídica de los Partidos”. In: GONZÁLEZ ENCINAR, J. J. (coord.): Derecho de Partidos. Espasa-Calpe, Madrid, 1992. p. 70. También en esta línea, cfr. ESPARZA OROZ, M.: Op. Cit. p. 44 y ss. 12 JIMÉNEZ CAMPO, J. “Los Partidos Políticos en la…” p. 216. El autor destaca que no hay ningún pronunciamiento del Tribunal Constitucional en este sentido. 13 PAJARES MONTOLIO, E.: La Financiación de las Elecciones. Congreso de los Diputados, Madrid, 1998. p. 51-52. 11 4 clara alusión a las fases de TRIEPEL14, como los niveles de rechazo por los legisladores (como forma de prohibición del Derecho de Asociación en agrupaciones con fines políticos), de ignorancia del legislador (siendo la asociación con fines políticos irrelevante jurídicamente), y de la legalización de los partidos (con amparo general a estos, no importando si tienen fines políticos o no), y que distinguiendo dicha legalización de la incorporación constitucional de los partidos políticos, no tratándose pues de una mera consecuencia o cambio de las normas reguladoras. La importancia de los partidos políticos en el funcionamiento del Estado los conduce al reconocimiento constitucional, y el establecimiento de sus funciones por la Constitución separa nítidamente el Derecho de creación de partidos del Derecho de Asociación, aunque este tenga fines políticos. Por ello el autor defiende la creación de un régimen especial para los partidos separado claramente del Derecho de Asociación, justamente porque la libertad (como resultado del ejercicio de un Derecho Fundamental) de la creación de partidos puede atentar contra la propia democracia, y el surgimiento de la tesis de la democracia militante en Alemania es un ejemplo de las consecuencias de este régimen diferenciado, como también justifica la diferenciación entre el mero reconocimiento constitucional y su incorporación constitucional.15 En definitiva, en la incorporación constitucional de los partidos, el status jurídico de estos está vinculado al cumplimiento de las funciones establecidas en la Constitución, dotándoles de los privilegios y garantías de asociaciones que tienen dicho status.16 En el caso de España, se entiende de manera mayoritaria por la doctrina, no obstante, que nos encontramos ante un mero reconocimiento constitucional de los partidos, ya que el art. 6º se limitaría a describir las funciones que los partidos pueden desempeñar, sin que exista una imposición expresa de su cumplimiento. En otras palabras, la consideración de una organización como partido político no estaría condicionada a la verificación de la realización de las mencionadas funciones, algo que ocurriría en la incorporación constitucional. Esta puede entenderse que es la postura originaria de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional17, aun con considerables matices. La tensión entre reconocimiento e incorporación se plasma en temas como, por ejemplo, el registro TRIEPEL, H. “Derecho Constitucional y Realidad Constitucional”. In: LENK, Kurt; NEUMANN, Franz (eds.): Teoría y Sociología Críticas de los Partidos Políticos. Ed. Anagrama, Barcelona, 1980. p. 187-193. 15 BASTIDA FREIJEDO, F. J. “La Relevancia Constitucional… p. 72-77. 16 PRESNO LINERA aclara que en la incorporación constitucional se considera que las funciones de los partidos ya se encuentran previstas en el ordenamiento jurídico y que en el caso de que los partidos no cumplan dichas funciones no deben ser considerados como tales. (In: PRESNO LINERA, M. A.: Los Partidos Políticos en el Sistema Constitucional Español – Prontuario de Jurisprudencia Constitucional 1980-1999. Ed. Aranzadi, Navarra, 2000. p. 26). A su vez, ESPARZA OROZ entiende que la idea de incorporación constitucional de los partidos remite a la idea de que las funciones fijadas en el artículo 6º confieren a los partidos un régimen especial, es decir, solamente las asociaciones con el perfil constitucional previsto serán verdaderos partidos políticos, el resto, serán asociaciones con fines políticos, pero no partidos. (In: ESPARZA OROZ, M.: Op. Cit. p. 45). 17 En este sentido, cfr. STC 3/1981 y 85/1986. 14 5 de partidos políticos. 18 Otro ejemplo podría encontrarse en la STC 48/2003, en la cual el Tribunal entiende como no contrario a los arts. 6º y 22 de la Constitución Española la atribución de regímenes distintos entre partidos y asociaciones en general, lo que apoyaría la hipótesis de la incorporación aun cuando, al parecer, el Tribunal no ha logrado clarificar totalmente el razonamiento empleado para llegar a esta conclusión.19 La existencia de dudas acerca de la real posición del Tribunal Constitucional, tiene reflejo en la STC 85/86, F. J. 2, por ejemplo, que contraria el posicionamiento adoptado por el mismo tribunal en la STC 03/81, que era del reconocimiento constitucional de los partidos políticos. Hay diversos pronunciamientos del Tribunal Constitucional en los cuales se relaciona cada vez más estrechamente a los partidos con el desempeño de funciones institucionales o se entienden de forma institucional sus funciones, lo que contraria la idea de un mero reconocimiento de los mismos (vid. STC 75/85, F. J. 5) o en la STC 16/84 en la cual el Tribunal Constitucional atribuye a los partidos un lugar dentro de la dinámica institucional del Parlamento (cfr. F. J. 8). Desde la perspectiva del reconocimiento constitucional, los partidos adquieren esta condición desde el momento del registro (de la atribución de personalidad jurídica). Desde la incorporación constitucional, esto determina que los partidos tienen que cumplir con determinadas funciones para que sean considerados como tal, a diferencia de las asociaciones comunes, que gozarán de su status jurídico sin la obligación de cumplimiento de funciones especiales o predeterminadas.20 La óptica de la incorporación constitucional, implicaría su consagración como instrumentos necesarios para la articulación del Estado, más allá de su ámbito en la sociedad civil, garantizándoles ventajas y dotándoles de un régimen especial, encaminado a preservar el sistema democrático. Debido a esto, hay autores que entienden que la ley de partidos no puede ser vista como una mera norma integrada en el derecho de asociación, por tratarse de elementos distintos.21 Refuerza esta idea el hecho de que el art. 6º de la Constitución Española atribuya a los partidos un régimen especial, al igual que ocurre con la Ley Orgánica 1/2002 en su art. 1.3, situación esta explicitada por el Tribunal BASTIDA FREIJEDO argumenta que en realidad existen muchos más partidos que los considerados como tales oficialmente, pero que no hay su reconocimiento porque no ejercen las funciones descritas en la Constitución y que los configuran como un partido. Sin embargo, las tareas que realizan siguen siendo funciones políticas. Una vez más, se cuestiona si en la Constitución Española hubo el reconocimiento o la incorporación constitucional de los partidos. (In: BASTIDA FREIJEDO, F. “Notas sobre la Naturaleza Jurídica de los Partidos Políticos y su Reconocimiento Constitucional”. In: AA.VV.: Jornada de Estudios sobre el Título Preliminar de la Constitución. vol. III. Ministerio de Justicia – Secretaria General Técnica, Madrid, 1988. p. 1660-1661). 19 En este sentido, cfr. F. J. 5; 6; y 7. 20 BASTIDA FREIJEDO, F. J. “La Relevancia Constitucional…” p. 77-78. 21 LEONI, F. “Naturaleza Jurídica del Partido Político en Italia”. In: Revista de Estudios Políticos (Nueva Época). n. 62. oct/dic, 1988. p. 140; GARCIA GUERRERO, J. L. “Algunas Cuestiones sobre la Constitucionalización de los Partidos Políticos”. In: Revista de Estudios Políticos (nueva época), nº 70, oct/dic, 1990. p. 156. Compartiendo de esta misma opinión, véase FERNÁNDEZ-MIRANDA CAMPOAMOR, C.; FERNÁNDEZ-MIRANDA CAMPOAMOR, A. F.: Sistema Electoral, Partidos Políticos y Parlamento. Ed. Colex, Madrid, 2003. p. 48. 18 6 Constitucional22, aunque el mismo Tribunal haya resaltado que la Ley Orgánica 6/2002 impuso otro límite a los partidos, y ello va mucho más allá del dispuesto en el art. 22 de la Constitución.23 Y, justamente por ello se puede interpretar que existe una primacía del art. 6º en cuanto norma especial sobre la norma general descrita en el art. 22.24 Ante eso, la separación de regímenes jurídicos entre asociaciones en general y los partidos se tiene como un dato, como un medio de reforzar las garantías concedidas a las organizaciones partidistas. El art. 22 reconoce a los partidos un status jurídico vital para su existencia, y el art. 6º termina de perfilarlo, a partir de la atribución de funciones que deben ser cumplidas, para la concreción de la propia democracia. Gracias a las garantías propias del art. 22, las funciones reconocidas en el art. 6º se ven posibilitadas, favoreciendo no sólo la realización del pluralismo político del art. 1.2 de la Constitución Española, sino también atribuyendo a los partidos los beneficios que la legislación les confiere, como puede ser el caso de la financiación pública. Conforme el art. 4.3 de la LODA, las ayudas y subvenciones públicas pueden concederse a las asociaciones bajo la condición del cumplimiento de requisitos específicos en cada caso. 25 En el caso de los partidos este criterio parece ser, casi únicamente, en la actual legislación el de la representación parlamentaria. Esto constituiría otro elemento reforzado en la STC 48/2003, que permite afirmar que en España hay un proceso de incorporación constitucional de los partidos26, no solamente de reconocimiento como afirma la doctrina precedente. Dicha conclusión influye directamente en el debate sobre la naturaleza jurídica de los partidos. 4) LA NATURALEZA JURÍDICA DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS Y LA JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL De la misma manera que parece existir un proceso de evolución en el análisis hasta ahora expuesto, también ha existido en la cuestión doctrinal de la naturaleza jurídica de los partidos un aspecto que, lógicamente, tiene íntima relación con la cuestión de la financiación de los partidos políticos y la definición de sus características, como también con la diferenciación entre partidos y asociaciones. Es importante en todo caso subrayar que los posicionamientos de la El art. 1.3 de la LODA (Ley de Asociaciones) enumeran los destinatarios de la norma, fijando indirectamente un régimen para cada tipo de asociaciones identificable en la Constitución Española. Además, cfr. STC 48/2003, F.J. 6. 23 ANTONIO MONTILLA, J. “Algunos Cambios en la Concepción de los Partidos. Comentarios a la STC 48/2003, sobre la Ley Orgánica 6/2002, de Partidos Políticos". In: Teoría y Realidad Constitucional, nº 12-13, 1º semestre 2003, 1º semestre 2004, ed. UNED, 2004. p. 562-563. 24 FERNÁNDEZ SEGADO, F. “Algunas Reflexiones sobre la Ley Orgánica 6/2002, de Partidos Políticos, al Hilo de su Interpretación por el Tribunal Constitucional". In: Revista de Estudios Políticos (nueva época), nº 125, jul/sep, 2004. p. 119. 25 Así dispone el mencionado art. 4.3: “El otorgamiento de ayudas o subvenciones públicas y, en su caso, el reconocimiento de otros beneficios legal o reglamentariamente previstos, estará condicionado al cumplimiento de los requisitos establecidos en cada caso”. 26 En este sentido, cfr. IGLESIAS BARÉZ, M.: Op. Cit. p. 6, que cree que la STC 48/2003 es un reflejo de que el Tribunal Constitucional camina hacia el modelo de la “incorporación” constitucional de los partidos. 22 7 doctrina sobre el tema deben considerarse desde un punto de vista diacrónico. Se trata de posturas no estáticas que han ido acompañando al propio desarrollo del Derecho de Partidos. El debate acerca de la naturaleza jurídica de los partidos políticos se divide en tres corrientes: la primera les considera como asociaciones de derecho privado; una segunda posición los entiende como órganos públicos; y la tercera como asociaciones de derecho privado, pero dotados de cualidades con connotación pública, pudiendo ser entendidos como asociaciones especiales, con algunos privilegios y deberes que las asociaciones normales no tienen.27 Dichos posicionamientos doctrinales no dejan de encontrar apoyo en las múltiples modulaciones realizadas por una muy evolutiva doctrina del Tribunal Constitucional.28 Tampoco ayuda, lógicamente, a esta labor “clásicamente doctrinal”, la evidente ausencia de una conceptualización legal de su naturaleza jurídica.29 Con arreglo a la primera corriente – predominante a la literatura jurídica inicial sobre el derecho de partidos – se entiende que los partidos políticos son tan sólo asociaciones de derecho privado surgidas como consecuencia del puro ejercicio del derecho iusfundamental de asociación30, valga aquí la postura GARCÍA DE MORA y TORRES DEL MORAL entienden que la discusión acerca de la naturaleza jurídica de los partidos políticos y su falta de consenso es generada por la „bipolar condición‟ de que los partidos tengan características de género privado, como libertad de creación y de afiliación, y también por su aproximación a las entidades públicas, con su reconocimiento constitucional y sus funciones. (In: GARCIA DE MORA, Mª V. G.-A.; TORRES DEL MORAL, A.: Sistema Electoral, Partidos Políticos y Parlamento. 1º. ed. Colex, Madrid, 2003. p. 125-126). 28 GARCÍA-ESCUDERO MÁRQUEZ y PENDAS GARCÍA reflejan este entendimiento en su clasificación: *partidos políticos como asociaciones privadas, incluso a veces sin personalidad jurídica; *asociaciones de naturaleza privada que cumplen „fines públicos‟ o „fines de interés general‟; *partidos como fruto y producto del ejercicio directo del derecho de asociación descrito en el artículo 22 de la Constitución Española, no siendo órganos del Estado y tampoco poderes públicos, pero tienen relevancia constitucional; *sujetos o entes auxiliares del Estado que ocupan un lugar sistemático, que en un dado momento ejercen funciones públicas; *partidos como órganos constitucionales del Estado. Para facilitar la clasificación, los autores acaban por agrupar las teorías mencionadas en dos grandes bloques: 1) la teoría privatista o asociativa y 2) la teoría publicista u orgánica. (In: GARCÍA-ESCUDERO MÁRQUES, P.; PENDÁS GARCIA, B. “Consideraciones sobre la Naturaleza y Financiación de los Partidos Políticos”. In: Revista de Administración Pública, nº 115, ene/abr, 1988. p. 379-381). Otra clasificación posible es la expuesta GARCÍA GUERRERO, que entiende que hay cuatro posiciones en la doctrina: *partidos políticos como órganos del Estado, órgano constitucional; *partidos políticos como asociaciones de derecho privado; *posición intermedia que se aproxima del partido como órgano del Estado, o partidos como auxiliares del Estado y; *partidos políticos como auxiliares del pueblo, aproximando más de las asociaciones. (In: GARCIA GUERRERO, J. L. Op. Cit. p. 145-146). 29 Esta es la opinión de MORODO y MURILLO DE LA CUEVA, que no tienen dudas de la naturaleza asociativa de los partidos políticos. (In: MORODO, R.; MURILLO DE LA CUEVA, P. L.: Op. Cit. p. 63 y nota 80). También en el sentido de la ausencia de concepto para partidos políticos, véase GARCIA DE MORA, Mª V. G.-A. TORRES DEL MORAL, A.: Op. Cit. p. 124. 30 LEONI entiende que en Italia los partidos políticos son tenidos como asociaciones en su esencia, porque surgen de la libre voluntad de los ciudadanos de unirse para concretizar fines comunes, porque también es duradera, y también es política porque defiende una 27 8 clásica del prof. LUCAS VERDÚ, con su definición de los partidos como entidades que pertenecen al ámbito social cuya creación y funcionamiento se rigen por las reglas del derecho privado.31 En esta línea, el perfil asociativo tiene mucha más trascendencia que la dimensión de derecho público. Es decir, los razonamientos de carácter público tan solo se basan en la importancia de los partidos políticos para el funcionamiento de las democracias modernas, mientras que los de carácter asociativo adquieren un plus de carácter normativo constitucional. No se sabe claramente si las funciones que desempeñan los partidos son de carácter público (incluso cuando se usa como sinónimo los términos “estatal” y “público”), también porque hay otras organizaciones que hacen lo que hacen los partidos y que, a su vez, no son considerados entes públicos. Por ello, según este entendimiento, los partidos se basarían en un derecho fundamental ejercido por los ciudadanos, debiendo ser siempre más sociedad que Estado, sin que esto los limite a las funciones que les son constitucionalmente reconocidas.32 Dicha corriente doctrinal, muy influida en los inicios del modelo constitucional español por la doctrina italiana, no resulta hoy en absoluto predominante. Parece que, aun atendiendo a su naturaleza asociativa, no se puede ignorar el papel de los partidos ante el Estado, y su intermediación en la relación de éste con la sociedad. La segunda posición en la literatura jurídica se ubicaría en el otro extremo. Una parte de la doctrina defiende que los partidos políticos tendrían en realidad una naturaleza “cuasi-estatal”, una posición muy vinculada con la idea de incorporación constitucional de los partidos políticos de origen alemán. 33 El argumento de que los partidos son órganos estatales se basaría en la noción del electorado como poder público que ejerce una función estatal. Así sería por lo menos en aquellos partidos que poseen representación parlamentaria, ya que de hecho forman grupos parlamentarios y toman decisiones dentro del seno del Estado. Los partidos aparecen así mencionados y definidos en el texto constitucional, en su propio título preliminar, siendo vitales para la democracia y en último término responsables del ejercicio de la soberanía por parte del pueblo. Los intereses de los partidos quedan reflejados como intereses del Estado, siendo ideología política a ser efectivada en el Estado. (In: LEONI, F. Op. Cit. p. 131). Sin embargo, los partidos políticos en Italia siguen teniendo una naturaleza jurídica de asociaciones no reconocidas, por fuerza del tenor del artículo 49 de la Constitución. Ello hace que posiciones como la de LOMBARDI sigan siendo prolongadas en el tiempo, que considera a los partidos como reconocidos solamente en el Parlamento, una porque mantienen débiles conexiones con la sociedad italiana, y otra porque en colegios uninominales, el papel intermediador de los partidos con la sociedad prácticamente no existe, dejando para el candidato individuo la titularidad de esta conexión. (In: LOMBARDI, G. “El Financiamiento de los Partidos Políticos y la Equidad en la Competencia Electoral”. In: AA.VV.: Administración y Financiamiento de las Elecciones en el Umbral del Siglo XXI – Memoria del III Congreso Internacional de Derecho Electoral. Tomo II, Instituto de Investigaciones Jurídicas, DF, México, 1999. p. 545). 31 LUCAS VERDÚ, P.: Curso de Derecho Constitucional. Vol. IV, Constitución Española de 1978 y Transformación Político-Social Española. Ed. Tecnos, Madrid, 1984. p. 569. 32 GARCÍA-ESCUDERO MÁRQUES, P.; PENDÁS GARCIA, B. Op. Cit. p. 381-383. Pues a partir de aquí ya se verifica el cambio en el pensamiento doctrinal sobre el tema, acompañando la evolución sufrida por los partidos dentro del escenario político-social. 33 Como ejemplo, cfr. MORLOK, M. “La Regulación Jurídica de los Partidos en Alemania”. In: Teoría y Realidad Constitucional. Nº 6, 2º semestre, UNED, Madrid, 2000. p. 45. 9 este su fin último. Por último, su financiación proviene de fondos públicos fiscalizados por el Tribunal de Cuentas como los de los órganos estatales.34 En realidad, esta acentuación del carácter público de los partidos políticos no llega en la literatura jurídica española a considerarlos plenamente órganos del Estado, en un trasunto excesivo de las consecuencias jurídico constitucionales del entendimiento del Estado constitucional moderno como un Estado de partidos. Más bien sugiere, en la literatura jurídica inicial sobre el derecho de partidos, una cierta “construcción artificial” para subrayar las críticas a los excesos de su visión predominantemente publicista. Actualmente parecería una manera de remarcar su falta de idoneidad como instrumento de la democracia participativa. En todo caso, la voluntad de los partidos no es, en términos jurídico-constitucionales, la voluntad del Estado, y tampoco sus funciones son las de un órgano estatal. Además, el surgimiento de un partido no depende del Estado, sino de los ciudadanos.35 En este campo, prevalecen en realidad los posicionamientos más matizados que ubican a los partidos entre la sociedad y el Estado, insertando la cuestión dentro de la dicotomía público/privada y reconduciendo la discusión a un cierto predominio del carácter público, pero no estatal, de los partidos. Los partidos políticos no formarían parte de la organización del Estado, pero sí formarían parte del Estado como organización (del Estado Comunidad, en la idea extraída de la STC 10/1983), localizándose en una posición intermedia entre el Estado y la sociedad. Al concurrir a la formación de la voluntad popular, estarían no solo insertados en la estructura política del Estado Constitucional, sino que también desempeñarían una tarea clave y esencial para el sistema democrático y para la propia Constitución.36 No es esta, sin embargo, la posición mayoritaria en la doctrina española, que parte del análisis del texto del art. 6º de la Constitución Española al hilo de su interpretación en los pronunciamientos del Tribunal Constitucional que han acompañado el desarrollo de las normas del derecho de partidos. El entendimiento de los partidos políticos como asociaciones privadas que ejercen LUCAS VERDÚ subrayó muy pronto que la “expresión” e “instrumento fundamental” del artículo 6º no significa que el constituyente quisiera otorgar status de órgano constitucional a los partidos, y así siendo no pueden ser considerados órganos constitucionales de estructura del Estado. (In: LUCAS VERDÚ, P.: Op. Cit. p. 588). ESPARZA OROZ tampoco está de acuerdo con dicha posición, pues ello significaría la absorción de la sociedad civil por el Estado. Entre tanto, este autor no deja de considerar una posible naturaleza pública en sentido amplio de los partidos políticos, a partir del perfil administrativo de sus funciones, y para ello cita la STS 7/2000 de 14 de enero, en la cual el Tribunal Supremo supuestamente exagera en la consideración de los partidos como „poderes públicos‟. En este sentido, cfr. STS 7/2000, F. J. 2º. (In: ESPARZA OROZ, M.: Op. Cit. p. 47). 35 GARCIA GUERRERO, J. L. Op. Cit. p. 147-149. En este punto, RODRÍGUEZ DÍAZ cuestiona que, desde un punto de vista jurídico, puedan explicarse los partidos como órganos estatales, cuando se constituyen a la vez un resultado de la movilización y de la capacidad de los ciudadanos para participar en el Estado. (In: RODRIGUEZ DIAZ, A.: Transición Política y Consolidación Constitucional de los Partidos Políticos. Centro de Estudios Constitucionales, Madrid, 1989. p. 207). También en este sentido, cfr. ÁLVAREZ CONDE, E.: Op. Cit. p. 116. 36 GONZÁLEZ ENCINAR, J. J. “Democracia de Partidos “versus” Estado de Partidos”. In: GONZÁLEZ ENCINAR, J. J. (coord.): Derecho de Partidos. Espasa-Calpe, Madrid, 1992. p. 29-39. 34 10 funciones públicas prima en la doctrina que parte del derecho de asociación, pero que lo relaciona con las funciones que les asigna la Constitución 37, por entender que de su peculiar naturaleza se deriva un régimen constitucional diferenciado del meramente asociativo.38 En muchas definiciones de la doctrina que reflejan este entendimiento y que se basan en las sentencias del Tribunal Constitucional, los partidos aparecen como un tipo de asociación que ejerce funciones públicas, teniendo por ello un tratamiento privilegiado. Este planteamiento evidentemente es deudor de la posición del Tribunal Constitucional. La jurisprudencia del Alto Tribunal evoluciona de manera paulatina, aunque lógicamente sin ofrecer nunca soluciones a un problema de carácter eminentemente doctrinal. En la primera sentencia en que abordó el problema (y que constituirá el marco inicial para el desarrollo de sus posiciones), la STC 3/1981, concedió el amparo a la denegación del registro del partido comunista. En esta decisión, el Tribunal considera a los partidos como una forma peculiar de asociación, (derecho este que no excluye la posibilidad que dicha asociación tenga perfil político – F. J. 1), con relevancia constitucional. En el F. J. 2 se observa una ligera “nota discordante” al afirmar que los partidos solamente podrán disfrutar de los beneficios que la legislación les confiere cuando cumplan a sus funciones constitucionales. Se trata de una cierta aproximación a la idea de incorporación constitucional de los partidos, aunque dicho Tribunal mantenga posteriormente que más bien la tesis de su “reconocimiento” en la STC 85/1986 Según GARCÍA PELAYO, los partidos políticos no reúnen los requisitos para ser considerados como poder público, sin embargo, ejercen funciones públicas. (In: GARCÍAPELAYO, M.: El Estado de Partidos. Ed. Alianza, Madrid, 1986). También en este sentido, aunque en el derecho portugués, CANOTILHO afirma que los partidos son considerados asociaciones privadas con funciones constitucionales, dado que su constitucionalización no presupone la estatalización de los mismos. (In: GOMES CANOTILHO, J. J.: Direito Constitucional e Teoria da Constituição. 3º ed. reimp. Almedina, Coimbra, 1999. p. 307). 38 El número de autores que se adhirieron a dicha posición es muy grande. Así, por todos, cfr. FERNANDEZ-MIRANDA CAMPOAMOR, A. “El Control Estructural-Funcional de los Partidos Políticos en la Jurisprudencia Contencioso-administrativa”. In: Revista Española de Derecho Constitucional, año 2, nº 4, vol. II, ene/abr, 1982. p. 125; LANCHESTER, F. “Il Problema del Partito Político: Regolare gli Sregolati”. In: Quaderni Constituzionali. Anno VIII. nº 3, Diciembre. Ed. Il Mulino, Bologna, 1988. p. 438-446; PRESNO LINERA, M. A.: Op. Cit. p. 28; BLANCO VALDÉS, R. L: Los Partidos Políticos. Tecnos, Madrid, 1990. p. 148-155, sobre los votos disidentes habidos en la STC 10/1983, y TORRES DEL MORAL, A.: Principios de Derecho Constitucional Español 1. 3º ed. renov., ed. Servicio de Publicaciones de la Facultad de Derecho, Madrid, 1992. p. 478. En este mismo sentido, CARRERAS SERRA atribuye a los partidos una naturaleza asociativa, que los mantiene en la esfera privada y que los asegura la aplicación del artículo 22 de la Constitución Española con intervención mínima e igualdad. Pero no son asociaciones privadas, ya que desempeñan funciones muy relevantes. (In: CARRERAS SERRA, F. de. Op. Cit. p. 96); CORTÉS BURETA, P.: Recursos Públicos y Partidos Políticos: Balances y Perspectivas de Reforma. Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, Madrid, 2003. p. 34. En este mismo sentido de obligatoriedad del cumplimiento de las funciones constitucionales y de la atribución de un régimen especial, cfr. FERNÁNDEZ-MIRANDA CAMPOAMOR, C.; FERNÁNDEZ-MIRANDA CAMPOAMOR, A. F.: Op. Cit. p. 44-45; e IGLESIAS BARÉZ, M.: Op. Cit. p. 29-30. Cfr. STC 3/1981, 19/1983 y 48/2003, como ejemplo de dicho posicionamiento por parte del Tribunal. 37 11 (F. J. 2). Acompañan a esta decisión las sucesivas STC 10/1983 (F. J. 3); y 85/1986 (F. J. 2), dictadas cuando todavía estaba en vigor la Ley 54/1978. La posición del Tribunal, sin embargo, empezó a perfilarse definitivamente en torno a la discusión sobre la constitucionalidad de la Ley Orgánica 6/2002 en la sentencia 48/2003. Acompañando al desarrollo legislativo que implicaba la nueva norma, el Tribunal intentó un cambio en el tono del discurso en dirección a un cierto nivel de incorporación constitucional, afirmando que los partidos no solamente se constituían como asociaciones con funciones especiales, sino que también el cumplimiento de estas funciones determina su naturaleza constitucional. Hay pues un aumento del status jurídico público de los partidos ante el ordenamiento, que se irá acentuando con el tiempo.39 De hecho, y sin mucha claridad, la evolución entre la postura de sentencias como la 10/83 y los pronunciamientos a partir de la STC 48/2003 resulta determinante. 5) CONCLUSIONES – UNA CLASIFICACIÓN FUNCIONALISTA DE LA NATURALEZA JURÍDICA DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS En todo caso, y saliendo del esquema de las tres posturas doctrinales antes mencionadas, hay autores que entienden que no se trata de atribuir una determinada naturaleza jurídica a los partidos propiamente dichos, sino de clasificar la naturaleza jurídica de las funciones que les son conferidas por la Constitución. Así, BASTIDA FREIJEDO entiende que lo realmente trascendente es considerar la naturaleza jurídica de las funciones de los partidos políticos, y su legitimidad constitucional, ya que son funciones públicas y no simplemente privadas. Será el tratamiento que el ordenamiento conceda a cada una de estas funciones el que determinará la naturaleza jurídica de los mismos. Algunas En este sentido, cfr. STC 31/2009, F. J. 3; Vid. por todos, SOLOZABAL ECHAVARRIA, J. J. “Sobre la Constitucionalización de los Partidos Políticos en el Derecho Constitucional y en el Ordenamiento Español”. In: Revista de Estudios Políticos, nº 45, may/jun, 1985. p. 161. En su análisis, FLORES GIMÉNEZ afirma que el Tribunal Constitucional se fundamenta en dos principios para formar su posición sobre el tema, el de la libertad de organización, refiriéndose a la estructura y normas estatutarias dedicadas a cada partido que se crea, y el de autonomía, que limita la intervención estatal dentro de la esfera partidista. (In: FLORES GIMÉNEZ, F.: Op. Cit. p. 64). Vid. también ÁLVAREZ CONDE, E.: Op. Cit. p. 117-118. Uno de los autores que critica esta postura confusa del Tribunal Constitucional es ANTONIO MONTILLA, que afirma que, ante la indecisión del referido Tribunal en especificar si en la Constitución Española hubo incorporación o mera constitucionalización de los partidos políticos, temas complicados como la supuesta existencia de democracia militante en el sistema español también se quedan sin solución. (In: ANTONIO MONTILLA, J. Op. Cit. p. 564 y ss.). Así García Guerrero in: GARCIA GUERRERO, J. L. Op. Cit. p. 147. También, cfr. STC 10/83, F. J. 7 y 8 del extracto y STC 18/84, F. J. 3, aunque al parecer, en este último, el Tribunal Constitucional omite un momento tratar el perfil eventualmente público de un partido político, y por ello no se puede estar de acuerdo enteramente con la crítica de GARCÍA GUERRERO, o por lo menos no con este ejemplo. Debido a ello que RODRÍGUEZ LÓPEZ concluye que los partidos son entidades privadas no lucrativas de base asociativa, que desempeñan funciones públicas sociales e institucionales notoriamente relevantes. (In: RODRIGUEZ LÓPEZ, A.; MONROY ANTÓN, A. J. “Reflexiones acerca de la Naturaleza Jurídica de los Partidos Políticos” In: Actualidad Administrativa. tomo 1. nº 4, quincena del 16/28 de febrero, Ed. La Ley, 2009. p. 417). 39 12 tareas de los partidos serán tenidas como muy relevantes jurídicamente, siendo de naturaleza jurídico-privada, y otras de extrema relevancia, siendo de naturaleza jurídico-pública, llegando incluso a tener nivel casi estatal. Así, el status jurídico constitucional de los partidos políticos dentro de la idea de incorporación constitucional, y bajo el criterio institucional-funcional, determinará que solo sean un partido político cuando estuvieran inscritos como partidos y realicen las funciones constitucionales establecidas para ellos. Ello permite un concepto jurídico, en el que no se comprenden determinadas organizaciones políticas que, además de no concurrir en las elecciones, no cumplen funciones de partido, y por ello no tienen este status.40 Así, no se trataría de “encajar” a los partidos en modelos ya existentes anteriormente, sino de intentar responder al problema a través de otra perspectiva, considerando otros elementos que son importantes: la estructura organizativa de los partidos y el conjunto de funciones a ser desarrollados por ellos en la sociedad. De esta manera, se clasifican las funciones, para después clasificar a los partidos, ubicándolos dentro de su naturaleza jurídica bidimensional.41 En otro de sus textos, BASTIDA FREIJEDO constata que la evolución de los partidos también se ha visto acompañada por una evolución de la postura del Estado ante ellos, y consecuentemente de ellos ante el Estado, motivando que algunos de los ordenamientos jurídicos existentes hayan evolucionado desde las funciones de los partidos para originar un derecho de otro carácter, apartado del derecho de asociación, haciendo de ellos algo específico, obligados a cumplir con las tareas que les fueron confiadas. Por dichas variaciones, el autor concluye diciendo que no se puede afirmar una naturaleza jurídica única de los partidos, pero que se debe preguntar acerca de la naturaleza jurídica de sus funciones, pregunta esta que no puede tener solamente una respuesta.42 Considerando todo lo expuesto, se piensa que la posición más adecuada para esta cuestión es justamente esta última, la de clasificar antes las funciones de los partidos, para determinar su naturaleza posteriormente. Las significativas evidencias de la incorporación constitucional de los partidos, ahora aliada con la inclinación – aunque discreta por el momento – por parte del Tribunal Constitucional permiten adoptar esta postura, incluso para poder justificar el tratamiento legislativo de algunas de las materias del Derecho de Partidos. No se puede en definitiva aplicar únicamente esquemas privatistas cuando estas organizaciones están ejerciendo funciones nítidamente públicas, como tampoco se puede sostener la vigencia de un Derecho Público exhaustivo sobre actos que se constituyen con carácter privado.43 BASTIDA FREIJEDO, F. J. “Derecho de Participación a través de Representantes y Función Constitucional de los Partidos Políticos”. In: Revista Española de Derecho Constitucional, ano 7, nº 21, sept/dic, 1987. p. 210. 41 NAVARRO MENDEZ, J. I.: Op. Cit. p. 224-225 y RODRIGUEZ LÓPEZ, A.; MONROY ANTÓN, A. J. Op. Cit. p. 411. 42 BASTIDA FREIJEDO, F. J. “La Relevancia Constitucional…” p. 91. También, cfr. BISCARETTI DI RUFFIA, P.: Derecho Constitucional. 3º ed., Ed. Tecnos, Madrid, 1987. p. 784, que tiene el mismo posicionamiento, aunque ante el derecho italiano. 43 En este sentido, véase SOLER SÁNCHEZ, M.: Campañas Electorales y Democracia en España. Universitat Jaime, [s.l.], 2001. Pp.224-225, acompañando estas clasificaciones de las funciones de los partidos. 40 13 BIBLIOGRAFÍA ÁLVAREZ CONDE, E.: El Derecho de Partidos. Colex, Madrid, 2005. ANTONIO MONTILLA, J. “Algunos Cambios en la Concepción de los Partidos. Comentarios a la STC 48/2003, sobre la Ley Orgánica 6/2002, de Partidos Políticos". In: Teoría y Realidad Constitucional, nº 12-13, 1º semestre 2003, 1º semestre 2004, ed. UNED, 2004. p. 559-585. BASTIDA FREIJEDO, F. J. “Derecho de Participación a través de Representantes y Función Constitucional de los Partidos Políticos". In: Revista Española de Derecho Constitucional, ano 7, nº 21, sep/dic, 1987. p. 199-228. _____. “Notas sobre la Naturaleza Jurídica de los Partidos Políticos y su Reconocimiento Constitucional”. In: AA.VV.: Jornada de Estudios sobre el Título Preliminar de la Constitución. vol. III. Ministerio de Justicia – Secretaria General Técnica, Madrid, 1988. p. 1645-1668. _____. “La Relevancia Constitucional de los Partidos Políticos y sus Diferentes Significados. La Falsa Cuestión de la Naturaleza Jurídica de los Partidos”. In: GONZÁLEZ ENCINAR, J. J. (coord.): Derecho de Partidos. Espasa-Calpe, Madrid, 1992. p. 67-92. _____. Informe sobre el Borrador de la Ley Orgánica de Partidos. In: << http://constitucion.rediris.es/principal/miscelanea/informebastida-html>> Acceso en: 18.07.2013. BISCARETTI DI RUFFIA, P.: Derecho Constitucional. 3º ed., Ed. Tecnos, Madrid, 1987. p. 702-795. BLANCO VALDÉS, R. L: Los Partidos Políticos. Tecnos, Madrid, 1990. CARRERAS SERRA, F. de. “Los Partidos en Nuestra Democracia de Partidos”. In: Revista Española de Derecho Constitucional, año 24, nº 70, ene/abr, 2004. p. 91126. CORTÉS BURETA, P.: Recursos Públicos y Partidos Políticos: Balances y Perspectivas de Reforma. Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, Madrid, 2003. ESPARZA MARTÍNEZ, B. “Estructura y Funcionamiento Democrático de los Partidos Políticos Españoles”. In: Revista de las Cortes Generales, nº 43, 1º cuatrimestre, Madrid, 1998. p. 87-161. ESPARZA OROZ, M.: La Ilegalización de Batasuna: El Nuevo Régimen Jurídico de los Partidos Políticos. Cuadernos Aranzadi del Tribunal Constitucional. Ed. Thomson/Aranzadi, Navarra, 2004. p. 41-114. 14 FERNÁNDEZ SEGADO, F. “Algunas Reflexiones sobre la Ley Orgánica 6/2002, de Partidos Políticos, al Hilo de su Interpretación por el Tribunal Constitucional". In: Revista de Estudios Políticos (nueva época), nº 125, jul/sep, 2004. p. 109-155. FERNANDEZ-MIRANDA CAMPOAMOR, A. “El Control Estructural-Funcional de los Partidos Políticos en la Jurisprudencia Contencioso-administrativa”. In: Revista Española de Derecho Constitucional, año 2, nº 4, vol. II, ene/abr, 1982. p. 123-131. FERNÁNDEZ-MIRANDA CAMPOAMOR, C.; FERNÁNDEZ-MIRANDA CAMPOAMOR, A. F.: Sistema Electoral, Partidos Políticos y Parlamento. Ed. Colex, Madrid, 2003. p. 37-80. FLORES GIMÉNEZ, F.: La Democracia Interna de los Partidos Políticos. ed. Congreso de los Diputados, Madrid, 1998. p. 57-105; 157-160; 279-302. GARCIA DE MORA, Mª V. G.-A.; TORRES DEL MORAL, A.: Sistema Electoral, Partidos Políticos y Parlamento. 1º. ed. Colex, Madrid, 2003. p. 101-192. GARCÍA GIRÁLDEZ, T. “Los Partidos Políticos y el Derecho”. In: VV.AA.: Curso de Partidos Políticos. Ed. Akal, Madrid, 2003 (¿). p. 141-170. GARCIA GUERRERO, J. L. “Algunas Cuestiones sobre la Constitucionalización de los Partidos Políticos". In: Revista de Estudios Políticos (nueva época), nº 70, oct/dic, 1990. p. 143-183. GARCÍA-ESCUDERO MÁRQUES, P.; PENDÁS GARCIA, B. “Consideraciones sobre la Naturaleza y Financiación de los Partidos Políticos". In: Revista de Administración Pública, nº 115, ene/abr, 1988. p. 371-389. GARCÍA-PELAYO, M.: El Estado de Partidos. Ed. Alianza, Madrid, 1986. GOMES CANOTILHO, J. J.: Direito Constitucional e Teoria da Constituição. 3º ed. reimp. Almedina, Coimbra, 1999. p. 84-119; 281-317; 363-405; 643-652; 10551101; 1214-1217; 1315-1324. GONZÁLEZ ENCINAR, J. J. “Democracia de Partidos “versus” Estado de Partidos”. In: GONZÁLEZ ENCINAR, J. J. (coord.): Derecho de Partidos. EspasaCalpe, Madrid, 1992. p. 17-39. GRIMM, D. “Los Partidos Políticos". In: BENDA, E.; et al: Manual de Derecho Constitucional. Ed. Marcial Pons, Madrid, 1996. p. 389-444. IGLESIAS BARÉZ, M.: La Ilegalización de Partidos Políticos en el Ordenamiento Jurídico Español. Comares, Granada, 2008. JIMENEZ CAMPO, J. “Sobre el Régimen Jurídico-Constitucional de los Partidos Políticos". In: AA.VV.: Jornada de Estudios sobre el Título Preliminar de la Constitución. vol. III. Ministerio de Justicia – Secretaria General Técnica, Madrid, 1988. p. 1623-1644. 15 _____. “Los Partidos Políticos en la Jurisprudencia Constitucional”. In: GONZÁLEZ ENCINAR, J. J. (coord.): Derecho de Partidos. Espasa-Calpe, Madrid, 1992. p. 201-244. _____. “Diez Tesis sobre la Posición de los Partidos Políticos en el Ordenamiento Español”. In: AA. VV.: Régimen Jurídico de los Partidos Políticos y Constitución. Cuadernos y Debates, nº 51, Centro de Estudios Constitucionales, Madrid, 1994. p. 33-48. _____. “Partidos Políticos". In: ARAGÓN REYES, M. (coord.): Temas Básicos de Derecho Constitucional – Tomo I. Derecho Constitucional y Fuentes de Derecho. Civitas, Madrid, 2001. p. 136.140. LANCHESTER, F. “Il Problema del Partito Político: Regolare gli Sregolati”. In: Quaderni Constituzionali. Anno VIII. nº 3, Diciembre. Ed. Il Mulino, Bologna, 1988. p. 437-458. LEONI, F. “Naturaleza Jurídica del Partido Político en Italia”. In: Revista de Estudios Políticos (Nueva Época). n. 62. oct/dic, 1988. p. 131-140. LOMBARDI, G. “El Financiamiento de los Partidos Políticos y la Equidad en la Competencia Electoral”. In: AA.VV.: Administración y Financiamiento de las Elecciones en el Umbral del Siglo XXI – Memoria del III Congreso Internacional de Derecho Electoral. Tomo II, Instituto de Investigaciones Jurídicas, DF, México, 1999. p. 545-550. LUCAS VERDÚ, P.: Curso de Derecho Constitucional. Vol. IV, Constitución Española de 1978 y Transformación Político-Social Española. Ed. Tecnos, Madrid, 1984. MARTÍN DE LA VEGA, A. “Los Partidos Políticos y la Constitución de 1978. Libertad de Creación y Organización de los Partidos en la Ley Orgánica 6/2002”. In: Revista Jurídica de Castilla y León, nº extraordinario, enero, 2004. p. 201-228. MONTILLA MARTOS, J. A. La Inscripción Registral de Asociaciones en la Constitución. In: Revista de Estudios Políticos (nueva época), nº 92, abr/jun, 1996. p. 175-206. MORLOK, M. “La Regulación Jurídica de los Partidos en Alemania”. In: Teoría y Realidad Constitucional. nº 6, 2º semestre, UNED, Madrid, 2000. p. 43-69. MORODO, R.; MURILLO DE LA CUEVA, P. L.: El Ordenamiento Constitucional de los Partidos Políticos. 1º ed. UNAM – Instituto de Investigaciones Jurídicas, Derechos Fundamentales, 2001. NAVARRO MENDEZ, J. I.: Partidos Políticos y “Democracia Interna”. CEPC, Madrid, 1999. 16 PAJARES MONTOLIO, E.: La Financiación de las Elecciones. Congreso de los Diputados, Madrid, 1998. PÉREZ ROYO, J.: Curso de Derecho Constitucional. 10º ed. rev. Marcial Pons, Madrid, 2005. PRESNO LINERA, M. A.: Los Partidos Políticos en el Sistema Constitucional Español – Prontuario de Jurisprudencia Constitucional 1980-1999. Ed. Aranzadi, Navarra, 2000. p. 23-52. RODRIGUEZ DIAZ, A.: Transición Política y Consolidación Constitucional de los Partidos Políticos. Centro de Estudios Constitucionales, Madrid, 1989. RODRIGUEZ LÓPEZ, A.; MONROY ANTÓN, A. J. “Reflexiones acerca de la Naturaleza Jurídica de los Partidos Políticos” In: Actualidad Administrativa. tomo 1. nº 4, quincena del 16/28 de febrero, Ed. La Ley, 2009. SÁNCHEZ FERRO, S. “El Complejo Régimen Jurídico Aplicable a los Partidos Políticos tras la Aparición de la Ley Orgánica de Partidos Políticos de 27 de Junio de 2002”. In: Revista Jurídica de la Universidad Autónoma de Madrid. nº 12, 2005. p. 231-279. SANTAMARIA PASTOR, J. A. “Artículo 22”. In: GARRIDO FALLA, F. (coord.): Comentarios a La Constitución. ed. Civitas, Madrid, 1980. p. 279-291. SOLER SÁNCHEZ, M.: Campañas Electorales y Democracia en España. Universitat Jaime, [s.l.], 2001. SOLOZABAL ECHAVARRIA, J. J. “Sobre la Constitucionalización de los Partidos Políticos en el Derecho Constitucional y en el Ordenamiento Español”. In: Revista de Estudios Políticos, nº 45, may/jun, 1985. p. 155-164. STC 03/81. STC 16/84. STC 75/85. STC 85/86. STC 56/95. STC 48/2003. STC 31/2009. TORRES DEL MORAL, A.: Principios de Derecho Constitucional Español 1. 3º ed. renov., ed. Servicio de Publicaciones de la Facultad de Derecho, Madrid, 1992. 17 TRIEPEL, H. “Derecho Constitucional y Realidad Constitucional”. In: LENK, Kurt; NEUMANN, Franz (eds.): Teoría y Sociología Críticas de los Partidos Políticos. Ed. Anagrama, Barcelona, 1980. p. 187-193. 18 REFLEXIONES SOBRE LOS PARTIDOS POLÍTICOS EN MÉXICO. Ángel Zarazúa Martínez I.- GENERALIDADES. El conflicto armado surgido en las dos primeras décadas del siglo XX, se caracterizó por la búsqueda de los cauces institucionales de participación política, haciendo con ello un dejo a la lucha armada. Más allá de los orígenes registrados de los partidos políticos en nuestro país, la referencia temporal para este ensayo es el siglo XX, pues a juicio del autor a partir de entonces puede hablarse formalmente del surgimiento de los institutos políticos.1 La democracia en nuestro país tomó como base ideológica el principio de no reelección. En efecto, el pronunciamiento de Porfirio Díaz en ese sentido es retomado posteriormente por los antirreeleccionistas encabezados por Francisco I. Madero, y fue el argumento principal para derrocar al oaxaqueño. No obstante el llamado del propio Madero para el levantamiento por medio de las armas convocado a través del Plan de San Luis, lo cierto es que el descontento hubo que canalizarlo precisamente por medio de partidos políticos, para participar en el proceso electoral. De suyo esto dio legitimidad de origen a este movimiento, es decir, nació con el aval del electorado manifestado en las urnas, sin embargo, todavía habría que superar más de una década azarosa en la ruta hacia la consolidación de la participación política a través de los partidos. La extensión de este artículo no permite pormenorizar estos procesos, por ello sólo se hace mención a los datos relevantes. Es así como el tramo avanzado por Madero, habría de tener una regresión con los sucesos violentos generados con posterioridad, incluyendo el asesinato del propio Madero y Pino Suárez. El acomodo de las fuerzas políticas existentes y sobre todo la participación de los caudillos, se atemperó en cierta medida con la promulgación de la Constitución de 1917, sin embargo, este hecho por sí mismo no significó condiciones de paz, armonía y convivencia social pacífica. Esta innovadora carta fundamental acogió temas que por primera ocasión se incluyeron en un pacto de esta naturaleza, pues algunos de los principios postulados por zapatistas, villistas, carrancistas, maderistas y otras corrientes, encontraron eco en dicho documento, el cual por primera vez incluyó garantías de carácter social. Los vaivenes en el ejercicio del poder continuarían, ya que los militares, activos participantes en la disputa por la tenencia y ejercicio del poder político, continuarían en la puja por su posicionamiento, hasta concluir prácticamente las tres primeras décadas del siglo XX. Existen diversas obras en las cuales con estricto rigor y método se plantea el origen de los partidos políticos en diversos momentos históricos. una de ellas muy destacada es de la autoría del Dr. Jorge Fernández Ruiz, contendida en la obra “Poder Legislativo”, publicación de la Editorial Porrúa, publicada en el año 2004. 1 19 II.- LOS PARTIDOS POLÍTICOS COMO FACTORES PRIMORDIALES PARA LA ESTABILIDAD SOCIAL EN EL SIGLO XX EN MÉXICO. En un esfuerzo de reconciliación nacional, Plutarco Elías Calles, convocó a la creación de un partido político, que agrupara a los diferentes sectores sociales, algunos de ellos emergentes en nuestro país. Mediante el discurso de que “…termina la época de los caudillos y comienza la de las instituciones”, se creó el Partido Nacional Revolucionario, con el propósito de que la base social encontrara un cauce natural de participación política. Se reconoció al sector campesino, lo mismo que al obrero, y el resto del componente social que no cupiera en ellos, habría de constituir el sector popular del naciente partido. Llama la atención el hecho de que siendo los militares los principales protagonistas de los conflictos durante el siglo XIX y las primeras décadas del siglo XX en México, no hayan sido considerados como sector, en la nueva conformación de la sociedad planteada por el Partido Nacional Revolucionario. No es exacta la afirmación que se hace en el sentido de que durante siete décadas haya gobernado este país el mismo partido. Se trata de diversos institutos políticos, pues diferentes fueron sus propósitos, la causa de su origen, entre otras cuestiones, amén de la diferencia en su nomenclatura. En el caso del Partido Nacional Revolucionario su teleología fue la participación incluyente del grueso de la sociedad, sumando a todos los sectores en un esfuerzo de reconstrucción nacional, con una ideología que comenzó a considerar los diversos postulados planeados en la lucha armada revolucionaria y reflejados en la Constitución Política de 1917. Es preciso aclarar que en este ejercicio no se pretende hacer una apología de ningún instituto político en particular, ni se soslaya el conocimiento sobre la existencia de otros esfuerzos similares encaminados a fortalecer la participación política institucional, pues sabido es que en diversas épocas y particularmente en el mandato de Porfirio Díaz, hubo una gran efervescencia de esta actividad, con severa persecución, lo que llevó a muchos a participar desde la clandestinidad o de plano desde el extranjero. El esfuerzo a partir de la tercera década del siglo XX se centró en la creación de una ideología de carácter revolucionaria, con elementos que más adelante buscarían matices nacionalistas. Se trató de dar contenido de principios y valores a este movimiento, que en el marco institucional buscó superar la zozobra de las asonadas, los cuartelazos, y toda irrupción abrupta en el ejercicio del poder político. Logrado lo anterior, los líderes forjados en la ideología de ese partido político incluyente, consideraron necesario que desde el nombre de esa institución se reflejara la evolución y necesidad que iba presentando el rostro que comenzaba a delinearse del sistema político mexicano. Se inició la ejecución de políticas apegadas a los llamados “principios revolucionarios”, de suerte tal que la ideología del partido político se empató con dichos principios, por lo que ahora resultaba más conveniente denominarlo “Partido de la Revolución Mexicana”. De esta manera, la actuación de los gobernantes y de dicho instituto habría de apegarse y de ejecutar los principios revolucionarios, a fin de hacer una realidad los anhelos de los protagonistas del movimiento armado de 1910, en aras de auténticos beneficios para los diversos sectores de la población. 20 Esto dio lugar a la creación paulatina de las llamadas instituciones de la revolución, es decir, la ideología creada e inculcada del partido político que se comenta, en una primera etapa, y posteriormente convertida en directrices del accionar político, habría de verse plasmada en diversas instituciones que conformarían una sociedad mexicana, con derechos y prerrogativas para los diversos grupos sociales. De esta manera, al verse reflejados los postulados revolucionarios en instituciones del Estado Mexicano, se consideró pertinente modificar nuevamente el nombre del partido político para denominarlo a partir de entonces “Partido Revolucionario Institucional”. Esto implicaría al mismo tiempo la conclusión formal de la lucha revolucionaria y en consecuencia, la permanencia de la contienda política en el plano institucional como garante de paz y estabilidad sociales. A la par del surgimiento del Partido Revolucionario Institucional, nació otro instituto político que tomó como base al humanismo, así como a diversos principios de la religión católica llevados al plano de lo político, se trata del Partido Acción Nacional, que buscaba exaltar los valores del ser humano y ubicar como centro del debate y del accionar político a la propia persona. No se identificó este partido con el grueso de la base social mexicana, sino la naturaleza de su ideología y de sus postulados le generó empatía con la clase media alta y alta de la sociedad mexicana; de tal manera que desde su origen ha sido considerado como un partido de derecha, que pugna por mantener privilegios de determinados sectores sociales. Por otra parte, el movimiento de la izquierda en México ha tenido una existencia difícil y de un andar escabroso. Desde la Asamblea Nacional Francesa, se le identificó con la disconformidad con lo establecido; con el cambio; en contra de los privilegios; a favor de un reparto igualitario de la riqueza para el grupo social; con quienes buscan la revolución; en suma, con los inconformes. Esto dio lugar a que interpretada esta ideología de manera radical, se tenga como sinónimo de movimiento belicoso, de una postura antagónica al sistema político establecido por considerarlo desigual e injusto, y en una versión completamente radicalizada, se ha interpretado como la anarquía, el desconocimiento de todo arquetipo. Podría hablarse de diversos momentos sobre el origen de este movimiento en nuestro país, algunos incluso pretenderán ubicar a personajes del siglo XIX en este marco, para otros, los pioneros serían los hermanos Flores Magón, por mencionar algunos; habrá quien se refiera a la conformación formal de partidos socialistas, como el encabezado por Tomás Garrido Canabal en el sureste mexicano; unos más ligarán la izquierda con grandes movimientos culturales como es el caso del muralismo mexicano. Lo que ha prevalecido son las diversas interpretaciones sobre la izquierda de nuestro país, incluyendo a aquellos personajes que tuvieron influencia en su momento por la ideología soviética o cubana, basada en la doctrina marxista, en la interpretación leninista, estalinista, trotskista, entre otras, lo que ha dado lugar a la formación de partidos en cuyo nombre han incluido la denominación de “socialistas”, “comunistas”, “obreristas”, por nombrar algunos. 21 A pesar de que el sistema político mexicano está diseñado para la existencia pluripartidista y que en los hechos así se ha dado, lo cierto es que los partidos políticos relevantes en nuestro país han sido precisamente el Partido Revolucionario Institucional, el Partido Acción Nacional y el partido de izquierda de mayor relevancia, según el momento de que se trate. Esta revisión general sobre los principales institutos políticos, nos permite concluir por ahora que han sido indudables factores de estabilidad política y social,2 pues en varias de las etapas de su desarrollo han cumplido con la finalidad de ser auténticos medios de participación política de la ciudadanía, y durante largo tiempo, única vía para acceder al ejercicio del poder público. III.- LOS PARTIDOS POLÍTICOS SE APARTAN DE LA FUNCIÓN SOCIAL QUE LES CORRESPONDE. Con motivo de la segunda conflagración mundial, y toda vez que nuestro país no tuvo una participación que alterara su vida como nación, le permitió desarrollar actividades que por obvias razones no podían llevar a cabo quienes participaban en el conflicto bélico, ello se vio reflejado en diversos aspectos, entre ellos el cine mexicano, que fue prolífico y fiel reflejo de las condiciones sociales imperantes, lo que se condensa en la denominación para esta etapa como la de “la época de oro del cine mexicano”. En el contexto social se vivieron dos décadas y media de estabilidad económica y social, donde las actividades productivas, así como de formación y desarrollo profesionales comenzaron a tener un amplio auge; prácticamente toda actividad productiva que se emprendiera se traducía en bienestar para sus actores, a esta época se le conoce como “el desarrollo estabilizador”, y abarcó de la época de los cincuentas y hasta la de los setentas. Sin embargo, el sistema político mexicano se había vuelto monolítico, con la prevalencia de un solo partido; existían intolerancia y persecución políticas, pues la disidencia no fue bien vista y sus líderes fueron perseguidos y en varios casos encarcelados. Se generaron presiones sociales y manifestaciones de descontento y de inconformidad, muestra de ello son los movimientos de 1958, así como el de una década después, el de 1968, la represión a través del grupo paramilitar conocido como el de “los halcones”, a principios de la década de los setentas, entre otros. Los partidos políticos empezaron a privilegiar la lucha del poder por el poder mismo, y a relegar en sus programas y proyectos las demandas y peticiones de los diversos sociales. Se iniciaron periodos hasta ahora inacabados, de inestabilidad económica que se tradujeron en disminución de la calidad de vida de la población. El tratadista Dieter Nohlen afirma, al referirse al tema de los partidos políticos: “…No cabe duda acerca de la enorme importancia que ellos tienen para la democracia y su buen funcionamiento. Son el único tipo de organización que puede organizar el gobierno representativo por medio de una mayoría, organizando la dispersa voluntad política del electorado a través de una competencia electoral en la que las preferencias políticas de las masas se traducen en distribución de poder…”. En la misma obra hace una interesante disertación sobre los sistemas de partidos políticos. Nohlen, Dieter. ¿Cómo estudiar Ciencia Política? Una introducción de trece lecciones. México, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación; Marcial Pons, Ediciones Jurídicas y Sociales S.A., Madrid, 2012, pág. 189. 2 22 La oposición política prácticamente había desaparecido, por lo que hubo necesidad de crear artificialmente, mediante diversas figuras jurídicas-electorales, una oposición en el Congreso Federal: primero fueron los diputados de partido y después los llamados de “representación proporcional” o “plurinominales”. La democracia se planteó en el plano político-electoral, sobre todo a partir de las tres últimas décadas del siglo XX, las reglas en ese ámbito se han cambiado frecuente y sustancialmente. Se inició un supuesto movimiento de “ciudadanización” de los procesos electorales, comenzando por retirar al gobierno de la organización de las elecciones. La década de los noventas dio lugar a cambios significativos en este proceso de trasformación, inició con la creación de un Instituto Federal Electoral, y posteriormente los esfuerzos iniciados una década atrás se vieron consolidados con el surgimiento del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, a través de la gran reforma constitucional y legal de 1994 y 1996, a través de esta última se le ubicó como integrante del Poder Judicial de la Federación. Esta nueva era en materia política, que en teoría abrió mayores posibilidades de participación de la ciudadanía, se tradujo en una mayor apatía reflejada en el abstencionismo, así como un descrédito de los partidos políticos. Se fortaleció la vida institucional política, pero se dejaron huecos los espacios que de manera natural correspondían a la ciudadanía. Con las nuevas reglas surgió la alternancia en el ejercicio del poder público y para el ciudadano común y corriente no se dieron cambios trascendentales en la vida cotidiana, ya que aún con el cambio de partidos en el poder, no se apreciaron modificaciones sustanciales en la forma de gobernar. Se generó una hegemonía de los partidos en el sistema político, una “partidocracia”, caracterizada por una excesiva intromisión de los institutos políticos en la vida nacional, y por una crisis de representación, en la cual los ciudadanos no se sienten representados ni por los partidos políticos, ni por los candidatos. Todo ello evidencia un alejamiento de los partidos políticos de la base social, no responden más a sus demandas, no son paladines de la defensa de sus intereses, no hay comunión en la búsqueda del bien común, y en suma, la población se siente ajena a la actividad partidista.3 Lo anterior, aunado a la inercia que con el tiempo se dio en el sentido de ir incrementando de manera muy importante el financiamiento público a los partidos políticos, para la totalidad de sus actividades, entre las que se pueden mencionar: las de difusión, publicaciones, gastos ordinarios, financiamiento para proceso electoral, entre otros. Esto permite concluir que la democracia mexicana (político-electoral), 4 sea considerada como una de las más caras del mundo, que su accionar no Al referirse al importante rol que corresponde a los partidos políticos, Nohlen precisa: “…Si fallan en esta función o si el reconocimiento de esta labor es seriamente cuestionado, el gobierno representativo se torna difícil. Más claro: los partidos políticos hacen posible la democracia representativa, cuya salud depende en buena medida de su desempeño…”ibídem. 4 En este trabajo se hace la precisión de la democracia político-electoral, atendiendo al propio texto constitucional mexicano, que en su artículo 3º distingue al menos tres modalidades de democracia: como una estructura jurídica; un régimen político y la tercera modalidad, como un sistema de vida fundado en el constante mejoramiento económico, social y cultural del pueblo. En su obra, publicada en 1983, Moreno Díaz, en 3 23 satisfaga las expectativas del electorado, y queda la sensación que el presupuesto destinado para esos fines, prácticamente se desperdicia sin que existan mecanismos para conocer con exactitud el destino de esos recursos. IV.- ALTERNANCIA EN EL EJERCICIO DEL PODER PÚBLICO POR PARTE DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS. En la última década del siglo XX y con la implementación de nuevas reglas para los actores políticos en el sistema político-electoral mexicano, se presentó la posibilidad de que por primera vez pudiera darse la alternancia en el ejercicio de la Presidencia de la República, lo cual sucedió precisamente al concluir el siglo, en el año 2000. El relevo se dio por parte del Partido Acción Nacional, para sustituir al Partido Revolucionario Institucional. Cabe señalar que éste último había tenido cambios drásticos en la forma de entender el ejercicio de gobierno, sobre todo a finales de la década de los ochentas, con la llegada de nuevas generaciones de políticos, la gran mayoría egresados de universidades del extranjero, principalmente de los Estados Unidos de América, a quienes se les identificó como “tecnócratas”, para distinguirlos de los políticos tradicionales.5 Esa nueva generación de administradores públicos, era ajena a principios que hasta entonces eran rectores de la política nacional, entre ellos; soberanía, nacionalismo, rectoría del Estado, división de poderes, diálogo, concertación, independencia nacional, por mencionar algunos. Sustituyeron los principios de la política por reglas económicas y de mercado. Se comenzaron a aplicar criterios de carácter empresarial en la administración pública, a través del desmantelamiento de empresas paraestatales, fideicomisos públicos y en general todo ente en el cual Estado Mexicano había participado como socio mayoritario o minoritario. Se inició un proceso de administración pública que implicaría la mínima inversión en su estructura y el adelgazamiento de las plantillas de servidores públicos, pues a juicio de los llamados tecnócratas existía obesidad, duplicidad de funciones, desperdicio de recursos, y exceso de personal en la propia administración pública, lo que la hacía costosa, ineficiente e ineficaz. este mismo orden de ideas postula: “…Hace mucho tiempo que el concepto de democracia dejó de ser unívoco…”, y a continuación desarrolla en su obra diversas acepciones de la democracia. Moreno, Daniel. Democracia Burguesa y Democracia Socialista, 2ª, ed., México, Federación Editorial Mexicana, 1983. pág. 25. 5 Conviene recordar la expresión que data de 1924, emitida por el Secretario de Gobierno de los Estados Unidos de América, Robert Lansing, quien desde entonces sentenció: “México es un país extraordinariamente fácil de dominar, porque basta con controlar a un solo hombre: el Presidente…debemos abrir a los jóvenes mexicanos ambiciosos las puertas de nuestras universidades y hacer el esfuerzo de educarlos en el modo de vida americano, en nuestros valores y en el respeto del liderazgo de los Estados Unidos. México necesitará administradores competentes. Con el tiempo esos jóvenes llegarán a ocupar cargos importantes y eventualmente se adueñaran de la presidencia, sin necesidad de que Estados Unidos gaste un centavo o dispare un tiro, harán lo que queramos y lo harán mejor y más radicalmente que nosotros”. 24 Este parteaguas provocó que bajo esta nueva modalidad, por un largo rato la actividad de los partidos políticos disminuyera sensiblemente, pues se dejó de hacer política al dejarse de utilizar sus dos principales instrumentos: el diálogo y la negociación. Actividades que antaño eran inherentes a los actores e institutos políticos, fueron asumidas, sobre todo por las dependencias encargadas de la hacienda pública y la programación del gasto público. Varias de estas acciones se ejecutaron atendiendo a criterios estrictamente financieros y económicos, sin tomar en consideración las necesidades y reclamos de la población en general, la búsqueda de cifras negras en la hacienda pública, implicó el sacrificio de la población, la caída del poder adquisitivo de su ingreso y en general, una sensible baja en el nivel de vida de un alto porcentaje de la sociedad. El lenguaje para describir el contexto socioeconómico de la población se tornó crudo y cruel, pues para definirla con mayor exactitud, dejó de hablarse de “población en condiciones de pobreza”, para denominarla a partir de entonces como “población en condiciones de extrema pobreza”. La supresión de miles de plazas laborales en la estructura de gobierno, así como la desaparición de la mayor parte de la administración pública paraestatal dio lugar al engrosamiento de las cifras de desempleo, soslayadas por los nuevos administradores públicos, quienes anteponían las cuentas alegres resultantes de su visión de la administración pública. Los partidos políticos sólo eran tomados en cuenta en vísperas del inicio de los procesos electorales y durante el desarrollo de éstos. La población en general no distinguió entre los tecnócratas y los políticos de carrera; por lo tanto, el costo político de ese tipo de decisiones se le cargó a los actores políticos tradicionales y a los partidos políticos. Ante la carencia de una verdadera cultura política por parte del electorado mexicano, la forma en la cual se manifestó el repudio a esas medidas fue no asistiendo a ejercer el derecho al sufragio, incrementado el abstencionismo. Esta época se caracterizó también por la aparición de la violencia en la solución de conflictos de naturaleza política, ante el cuestionamiento de procesos electorales, en los cuales oficialmente el ganador fue el partido predominante, se buscó obtener legitimación a través de golpes espectaculares con fines mediáticos, sobre todo dirigidos a líderes sindicales, otrora intocables. Más aún, se llegó al extremo de presenciar al asesinato del candidato a la Presidencia de la República del partido mayoritario, apenas unos días antes de la conclusión del periodo de la campaña electoral. Y contra todo pronóstico se manifestó una vez más el impredecible electorado mexicano volcándose en las urnas a favor del candidato que entró al relevo, estableciendo niveles de votación histórica en nuestro país, derrotando por primera vez al abstencionismo, y surgió una expresión para definir este tipo de sufragio, se le denominó “el voto del miedo”. También en este periodo sucedió el asesinato del Secretario General del Partido Revolucionario Institucional. Todos los anteriores acontecimientos tuvieron pretendidas explicaciones procesales, sin embargo, la verdad históricapolítica nunca se conoció, lo mismo que en el caso del asesinato de un jerarca de la iglesia católica del país. Los partidos políticos como tales fueron mudos testigos de estos vaivenes, sin embargo, todo ello generó un ambiente dónde cada vez se percibía con mayor 25 intensidad un reclamo social para que se modificara la estructura del gobierno mexicano, a través de la alternancia en el ejercicio del poder público. Históricamente relegada en los procesos electorales, la izquierda representada también mediante institutos políticos, ganó fuerte presencia y se manifestó de manera muy localizada en determinadas regiones del país, sobre todo en la capital, donde desde entonces gobierna con holgadas victorias en los procesos electorales recientes. De igual manera cobró relevancia en los procesos electorales para la elección del titular del poder ejecutivo federal; si bien la elección del año 2000 destacó por la derrota del Partido Revolucionario Institucional por primera ocasión en su historia, también llamó la atención la aparición de un fuerte candidato de la izquierda mexicana, quién desde el año de 1988 había logrado cuestionar severamente en las urnas la victoria del candidato oficial. La tendencia del crecimiento de la izquierda en estos procesos, se rubricó en el año 2006, cuando el candidato de los partidos coaligados de izquierda perdió oficialmente la Presidencia de la República, por apenas 250,000 votos aproximadamente. Para el proceso electoral del año 2012, se presentó la novedad consistente en que el Partido Acción Nacional, que ocupó la Presidencia de la República los doce años anteriores, cayó estrepitosamente al tercer lugar en las preferencias del electorado, y nuevamente la decisión final se dio entre un candidato de la izquierda, ahora frente a uno del Partido Revolucionario Institucional, quien volvió a ocupar la primera magistratura. En suma, la alternancia en el ejercicio del poder público a nivel federal se dio entre el Partido Acción Nacional y el Partido Revolucionario Institucional, sin que el electorado percibiera cambios sustanciales en la forma de gobernar, de administrar al país, pues no hubo mayor cambio entre los tecnócratas priistas y las generaciones de panistas, algunas de ellas muy jóvenes. De hecho en al año 2000, la nueva administración panista no presentó cambios importantes, pues mantuvo, por mencionar algún caso, a la misma estructura de administración en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Y así ha sucedido: la actual administración priista ha incorporado a ex servidores públicos de administraciones de izquierda, así como a panistas. Uno de los aspectos que más se cuestionan a los partidos de izquierda, es que varios de sus integrantes son personajes que en su momento pertenecieron al priismo, al cual renunciaron por diversas razones. Hasta hace algunas décadas se planteaba la alternancia como una de las posibles vías para el fortalecimiento de la democracia mexicana, del sistema político-electoral, el régimen de partidos y la disminución del abstencionismo. Hoy que se vive la alternancia, puede cuestionarse con razonadas bases, la inoperancia de la alternancia como una de las posibles soluciones al debilitamiento del sistema político-electoral mexicano, así como a la crisis de los partidos políticos en nuestro país. 26 V.- ACTUALIDAD DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS EN MÉXICO. Al revisar los documentos básicos de los partidos políticos existentes en nuestro país, sobre todo la Declaración de Principios, la conclusión lógica es que existen posturas irreconciliables entre ellos, políticamente hablando. Ante el cuestionamiento de la población en general sobre el desempeño de los partidos políticos, éstos en lugar de responder con una revisión a conciencia sobre su desempeño, una autocrítica sobre su existencia misma, han respondido con pragmatismo, en la búsqueda del poder por el poder. Han recurrido y abusado de la figura jurídica legalmente permitida de la coalición de partidos, lo que ha dado lugar a que en recientes procesos electorales federales, se polarice al electorado ante posturas irreconciliables de candidatos y partidos en pos de la Presidencia de la República; pero esos mismos partidos políticos participan de manera simultánea coaligados, en procesos electorales locales o federales relativos a candidatos a otros cargos de representación popular, sin que sea óbice que al mismo tiempo expresen posturas irreconciliables en los términos señalados. Además de la natural confusión que esto provoca en el electorado, también ocasiona un gran desencanto y desilusión; de igual manera, que al establecerse cogobiernos de facto, se diluya la responsabilidad en el desempeño de los cargos de representación popular. Lo anterior nos permite afirmar que hoy por hoy, todos los partidos políticos desempeñan funciones de gobierno en nuestro país, algunos por sí mismos y en otros, bajo la figura de la coalición. La descripción anterior se complica aún más cuando se pone en boga, como sucede actualmente, que el precandidato perdedor en la elección interna de un partido político, automáticamente se convierta en el candidato del principal partido opositor; y para ello existen varias razones, todas de índole pragmáticas, entre ellas que la votación obtenida en un proceso electoral, incide en la cantidad que por concepto de financiamiento público recibirá el instituto político en el siguiente proceso electoral. Se planteó como una posible solución a toda esta problemática la posibilidad de establecer las candidaturas independientes. Para algunos esta novedosa figura, actualmente ya contemplada a nivel constitucional, debilita el régimen de partidos, No es así, pues la mera denominación de candidatos “independientes”, implica tener el referente de esa independencia, que en nuestro régimen no puede ser otro que los propios partidos políticos, es decir, estos novedosos candidatos son independientes de los institutos políticos. Muy distinta situación existe con las candidaturas ciudadanas, pues éstas sí sustituyen a los partidos políticos y cuestionan la existencia misma del régimen de partidos. Algunas legislaturas de entidades federativas, al igual que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, han establecido las bases pioneras para la regulación de las candidaturas independientes, y confirman lo expresado: los requisitos que se exigen a quienes aspiren contender bajo esa modalidad, son semejantes e incluso más estrictos que los exigidos a los candidatos propuestos por partidos políticos. 27 Por otra parte, en el mes de diciembre de año 2012, con motivo del inicio del ejercicio del nuevo titular del Poder Ejecutivo Federal, se suscribió por parte de los tres principales partidos políticos, así como con la concurrencia de otros actores políticos, un acuerdo que contiene cerca de un centenar de acciones de gobierno, propuestas por todos los suscriptores de dicho documento, conocido con el nombre de “Pacto por México”. Se trata de un instrumento políticamente útil, pero al mismo tiempo políticamente incorrecto, pues en su suscripción se incurrió en una grave omisión: no se tomó en consideración a los órganos de representación popular, al Congreso de la Unión, en efecto, no se consideró ni a la Cámara de Diputados, ni a la de Senadores. Pareciera que se pretende obviar el quehacer legislativo, lo cual en la práctica ha generado no pocas desavenencias. Este instrumento permitió en el año 2013 la culminación de diversas reformas constitucionales, las cuales durante largo tiempo se consideraron como de muy difícil realización, entre ellas las reformas: educativa; en materia de telecomunicaciones; hacendaria y fiscal; así como la llamada reforma energética. El propio Pacto ha sido un instrumento de constante desavenencia entre los partidos políticos, algunas de las reformas señaladas han prosperado gracias a que el Partido de izquierda, o el de derecha, se han sumado al priismo, calculando que tal o cual acción les redituará políticamente. Se menciona que consecuencia de los desaciertos anteriores y otros más, se ha generado una crisis de los partidos políticos, de esta manera en palabras del Dr. Jorge Fernández Ruiz. “Los partidos políticos entran en crisis por no ejercer –o por hacerlo deficientemente- sus funciones, especialmente las de conformar y encauzar la voluntad popular, de consolidar la representación política, de fungir de gozne entre la opinión pública y el gobierno; y de aportar ideas, proyectos y programas para el gobierno. La crisis de los partidos políticos provoca un decrecimiento en su número de miembros y simpatizantes, traducible en disminución de votos, que de afectar a todos los partidos de un país o de un estado denuncia una crisis de su sistema de partidos, como se ha evidenciado en México en los últimos años, particularmente en las elecciones locales, en las que el abstencionismo ha sido altísimo, pues en muchos casos ha superado al número de votantes, lo que predica la creciente decepción del electorado respecto de los partidos políticos, fenómeno que, por cierto se da a escala mundial…es importante hacer notar que el vacío dejado por los partidos políticos en algunas actividades antaño cubiertas por ellos, empieza a ser atendido por otro tipo de organizaciones, circunstancia que acentúa la crisis de los partidos”. 6 6 Fernández Ruiz, Jorge, op.cit. pp.108 y 109. 28 VI.- REFLEXIÓN FINAL. Los partidos políticos son indispensables en un régimen democrático. Por mandato constitucional deben ser claros ejemplos de democracia interna, sin embargo, un alto porcentaje de impugnaciones ante los órganos jurisdiccionales derivan de controversias suscitadas entre la militancia con su dirigencia, de ahí que se haya acuñado la expresión genérica “derechos de la militancia partidista”. Los partidos políticos deben establecer sistemas de medios de impugnación interpartidista lógicos, oportunos, coherentes, expeditos y eficaces, que garanticen la salvaguarda de los derechos de su militancia. Para recuperar la credibilidad en el electorado, deben de implementar una serie de acciones, entre las cuales destaca la renovación de su dirigencia mediante procesos públicos y transparentes. Se ha abandonado la labor de formación de cuadros al interior de los partidos políticos, es preciso recuperar tan importante tarea, pues sólo la trayectoria partidista garantiza el crecimiento en el nivel del debate político, así como la capacidad para desempeñar cargos de representación popular. Las reglas de participación política de candidatos, partidos políticos y en general de todos los actores políticos, deben de ser claras y no dejar margen a la interpretación; de esta manera, los operadores de la norma la aplicarán con mayor exactitud y ello redundará en certeza y seguridad jurídica para todos. Los sistemas de fiscalización sobre el uso y destino de los recursos provenientes del financiamiento público, deben modificarse a fin de que conforme avancen las etapas del proceso electoral, se vayan realizando las erogaciones, dando la oportunidad de aclarar y en su caso corregir, los informes correspondientes; ocurrido lo cual, procederá la aplicación de las sanciones que procedan. La esencia de los partidos políticos es la representación de diversos sectores sociales. Esto ha sido soslayado por los institutos políticos; la recuperación de la credibilidad hacia ellos por parte de la sociedad depende sobre todo de que se recupere esa esencia y se amplíen los márgenes de participación ciudadana. Conviene valorar la implementación de las figuras del referéndum, plebiscito, revocación de mandato, entre otras modalidades de democracia indirecta, ya que su adecuada instauración y ejercicio redundaría en el fortalecimiento del régimen de partidos políticos. VII.- BIBLIOGRAFÍA. CARPIZO Jorge, Estudios Constitucionales, México, UNAM, 1980. --------- La Constitución Mexicana de 1917, México, UNAM, 1982. CIENFUEGOS Salgado, David, Coordinador, Estudios en homenaje a Marcia Muñoz de Alba Medrano, Protección de la persona y derechos fundamentales, Universidad Nacional Autónoma de México, México, 2006. DICCIONARIO JURÍDICO MEXICANO, México, Porrúa, UNAM, 1999. DIETER Nohlen, ¿Cómo Estudiar Ciencia política? Una Introducción de Trece Lecciones, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (México), Marcial Pons, Ediciones Jurídicas y Sociales, S.A., 2012. FERNÁNDEZ Ruiz, Jorge, Poder Legislativo, México, Porrúa, UNAM, 2004. 29 GÓNZALEZ Cosío, Arturo, México: cuatro ensayos de sociología política, Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, Universidad Nacional Autónoma de México, México 1972. HOMS, Ricardo, Marketing para el Liderazgo Político y Social, Autoridad y poder, cómo obtenerlos y retenerlos, Editorial Grijalbo, México 2005. MORENO, DANIEL, Democracia Burguesa y Democracia Socialista, Federación Editorial Mexicana, México, 1983. OÑATE, Santiago, y David Pantoja, El Estado y el Derecho, ANUIES, Editorial Edicol, S.A., Primera edición: México, 1977. LEGISLACIÓN CONSULTADA. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, México, Secretaría de Gobernación, Marzo 1995. ------, México, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 2012. ------, México, Porrúa-UNAM, 2004. ------, México, Instituto Electoral del Estado de Jalisco, 2007. 30 LOS PARTIDOS POLÍTICOS Y SUS LÍMITES EN EL RÉGIMEN DEMOCRÁTICO PERUANO: EL CASO MOVADEF César Landa I. INTRODUCCIÓN Si en la actualidad la democracia solamente puede existir en el marco de un sistema de partidos políticos, paradójicamente éstos se han convertido en un riesgo para el régimen democrático peruano; en la medida que existe una falencia estructural en el sistema de partidos, a pesar de su participación en las elecciones periódicas, durante los períodos de alternancia electoral en el poder. Por cuanto, no existe en la historia política contemporánea un sistema de partidos políticos estable y consolidado, que lidere y conduzca a la opinión pública, más allá de las batallas electorales. Lo cual se ha puesto en evidencia en las últimas décadas, por cuanto quienes han gobernado, con la excepción del Partido Aprista Peruano (A. García de 1985-1990 y 2006-2011) y el Partido Acción Popular (F. Belaunde de 19631968 y 1980-1985), han sido los movimientos políticos coyunturales que se han manifestado electoralmente, a través de sus caudillos autoritarios (A. Fujimori de 1990 al 2000), democráticos (A. Toledo del 2001-2006 y O. Humala del 2011 hasta el 2015), pero, éste último con atisbos de “democradura” (democracia con mano dura). Lo que no es óbice para señalar que los partidos políticos han gobernado democráticamente, como Acción Popular y el Partido Aprista Peruano; aunque este último proclive a la corrupción. Los partidos han quedado convertidos en maquinarias electorales, debido a que como organizaciones políticas han sido desmovilizadas, desideologizadas y contaminadas por grupos de presión, como los gremios empresariales, los medios de comunicación, las fuerzas armadas, la iglesia, así como, en menor medida los gremios laborales y la presión de la opinión pública y social. Sin embargo, lo dramático del actual proceso político peruano es que los partidos políticos, durante las campañas electorales, han sido penetrados por personajes investigados por el delito de tráfico ilícito de drogas1. Por eso, el estudio del rol y los límites al sistema de los partidos políticos debe reconducirse en el marco de las normas constitucionales y legales. Por cuanto, sin partidos democráticos sometidos a las normas jurídicas no hay Estado de Derecho, ni hay Estado de Derecho que puede desarrollarse sin un sistema de partidos políticos respetuoso del orden jurídico. 1 Cfr. EL COMERCIO. ”García devolvió al abogado Abanto US$ 5 mil que aportó en campaña 2006. Recordó que su gobierno lucha enérgicamente contra el narcotráfico”. Edición de domingo 13 de febrero de 2011; asimismo, la candidata presidencial Keiko Fujimori fue denunciada el 2011 por haber aceptado 10,000 dólares USA de personas vinculadas al narcotráfico. LA REPUBLICA. “Keiko recibió $10, mil de familia que sigue procesada por lavado”, Edición de martes 22 de febrero de 2011. 31 I. EL ROL CONSTITUCIONAL DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS Y SUS RESPONSABILIDADES LEGALES 1.1. La constitucionalización de los partidos políticos Al analizar el rol constitucional de los partidos políticos en el Estado democrático, es ineludible mencionar su proceso de constitucionalización en razón de su vinculación con el pluralismo y la libertad de expresión del pensamiento en una sociedad democrática. Muchos autores al describir el origen de los partidos, señalan que por largo tiempo fueron considerados como “facciones”2, desde una acepción peyorativa del término; para posteriormente ser reconocidos en diversos ordenamientos jurídicos. En ese sentido, los cambios suscitados en la realidad política, como la adopción del sufragio universal, las prerrogativas parlamentarias y el advenimiento del régimen democrático3 en muchos países, trajo consigo que los partidos políticos dejaran de ser considerados como asociaciones que respondían únicamente a intereses de grupo, sino que fueron concebidos como instituciones encargadas de promover, además, el sistema político electoral de representación e integración, que devendría en la concurrencia para la formación y expresión de la voluntad popular. Por ello, es indudable la importancia que presentan los partidos políticos en esos momentos de transformación del Estado de Derecho, entre la primera y la segunda guerra mundial; pues, se afirma que la configuración de la democracia tiene que ver con la posición jurídica y la condición fáctica de los partidos políticos4; en la cual se vincula el funcionamiento de la democracia con la necesaria presencia de una pluralidad de partidos políticos5. Pues, para efectos de reconocer el proceso democrático, durante el periodo posterior de la segunda guerra mundial y las experiencias bélicas vividas, cabe precisar que muchos países comenzaran a recomponer las bases y los 2 3 4 5 DUVERGER Maurice. Les partis politiques. Paris: Librairie Armand Colin, 1976. p.23. El autor refiere que se llamaba igualmente “partidos” a las facciones que dividían a las repúblicas antiguas, a los clanes, a los clubes donde se reunían los diputados de las asambleas revolucionarias, a los comités que preparaban las elecciones censitarias de las monarquías constitucionales, entre otros. Pues hasta 1850 ningún país a excepción de Estados Unidos, conocía los partidos políticos en el sentido moderno de la palabra y sólo a partir de 1950 los partidos empezaron a funcionar en la mayoría de naciones europeas. OBERREUTER Heinrich. Partidos Políticos –Estado Sociedad. Partidos Políticos en la Democracia-. Argentina: Konrad Adenauer, 1995, p. 26. Al respecto, en el caso alemán, significó la evolución hacia una democracia parlamentaria, con la aprobación de la Ley Fundamental y con ello la aparición de los partidos políticos, que le sucedió a una dictadura antipluralismo antiparlamentaria y antipartidaria. KELSEN Hans. Esencia y Valor de la Democracia. Barcelona. 1977, p. 37. Al respecto, el autor sostiene que sólo por dolo o por confusión puede sostenerse la posibilidad de la democracia sin partidos. GRIMM Dieter citado por el autor De la Vega Agustín. “Los Partidos Políticos y la Constitución de 1978. Libertad de Creación y Organización de los partidos en la Ley Orgánica 6/2002”. Revista Jurídica de Castilla y León. Salamanca, 2004. Número Extraordinario. Consulta 04 de abril de 2012 Dialnet. pp.201208.pp.204.<http://dialnet.unirioja.es/servlet/listaarticulos?tipo_busqueda=EJEMPL AR&revista_busqueda =3784&clave_busqueda=87867>. 32 fundamentos de sus sistemas político democráticos, luego de la barbarie del Partido Nacional Socialista nazi en Alemania y del Partidos Fascista en Italia, o, del establecimiento del gobierno de un solo partido, como el del Partido Comunista en la ex Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. La reacción democrática, sobre la base del renovado Derecho Constitucional de mediados del siglo XX, produjo la adopción de postulados neoiusnaturalistas como el “derecho justo”; con una clara orientación hacia valores democráticos y principios jurídicos, y; con ello el alejamiento de posturas positivistas que caracterizaron aquellos momentos históricos deshumanizantes. En ese sentido, el reconocimiento de los partidos políticos por el Derecho Constitucional, evidenció desde el punto de vista político, la repulsa de aquellos regímenes antidemocráticos, que los habían eliminado o ilegalizado del escenario político o aquellos que habían monopolizado la representación a través de un solo partido, y; desde el punto de vista jurídico, como la concretización de la libertad de pensamiento y del derecho de asociación, para un fin establecido, pero dotado de ciertos “privilegios”( objetivación de un derecho público subjetivo) y como elemento fundamental e integrante del sistema jurídico-político democrático.6 Evidentemente, dicho proceso evolutivo fue complejo, pasando por diversas etapas la relación del Estado con los partidos políticos, señaladas por Triepel7: Primera, del combate o de oposición del Estado hacia los partidos políticos (Bekampfung), en la cual la ley proscribía a los colectivos políticos-partidarios, pues el ciudadano era el único sujeto de la praxis política, tal como se introdujo en Francia con la famosa Ley Chapelier de 1791, que en su artículo 1 señaló: “Siendo una de las bases de la Constitución francesa la abolición de toda clase de corporaciones de ciudadanos del mismo estado o profesión, queda prohibido restablecerlas de hecho, bajo cualquier pretexto y en cualquier forma”. Segunda, donde el Estado ignoraba a los partidos (Ignorierung), pues no aparecen en los textos constitucionales ni legales, debido a una postura filosófica del Estado liberal, en la que no se admiten cuerpos intermedios entre el ciudadano y el Estado; es decir se negaría la separación entre el Estado y la sociedad civil, aunque ya no se los reprimía o prohibía8. Tercera, de legalización de los partidos políticos (Legalisierung), en la cual se empieza a ponderar y reconocer el rol de los partidos políticos, a fin de evitar que rebase la realidad política a la jurídica, en una etapa de crecimiento de la cuestión social y expansión del derecho de sufragio hacia los obreros y campesinos, y de demandas del sufragio femenino. De modo que se dictan leyes electorales y de reglamento de los Parlamentos, en las cuales se reconoce a los partidos políticos. 6 7 8 GARCIA PELAYO, Manuel. El Estado de Partidos. 1986. Madrid: Alianza Editorial. pp. 49-50. LANDA César. Derecho Político del Gobierno y la Oposición Democrática. Lima: Pontificia Universidad Católica del Perú, 1990. pp. 105-106. DE VEGA. Pedro. Teoría y Práctica de los Partidos Políticos. Madrid: Cuadernos para el Diálogo, 1977, pp. 22. Y 7-26. El autor refiere que cuando la situación empezó a hacerse insostenible para la propia coherencia interna del ordenamiento jurídico burgués, empezaron a aparecer lenta e indirectamente las primeras referencias legales, así se explica que las primeras normas legales que mencionan a los partidos políticos desde una perspectiva jurídico-política, al margen de su condición de asociaciones privadas, sean las normas de Derecho electoral y del derecho parlamentario. 33 Cuarta, de incorporación de los partidos políticos en la Constitución (Inkorporierung), que sirvió como un mecanismo de integración de los partidos políticos a las actividades del Estado, donde se les asigna funciones constitucionales que en la praxis venían desarrollando; pero que, a su vez, tenía como propósito someterlos a los controles de la democracia parlamentaria.9 Cabe anotar, que dicha fase de incorporación no alude solamente a un cambio en el rango de la norma reguladora, sino que introduce en el ordenamiento jurídico, las consecuencias del ejercicio de la libertad de pensamiento y del derecho de asociación, traducidas en las funciones asignadas al fenómeno partidista, separándolo del derecho de creación10. Los cambios que se producen en la relación entre el Estado y los partidos políticos, se debieron a causas que se traducen: por un lado, en razones históricas, como afirma R. Pelloux, pues muchos movimientos y partidos políticos habían intervenido decisivamente en la recreación o transformación de los nuevos Estados, que surgieron en aquellas épocas, y; por otro lado, en razones doctrinales, porque como resultado de ese proceso de reconstrucción de la vida pública de los países destruidos por la guerra, se implantó en la mayoría de ellos, la adopción de sistema de representación proporcional y con ello la existencia un pluripartidismo o bipartidismo disciplinado y organizado; bajo la tendencia de convertir en norma o proceso jurídico lo que era proceso político (llamado racionalización del poder)11. En Latinoamérica, durante el siglo XIX el origen y desarrollo de los partidos políticos estuvo supeditado en buena medida al proceso evolutivo de la formación del Estado de Derecho, ralentizado debido a la fuerte presencia del caudillismo militar en confluencia con las oligarquías y otras fuerzas tradicionales, que inicialmente consideraron a los partidos políticos, como inexistentes o débiles en tanto organizaciones sociales permanentes y democráticas12. 9 10 11 12 GARCIA PELAYO Manuel. El estado de partidos…, op. cit., p. 49. El autor manifiesta que en todas las Constituciones se trata de otorgar reconocimiento jurídico constitucional a algo ya preexistente en la praxis política; asimismo, revisar a OBERREUTER, Henrich…, op. cit. pp. 32-34, e las cuales el autor también refiere el largo proceso al interior de la asamblea constituyente alemana y de los grupos de gobierno en reconocer a los partidos políticos, que con su incorporación en la Constitución, dejaron atrás el anterior dualismo constitucional de Estado y sociedad y quedó establecido el rol de los partidos políticos a la luz de la nueva teoría constitucional, como mediadores y formadores de la legitimidad democrática. TAJADURA Javier. “La Dimensión Externa del Principio de constitucionalidad de los Partidos Políticos en el ordenamiento jurídico español”. Teoría y Realidad Constitucional. España. Numero 12-13.1er Semestre 2003-1er Semestre 2004.p.224. pp.223-249. El autor señala, que después de la segunda guerra mundial, el reconocimiento jurídico de los partidos políticos por parte de los ordenamientos estatales alcanzó su máximo nivel, puesto que fueron objeto de una regulación específica tanto en los textos constitucionales como en las leyes que los desarrollan. DE VEGA. Pedro. Teoría y Práctica de los Partidos Políticos…, op. cit. pp. 300-301 y 229-330. PAOLI, Francisco. Constitucionalización de los Partidos Políticos en América Latina. México, 2002. hhttp//.biblio.juridicas.unam.mx/libros/1/347/1.pdf. El autor Paoli Bolio, citando a Ruiz Massieu, apunta que en América Latina, dicho proceso se inició con el texto uruguayo, inspirado en el pensamiento de Batle y se intensifica en la segunda postguerra mundial. Memoria del VII Congreso Iberoamericano de Derecho 34 Pero, durante el siglo XX, a lo largo del proceso de democratización del Estado de Derecho, se evidencia no solamente el reconocimiento legal de los partidos políticos, sino en mayor o menor medida, en su establecimiento en las cartas fundamentales; pero, con límites a su creación y a sus actividades, así como sujetas a controles judiciales sobre los mismos13. En esa perspectiva, como señala Lucas Verdú, el régimen de partidos políticos, se encuentra frente a dos principios jurídicos, el de constitucionalización de los partidos, que se fundamenta en la atribución de funciones constitucionalmente relevantes y el de constitucionalidad que se centra en las limitaciones que la actividad de los partidos advierten en el ejercicio de sus funciones14. En ese orden de ideas, podemos sostener que el proceso de constitucionalización si bien es cierto que implicó el reconocimiento formal de los partidos políticos, la afirmación del principio de constitucionalidad continuó en desarrollo, pues en ella se alude al conjunto de formas y procedimientos de expansión, transformación y control de sus actividades, por tanto a la aplicación de las limitaciones y controles sobre el ejercicio de sus deberes y derechos. 1.2. La posición de los partidos políticos en la Constitución y leyes peruanas Como se ha mencionado en líneas precedentes, el proceso de incorporación de los partidos como sujetos de derecho en los textos constitucionales, significó que en varios países, se desarrollarán leyes en algunos casos más laxas que en otros, que regularan el régimen jurídico, las funciones, procedimientos de constitución, financiamiento público, privado o mixto, regulación de su actuación (la democracia interna), entre otros aspectos relevantes. En el Perú, la existencia de los partidos políticos, data de antes de su reconocimiento legal; así, la primera organización que se formó en base a un programa político liberal, y que tuvo como pretensión influir en la opinión pública directamente, a través de una plataforma liberal y de un órgano periodístico propio, fue el llamado Club Progresista, que ha sido considerado como el primer embrión de partido político en la historia peruana, fundado durante el proceso electoral de 185115; donde la coyuntura electoral de ese entonces (1849-1851), se percibió especialmente relevante, por un lado por tratarse de una primera 13 14 15 Constitucional. Partidos Políticos: Democracia Interna y Financiamiento de Precampañas. SANCHEZ AGESTA, Luis. “El Reconocimiento Constitucional de los Partidos Políticos en España”. En De Vega Pedro. Teoría y Práctica de los Partidos Políticos. Madrid:.. , op .cit., pp. 242 y 239-245; donde el autor señala que en el proceso democrático español, el Real Decreto Ley de 18 de marzo de 1977 sobre Normas Electorales, reconoce a los partidos como un elemento del régimen constitucional y como un factor que domina los procesos electorales, no obstante sólo en algunos artículos de la ley (artículo 37° y 46°) se les menciona como “partidos” y en la mayoría como asociaciones o federaciones políticas. Cfr. Javier Tajadura, “La Dimensión Externa del Principio de constitucionalidad de los Partidos Políticos en el ordenamiento jurídico español”…, op. cit. pp. 225 y 223-249. TAVARA Santiago. Historia de los Partidos Políticos. Lima: Editorial Huascarán Volumen I. Primera edición. Biblioteca de la República, 1951, 264 p. 35 elección donde participaban organizaciones y clubes electorales, y del otro, por la notoriedad y términos en que se llevó a cabo el debate político.16 No obstante, se considera que la vida política partidaria recién se inicia una vez consolidado el Perú a nivel nacional, una vez superadas las guerras civiles internas; esto es con la fundación del Partido Civil de Manuel Pardo y Lavalle (1871) y su asunción al poder en 1872, la creación del Partido Constitucional del Gral. Andrés Avelino Cáceres (1882) y del Partido Demócrata de Nicolás de Piérola (1884), entre otros. Si bien hubieron partidos de exclusiva actuación electoral, durante los inicios del siglo XX; es recién en la segunda década de ese siglo que se fundaron los partidos populares, como el Partido Aprista Peruano en 1924, el Partido Socialista en 1928 y el Partido Comunista Peruano en 1929; así como el partido fascista Unión Revolucionaria en 1931. Es solo mediante la Ley de Elecciones del 20 de noviembre de 1896 que se reconoció a nivel legal la existencia y la participación de los partidos políticos en la vida electoral del país17, a través de la composición y funcionamiento de la Junta Electoral Nacional que se creó, para administrar las elecciones18. Pero, constitucionalmente los partidos políticos recién fueron reconocidos por primera vez en la Constitución, de 1933, durante el gobierno oligárquico del dictador Gral. Sánchez Cerro; sin un tratamiento jurídico especial; salvo para constitucionalizar una prohibición autoritaria a los partidos políticos populares emergentes; por cuanto, el artículo 53° señalaba que: “El Estado no reconoce la existencia legal de los partidos políticos de organización internacional. Los que pertenezcan a ellos no pueden desempeñar ninguna función pública”. . En ese contexto, el gobierno dictatorial de Sánchez Cerro, produjo la ilegalización de partidos como la Alianza Popular Revolucionaria Americana (APRA), el Partido Socialista y el Partido Comunista, que a pesar de tener representantes en el Congreso Constituyente los dos primeros, no sólo fueron ilegalizados, sino que sus congresistas fueron detenidos y algunos expulsados del país, atribuyéndoles la calidad de organizaciones internacionales para 16 17 18 LOAYZA Alex. “El Club progresista y la coyuntura electoral de 1849-1851. Historia de las elecciones en el Perú”. En Estudio sobre el Gobierno Representativo. Cristóbal Aljovin de Lozada, Sinesio López (editores). Lima: Instituto de Estudios Peruanos, 2005, pp. 395-424. [..] Artículo 17º.- Cada uno de los partidos existentes en la República tendrá derecho de designar un adjunto, con voz pero sin voto, que asista a las deliberaciones de la Junta. Artículo 18º.- Los partidos políticos, para tener derecho de enviar sus delegados a la Junta Nacional, deben tener existencia en la República, programa definido y jefe conocido, individual o colectivo”. […]. Art. 55º.- Los partidos políticos debidamente organizados tienen derecho de nombrar adjuntos con voz, pero sin voto. Art. 103º.- Los partidos políticos tienen derecho de pedir a cualquiera de las Juntas Electorales, la admisión de un adjunto, que presencie sus actos, los cuales tendrán voz, pero no voto, en las deliberaciones de las Juntas; pero sí firmarán las actas, pudiendo exigir que en ellas se haga constar cualesquiera circunstancias que hubiesen ocurrido y que tengan relación con los intereses que representan. PANIZO, Rosa. Legislación electoral peruana 1821-1899. Centro de Documentación e Información Electoral del Jurado Nacional de Elecciones. Lima, 1999. 36 excluirlos de la participación política durante las elecciones políticas de 1931, 1936, 1939 y 194519. En dicho período, entre 1930 y 1933, si bien las elecciones que se llevaron a cabo no cumplieron con los requisitos de la pluralidad ideológica para ser democráticas, en cambio sí sirvieron para resolver los conflictos entre las élites dominantes bajo la égida de los militares; pero, también pusieron en evidencia profundas fracturas del pacto social oligárquico que había regido desde finales del siglo XIX20. Recién con la aprobación de la democrática Constitución de 1979, producto de la confluencia de los partidos ideológicamente pluralistas –Partido Aprista Peruano, Partido Popular Cristiano y los partidos de la izquierda- en una Asamblea Constituyente (1978-1979), se abordó por vez primera las funciones de los partidos políticos. En este sentido, se puso de relieve el rol de los partidos políticos dentro del marco constitucional y democrático, enfatizando su hegemonía constitucional respecto a sus fines; pues se estableció que eran instrumentos fundamentales de la participación política de la ciudadanía y constituían en medios de canalización de las ofertas programáticas, con la presentación de candidaturas durante los procesos electorales. Asimismo se explicitó que si bien los partidos políticos gozaban de la libertad de asociación y de actuación pública, éstas se realizaban con respeto a la Constitución y a las leyes21. La Constitución consagraba como una cláusula pétrea las garantías para el ejercicio de los derechos políticos a través de los partidos, regulando en el artículo 64° de la Constitución, lo siguiente: “Se declara nulo y punible todo acto por el cual se prohíbe o limita al ciudadano o partido intervenir en la vida política de la Nación”. La identidad que formula el poder constituyente entre la democracia constitucional y los partidos políticos, configura uno de los supuestos del establecimiento de un modelo de democracia militante, en la cual el voto no sólo es un derecho, sino también una obligación. Si bien, dichos artículos se repiten en la Constitución de 1993, lo hacen con una omisión, esto es, sin hacer 19 20 21 Carlos Contreras y Marcos Cueto, Historia del Perú Contemporáneo. Desde las Luchas por la Independencia hasta el presente. Pontifica Universidad Católica del Perú, Universidad del Pacífico e Instituto de Estudios Peruanos. Lima: 2004. Tercera edición, p. 263.pp. 405. SOBREVILLA, Natalia. “Elecciones y Conflicto en la historia del Perú Elecciones”. Elecciones.Lima, 2011. Vol. 10 N°11.pp. 24 y 9-32. […] Artículo 68º.- Los partidos políticos expresan el pluralismo democrático. Concurren a la formación y manifestación de la voluntad popular. Son instrumento fundamental para la participación política de la ciudadanía. Su creación y el ejercicio de su actividad son libres, dentro del respeto a la Constitución y la ley. Todos los ciudadanos con capacidad de voto tienen derecho de asociarse en partidos políticos y de participar democráticamente en ellos. Artículo 69°.- Corresponde a los partidos políticos o alianzas de partidos postular candidatos en cualquier elección popular. Para postular candidatos las agrupaciones no partidarias deben cumplir con los requisitos de ley. Artículo 70°.- El Estado no da trato preferente a partido político alguno. Proporciona a todos acceso gratuito a los medios de comunicación social de su propiedad, con tendencia a la proporcionalidad resultante de las elecciones parlamentarias inmediatamente anteriores. Artículo 71°.- Durante las campañas electorales, los partidos políticos inscritos tienen acceso gratuito a los medios de comunicación social de propiedad del Estado. […]. 37 alusión a los partidos políticos; así, en su artículo 31, solo dispone que: “es nulo y punible todo acto que prohíba o limite al ciudadano el ejercicio de sus derechos”. Cabe recordar que la Constitución de 1993, fue el producto jurídico-político, del auto golpe de Estado de Fujimori, en el que asumió un gobierno de facto en contra de la Constitución de 1979 y de los partidos que la fundaron. Por eso, en la actual Constitución se reduce el rol de los partidos políticos, al regular a las organizaciones políticas como género, donde movimientos o alianzas forman las instituciones que expresan el derecho fundamental de participación política, establecido en su artículo 2, inciso 17 y expresamente en el artículo 35° de la Constitución; a través de los cuales se reconoce el derecho de los ciudadanos a participar y asociarse a través de organizaciones políticas22. Cabe resaltar que el artículo 35 de la Constitución de 1993 ha sustituido la institución de los partidos políticos por el de las organizaciones políticas, dentro de las cuales se identifican: por un lado, a los partidos, como instituciones portadoras y canalizadoras del rol de intermediación política y con personería jurídica a través de su inscripción en el Registro de Organizaciones Políticas (ROP) del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), y; por otro lado, a los llamados movimientos y alianzas, referidos de acuerdo a la Ley de Partidos Políticos N° 28094, cuyo alcance está limitado por la posibilidad de inscribir candidaturas para elecciones nacionales, regionales y municipales.23 En ese sentido, se puede sostener que se ha generado una suerte de competencia desleal en las elecciones del ámbito subnacional (elecciones regionales y municipales), pues a los movimientos y alianzas no les es exigible legalmente el cumplimiento de ciertos deberes como la rendición de cuentas, las normas de democracia interna, financiamiento partidario y la estipulación de una regulación de sanciones, como a los partidos políticos.24 Asimismo, se regula a las llamadas alianzas electorales, que consiste en la unión temporal de dos o más organizaciones políticas, entre partidos y movimientos, que tienen el derecho de presentar candidaturas comunes, para participar en las elecciones regionales y municipales, o, entre movimientos regionales dentro de la jurisdicción donde desarrollan sus actividades, y, que se 22 23 24 Artículo 2° inciso 17 - [...] Toda persona tiene derecho a participar en forma individual o asociada en la vida política, económica, social y cultural de la nación. Los ciudadanos tienen conforme a ley, los derechos de elección, remoción o revocación de autoridades, de iniciativa legislativa y de referéndum. […] Artículo 35°.- […]Los ciudadanos pueden ejercer sus derechos individualmente o a través de organizaciones políticas como partidos, movimientos, alianzas, conforme a ley. Tales organizaciones concurren a la formación y manifestación de la voluntad popular. Su inscripción en el registro correspondiente les concede personalidad jurídica. La ley establece normas orientadas a asegurar el funcionamiento democrático de los partidos políticos y la transparencia en cuanto al origen de sus recursos económicos y el acceso gratuito a los medios de comunicación social de propiedad del Estado en forma proporcional al último resultado electoral general.[…]. La Resolución N° 123-2012-JNE, de fecha 05 de marzo de 2012, que aprueba el Reglamento de Registro de Organizaciones Políticas, distingue a las organizaciones políticas en partidos políticos, movimientos regionales y organizaciones políticas locales provinciales y distritales. Con fecha 25 de diciembre de 2009, se modificó la Ley de Partidos Políticos, mediante Ley N° 29490, en la cual se reconocieron con mayor desarrollo a los movimientos regionales en el marco regulatorio de la citada ley. 38 encuentren debidamente inscritos, con fines electorales bajo una denominación común, ante el Registro de Organizaciones Políticas (ROP). Sin perjuicio de lo señalado, cabe precisar que los partidos políticos siempre se han negado a ser regulados por la ley; por eso, solo durante la transición democrática, a la caída de la dictadura de Fujimori, se produce un proceso de mutación democrática y constitucional, en virtud del cual recién pudo dictarse la Ley de Partidos Políticos N° 28094 (LPP) el año 200325, con el otorgamiento de un plazo de adecuación de los mismos hasta el año 2005. La Ley tuvo como finalidad fortalecer y alentar un sistema de partidos; sin que por ello en la actualidad se haya logrado dicho objetivo, dada la debilidad estructural en la formación de las ideologías políticas o el desplazamiento del quehacer político al quehacer de los poderes económico y mediático. En la citada ley, los partidos políticos, fueron configurados como sujetos de derechos y obligaciones, bajo principios de libertad de creación y funcionamiento, así como, de sujeción a la Constitución y las leyes. Se regularon principalmente aspectos como su definición y fines, presupuestos de inscripción, el financiamiento de los partidos políticos, democracia interna y el acceso gratuito a los medios de comunicación, entre los más relevantes. Finalmente, lo relevante del proceso de constitucionalización de los partidos políticos es su reconocimiento como instituciones esenciales de la democracia, y; en cuanto tal, la democracia constitucional es el punto de partida y también el límite, para el reconocimiento, funcionamiento y disolución de los partidos políticos. 1.3 La regulación en el Sistema Universal e Interamericano de Protección de Derechos Humanos Los partidos políticos, de conformidad con lo estipulado en la Ley de Partidos Políticos, Ley N° 28094, se configuran para contribuir y asegurar la vigencia y defensa del sistema democrático, preservar la paz, la libertad y la vigencia de los derechos humanos, consagrados por la legislación peruana y los tratados internacionales a los que se adhiere el Estado y demás fines que la ley establece26. 25 26 A diferencia de la Ley Orgánica de Elecciones Ley N°26859 (1997), dicha ley regula aspectos relacionados a los requisitos para la inscripción de las organizaciones políticas, verificación de las adherencias, alianzas de partidos, pero se advierte, sin contar con un tratamiento integral que asuma a los partidos políticos como instituciones que configuran la representación política; no obstante insuficiente para la regulación más integral. Asimismo, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 2° de la Ley de Partidos Políticos N° 28094, corresponde a los partidos políticos formular sus idearios, planes y programas que reflejen sus propuestas para el desarrollo nacional, de acuerdo a su visión de país; representar la voluntad de los ciudadanos y canalizar la opinión pública; contribuir a la educación y participación política de la población, con el objeto de forjar una cultura cívica y democrática, que permita formar ciudadanos capacitados para asumir funciones públicas; Participar en procesos electorales; contribuir a la gobernabilidad del país; realizar actividades de cooperación y proyección social; las demás que sean compatibles con sus fines y que se encuentren dentro del marco normativo establecido por la presente ley; 39 En ese sentido, el Estado peruano, como parte del Sistema Universal e Interamericano de Protección de Derechos Humanos, se adscribe a lo establecido en materia de derecho a asociación, a lo contemplado en instrumentos internacionales. Así, la Convención Americana sobre Derechos Humanos señala en los incisos 2 y 3 del artículo 16, lo siguiente: ”[…] El ejercicio de tal derecho sólo puede estar sujeto a las restricciones previstas por la ley que sean necesarias en una sociedad democrática, en interés de la seguridad nacional, de la seguridad o del orden públicos, o para proteger la salud o la moral públicas o los derechos y libertades de los demás. […] Lo dispuesto en este artículo no impide la imposición de restricciones legales, y aun la privación del ejercicio del derecho de asociación, a los miembros de las fuerzas armadas y de la policía”. Asimismo, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos sobre el derecho de asociación establece, en el inciso 2 del artículo 22, que: “[…] El ejercicio de tal derecho sólo podrá estar sujeto a las restricciones previstas por la ley que sean necesarias en una sociedad democrática, en interés de la seguridad nacional, de la seguridad pública o del orden público, o para proteger la salud o la moral públicas o los derechos y libertades de los demás. El presente artículo no impedirá la imposición de restricciones legales al ejercicio de tal derecho cuando se trate de miembros de las fuerzas armadas y de la policía. Respecto a la libertad de pensamiento y expresión, la Convención Americana de Derechos Humanos ha establecido en su artículo 13 que: 1. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección Asimismo, la Convención en el mismo artículo 13 señala lo siguiente “5. Está prohibida por la ley toda propaganda en favor de la guerra y toda apología del odio nacional, racial o religioso que constituyan incitaciones a la violencia o cualquier otra acción ilegal similar contra cualquier persona o grupo de personas, por ningún motivo, inclusive los de raza, color, religión, idioma u origen nacional”. Por su parte, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en su artículo 19°, aun cuando no menciona expresamente la libertad de pensamiento, señala que: “Nadie podrá ser molestado a causa de sus opiniones y en el mismo articulado, se garantiza la libertad de expresión cuyas restricciones se encuentran limitadas en función del aseguramiento del respeto a los derechos o a la reputación de los demás y a la protección de la seguridad nacional, el orden público o la moral pública, así como la prohibición a la apología al odio nacional, racial o religioso que constituya incitación a la discriminación, la hostilidad o la violencia”. Por ello, es menester anotar que Corte Interamericana de Derechos Humanos ha sentenciado en el caso Yatama contra Nicaragua, que: “Los partidos políticos y las organizaciones o grupos que participan en la vida del Estado, como es el caso de los procesos electorales en una sociedad democrática, deben tener propósitos compatibles con el respeto de los derechos y libertades consagrados en la Convención Americana. En ese sentido, el artículo de dicho Tratado establece que el ejercicio del derecho a asociarse libremente sólo puede estar sujeto a las restricciones previstas por la ley que sean necesarias en una sociedad democrática, en interés de la seguridad nacional, de la seguridad o del orden jurídico o para proteger la salud o la moral pública o los derechos y libertades de los demás”27. En consecuencia, la protección internacional de los derechos a la libertad de pensamiento y asociación, constituyen parámetros para el reconocimiento de los 27 Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso Comunidad Yatama vs. Nicaragua. Sentencia del 23 de junio de 2005, párrafo 216. 40 partidos políticos insertos no en cualquier sistema político, sino en un sistema político democrático, y; en cuanto tal, los partidos deber tener un ideario, programa y acción política conforme a los valores democráticos y constitucionales. 1.4. La naturaleza jurídica de los partidos políticos El reconocimiento constitucional de los partidos políticos, como resultado de las teorías constitucionales de la segunda post guerra, ha establecido su rol de mediación entre la sociedad y el Estado. Lo cual evidencia también desde el punto de vista teórico, la dificultad en su caracterización jurídica; por cuanto, el proceso de legitimación, no sólo se conforma con la voluntad popular o, con la representación popular, sino que se extiende a la dirección del Estado, que de ganar las elecciones limpiamente ocupan los cargos públicos, con su personal políticos y/o técnicos de confianza, para implementar su programa de gobierno28. En particular su naturaleza jurídica ha sido debatida en función de tres corrientes, bien sea considerado el partido como un órgano del Estado; como una asociación de derecho privado,29 o; de una posición intermedia o mixta, que configura la naturaleza de los partidos como asociaciones de derecho privado, pero con funciones públicas de relevancia constitucional30. En ese sentido, a partir de la definición desarrollada por la Ley de Partidos Políticos N° 2809431, se puede identificar algunos elementos que suscriben ésta 28 29 30 31 GRIMM citado por Augusto Martin de la Vega. “Los Partidos Políticos y la Constitución de 1978.La Libertad de creación y organización de los Partidos en la ley Orgánica 6/2002”. Revista Jurídica de Castilla y León. Salamanca. Enero 2004, pp.201-208. Cfr. Sentencia del Tribunal Constitucional del Perú. Exp. N° 4241-2004-AA/TC, FJ 5. En efecto, el derecho a participar se basa previamente en el derecho a la libertad de asociación y en el marco de las libertades positivas y negativas expresadas en las dimensiones que presenta dicho derecho, se expresa como la libertad de cualquier persona de asociarse (faz positiva), la facultad de no obligar o permanecer ni pertenecer a alguna asociación (faz negativa), la facultad de auto organización, que implica la posibilidad que la asociación pueda dotarse de su propia organización y con ello la prohibición de afectar la autonomía normativa, administrativa y potestad sancionatoria del ente asociativo y las facultades de los asociados, individualmente considerados respecto de la asociación propiamente dicha, que se traduce en la prohibición de ser excluido de la condición de asociado y de gozar de los derechos derivados de la condición de miembro de una asociación. NOGUEIRA Humberto. “El Rol de los Partidos Políticos en las Constituciones de América Latina en la Alborada del Siglo XXI” 2005. Estudios Constitucionales. Santiago de Chile. Volumen 3 Número 002, pp. 313 y 309-360. Al respecto, para el autor el partido político es una asociación voluntaria y permanente de ciudadanos, que sustentando unos mismos principios o concepción sobre el quehacer social, participan activamente en la formación de la voluntad política estatal y busca acceder al poder gubernamental a través del apoyo popular obtenido para sus candidatos en elecciones competitivas y en su participación en la toma de decisiones que adopten directamente los ciudadanos en referéndum o plebiscitos, fortaleciendo el sistema democrático de gobierno. Artículo 1º.- Definición Los partidos políticos expresan el pluralismo democrático. Concurren a la formación y manifestación de la voluntad popular, y a los procesos electorales. Son instituciones fundamentales para la participación política de la ciudadanía y base del sistema democrático. Los partidos políticos son asociaciones de ciudadanos que constituyen personas jurídicas de derecho privado cuyo objeto es 41 última posición. Así, por un lado, se les reconoce como asociaciones de ciudadanos de derecho privado, al amparo del principio de la autonomía de la voluntad en su creación, derivado del ejercicio de la libertad de asociación, situación por la cual no podrían ser considerados como órganos constitucionales como tal, ni tampoco como meras asociaciones o clubes de ciudadanos, y; por otro lado, su carácter fundamental como expresión del pluralismo democrático, en virtud de la concurrencia en el proceso de formación y expresión de la voluntad popular,32 a través de sus funciones de relevancia pública, concretizadas con la presentación de candidaturas, durante las contiendas electorales, tal como se estableció en la Resolución N° 288-2006-JNE, publicada el 10 de marzo de 2006, que reza así: “[…] Que, el ejercicio individual de una candidatura al Congreso de la República, contraviene la naturaleza de la elección de este poder del Estado, cuyas candidaturas, de acuerdo con lo establecido por el artículo 90° de la Carta Política, son por lista y siendo una elección pluripersonal corresponde aplicar el principio de representación proporcional a que se refiere el artículo 187° de la Constitución, el mismo que sería inviable en candidaturas individuales que son afines a sistemas electorales mayoritarios con circunscripciones uninominales. […]”33. Asimismo, otro aspecto fundamental es que no sólo conforman la voluntad popular, sino que colaboran desde su posición en los órganos del Estado, (forman voluntad estatal) y en definitiva a su legitimación democrática, expresada en el principio democrático en el Estado Social y de Derecho, como lo prescribe el Tribunal Constitucional en sus fundamentos 12 y 13 de la Sentencia 0030-2005PI/TC: “[…] los partidos políticos tienen la obligación de ser un primer estadío de institucionalización en el que la fragmentación resulte sustancialmente aminorada y encausada, a afectos de generar centros de decisión que puedan proyectar una voluntad institucionalizada de la sociedad al interior del Parlamento, que, aunada a otras, permita concurrir en el consenso, asegurando la gobernabilidad y racionalidad en la composición, organización y decisiones parlamentarias. Los partidos políticos, tienen por función, entre otras, evitar que la legítima pero atomizada existencia de intereses, al interior de la sociedad, se proyecte en igual grado de fragmentación al interior Congreso de la República, pues, si ello ocurre, resultará minada la capacidad deliberativa y, con ella, la posibilidad de adoptar oportuna y consensuadamente decisiones para afrontar los distintos problemas políticos, sociales y económicos del país […]”. En esa línea, es acertado lo referido por Jiménez de Campo, cuando señala que los partidos políticos, son asociaciones cualificadas que cuentan con un objetivo determinado y con un concreto ámbito de actuación para la consecución de dicho 32 33 participar por medios lícitos, democráticamente, en los asuntos públicos del país dentro del marco de la Constitución Política del Estado y de la presente ley. La denominación “partido” se reserva a los reconocidos como tales por el Registro de Organizaciones Políticas. Salvo disposición legal distinta, sólo éstos gozan de las prerrogativas y derechos establecidos en la presente ley. RAMIREZ Manuel.”Partidos Políticos en España: Hegemonía constitucional, Práctica Política y Crisis Actual”. En Cuadernos y Debates. Régimen Jurídico de los Partidos políticos y Constitución. Madrid: Centro de Estudios Constitucionales, 1994, pp.20 y 13-31. A juicio del autor, se trata de que los partidos políticos estén para lo que tiene que estar, esto es canalizar la expresión de opiniones y pareceres políticos, socializar políticamente en democracia y, sobretodo, constituir piezas insustituibles en la organización y funcionamiento del sufragio popular. Jurado Nacional de Elecciones Jurisprudencia Electoral. Lima: Grijley, 2007, p.151. 42 objetivo (la competencia a través de procedimientos públicos); pues solo de este modo expresarán el pluralismo político, concurren a la formación y manifestación de la voluntad popular y son instrumento fundamental para la participación política34. En esa medida es que se revela una compleja relación entre pluralismopartido político y democracia, toda vez que el pluralismo partidista y los controles que se les imponga, constituyen una expresión del modelo de democracia vigente o a la que aspira, en tanto que se hace vital en la praxis política las necesidades de establecer consensos y de tener en cuenta los grados de conflictos, desde el discrepante, ideológico y el anómico, precisando que éste último al ubicarse en el exterior del quehacer político del sistema, rechaza todo vínculo que no sea la política irracional35. De allí que, al invertir los supuestos de la acción política, entendido como ejercicio racional del poder, durante las décadas de los ochenta y noventa, organizaciones como el Partido Comunista del Perú “Sendero Luminoso” y el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru, se afirmaron en la violencia política y no en la praxis política dentro de la comunidad democrático-constitucional, como método de acción política. Rompiendo, así, con esa praxis la reciprocidad del reconocimiento de los sujetos políticos en una comunidad, como el supuesto del pluralismo y la tolerancia que son imprescindibles en todo el sistema político democrático; asimismo, negando la identidad y existencia de otros pensamientos y partidos políticos, que expresaran identidades colectivas distintas a la suya; situación clara de ello fue su actuación como grupos terroristas. Pero, con motivo de la captura del líder de Sendero Luminoso, Abiamel Guzmán (alias Presidente Gonzalo) en setiembre de 1193, éste fue procesado y condenado a cadena perpetua; motivo, por el cual decide abandonar las armas y solicitar “negociar” un acuerdo paz con el Estado peruano. Al margen de estas agrupaciones delictivas, cabe mencionar que se puede distinguir que el pluralismo se manifiesta, a través de los partidos, como consecuencia de la concurrencia de la formación y manifestación de la voluntad popular; lo cual se traduce en las prácticas de democracia interna y funcionamiento de los partidos. Por ello, el pluralismo de los partidos, expresa la diversidad ideológica de la sociedad y cumple funciones esenciales para el sistema democrático, con su participación en las contiendas políticas y electorales, de acuerdo con la Constitución y las leyes. Ahora bien, el pluralismo político debe garantizar los diferentes concepciones normativas, modos de vida y metas; lo cual abre un espacio no estatal, aún cuando sí público, que puede ser ejercido por entidades privadas que rebasan sus fines particulares; en donde los partidos políticos intervienen para garantizar o realizar su ideología y/o principios de gobierno por la vía democrática constitucional. Estas consideraciones sobre el rol de los partidos políticos se fundamentan en la democracia pluralista, a partir del momento en que su evolución la transforma en una democracia moderna, entendida como la cooperación o 34 35 JIMENEZ DE CAMPO, Javier. “Diez Tesis sobre la Posición de los Partidos Políticos en el Ordenamiento Español” En Cuadernos y Debate Régimen Jurídico de los Partidos Políticos y Constitución. Madrid: Centro de Estudios Constitucionales, 1994, pp. 37–38. LANDA, Cesar. Apuntes para una teoría democrática moderna en América Latina. Lima: Fondo Editorial Pontifica Universidad Católica del Perú, 1994, pp. 56-116. 43 concurso en la formación de la voluntad política de la comunidad, por parte de los partidos organizados para este fin y bajo el influjo de las asociaciones organizadas para la consecución de intereses materiales e ideales en el proceso social36. En ese orden de ideas, la Constitución de 1993, en su artículo 43°, señala que la República del Perú es democrática, social, independiente y soberana; las misma que se concretiza a través de la participación individual o asociada, mediante la organización y actuación de los partidos políticos, como canalizadores del pluralismo ideológico, expresado según el Tribunal Constitucional en el: “[….] principio democrático esbozado en dicho artículo no solo fundamenta el Estado Social y democrático de derecho, sino que a manera más concreta articula las relaciones entre los ciudadanos, las organizaciones partidarias, las entidades privadas en las que subyace el interés público y las entidades públicas. Así pues el principio democrático se materializa a través de la participación directa, individual o colectiva, de la persona como titular de una suma de derechos de dimensión tanto subjetiva como institucional (derecho de voto, referéndum, revocación entre otros), así como en su participación asociada a través de organizaciones orientadas a canalizar el pluralismo político. Tales organizaciones son los partidos y movimientos políticos, reconocidos en el artículo 35° de la Constitución. En esa perspectiva el pluralismo representa el espacio de libertad para la toma de decisiones que legitima el orden valorativo plasmado en la Constitución, por tanto se trata de un valor inherente y consustancial al Estado social y democrático de derecho. [….]”37. Finalmente, a juicio de Böckenförde, el principio democrático, contiene postulados donde la democracia debe garantizar la aplicación de cada uno de los derechos fundamentales porque dentro de ella la persona tiene derechos frente a los demás y frente al poder. En lugar preferente se encuentran los derechos fundamentales con referencia democráticas como la libertad de opinión, la libertad de prensa, la libertad de reunión y asociación, toda vez que la democracia concibe al ciudadano y a sus derechos políticos como el fundamento de todos y cada uno de los demás derechos humanos sin distinciones, asimismo garantiza especialmente las libertades políticas amparadas los artículos 2 inciso 17 y 30 al 35 del Capítulo III De los derechos políticos y los deberes de la Constitución38. II. CONSTITUCIÓN Y CONTROL DEMOCRÁTICO DE LA DIMENSIÓN EXTERNA DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS La constitución de las organizaciones políticas en el Perú, (partidos políticos, movimientos regionales, alianzas electorales y organizaciones políticas de alcance provincial y distrital), se formaliza a través de su inscripción en el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), el mismo que está a cargo de su custodia y mantenimiento, en el marco de sus atribuciones constitucionales. 36 37 38 PEREZ-MONEO, Miguel. La disolución de Partidos Políticos por actividades antidemocráticas. Valladolid: Editorial Lex Nova, 2007, p.37. Sentencia del Tribunal Constitucional del Perú. Exp. N° 003-2006-PI/TC de fecha 19 de setiembre de 2006.Fundamentos Jurídicos 28,29 y 30. BÖCKENFÖRDE, Ernst-Wolfgang. Escritos sobre Derechos Fundamentales. Germany: Nomos Verlaggesellschaft, 1993, p.60 44 Dicho registro lo lleva un órgano administrativo de carácter público, denominado el Registro de Organizaciones Políticas (ROP) del JNE; funciona permanentemente, excepto en el plazo que corre entre el cierre de las inscripciones de candidatos y un mes después de cualquier proceso electoral.39 La inscripción en dicho registro electoral es de naturaleza constitutiva (en un solo acto), otorgando personería jurídica y derecho a presentar candidaturas a cargos de elección popular; en ese sentido la inscripción se trata no sólo de la publicidad de la constitución de un partido, sino que constituye una exigencia legal para que pueda ser reconocido como tal y gozar de ciertos derechos y obligaciones establecidas en la ley. El Registro de Organizaciones Políticas, no excede ni vulnera lo dispuesto en la Constitución, dado de lo que se trata es que el reconocimiento de la personería jurídica, es un plus y no en un prius del derecho de asociación; pues habilita el ejercicio del derecho pero no a su contenido esencial, y; ello es así, en tanto aquellos actos que hubiesen sido celebrados con anterioridad tendrán que ser ratificados dentro de los tres meses siguientes a la fecha de inscripción40. En el mismo sentido, cabe precisar que la inscripción registral de un ente de base asociativa produce efectos en cuanto a su formalización para la participación en las elecciones con la denominación de partido político. Así las funciones de relevancia constitucional que singularice al partido político en el orden social pueden reconducirse a la participación electoral, aunque no se agotan en ésta, depende de la inscripción en el registro de partidos la consideración como tal de una asociación con fines políticos41. En esa medida, podemos afirmar también, que dicho proceso de registro, se desarrolla en el marco de un principio de intervención mínima42, de actuación de los poderes públicos, compatible con la libertad de creación de los partidos políticos, y concordante con lo dispuesto en el artículo 3 de la Ley de Partidos Políticos (LPP), que prescribe que los partidos se constituyen por iniciativa y decisión de sus fundadores y luego de cumplidos los requisitos establecidos en la ley. Dichos requisitos, pueden clasificarse como: cuantitativos, en relación a contar con números mínimos de adherentes; orgánicos–estructurales, referidos a la acreditación de una organización y presencia efectiva en el territorio nacional; normativos, en la media de la exigencia de que cuenten con un estatuto, la denominación, el símbolo, la estructura organizativa, etc., e; ideológicos, 39 40 41 42 Artículo 4° de la Ley de Partidos Políticos, Ley N° 28094. Cfr. el modelo español en CASCAJO, José Luis. Partidos Políticos y Constitución: Sistema de controles sobre los partidos políticos. Universidad de Salamanca. Documentos de Trabajo N° 60, 24 p. MONTILLA José Antonio.”La inscripción registral de Asociaciones en la Constitución”. Revista de Estudios Políticos (Nueva Época). España. N° 92. Abril-Junio 1996. pp. 189. En Dialnet. Consulta 20.05.2012. http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=27387. SANCHEZ, Susana. “El Complejo Régimen Jurídico aplicable a los partidos políticos tras la aparición de la Ley Orgánica de Partidos Políticos de 27 de junio de 2002”. En Dialnet. Consulta 20.05.2012. http://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=13819. Este principio de intervención mínima se aplica en la fase de creación del partido político y que cobra especial relevancia en materia de inscripción en el Registro de Partidos Políticos, como afirmación de la libertad de formación de los partidos políticos. 45 referidos a que los partidos políticos acreditarán en el acta de fundación la expresión de su ideario, que según la LPP, deberán ser acordes con los principios, objetivos y una visión del país43. Por tanto la conformación y creación de los partidos políticos se asientan sobre la base de los derechos de participación política y de asociación principalmente, cuyos derechos son en definitiva, por tratarse de derechos fundamentales, la garantía que tienen los ciudadanos en su esfera individual y en su dignidad para la participación en los asuntos públicos, en el marco de una libertad activamente ejercida44. Como se indicó en líneas precedentes, dada la vinculación de los partidos políticos a la Constitución, ello apareja, la necesidad de establecer límites y controles para garantizar los dictados constitucionales sobre sus libertades externas, internas y programáticas45. Así, en el Derecho Comparado el control de los partidos políticos puede darse desde las siguientes categorías: a.- Fines, donde se examina la adecuación ideológica-programática a lo establecido en la Constitución y el ordenamiento jurídico. b.- Objeto, en la medida que se examina el programa, estatuto, actividad externa e interna. c.- Destinatarios, según se trate de sus miembros o del grupo organizado. d.- Procedimiento y órganos competentes, en el que se pondera el tipo de fiscalización (política, judicial y/o administrativa). e.- Efectos del control, según se trate de medidas de suspensión o anulación de actos o del partido o, de sanciones penales. f.- Momento, referido a si los controles son preventivos o represivos46. La legislación de los partidos políticos en el Perú trajo consigo en paralelo la regulación también de procedimientos para controlarlos, así en un primer momento el Estado se ha limitado a controlar la actividad externa de los partidos; en una segunda fase, ha ido al contenido de su programa político, para evitar contradicciones con la forma de Estado establecida, y; en una tercera fase se ha iniciado nominalmente el control de su estructura y el funcionamiento interno. Por ello, el modelo peruano adopta el modelo de la “institucionalidad programática o interna”; mediante la obligación a los partidos de inscribirse en el Jurado Nacional de Elecciones para poder actuar en la vida pública. 43 44 45 46 BLANCAS, Carlos. “La Ley de Partidos Políticos. Análisis Jurídico”. Elecciones. Lima 2005. Año 4 N° 5, pp. 107-11 y 106-123. LANDA César. Los derechos fundamentales en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. Lima: Palestra, 2010. p.153. En ese sentido la STC N° 09149-2006-AA el Tribunal Constitucional establece que “10. (…) El mismo texto constitucional reconoce en el inciso 17) del artículo 2 el derecho de toda persona de participar no solo en forma individual, sino también asociada, en la vida política, económica, social y cultural de la nación, lo que en pocas palabras significa que, desde una perspectiva amplia (la que ofrece el derecho de participación), no sólo cabe ejercerse el derecho de asociación para propósitos no lucrativos, sino también para objetivos que, al revés de lo dicho, sean lucrativos (no otra cosa representan los consabidos fines económicos)”. Cascajo opina que en un contexto lleno de exigencias de publicidad externa tanto de actividades públicas como privadas, se instrumente un Registro de partidos políticos, no precisamente como limite o control del ejercicio del derecho fundamental de asociación, sino como presupuesto para el ejercicio de las importantes funciones que a los partidos se les encomienda como las electorales. CASCAJO, José Luis. Partidos Políticos y Constitución: Sistema de controles sobre los partidos políticos…, op. cit., pp. 7-8. 46 En ese sentido las Constitución de 1993 se orienta hacia estos dos primeros sistemas mencionados, puesto que el primero de ellos (institucionalidad externa), se evita que el Estado quede a merced de los partidos antiliberales y revolucionarios que, aprovechándose de las libertades democráticas declaradas en la Constitución, tienden a subvertir el orden existente y a instaurar un régimen contrario al democrático y constitucional47. Respecto a ello, existe una diversidad de clasificaciones respecto a los controles partidarios, ya sean establecidos como límites específicos a su libertad interna o externa, sin embargo tomaremos en cuenta sólo aquellos controles, de acuerdo al momento de su ejercicio o intervención, que han sido tipificados como “a priori o preventivo” y “a posteriori o sucesivo”. En el primero, serán objeto de control previo, para su inscripción y reconocimiento público, los estatutos y programas del mismo, que consistirá en la verificación reglada de la adecuación de la estructura interna y la ideología partidaria responda a los principios constitucionales y legales, así como los elementos sustanciales del Estado de Derecho, y; en el segundo, será posible controlarlo cuando el partido efectivamente creado e inscrito como tal, ya esté actuando en la esfera pública48. 2.1. El caso de solicitud de inscripción en el Perú “Por Amnistía y Derecho Fundamentales” (MOVADEF)49 Como en todo Estado Democrático Constitucional, el derecho a formar un partido político se canaliza y/o limita en cuanto a sus objetivos, su estructura interna, su financiación o en sus actividades a la Constitución y a la ley, se puede señalar, siguiendo a Duchachek, que fundar un partido político no es un derecho absoluto50. En este entendido, se analiza el rechazo del Jurado Nacional de Elecciones a la inscripción de la agrupación política “MOVADEF”. a) Descripción de los hechos Condenado a cadena perpetua Abimael Gúzman (alias Presidente Gonzalo) por los delitos de terrorismo, los seguidores del Partido Comunista “Sendero Luminoso”, deciden cambiar de estrategia y crean el Movimiento por la Amnistía y los Derechos Fundamentales de su líder. Para lo cual deciden incorporarse en el sistema constitucional y legal de partidos políticos. Por eso, el ciudadano Carlos Alfonso Gamero Quispe, personero legal del partido político en vías de inscripción “Por Amnistía y Derecho Fundamentales” cuyas siglas son “MOVADEF”, el 29 de marzo de 2011, solicitó su inscripción ante el Registro de Organizaciones Políticas del Jurado Nacional de Elecciones. Con fecha 28 de noviembre de 2011, el Registro de Organizaciones Políticas (ROP), mediante Resolución N° 224-2011ROP/JNE deniega la 47 48 49 50 FERRANDO, Juan. “Regulación Jurídico-Constitucional de los Partidos en los Regímenes de Democracia Clásica. Especial consideración del caso italiano”. En DE VEGA. Pedro. Teoría y Práctica de los Partidos Políticos… op. cit.. p.308-310. pp.229330 PEREZ-MONEO, Miguel. La disolución de Partidos Políticos por actividades antidemocráticas…, op. cit., p.86. Para mayor información, revisar las resoluciones expedidas por el Jurado Nacional de Elecciones en su portal electrónico: www.jne.gob.pe. Cfr. OEHLING Hermann. “Constitucionalización y Legalización de los Partidos Políticos”. En De Vega Pedro. Teoría y Práctica de los Partidos Políticos…, op. cit. pp.409 y.405-413. 47 inscripción de dicho partido en vías de inscripción, pues argumenta que dicha solicitud adolecía de un defecto insubsanable de fondo; en razón de que dicha organización política adopta la propuesta ideológica “marxismo -leninismo maoísmo, pensamiento Gonzalo", aludiendo al seudónimo de su líder Abimael Gúzman; cuyo seguimiento implica actos violentos contrarios a la Constitución Política del Perú y que no se enmarcan dentro de los fines y objetivos de la Ley de Partidos Políticos. En contra de dicha denegatoria, el personero interpone recurso de apelación contra la citada resolución 05 de diciembre de 2011, y, el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones a través de la Resolución N°002-2012-JNE, del 05 de enero de 2012, declaró nula la resolución impugnada y dispuso que el ROP emita un nuevo pronunciamiento respecto del trámite de inscripción; toda vez que dicho registro debe analizar el cumplimiento de todos los requisitos señalados en el artículo 5° de la Ley de Partidos Políticos. El Registro de Organizaciones Políticas, en virtud de la Resolución N° 0082012-ROP/JNE, efectúa nuevamente una calificación integral de la solicitud de inscripción, resolviendo el 20 de enero de 2012 denegar nuevamente dicha inscripción. Para tal efecto el ROP justifica y ratifica los argumentos expuestos en que dicha ideología avala actos violentos contrarios a la Constitución Política del Estado, y la Ley de Partidos Políticos N° 28094 y que debe garantizarse el derecho a la paz y a la vida de las personas frente al derecho de participación política. El 1 de febrero de 2012, el personero legal del MOVADEF interpone solicitud de desistimiento por considerar que existe “una campaña de persecución política montada por el Estado en contra de marxistas-leninistasmaoístas, pensamiento Gonzalo, y los verdaderos demócratas”. Finalmente, en esa misma fecha, el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones, en atención a la solicitud presentada por el partido político en vías de inscripción “MOVADEF”, resolvió tener por desistido el recurso de apelación interpuesto y declarar firme la resolución expedida por el Registro de Organizaciones Políticas. b) Límites constitucionales del pluralismo político Unos de los argumentos esgrimidos por MOVADEF, en el recurso de apelación interpuesto contra la resolución recurrida, es que se estaría limitando su derecho a la libertad de expresión, opinión y difusión del pensamiento de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 2° inciso 3 de la Constitución Política y el artículo 1° de la Ley de Partidos Políticos: por cuanto, dichas normas establecen que los partidos políticos expresan el pluralismo democrático, como garantía de la libertad de pensamiento ideológico. En esa perspectiva, lo anotado por dicha organización permite relevar la noción de pluralismo en todas sus dimensiones, porque al tratarse de una relación y existencia simbiótica entre los partidos políticos y el pluralismo democrático, nos encontramos que la regulación partidaria se desenvolverá, por un lado, con la finalidad de garantizar la libre e igual concurrencia de partidos para realizar dicho valor de pluralismo político y del otro evitar que socaven el valor jurídico que los sustenta, piedra angular de nuestra democracia51. 51 BLANCO VALDÉS, Roberto. Los partidos políticos. Madrid: Tecnos, pp. 157 ss. 48 Sobre ésta última afirmación es pertinente entender al pluralismo como el reconocimiento de una variedad de formaciones sociales existentes entre el individuo y el Estado, en la cual subyacen por tanto las garantías, controles y limitaciones, que se corresponderán con el tipo de democracia y fundamentos, que la inspiran, en ese sentido, el Tribunal Constitucional, ha expresado en la citada Sentencia 0030-2005-PI/TC: “[…] La democracia se fundamenta pues, en la aceptación de que la persona humana y su dignidad son el inicio y el fin del Estado (artículo 1Eº de la Constitución), por lo que su participación en la formación de la voluntad político-estatal es presupuesto indispensable para garantizar el máximo respeto a la totalidad de sus derechos constitucionales. […]”. Por su parte, en la jurisprudencia comparada se encuentra que el Tribunal Constitucional Federal alemán (TCF) ilegalizó al Partido Socialista del Reich (SRP) y al Partido Comunista (KPD) en los años 1951 y 1956, respectivamente. En la sentencia del SRP (cuyo partido se funda tras la II Guerra Mundial) el TCF prescribe que dada la importancia de los partidos en el establecimiento de un Estado democrático, pueden ser expulsados de la escena política; en el caso del SRP debido a su programa, entre otras consideraciones, que señaló como su objetivo el revivir las nociones míticas de un Imperio alemán indestructible y de la superioridad racial germánica y la aceptación de la idea de un Estado autoritario bajo el liderazgo de un caudillo -Führer-52. Peter Niesen, destaca, que dicha sentencia expresa una doble vertiente del principio de libre orden democrático: por un lado negativa, que se asume como la ausencia de un gobierno violento o arbitrario, y; por otro lado positiva, que comporta el respeto a los derechos fundamentales, la soberanía popular, separación de poderes, la pluralidad de los partidos políticos, el Estado de derecho y la justicia independiente53. En el caso del KPD, se realiza un minucioso análisis sobre el marxismoleninismo y la historia del comunismo alemán, en la que concluye que el KPD, dirige todas sus acciones contra el orden constitucional; siendo importante que un partido tenga constante y resolutoriamente un propósito democrático en su acción política, acorde a un plan fijado, que puede deducirse del programa del partido, de sus declaraciones oficiales, de los discursos de los líderes y de sus materiales formativo. En virtud de la propia experiencia histórica alemana, el TCF concibe que el Estado alemán no se mantenga en una actitud de neutralidad hacia los partidos políticos. Por eso, dicha sentencia constituyó un esfuerzo jurisprudencial, por lograr una síntesis entre el principio de tolerancia para todas las ideas políticas y ciertos valores inalienables del sistema político54. 52 53 54 ALÁEZ, Benito – ÁLVAREZ, Leonardo. Las decisiones básicas del tribunal Constitucional Federal alemán en las encrucijadas del cambio de milenio. Madrid: CEPC, 2008, pp. 307 ss. NIESEN, Peter. “Anti-Extremism, Negative Republicanism, Civic Society: Three Paradigms for Banning Political Parties”. En German Law Review. Consulta 20.7.2012. http://www.germanlawjournal.com/index. php?pageID=11& artID=169. VON BEYME, Klaus. “La Protección del Ordenamiento Constitucional y del Sistema Democrático en la República Federal de Alemania”. Revista de Estudios Políticos (Nueva Época). España. Núm. 35. Septiembre-Octubre. 1983, p. 73-87.Consulta 23.04.2012 http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo =26756. El autor desarrolla la génesis del principio de democracia militante, sobre el cual manifiesta que a pesar de la ideologizada protección del Estado, reina en la República Federal una atmósfera 49 En similar sentido Barez Iglesias sostiene que la decisión del constituyente de la Ley Fundamental de Bonn de 1949 de optar por la democracia militante, estuvo inspirado en la necesidad de romper con la actitud tibia de la democracia neutral y del relativismo kelseniano que llevó al suicidio de la democracia alemana55. Contemporáneamente, también se han dado casos de prohibición de partidos políticos, por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), en base a la interpretación del Convenio Europeo de Derechos del Hombre, como el caso de Refah Partisi (Partido de la Prosperidad) y otros contra Turquía, de 31 de julio de 2001, en que las conclusiones estriban sobre dos aspectos fundamentales, uno de ellos es sobre el riesgo que representa el partido político para la sociedad democrática, fundamentado en la fuerza e implantación del partido en la sociedad turca, que le permitiría llevar acabó sus aspiraciones políticas y del otro, que en el pasado movimientos políticos basados en fundamentalismo religioso han tenido la oportunidad de aprovecharse del poder político y han alcanzado la posibilidad de establecer el modelo de sociedad que auspiciaban. Asimismo, el TEDH refiere que la disolución sólo puede adoptarse ante una situación muy grave, basta con la existencia de un riesgo real, cierto e inminente aunque todavía no se haya traducido en acciones concretas y en razón de que los partidos políticos tienen la obligación de no defender un programa político en abierta contradicción con la democracia56. En ese sentido, el Tribunal Europeo sintetiza su posición, sobre el caso del Partido de la Prosperidad contra Turquía, en el párrafo 46 de dicha sentencia, respecto al rol de los partidos políticos en defensa de la democracia y los derechos humanos, doctrina que vincula a la libertad de asociación y de expresión: “El Tribunal entiende que un partido político puede pretender el cambio de la legislación o de las estructuras legales y constitucionales de un estado bajo dos condiciones:1) los medios utilizados a tal fin deben ser legales y democráticos sin lugar a dudas, 2) el cambio que se pretende debe ser asimismo compatible con los principios democráticos. De donde se deriva forzosamente que un partido político cuyos responsables inciten a recurrir a la violencia o auspicien un proyecto político que no respete alguna o algunas de las reglas de la democracia, que aspire a la destrucción de la misma o menoscabe los derechos y libertades que esta última consagra, no pueden pretender que el Convenio le proteja contra las sanciones que se le hayan impuesto por cualquiera de esos“. En ese sentido, el TEDH ha delineado a través de sus decisiones, el derrotero de los partidos políticos, en cuanto a la utilización de medios pacíficos, 55 56 completamente liberal, la participación en las manifestaciones ciudadanas, se desarrollan por encima del promedio y que los peligros de un conformismo enemigo de la libertad son más grandes en razón de la inclinación a la limitación del pluralismo y de la competencia entre partidos en la República Federal y por el desarrollo de la proximidad ideológica entre el cartel de partidos sobre la base de un racionalismo crítico. Asimismo, revisar VIRGALA Eduardo. La ilegalización de partidos políticos en las democracias occidentales. Madrid: Dykinson 2008, pp.120-136. BAREZ, Mercedes. “La prohibición de partidos políticos en Francia, Alemania y España”. Derecho en Libertad. Revista del Centro de Investigaciones Jurídicas de la Facultad Libre de Derecho de Monterrey México. Núm. 2 p. 142. TAJADURA Javier. “La Dimensión Externa del Principio de constitucionalidad de los Partidos Políticos en el ordenamiento jurídico español”…, op. cit., pp. 308 y ss. 50 legales y democráticos sino también de abstención en establecer programas políticos contrarios al orden material de valores de una democracia constitucional; lo que evidencia que sus Estados miembros pueden establecer limitaciones y restricciones a los partidos políticos en función de postulados de democracia militante. En suma el TEDH no ampara aquellos proyectos políticos o ideologías religiosas integristas o fundamentalistas contrarias al sistema democrático, expresando también que existen límites a la tolerancia57. Por otro lado, en el caso peruano, la legislación peruana, ha previsto la posibilidad de ilegalizar a los partidos políticos, por conducta antidemocrática, conforme a lo previsto en el artículo 14 de la Ley de Partidos Políticos. En efecto, la resolución de la petición está a cargo de la Corte Suprema, pero a solicitud del Fiscal de la Nación o del Defensor del Pueblo, con las garantías procesales de ley. Naturalmente este proceso se podrá incoar en contra de organizaciones que tengan la personería jurídica de “partido político” y hayan realizado actividades partidarias, cuando considere que sus actividades son contrarias a los principios democráticos y se encuentren dentro los supuestos establecidos en la citada norma58. Asimismo, el Tribunal Constitucional del Perú ha señalado que la ilegalidad de un partido político, puede ser declarada conforme a ley: “Al respecto, es por Ley N.º 28094, de 31 de octubre de 2003, que se regula la actividad de los partidos políticos y se declara entre los fines y objetivos de los partidos políticos: (a) asegurar la vigencia y defensa del sistema democrático, y (b) contribuir a la preservación de la paz, la libertad y la vigencia de los derechos humanos consagrados por la legislación peruana y los tratados internacionales a los que se adhiere el Estado (artículo 2.º). Asimismo, de acuerdo con el artículo 14.º de dicha ley, solo puede declararse la ilegalidad de una organización política por la Corte Suprema de la República, a pedido del Fiscal de la Nación o del Defensor del Pueblo, en los siguientes casos taxativamente señalados en ese precepto: cuando se vulneran sistemáticamente las libertades y los derechos fundamentales, promoviendo, justificando o exculpando los atentados contra la vida o la integridad de las personas o la exclusión o persecución de personas por cualquier razón, o legitimando la violencia como método para la consecución de objetivos políticos; complementar y apoyar políticamente la acción de organizaciones que, para la consecución de fines políticos, practiquen el terrorismo, o que con su prédica contribuyan a multiplicar los efectos de la violencia, el miedo y la intimidación que el terrorismo genera, y apoyar la acción de organizaciones que practican el terrorismo y/o el narcotráfico”. [FJ 6] (negritas nuestra). 57 58 En esa línea Norberto Bobbio, establece dos dimensiones al concepto de tolerancia: uno, en sentido positivo, que se opone al intolerancia política, religiosa, a la indebida exclusión de lo diferente, y; otro, en sentido negativo, que se opone a la firmeza en los principios, es decir a la justa o debida exclusión de todo aquello que puede acarrear daño al individuo o a la sociedad. En TAJADURA Javier. “La doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos sobre la prohibición de partidos políticos” 2007. Revista Jurídica de Navarra. Navarra. N° 44.p. 88-103. Cfr. el artículo 14 de la Ley de Partidos Políticos N° 28094, que estipula las causales de ilegalización de una organización política: 14.1. Vulnerar sistemáticamente las libertades y los derechos fundamentales, promoviendo, justificando o exculpando los atentados contra la vida o la integridad de las personas o la exclusión o persecución de personas por cualquier razón, o legitimando la violencia como método para la consecución de objetivos políticos. 14.2 Complementar y apoyar políticamente la acción de organizaciones que para la consecución de fines políticos, practiquen el terrorismo o que con su prédica contribuyan a multiplicar los efectos de la violencia, el miedo y la intimidación que el terrorismo genera. 14.3 Apoyar la acción de organizaciones que practican el terrorismo y/o el narcotráfico. 51 Finalmente, los efectos de la aplicación de la ley será la cancelación del registro, el cierre de sus locales partidarios y la imposibilidad de su reinscripción, siendo que hasta el momento no se ha “ilegalizado a ningún partido político”. Pero, no se debe olvidar que hubo antecedentes históricos de prohibición y represión contra partidos políticos populares –Partido Aprista Peruano y Partido Comunista durante los gobiernos dictatoriales pro oligárquicos, como el de los generales Sánchez Cerro (1930-1933) Oscar Benavides (1933-1939) y Manuel Odría (19451956) (ver punto I. 1.2.). Pero, cabe preguntarse si ¿Éste es también el caso de la no autorización a la inscripción del MOVADEF en el Registro de Organizaciones Políticas del JNE? 2.2. Adhesión a una democracia militante La Ley de Partidos Políticos prevé la cancelación del reconocimiento de partidos políticos que sean contrarios a la democracia constitucional, en la medida que éste modelo político esta fundado en el respeto de los derechos humanos y la paz. Lo cual trae a colación, la acepción del concepto de la “democracia militante”, que fue acuñada por Karl Loewenstein, en un trabajo publicado desde el exilio norteamericano, durante los acontecimientos registrados con Hitler en el poder, en su natal Alemania, en alusión al dramático llamamiento que formula para salvar la democracia de sus enemigos, aunque sea al precio de redefinirla como disciplinada o autoritaria59. Sobre ello, autores como Torres del Moral, señalan que dicha expresión surgió para argumentar que la democracia alemana de la Constitución de Weimar de 1919 sucumbió ante los enemigos de la libertad precisamente por no ser militante. Pero, esta postura ha sido valorada como contradictoria; porque se estaría cercenando antidemocráticamente el pluralismo político. En esa línea se sostiene que la democracia no es solo un método de gobierno sino que es más que eso; porque se trata de un régimen político no neutral, ni agnóstico, sino que profesa unos valores, una ética que se vierte en todo el ordenamiento jurídico 60. Por ello, en cuanto a la limitación de la dimensión externa de los partidos, la Constitución peruana no establece un precepto constitucional, que sancione la prohibición expresa de los partidos políticos, en la escena pública del país, a diferencia de lo prescrito en la Constitución de 1979, que en su artículo 64°, estipulaba que: “Se declara nulo y punible todo acto por el cual se prohíbe o limita al ciudadano o partido intervenir en la vida política de la Nación”. El Pleno del Tribunal Constitucional, interpretando la actual Constitución (1993) a través de su sentencia 003-2005-PI/TC, ha establecido que: “[…] la Constitución ha consagrado dos principios fundamentales: uno político y otro jurídico; el primero, fundado en la soberanía popular, en virtud del cual su opción es por una democracia militante, que no acepta el abuso del ejercicio de derechos en desmedro del orden jurídico; y el segundo, fundado en la supremacía constitucional, en virtud del 59 60 LOEWENSTEIN, Karl. ”Militant democracy and fundamental rights”. The American Political Sciencie Revue, vol XXXI. N° 3, pp. 417 ss, y vol. XXXI, N° 4, pp. 638 ss., ambas de 1937. En REVENGA Miguel. La Libertad de Expresión y sus límites. Lima: Grijley, p.112. TORRES DEL MORAL Antonio. “Terrorismo y principio democrático”. Revista de Derecho Político. 2010. España. N° 78.p.144-145. Aunque como señala Javier Tajadura, lo que está en juego no es el carácter militante o no de la democracia, sino el fundamento axiológico del concepto político de Constitución. 52 cual los derechos fundamentales de quienes atenten contra el Estado Constitucional de Derecho y el orden social pueden ser restringidos razonable y proporcionalmente”.[FJ 371] (negrita nuestra). En ese sentido, el principio político de soberanía popular condicionará por su parte, la obligada aparición de unos límites implícitos materiales, cuya fundamentación y desarrollo han de ser deducidos, desde la lógica de la legitimidad, como necesario correlato de los valores materiales y los supuestos políticos en que se inspira y se vertebra el moderno Estado constitucional61. En consecuencia, el derecho electoral del MOVADEF a inscribirse como partido político, entendido como derecho fundamental, no es un derecho absoluto; sino que el derecho a la libertad de expresión de transmitir ideas y programas político, así como, el derecho a la participación política, puede y debe ser limitado y/o prohibido cuando aportan una carga político y social antidemocrática, prevista en la ley. Ello es así, en la medida que la democracia militantes es pluralista y tolerante con los valores del consenso y los valores periféricos al consenso; pero, no con los valores contra sistémicos o que pretendan utilizar las formas legales del sistema de partidos, para atentar luego contra ellos, a través de la apología de la violencia presente o pasada. Por tanto, es constitucionalmente legítimo el establecimiento del control electoral sobre el principio-valor del pluralismo y la existencia de sus límites; no sólo de la dimensión interna sino externa de los partidos políticos, a fin de proteger el orden constitucional estatuido, y, en particular los derechos fundamentales que subyacen en él, que es el fundamento que legítima la actividad de los partidos en una sociedad democrática. En esa medida, existen una serie de reglas de juego en el plano electoral, que pretenden asegurar el cumplimiento de derechos-deberes democráticos, como el voto obligatorio; la exigencia de una mayor transparencia de las candidaturas, con la presentación obligatoria de una declaración jurada en la hoja de vida de los postulantes; la fiscalización de la existencia de comités partidarios, al momento de su inscripción, la rendición de cuentas, entre otras medidas de control que ponen en evidencia que nos encontramos en un sistema político propio de una democracia militante. 2.3. Defensa de la democracia militante El profesor Pedro de Vega, ha venido sosteniendo, que las concepciones de la democracia al día de hoy se conciben como una democracia procedimental, que consagra al aparato institucional como el sistema de referencia democrático, en lugar de partir de la fundamentación basada en valores y principios que dieron grandeza política y moral a la democracia (liberté, egalité et fraternité). Por ello, respecto al control sobre los fines e ideología de los partidos, éste reposa sobre una premisa errónea, sostenida por algunos autores, porque se basa en la inexistencia de límites materiales al poder de reforma constitucional y sus diferentes formas de entender la misma y en consecuencia realizan una distinción entre fines o actividades que a su juicio no resulta muy clara; puesto 61 DE VEGA, Pedro. “En torno a la legitimidad constitucional”. En Estudios en homenaje al Dr. Héctor Fix-Zamudio. México: UNAM, 1988, pp.803-818. 53 que, a través de los límites establecidos a las actividades partidaria, la ley estaría controlando, por vía indirecta, su ideología62. Así, la Constitución Política en el artículo 35°, prescribe que la “ley establece normas orientadas a asegurar el funcionamiento democrático de los partidos políticos”. Por ello, la limitación a la libertad externa de los partidos tendrá que interpretarse con ponderación razonada y proporcionada de los derechos fundamentales en los que incide y de aquellos de los que se quiere garantizar; debido a que el artículo 2°, inciso 3 de la Carta Fundamental estipula que no hay persecución por razón de ideas o creencias, claro está siempre que no vayan en contra el orden democrático y/o que las organizaciones o personas que las practican no alteren ilegalmente el orden público constitucional. Pues, como bien señala García Roca, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos considera necesario ciertos límites, siendo el absoluto el de la violencia y el respeto a los derechos fundamentales de los demás; quienes recurran a la violencia o presenten un proyecto político que no respete las reglas de la democracia o amenace la destrucción de los derechos fundamentales no pueden pretender la protección de sus derechos fundamentales63. La necesidad de defender a la democracia de fines odiosos y preservar las cláusulas constitutivas y los elementos sustanciales del Estado de Derecho, como la división de poderes y los derechos fundamentales, obliga a los poderes públicos hacer respetar los principios y derechos básicos tanto a los ciudadanos, como a los partidos que como sujetos públicos están obligados a realizar determinadas funciones constitucionales, para lo cual reciben un estatuto privilegiado. Por ello, no es inconstitucional exigir a los partidos políticos un deber estricto de acatamiento, a establecer una sujeción aún mayor al orden constitucional y reclamar un deber positivo de realización, de defensa activa y de pedagogía democrática. 2.4. Interpretación conforme a la Constitución y a la ley Como se advierte del presente caso del MOVADEF, el Registro de Organizaciones Políticas, ha realizado un examen y verificación reglada al cumplimiento de los requisitos legales de fondo y de forma, que evidencian el rol de control de los poderes públicos, para garantizar los derechos fundamentales y la vigencia del sistema democrático. El proceso de constitución de las organizaciones políticas, exige el cumplimiento de una serie de requisitos positivos, establecidos en el artículo 5° de la Ley de Partidos Políticos, Ley N° 28094, que son los siguientes64: “a) El Acta de Fundación que contenga lo establecido en el artículo 6. 65 62 63 64 65 TAJADURA Javier. “La dimensión externa del principio de constitucionalidad”. Teoría y Realidad Constitucional. 2004. España, Núm. 12-13 2do semestre, pp. 223-249. PEREZ-MONEO, Miguel. La disolución de Partidos Políticos por actividades antidemocráticas…, op. cit., p. 217. Cfr. los artículos 24 y 25 del Reglamento de Organizaciones Políticas aprobado mediante Resolución N° 123-2012-JNE, de fecha 05 de marzo de 2012, que dejó sin efecto el reglamento anterior aprobado por Resolución N° 120-2008-JNE. Asimismo, revisar la regulación sobre la materia en la Ley Orgánica de Elecciones N° 26859, artículos del 87 al 103. El acta de fundación contempla, el ideario de las organizaciones políticas, la misma que contiene los principios, objetivos y visión del país. 54 b) La relación de adherentes en número no menor del tres por ciento (3%) de los ciudadanos que sufragaron en las últimas elecciones de carácter nacional, con la firma y el número del Documento Nacional de Identidad (DNI) de cada uno de éstos. c) Las actas de constitución de comités partidarios, de acuerdo a lo establecido en el artículo 8°. d) El Estatuto del partido, que deberá contener, por lo menos, lo establecido en el artículo 9 de la presente ley. e) La designación de los personeros legales, titulares y alternos, que se acreditan ante los organismos electorales. f) La designación de uno o más representantes legales del partido político, cuyas atribuciones se establecerán en el Estatuto, al ser nombrados o por acto posterior”. Requisitos que deben ser concordados con las finalidades previstas en el artículo 2° de la Ley de Partidos Políticos, como asegurar la vigencia del sistema democrático y la libertad y vigencia de los derechos humanos; así como, la gobernabilidad del país. Puesto que la Ley de Partidos Políticos desarrolla el artículo 35° de la Constitución Política, resulta válida la argumentación realizada por el Jurado Nacional de Elecciones en el proceso de solicitud de inscripción del MOVADEF ante el Registro de Organizaciones Políticas, sobre su reconocida adscripción en su ideario, estatuto y acta de fundación al “pensamiento Gonzalo”. El mismo que se funda en la dicha ideología violentista, que fue llevada a la práctica en las décadas de los ochenta y noventa, menoscabando y vulnerando los derechos fundamentales ciudadanos, que conjuntamente con el accionar de las Fuerzas Armadas, produjeron alrededor de setenta mil muertes66. Pero, la proscripción de partidos anti democráticos no es mandato contemporáneo, sino que cabe recordar que el Estatuto Electoral aprobado mediante Decreto Ley N° 14250 de 20 de julio de 1962, que se constituyó en la base legal del actual sistema electoral expedido por la Junta Militar de Gobierno, presidido por el general Ricardo Pérez Godoy, luego del golpe militar producido en 1962, que derrocara al Presidente Manuel Prado; establecía en su Artículo 59 que: “El Estado garantiza la organización y funcionamiento de los partidos políticos que obtengan su inscripción con arreglo a esta ley. El Jurado Nacional de Elecciones no inscribirá a los partidos cuyos programas y actividades contraríen el régimen democrático, la Constitución y las leyes de la República” 67. Ello es así, en la medida que la defensa de la democracia solo es posible llevarla a cabo mediante partidos democráticos cuyos programas políticos y su accionar concreto se identifiquen con el orden material de valores del constitucionalismo, esto es a la luz de los principios y valores propios de una sociedad democrática. Por ello, es admisible constitucionalmente la limitación del derecho a la participación política frente a las organizaciones que ponen en peligro el derecho a la paz y a la vida: No obstante, la identificación y determinación del rechazo al registro a una organización política, debe realizarse bajo un examen de ponderación de los bienes constitucionales en conflicto; el mismo que se efectúa en el marco del test de razonabilidad y proporcionalidad, de conformidad con los juicios de 66 67 COMISIÓN DE ENTREGA DE LA COMISIÓN DE LA VERDAD Y LA RECONCILLIACIÓN. HATUN WILLAKUY. Versión Abreviada del Informe Final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación. Perú. Lima: IDEHPUCP - Defensoría del Pueblo – Miserior, 2008, p492 p. RAMIREZ Ramón. Legislación Electoral y Partidos políticos. Lima: Empresa Editora Latina, 1989, p.13. 55 adecuación, necesidad y proporcionalidad respectivos68. Los mismos que no fueron desarrollados en las resoluciones denegatorias de inscripción del MOVADEF. Debido a que la Resolución N° 0224-2011-ROP/JNE del 28 de noviembre de 2011 se centró en poner de manifiesto la doctrina violentista del MOVADEF, en el acápite “Alcances de suscribir el pensamiento Gonzalo”, basándose en el informe de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR), donde sostiene que el “pensamiento Gonzalo”, no es más que la línea y estrategia del Partido Comunista Peruano-Sendero Luminoso y en su parágrafo sexto refieren de acuerdo a los estudios de Manuel Granados que: “[…] En el Perú, la aplicación del marxismo-leninismo-maoísmo a las condiciones concretas de la revolución peruana, ha generado el pensamiento Gonzalo. En esta óptica, tiene sentido afirmar que todas las acciones efectuadas por el PCP-SL (desde atentados a los bancos, locales públicos y privados, torres eléctricas, puentes maquinarias industriales, fábricas; hasta los aniquilamientos de los policías, soldados, autoridades gubernamentales y campesinos), responden a una estrategia diseñada por dicho pensamiento. Nada parece estar suelto”69. Asimismo como sostiene Kimberly Theidon, haciendo alusión también al Informe de la CVR, queda claro que la doctrina senderista tuvo un carácter criminal y totalitario, de actitud despectiva frente a todo principio humanitario 70. Más aún, se podría señalar que la llamada doctrina “Pensamiento Gonzalo”, constituye un discurso autoritario y dogmático, basado en una ideología de la violencia disfrazada de materialismo histórico71. En esa medida, no obstante que las sociedades democráticas como expresión de los regímenes democráticos, se caracterizan especialmente por ser pluralistas, en la que prevalecen el derecho, la libertad de expresión y la libertad de debate político, no se tratan de valores o derechos absolutos. Por el contrario, los sistemas democráticos pluralistas han aprendido de la enseñanzas de la tolerancia con partidos de ideologías fascistas, nazistas y actualmente fundamentalistas. Por ello, no es inusual que el Estado democrático constitucional haga un uso razonable de su potestad de la defensa militante de la democracia. Pero, el rechazo a la inscripción y/o resolución la disolución de un partido anti democrático, que defiende por ejemplo, el odio y la violencia, exige al Estado realizar un esfuerzo de pedagogía democrática. Por ello, en muchos casos la no inscripción y/o disolución de un partido no es suficiente; sino que, dicha medida 68 69 70 71 Por ello la interpretación de los derechos fundamentales, exige que estos no se agoten en aquellos criterios clásicos de interpretación normativa (literal, sistemático, teleológico e histórico) sino que abarquen, entre otros elementos, una serie de principios que informan la labor hermenéutica del juez constitucional, tales como el principio de unidad de la constitución, principio de concordancia práctica, principio de corrección funcional, principio de función integradora y principio de fuerza normativa de la Constitución. Cfr. Resolución N° 0224-2011-ROP/JNE del 28 de noviembre de 2011. THEIDON Kimberly. Entre prójimos. El conflicto armado interno y la política de la reconciliación en el Perú.. Lima: IEP. (Estudios de la Sociedad Rural 24), 2004, p.29. PORTOCARRERO, Gonzalo. Profetas del Odio. Raíces culturales y líderes de Sendero Luminoso. Lima: Fondo Editorial de la PUCP, 2012, pp. 31- 39 y 147-165. 56 debe situarse en un contexto de políticas activas de difusión y desarrollo de la ideología constitucional y de los derechos humanos, que se afirme en el fortalecimiento de una cultura política del pluralismo y la tolerancia, desde el respeto a los derechos ciudadanos. En ese contexto, la proscripción de un partido se trataría de una medida “necesaria”, cuando su ideario y/o acción política se base en determinadas ideologías que promueven la violencia y el odio cualquiera sea su origen por ser incompatibles con los principios constitucionales de la sociedad democrática. III. CONCLUSIONES La crisis de legitimidad de los partidos políticos democráticos constituye un peligroso escenario, no solo por el debilitamiento del Estado Constitucional, sino también, porque alienta el fortalecimiento de las apuestas autoritarias dentro y fuera de la institucionalidad democrática. Las mismas que al no constituir un tejido político sólido no podrán revertir las manifestaciones anti democráticas de distintos signos, como ocurrió con el auto golpe de Estado de Fujimori de 1992. O, pudiendo cumplir un rol electoral en la alternancia en el gobierno, se encontrarán acosadas y, finalmente, subordinados a los poderes fácticos y a las fuerzas autoritarias, que someten a los partidos democráticos debilitados en el gobierno, cuando no a la oposición. Los partidos políticos en tanto se reduzcan a ser maquinarias puramente electorales, puestas en funcionamiento cada convocatoria electoral, podrán ganar elecciones, de forma libre y transparente; pero, no podrán gobernar si debido al caudillismo de sus organizaciones políticas, quien asuma la Jefatura del Estado, en un régimen presidencialista como el que rige en América Latina, no cuenta con instituciones políticas que ejerzan controles inter e intra órganos. Ello sólo será posible de revertir o atemperar si se exige que los partidos políticos operen en los marcos y límites constitucionales y legales, a efectos que no queden sometidos a los poderes fácticos, como los económicos, militares, mediáticos, eclesiásticos, entre otros; que han ido configurando la democracia a su imagen y semejanza: individualista, autoritaria, insolidaria y dogmática, propia de una democracia corporativa. Frente a ello cabe recuperar los valores intrínsecos de la sociedad peruana, a partir de la reconstrucción de las ideologías democráticas que den respuestas integrales a los problemas de la sociedad contemporánea, mediante la organización, la renovación de liderazgos y la movilización ciudadana, en aras de la defensa de los derechos fundamentales que la Constitución ampara y promueve. Para lo cual se requiere de un sistema de partidos basados en la unidad pluralista y tolerante que postula la democracia militante, que evite que renazcan los atisbos autoritarios que yacen tanto en la sociedad como en el Estado, cuando en el flujo y reflujo del acontecer político se acerquen épocas de crisis del Estado democrático y social de Derecho. 57 LA REPRESENTACIÓN DEMOCRÁTICA EN LA REPÚBLICA ARGENTINA: LOS PARTIDOS POLÍTICOS Domingo José Mazza. 1. RESUMEN EJECUTIVO: Este trabajo brindará al lector un panorama general de la representación democrática de la República Argentina a través de los partidos políticos y la importancia que el Estado otorga a la existencia y desenvolvimiento de los mismos. Hemos intentado hacer una breve reseña contemplando su origen, su paso en el tiempo, crisis, situación actual de participación de los partidos en las cámaras legislativas en Argentina y partidos políticos reconocidos como nacionales. Traemos al lector las reformas trascendentes efectuadas desde la reinstauración del régimen democrático, como la ley orgánica de los partidos políticos, la incorporación en la Constitución Nacional como instituciones fundamentales del sistema político argentino y las sancionadas como consecuencia de la crisis posterior y la necesidad social de la transparencia y confianza en la política, sus actores y quienes luego de participar activamente son los representantes del pueblo en el poder. Por último, la visión, concepto, calificación y significación pública conforme la jurisprudencia del Máximo Tribunal y de la Cámara Nacional Electoral. 2. INTRODUCCIÓN. Por definición y desde un punto de vista etimológico la palabra ―Democracia‖ nos remite al gobierno del pueblo. La República Argentina en su Carta Magna nos pone de manifiesto que el pueblo no delibera ni gobierna, sino por medio de sus representantes y autoridades (Art. 22). Se instituye una democracia representativa o indirecta, sin perjuicio de la incorporación en la reforma efectuada en el año 1994 de mecanismos de democracia semidirecta como la iniciativa y la consulta popular. Los representantes del pueblo no son más que otros ciudadanos elegidos por el sufragio y que, para ser considerados candidatos pasibles de voto, integran un ―Partido Político‖. Edmund Burke ha definido a los partidos políticos como ―un grupo de gente unida para promover a través de su acción conjunta el interés nacional, según algún principio particular en el que concuerdan‖1 Max Weber nos enseña que partido político ―es la forma de socialización que, descansando en un reclutamiento libre, tiene como fin, proporcionar poder a su dirigente dentro de una asociación y otorgar por ese medio a sus miembros activos determinadas probabilidades ideales o materiales‖2 . Edmund Burke, Thoughts on the Cause of the Present Discontents (1770), en The Works of Edmund Burke, 8 vols., Bohm´s Standard Library, Londres, 1901-1902, vol. 1, pp. 373/375. 2 Weber, Max, Economía y Sociedad, p. 228, Fondo de Cultura Económica, México 1969. 1 59 Más modernamente, Giovanni Sartori define a los partidos políticos como ―cualquier grupo político que se presenta a competir en elecciones y que puede colocar mediante ellas a sus candidatos en cargos públicos‖3 . Desde una mirada idealista puede decirse que ―Partido Político‖ es la unión de personas que comparten ideales y proyectos en pos de alcanzar el bien común, accediendo para ello a los poderes del estado a fin de implementarlos. Es innegable que los partidos políticos son uno de los mecanismos a través de los cuales la sociedad se articula con el Estado, expresando los intereses generales en una sociedad democrática. Su origen parte de la actividad parlamentaria y como consecuencia de la aparición en el siglo XIX del sistema representativo y la expansión a otros estamentos sociales del sufragio. En Argentina la sanción en 1912 de la Ley Nº 8.871, conocida como Ley ―Sáenz Peña‖, que al reconocer los derechos políticos, instaurando el sufragio universal, igual, secreto y obligatorio, significó la incorporación de vastos sectores al cuerpo electoral y consecuente, al régimen político. La culminación de la integración de todo el pueblo con derecho a voto fue con la promulgación el 23 de septiembre de 1947 de la denominada Ley del Voto Femenino Nº 13.010.4 3. DESARROLLO 3.1 Breve reseña de los partidos políticos en Argentina. En los primeros años de la Confederación Argentina, un grupo disidente de Buenos Aires —el Partido Autonomista— en coalición con otros sectores conservadores de las provincias, creó el Partido Autonomista Nacional (PAN), que habría de conducir y acaparar por décadas el régimen político del país. Este movimiento político surgido a fines del siglo XIX, consagró presidentes a Sarmiento, Avellaneda y Roca, entre otros. Por esa época, surgieron otras expresiones políticas opuestas al PAN que se agrupaban de diversas maneras, entre las que destacaron no sólo los socialistas, sino también anarquistas, y la Unión Cívica Radical. Podría decirse que a partir de 1945 el bipartidismo reinó en Argentina. La vida política se hegemonizó entre la ―Unión Cívica Radical‖ y el ―Partido Justicialista‖. Un régimen bipartidista no significa que existan efectivamente dos partidos políticos o dos de carácter mayoritario, sino que ambos sean concebidos como únicos partidos con capacidad de gobernar, de sustituirse el uno al otro en las elecciones. El Partido Justicialista nacido en 1947 tuvo como principal estandarte en sus orígenes la defensa de los trabajadores, quedando ligado a la clase obrera y a la fuerza sindical. Logró convertirse desde su nacimiento, junto a la Unión Cívica Sartori, Giovanni, Partidos y Sistemas de Partidos. Alianza Editorial, Madrid, 1980 – versión original 19764 En las elecciones del 11 de noviembre de 1951, votaron 3.816.654 mujeres (el 63,9 % lo hizo por el Partido Justicialista, el 30,8 % por la Unión Cívica Radical). Más adelante, en 1952, las primeras 23 diputadas y senadoras ocuparon sus bancas, representando al Partido Justicialista. 3 60 Radical, en uno de los dos partidos políticos más importantes que hubo en el país hasta finales del siglo XX. Detrás de estos actores principales, suelen competir electoralmente agrupaciones políticas de carácter liberal inclinadas hacia la derecha y en el otro extremo, la izquierda como han sido los partidos UCeDé, Acción por la República y el Frente Grande, Partido Socialista, como ejemplos respectivamente de cada una de las ideologías indicadas. Más cercano en el tiempo, en 1983 la Unión Cívica Radical canalizó las transformaciones de la sociedad argentina y se consagró en el poder pero la crisis económica que derrumbó su gobierno inclina nuevamente al electorado por el Partido Justicialista con su líder el Dr. Carlos Menem. En 1995, ante el nuevo triunfo del Dr. Menem, nos encontramos con una nueva agrupación política opositora al partido gobernante, el Frente País Solidario (FREPASO). Su lugar fue destacado, logrando fuerte adhesión del electorado alcanzando el segundo puesto. El FREPASO era una coalición de partidos de centroizquierda encabezada por el Frente Grande de Carlos 'Chacho' Álvarez, el Partido País, de José Octavio Bordón, y la Unidad Socialista. Es de destacar que a partir de la década de los ´90 comenzó la crisis del bipartidismo, generándose uniones, alianzas y divisiones también dentro de los mismos partidos políticos. El sistema de partidos políticos imperante en la Argentina comenzó a sufrir profundas transformaciones. Así nos encontramos en 1997, con el Frepaso y la Unión Cívica Radical formando un nuevo frente llamado Alianza por el Trabajo, la Justicia y la Educación, más conocida simplemente como La Alianza. Esta agrupación ganó las elecciones de 1999 y se disolvió de hecho después de la renuncia del presidente Fernando de la Rúa el 20 de diciembre de 2001. Luego de un período de gran inestabilidad política y económica, el Partido Justicialista presenta tres candidatos para la elección presidencial. Es así como entra en la escena nacional una nueva alianza electoral dentro del Partido Justicialista,El Frente para la Victoria (FpV) fundada en 2003 para sostener la candidatura presidencial de Néstor Kirchner, quien finalmente resultó electo presidente de la Nación para el período 2003-2007. Es de destacar que dicho frente se mantiene hasta la actualidad en el poder con el mayor número de sufragios. 3.2 Estado actual de representación partidaria en la República Argentina. 3.2.1 HONORABLE CAMARA DE SENADORES DE LA REPUBLICA ARGENTINA AL 01/10/2013 61 3.2.2 HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS DE LA REPUBLICA ARGENTINA AL 01/10/2013 62 3.2.3 Partidos políticos Argentinos reconocidos como Nacionales5 Partidos políticos a nivel nacional Número lista de Nombre del partido político Reconocimiento 1 Movimiento de Integración y Desarrollo 07/04/1983 2 Partido Justicialista 25/04/1983 3 Unión Cívica Radical 31/05/1983 5 Partido Demócrata Cristiano 13/06/1983 6 Partido Intransigente 24/06/1983 8 Partido Federal 22/07/1983 9 Partido Demócrata Progresista 29/07/1983 12 Partido Comunista 31/05/1983 19 Partido Conservador Popular 14/09/1983 20 Unión del Centro Democrático 28/02/1984 22 Partido Humanista 14/08/1985 23 Unión Popular 17/04/1986 30 Partido Socialista Auténtico 31/03/1989 33 Partido Nacionalista Constitucional UNIR 09/11/1989 36 Partido Autonomista 22/05/1992 37 Partido del Campo Popular 17/05/1993 38 Movimiento Socialista de los Trabajadores 26/04/1994 40 Movimiento Libres del Sur 06/03/1995 41 Partido Frente Grande 19/04/1995 42 Política Abierta para la Integridad Social 11/05/1995 47 Coalición Cívica - Afirmación para una 23/09/2002 República Igualitaria 50 Partido Socialista 20/02/2003 54 Partido de la Victoria 05/03/2003 57 Movimiento de Acción Vecinal 31/07/2007 60 Movimiento Independiente de Justicia y 05/09/2007 Dignidad 61 Izquierda por una Opción Socialista 30/10/2007 63 Es Posible 02/03/2010 64 PRO-Propuesta Republicana 03/06/2010 5Nómina de Partidos Políticos de distrito, reconocidos al 15 de Abril de 2013. 63 Partidos políticos a nivel nacional Número lista de Nombre del partido político Reconocimiento 65 Partido Unión Celeste y Blanco 24/11/2010 66 Partido Solidario 07/12/2010 67 Kolina 13/06/2011 68 Nueva Izquierda 15/06/2011 69 Partido GEN 15/06/2011 70 Partido de Trabajadores por el Socialismo 11/07/2012 3.3 La Constitución Nacional. De primordial importancia es la existencia de los partidos políticos para la vida representativa, republicana y federal adoptada por Argentina de acuerdo a su Carta Magna. Conforme el derecho positivo argentino, podemos decir que los partidos políticos presentan dos ámbitos diferenciados en su naturaleza jurídica: uno es su carácter de asociación civil que hace a su existencia y el otro es la personería jurídico-política, que es otorgada por la Justicia Nacional Electoral, para intervenir en elecciones, presentar candidatos y obtener financiamiento público, de tal manera que la caducidad de la personería no implica la extinción de la personalidad jurídica. Nuestra norma suprema con la reforma del año 1994 les ha dado raigambre constitucional en su artículo 38 que reza: ―Los partidos políticos son instituciones fundamentales del sistema democrático. Su creación y el ejercicio de sus actividades son libres dentro del respeto a esta Constitución, la que garantiza su organización y funcionamiento democráticos, la representación de las minorías, la competencia para la postulación de candidatos a cargos públicos electivos, el acceso a la información pública y la difusión de sus ideas. El Estado contribuye al sostenimiento económico de sus actividades y de la capacitación de sus dirigentes. Los partidos políticos deberán dar publicidad del origen y destino de sus fondos y patrimonio‖. 3.4 Legislación en particular. La primera norma que reguló la actividad de los partidos políticos fue dictada por un gobierno de facto, mediante un decreto-ley del 4 de agosto de 1931. Más tarde, en 1943, se dictaron nuevos dispositivos regulatorios de partidos. Durante el gobierno democrático de Arturo Illia, se sanciona la Ley Orgánica de Partidos Políticos Nº 16.652, promulgada el 11 de enero de 1965, y que dio origen a la legislación que rige actualmente. Con la recuperación de la democracia en 1983, se sancionó el texto básico de la actual Ley Orgánica de Partidos Políticos (LOPP) Nº 23.298. Desde la crisis de 2001 y, a pesar de las mayorías agravadas que la Constitución Nacional impone para modificar el régimen electoral y de los partidos políticos, en su artículo 77, se sancionaron, en breve lapso, reformas a la 64 Ley Orgánica de Partidos Políticos Nº 23.298 y al Código Electoral Nacional, así como las leyes Nº 25.600, la Nº 26.215 sobre financiamiento de los partidos políticos y la Nº 26.571 de democratización de la representación política, la transparencia y la equidad electoral. En particular, la ley 23.298 con la reforma introducida por la ley 26.571 es la norma vigente que regula la vida de los partidos políticos, siendo de ―orden público‖. Es decir, que nos encontramos ante una normativa que no puede ser dejada sin efecto por acuerdo de partes pues en su aplicación pues están interesadas de una manera muy inmediata y directa, la paz y la seguridad, integrando el cuerpo de leyes fundamentales y básicas que forman el núcleo sobre el que está estructurada la organización social. En ella se han previsto los principios generales de los partidos políticos, fundación y constitución, nos habla de los partidos nacionales así como también de las confederaciones, fusiones y alianzas transitorias, de la carta orgánica, funcionamiento, caducidad y extinción. Asimismo, regula el procedimiento ante la Justicia Federal con competencia electoral indicando que corresponde a dicho fuero el contralor de la vigencia efectiva de los derechos, atributos, poderes, garantías y obligaciones, así como el de los registros que ésta y demás disposiciones legales reglan con respecto a los partidos, sus autoridades, candidatos, afiliados y ciudadanos en general. Nuestro ordenamiento garantiza a todos los ciudadanos del derecho de asociación política para agruparse en partidos políticos democráticos. Se garantiza a las agrupaciones el derecho a su constitución, organización, gobierno propio y libre funcionamiento como partido político, así como también el derecho de obtener la personalidad jurídico-política para actuar en uno, varios o todos los distritos electorales, o como confederación de partidos, de acuerdo con las disposiciones y requisitos que establece esta ley (Art. 1º, Ley 23.298). Asimismo y sin perjuicio de las normas de orden público que deben observar las agrupaciones políticas, tanto en su conformación como en su desenvolvimiento, cuyo control como se ha indicado está reservado a la justicia federal con competencia electoral, todo lo referente a su vida interna partidaria se rige por su propio estatuto o carta orgánica, que constituye la ley fundamental del partido en cuyo carácter rigen los poderes, los derechos y obligaciones partidarias y a la cual sus autoridades y afiliados deberán ajustar obligatoriamente su actuación. Son los mismos los que cuentan con el monopolio para la nominación de candidatos para cargos públicos electivos y son condiciones sustanciales para su existencia: a) Grupo de ciudadanos, unidos por un vínculo político permanente Organización estable y funcionamiento reglados por la carta orgánica de conformidad con el método democrático interno, mediante elecciones periódicas de autoridades, organismos partidarios y candidatos, en la forma que establezca cada partido. c) Reconocimiento judicial de su personería jurídico-política como partido, la que comporta su inscripción en el registro público correspondiente. Otro aspecto destacable de nuestra legislación es lo relativo a la fusión de partidos así como la innovación respecto de la definición de confederaciones y alianzas electorales. Tenemos entonces que dos o más partidos políticos que aún mantienen su personería pueden fusionarse presentando, ante el juzgado federal con competencia electoral en que estén inscriptos, un acuerdo suscripto por las personas con autorización suficiente de acuerdo a las actas de los órganos competentes en las que consten la voluntad de la fusión. Para que la fusión 65 proceda, el partido que surja de la misma, deberá cumplir con los requisitos exigidos para la constitución de un partido de distrito o nacional, en su caso. Una vez cumplidos con todos los recaudos exigidos y cumplidos los procedimientos pertinentes, el partido político resultante de la fusión sucederá, a todos los efectos, a los partidos fusionados, tanto en sus derechos como en sus obligaciones patrimoniales. En cuanto a las alianzas se establece que una alianza es la unión temporal de dos o más partidos políticos con el objetivo de presentarse a un proceso electoral. La alianza subroga los derechos políticos y económicos de los partidos que la integran respecto de la elección para la que fue constituida. La responsabilidad de las alianzas se proyecta a los partidos que la integran así como las sanciones económicas que se les aplicasen. Ahora bien, en caso de tener la voluntad de actuar en forma permanente pero sin perder la personalidad política individual, los partidos pueden confederarse, tanto a nivel nacional como en los distritos. En caso de tratarse de una confederación de partidos de orden nacional ello vincula a todos los partidos de distrito que lo integran. Deberán los partidos cumplir individualmente con la obtención y mantenimiento de la personería jurídico-política, así como celebrar elecciones internas de sus autoridades en forma individual, teniendo autoridades partidarias que coexisten con las confederadas, aunque éstas están legitimadas respecto de la postulación de candidaturas, constitución de alianzas y materia financiera. La confederación subroga los derechos políticos y económicos de sus miembros, los que no podrán presentar candidaturas o percibir aportes individualmente. Tan así como la norma analizada nos habla de la fundamental importancia de regular la estructura y condiciones para la existencia de un partido político, no menor lo es el tratamiento del patrimonio de los mismos. Ha de tenerse en cuenta que el artículo 38 de la Constitución Nacional dispone que el Estado contribuye al sostenimiento económico de las actividades de los partidos políticos así como de la capacitación de sus dirigentes, como también que estas agrupaciones políticas deberán dar publicidad del origen y destino de sus fondos y patrimonio. Fue por ello y ante la crisis de 2001 con su consecuencia de un descontento y desconfianza de la ciudadanía respecto de la dirigencia política por demás elevado, que impuso la necesidad de plasmar legalmente las bases y mecanismos para lograr transparencia en la financiación política en el país. El gran avance lo marcó la hoy derogada ley 25.600 sancionada en el año 2002, que eliminó el anonimato de las donaciones, introdujo el uso de Internet como mecanismo de difusión, reguló el derecho al acceso a la información, obligó a presentar un informe previo a la elección –para facilitar el ―voto informado‖- y previo a la suspensión automática de la entrega de fondos públicos a los partidos que no cumplieran con los requisitos de rendición de cuentas. Esta ley que abrió paso al camino dirigido a la transparencia y suma de la ciudadanía a la fe política, fue reemplazada por la ―Ley Financiamiento de los Partidos Políticos‖ Nº 26.215 y, en este contexto, se sanciona en coincidencia de espíritu la ―Ley de democratización de la representación política, la transparencia y la equidad electoral‖ Nº 26.571. 66 Se regula entonces sobre el patrimonio de los partidos políticos, controles, el financiamiento de los mismos y de las campañas. Nos encontramos con la contemplación de tres tipos de actividades partidarias: la institucional, la de pre-campaña (elecciones primarias) y la de campaña, sometiendo a cada una de estas etapas de la vida partidaria a reglas especiales en cuanto a los montos, origen y transparencia del movimiento de fondos. Dispone la ley que los partidos políticos obtendrán sus recursos mediante el financiamiento público y privado, de acuerdo a lo contemplado en su articulado. Respecto del financiamiento público, el Estado contribuye al normal funcionamiento de los partidos políticos reconocidos y dispone que con tales aportes podrán realizar las siguientes actividades: a) desenvolvimiento institucional; b) capacitación y formación política, campañas electorales primarias y generales. Se prevé que el patrimonio del partido político se integrará con los bienes y recursos que autorice la ley en estudio y la respectiva carta orgánica, restándole las deudas que pesen sobre él. En rasgos generales se los exime de todo impuesto, tasa o contribución nacional, incluido el impuesto al valor agregado respecto de sus bienes, cuentas corrientes y actividades. La ley crea el llamado ―Fondo Partidario Permanente‖ que, administrado por el Ministerio del Interior se compone del aporte que destine anualmente la ley de Presupuesto General de la Nación, del dinero proveniente de las multas que se recauden por aplicación de la ley y el Código Nacional Electoral, el producto de las liquidaciones de los partidos extinguidos, legados y donaciones efectuadas al Estado Nacional con ese destino, los reintegros que efectúen los partidos, confederaciones y alianzas, aportes privados y por último, por los fondos remanentes de los asignados al Ministerios del Interior para este fondo y gastos electorales, una vez realizadas las erogaciones para las que fueron previstas. Será el Ministerio del Interior quien deberá informar cada año tanto a los partidos como a la Cámara Nacional Electoral el monto de los recursos que integran el Fondo Partidario Permanente al 31 de diciembre del año anterior. Ese monto con más los fondos asignados por Presupuesto General de la Nación, deducidos determinados porcentajes establecidos por la ley, serán los recursos a distribuir en concepto de aporte anual para el desenvolvimiento institucional. Asimismo se establece que el Presupuesto General de la Nación correspondiente al año electoral debe determinar una partida presupuestaria específica en concepto de aporte extraordinario para campañas electorales. Respecto del financiamiento privado la ley dispone que los partidos políticos podrán obtener financiamiento del sector privado, prohibiendo que se acepten o reciban, directa o indirectamente: a) contribuciones o donaciones anónimas. No podrá imponerse a las contribuciones o donaciones el cargo de no divulgación de la identidad del contribuyente o donante; b) contribuciones o donaciones de entidades centralizadas o descentralizadas, nacionales, provinciales, interestaduales, binacionales o multilaterales, municipales o de la Ciudad de Buenos Aires; c) contribuciones o donaciones de empresas concesionarias de servicios u obras públicas de la Nación, las provincias, los municipios o la Ciudad de Buenos Aires; d) contribuciones o donaciones de personas físicas o jurídicas que exploten juegos de azar; e) contribuciones o donaciones de gobiernos o entidades públicas extranjeras; f) contribuciones o 67 donaciones de personas físicas o jurídicas extranjeras que no tengan residencia o domicilio en el país; g) contribuciones o donaciones de personas que hubieran sido obligadas a efectuar la contribución por sus superiores jerárquicos o empleadores; h) contribuciones o donaciones de asociaciones sindicales, patronales y profesionales. Las restricciones previstas en este artículo comprenden también a los aportes privados destinados al Fondo Partidario Permanente. Se impone también un monto máximo para la percepción de donaciones por año calendario y se beneficia impositivamente al donante pues los montos destinados al financiamiento político pueden deducirse del impuesto a las ganancias hasta un 5% de la ganancia neta del ejercicio. Este patrimonio está sometido cada año a la fiscalización y control por la justicia federal electoral y la Cámara Nacional a través del Cuerpo de Auditores Contadores. Otro aspecto novedoso es el tratamiento de la publicidad de los partidos políticos. Se establece que los espacios en los medios de radiodifusión televisiva y sonora abierta o por suscripción serán distribuidos exclusivamente por la Dirección Nacional Electoral del Ministerio del Interior, siguiendo una tendencia en América Latina, prohíbe en forma absoluta la compra de espacios en los medios masivos de comunicación con fines de campaña. Ni los partidos, ni los candidatos, ni los terceros pueden contratar espacios en medios para propaganda electoral. También a este respecto, se da coto a la duración de la campaña en los medios a los últimos 25 días antes de la fecha fijada para la elección general. La prohibición tiene dos objetivos: abaratar el costo de las campañas reduciendo el gasto en publicidad –especialmente en tv, que es uno de los rubros más caros del presupuesto de campaña- y equilibrar la competencia eliminando la ventaja que tienen los candidatos o partidos económicamente fuertes frente a los que no lo son, y por lo tanto, no pueden afrontar los gastos de una sólida campaña mediática. 3.5 Los partidos políticos y la jurisprudencia nacional. Ya con anterioridad a la mencionada reforma constitucional la Corte Suprema de Justicia de la Nación había calificado a los partidos políticos como organizaciones de derecho público no estatal, necesarias para el desenvolvimiento de la democracia y, por tanto, instrumentos de gobierno (Fallos L.L. 310:819 y 315:380, entre otros)6. Encontramos también la inmensa significación de su actuar para la vida democrática argentina en diferentes fallos de la Cámara Nacional Electoral que ha resaltado el papel que le cabe a los partidos políticos, expresando que constituyen uno de los vehículos más relevantes de la manifestación de la voluntad del cuerpo electoral y afirmando ―que de la fortaleza del sistema de partidos depende, en buena medida, la propia fortaleza del sistema democrático‖ (Fallos CNE 3054/02, 3112/03, 3253/03, 3423/05 y 3743/06, entre otros).7 Corte Suprema de Justicia de la Nación(CS). Fecha: 22/04/1987 - Actor: Ríos, Antonio J.-Publicado en: LA LEY 1987-C, 278 - Cita Fallos Corte: 310:819. 7 CAUSA: "Padilla, Miguel M. s/inconstitucionalidad del art. 2° de la ley 23.298‖ (Expte. 3531/01 CNE) - CAPITAL FEDERAL.-FALLO Nº 3054/2002. RODOLFO E. MUNNE ALBERTO R. DALLA VIA - SANTIAGO H. CORCUERA - JORGE HORACIO OTAÑO PIÑERO 6 68 También a este respecto se sostiene que ―recae sobre los partidos políticos ―el deber de enriquecer con su acción el régimen representativo fortalecer en el elector el espíritu crítico y la participación activa‖ (Fallos CNE 2984/01, 3054/02 y, entre otros)8. Es por ello, que el artículo 38 de la Constitución Nacional les impone, como contrapartida a la libertad que les reconoce para el ejercicio de sus actividades, el deber de respetar los principios que la Constitución contiene, en tanto son los responsables de llevar adelante tan importante misión para el Estado, por lo que resulta indispensable la adecuación de su organización interna al sistema democrático. No puede obviarse además, que el art. 2° de la ley 23.298 les atribuye el monopolio para la postulación de candidatos a cargos electivos, facultad que conlleva la ineludible responsabilidad de respetar en su accionar interno los principios democráticos, aun para la selección de autoridades partidarias (Fallos CNE 3112/03)9. 4. CONCLUSIONES La crisis institucional originada en el año 2001 que tuvo como correlato la sucesión de tres presidentes constitucionales y dos interinos en el transcurso de tan sólo doce días (20 de diciembre de 2001 al 02 de enero de 2002) trajo la inevitable necesidad de legislar sobre la transparencia, financiamiento e intervención del Estado en la actividad política. (Secretario).- CAUSA: "Mouriño, Javier y otros s/impugnan designación de congresales nacionales del Partido Justicialista" (Expte. N° 3594/02 CNE) - CAPITAL FEDERAL.FALLO Nº 3112/2003 RODOLFO E. MUNNE - ALBERTO R. DALLA VIA - SANTIAGO H. CORCUERA - FELIPE GONZALEZ ROURA (Secretario).- CAUSA: "Incidente de apelación en autos "Partido Unión para la Integración, el Trabajo y la Esperanzas/solicita reconocimiento –Capital Federal-‖ (Expte. N° 3718/03 CNE) - CAPITAL FEDERAL.- FALLO Nº 3253/2003. RODOLFO E. MUNNE - ALBERTO R. DALLA VIA - SANTIAGO H. CORCUERA - FELIPE GONZÁLEZ ROURA (Secretario).- CAUSA: "Partido Nuevo Triunfo s/reconocimiento Distrito Capital Federal" (Expte. N° 3846/04 CNE) - CAPITAL FEDERAL.- FALLO Nº 3423/2005. RODOLFO E. MUNNE - ALBERTO R. DALLA VIA SANTIAGO H. CORCUERA - FELIPE GONZALEZ ROURA (Secretario).- CAUSA: "Partido Movimiento Popular Tucumano s/rendiciones de cuentas ejercicio anual 2003" (Expte. Nº 4091/05 CNE) - TUCUMÁN.- FALLO Nº 3743/2006.-RODOLFO E. MUNNE - ALBERTO R. DALLA VIA - SANTIAGO H. CORCUERA - JORGE HORACIO OTAÑO PIÑERO (Secretario).- - - CAUSA: "Alianza Frente por un Nuevo País s/solicita cumplimiento del art. 54 de la Constitución Nacional -elecciones 14 de octubre de 2001 (H.J.N.E.)" (Expte. Nº 3509/2001 CNE) - CAPITAL FEDERAL.- FALLO Nº 2984/2001. RODOLFO E. MUNNE - ALBERTO R. DALLA VIA - SANTIAGO H. CORCUERA - FELIPE GONZÁLEZ ROURA (Secretario).CAUSA: "Padilla, Miguel M. s/inconstitucionalidad del art. 2° de la ley 23.298‖ (Expte. 3531/01 CNE) - CAPITAL FEDERAL.- FALLO Nº 3054/2002. RODOLFO E. MUNNE - ALBERTO R. DALLA VIA - SANTIAGO H. CORCUERA - JORGE HORACIO OTAÑO PIÑERO (Secretario).9 CAUSA: "Mouriño, Javier y otros s/impugnan designación de congresales nacionales del Partido Justicialista" (Expte. N° 3594/02 CNE) - CAPITAL FEDERAL.- FALLO Nº 3112/2003. RODOLFO E. MUNNE - ALBERTO R. DALLA VIA - SANTIAGO H. CORCUERA - FELIPE GONZALEZ ROURA (Secretario).8 69 Dicho quiebre de la credibilidad de las instituciones políticas y principalmente el desmoronamiento de los dos partidos tradicionales se vió reflejada en el nacimiento de alianzas circunstanciales o bien de las mal llamadas colectoras que desembocaron en su posterior recepción legislativa. Reflejo de esta circunstancia fue lo sucedido en las elecciones del año 2003 que se utilizó el ―sistema de neolemas‖ ignorando a los partidos tradicionales. En consecuencia, podemos decir que las reformas introducidas a partir de la crisis aludida, ha combinado nuevos procedimientos de constitución de partidos, mayores controles respecto del mantenimiento de su personería, la posibilidad de fusiones, formar alianzas y confederaciones, a las que nos hemos referido. Se han creado las bases para un nuevo escenario, que da mayor certeza y legitimidad a la vida política. 5. OPINIONES Una vez más la historia nos demuestra que toda crisis es una oportunidad de crecimiento y que sirve para no transitar caminos que no fueron lo suficientemente satisfactorios. A tal efecto, es necesario aprovechar esta coyuntura para trabajar de manera consciente en la necesidad de una profunda reforma de los partidos políticos para que los mismos tengan la representatividad popular, que exista una comunión entre el votante y el votado que circunstancialmente ocupará la función pública. Existen antecedentes a nivel mundial referidos al tema de aquellos países cuya democracia creció y se estabilizó con el transcurso del tiempo. En Europa, los países con tradición democrática, poseen dos vertientes, una de centro derecha y otra de centro izquierda en la que se prioriza la participación parlamentaria. En EEUU, con más de 200 años de democracia, la alternancia entre los dos partidos Republicano y Demócrata con su vida interna partidaria, con sus primarias y formación de dirigentes, garantizaron la continuidad democrática en sus crisis económicas, militares e institucionales. 6. RECOMENDACIONES Se impone necesariamente seguir en búsqueda de mejoras en la legislación vigente para determinar el nacimiento y formación de un partido político, dejándose de lado la multiplicidad de partidos. Entendemos que debería establecerse un régimen en el cual se revalorice la interna partidaria, la trayectoria política y evitar atomizaciones. Las sociedades actuales poseen la percepción de que el liderazgo es el elemento que garantiza el éxito para el buen desempeño de la gobernabilidad, pero dicho liderazgo no debería ser circunstancial. Cada vez más, se manifiestan en el espacio político personajes que aspiran a ingresar a los puestos de gobierno, valiéndose de su prestigio y/o notoriedad en el ámbito de la sociedad o los medios de comunicación. Ellos provienen de sectores de ―outsider‖ careciendo de experiencia en la militancia y camino de la vida política, utilizando sólo su nombre para captar grupos de interés y formar alianzas carentes de una verdadera ideología representativa. 70 7. FUENTES DE INFORMACIÓN 7.1 Fuentes bibliográficas Constitución de la Nación Argentina, 1994. Di Tella, Torcuato S., Crisis de representatividad y sistema de partidos políticos, ISEN, Nuevohacer Grupo Editor Latinoamericano, Buenos Aires, 1998. Favaro, Orietta, “Los partidos Políticos en Argentina , Un archipiélago de entramados con fuerte arraigo territorial”, (Cehepyc/Clacso.UNCo) Ferreira Rubio, Delia M., Financiamiento de los partidos políticos en Argentina: Modelo 2012, ONPE, Perú, Revista Elecciones, vol. 11, Nº 12, enero-diciembre de 2012. Ley Nº 8.871. Ley Nº 13.010. Ley Nº 23.298. Ley Nº 25.600. Ley Nº 26.215. Ley Nº 26.571. Romero Carranza Ambrosio, Rodríguez Varela Alberto y Ventura Eduardo, Historia Política y Constitucional, Argentina 1776-1976, Editorial AZ editora, 1986. 7.2 Fuentes Página Web Sitio: http://www.biblioteca.jus.gov.ar/legislacion-argentina.html Sitio: http://www.laley.com.ar Sitio: http://www.observatorioelectoral.org/biblioteca (Artículo: Reforma política en Argentina: Hacia el fortalecimiento del sistema democrático (Texto de la exposición en el Seminario Internacional sobre la reforma política en Argentina, Universidad de Buenos Aires, 18/06/02) Sitio: www.pjn.gov.ar Sitio: http://www.pjn.gov.ar/jurisprudencia2/resultado.php Sitio: http://www.pjn.gov.ar/cne/documentos/home/partidos_reconocidos.pdf Sitio: http://todo-argentina.net/historia/democracia/ 71 LOS PARTIDOS POLÍTICOS Y EL COLEGIO DE LÍDERES EN LAS CÁMARAS PARLAMENTARIAS Eneida Desiree Salgado+ Paula Bernardelli La Constitución brasilera presenta un diseño ambicioso de la democracia, que no se restringe solamente a la necesidad de votación para la toma de decisiones, a la existencia de libertades y de elecciones libres, pues tiene como su característica principal la necesidad de deliberación para la toma de decisiones. El texto constitucional hace imperioso el debate público y robusto, en el cual todas las voces deben ser oídas, para que así sea posible encontrar decisiones que más se aproximen a un consenso entre todos los involucrados. Ocurre que a veces dicha deliberación es sustituida por discursos sobre “gobernabilidad” y “eficiencia parlamentaria”. Para disminuir costos de transacción, aumentar la estabilidad de las decisiones y mejorar la coordinación de la acción política alrededor de determinadas opciones1, se delegan prerrogativas y competencias legislativas a líderes parlamentarios, y se acaba por asfixiar el debate, pilar estructurante de la democracia deliberativa. En este estudio serán analizadas la formación de las comisiones y el funcionamiento de las estructuras de liderazgo parlamentario, las formas de elección, el papel constitucional y el funcionamiento interno de los partidos, para que, con eso, sea posible concluir si un parlamentario aislado consigue ejercer alguna forma de influencia en el proceso legislativo brasilero, y si existe legitimidad en la estructura poco deliberativa creada por los reglamentos internos. 1. LA CONFIGURACIÓN DEMOCRÁTICA DEL ESTADO CONSTITUCIONAL BRASILERO La Constitución brasilera de 1988 indica, en su conjunto de decisiones políticas fundamentales, los contornos del Estado y de la democracia. Establece la división de las tareas del Estado, los derechos y las garantías individuales, la previsión de su modificación dentro de determinados límites y las reglas para la legitimación del ejercicio del poder político. Además, el texto constitucional presenta las posiciones políticas constitutivas, que configuran los contornos del Estado y de la concepción de democracia y de república, en el preámbulo2 y en el artículo 1º. 3 MIRANDA, G.L. A delegação aos Líderes Partidários na Câmara dos Deputados e no Senado Federal In: Revista de Sociologia e Política. Curitiba, v. 18, n37, p 201-225, out. 2010. p. 201. 2 “Nós, representantes do povo brasileiro, reunidos em Assembléia Nacional Constituinte para instituir um Estado Democrático, destinado a assegurar o exercício dos direitos sociais e individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça como valores supremos de uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos, fundada na harmonia social e comprometida, na ordem interna e internacional, com a solução pacífica das controvérsias, promulgamos, sob a proteção de Deus, a seguinte CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL”. 3 “Art. 1º A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos: I - a soberania; II - a cidadania; III - a dignidade da pessoa 1 73 Así, instituye el Estado de Derecho como fundamento de la ciudadanía contemporánea, una noción de democracia, una concepción de representación política, indicando los contornos de esa relación, y un ideal republicano, a partir de una fuerte noción de libertad y de igualdad, con la asunción de derechos y deberes de la ciudadanía. Para Paulo Bonavides, la Constitución es “a morada da justiça, da liberdade, dos poderes legítimos, o paço dos direitos fundamentais, portanto, a casa dos princípios, a sede da soberania”. 4 Se trata de un Estado de Derecho calificado, que no se armoniza con cualquier ordenamiento legal. Los particulares y los poderes públicos se someten a la ley debidamente elaborada, dado que son observados los valores y principios constitucionales, sustancialmente considerados. Como afirma Luigi Ferrajoli, dicha dimensión calificada del Estado de Derecho implica, también, una alteración de la naturaleza de la democracia, que pasa a ser limitada y completada por los derechos fundamentales.5 Con Jürgen Habermas, el Estado constitucional democrático se configura como un orden deseado por el pueblo y legitimado por su libre formación de opinión y de voluntad, que permite a los destinatarios del orden jurídico asumirse como sus autores. La actuación estatal en el cumplimiento de sus tareas constitucionales, buscando por medio del derecho dar cuenta de la desigualdad fáctica, permite lograr la efectiva igualdad de los derechos. Y la amplitud de esa actuación extiende la posibilidad de auto legislación democrática, intensificando la capacidad de auto conducción de la sociedad. 6 Para el citado autor, en una democracia informada por la ética discursiva, “só podem requerer validação normas que possam contar com a concordância de todos os envolvidos como partícipes de um discurso prático”. Y se imponen condiciones para el discurso: el acuerdo debe ser motivado por razones epistémicas, no puede haber coacción en la aceptación de las consecuencias presumibles y de los efectos secundarios, todos deben poder presentar sus argumentos y la argumentación debe darse de manera honesta. 7 humana; IV - os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa; V - o pluralismo político. Parágrafo único. Todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente, nos termos desta Constituição”. 4 BONAVIDES, Paulo. Jurisdição constitucional e legitimidade (algumas observações sobre o Brasil). In: FIGUEIREDO, Marcelo; PONTES FILHO, Valmir (Orgs.). Estudos de Direito Público em homenagem a Celso Antônio Bandeira de Mello. São Paulo: Malheiros, 2006, p. 520-549, p. 520. 5 FERRAJOLI, Luigi. Pasado y futuro del Estado de Derecho. Tradução: Pilar Allegue. In: CARBONELL, Miguel (ed.). Neoconstitucionalismo(s). Madrid: Trotta, 2003, p. 1329, p. 19. 6 HABERMAS, Jürgen. A constelação pós-nacional e o futuro da democracia. In:_____. A Constelação pós-nacional. Ensaios políticos. Tradução: Márcio SeligmannSilva. São Paulo: Littera Mundi, 2001, p. 75-142. 7 HABERMAS, Jürgen. Uma visão genealógica do teor cognitivo da moral. In:_____. A Inclusão do outro: Estudos de teoria política. Tradução: Paulo Astor Soethe e George Sperber. São Paulo: Loyola, 2004 [1996], p. 13-62, p. 49 e 58-60. Explica Celso Luiz Ludwig: “O fundamento da ética discursiva habermasiana tem em conta que somente interesses universalizáveis podem servir de base para a justificação de normas. A ética discursiva parte do suposto de que as normas são racionalmente validáveis. São válidas as normas sobre as quais há consenso, obtido por meio do discurso prático. Não se trata, no entanto, de qualquer forma de consenso. Será fundado o consenso obtido nos termos do critério de universalização” (LUDWIG, Celso Luiz. Para uma filosofia jurídica da libertação: 74 La Constitución pasa a incorporar un proyecto de orden político, social y jurídico, que no se muestra neutro y no requiere obediencia delante de su forma, pero “diretamente em virtude da afirmação de um quadro de valores que interpreta o tecido íntimo da sociedade”. 8 No se trata, sin embargo, de plasmar en el texto constitucional un ideal de vida buena e imponerlo a los ciudadanos. Existe, republicanamente, una decisión sobre valores objetivos, que permite que el individuo pueda realizar sus proyectos y llevar a su vida, a condición de que no impida que los demás sujetos igualmente lo hagan.9 La Constitución debe asegurar la garantía de los derechos fundamentales de cualquier persona, al amparo de la representación de una pretendida voluntad general o de un segmento de ella.10 Como apunta Luigi Ferrajoli, la Constitución sirve para garantizar el derecho de todos, en razón de la voluntad popular, para asegurar la convivencia entre intereses diversos en una sociedad heterogénea.11 2. EL MANDATO REPRESENTATIVO Y LA LIBERTAD DEL PARLAMENTARIO La adopción por la Constitución brasilera de una democracia deliberativa republicana específica implica el principio de la libertad para el ejercicio del mandato. Ese principio se revela también por los principios de la democracia representativa, del mandato representativo, de la fidelidad partidaria (entendida debidamente de acuerdo con el diseño constitucional) y la libertad de convicción y de consciencia.12 La Constitución asume la teoría de la representación popular o nacional, en que la relación de representación se establece entre toda la colectividad y el representante, y no entre éste y los electores que efectivamente lo votaron. El texto constitucional revela dicha deliberación al establecer, en su artículo 45, que la “Câmara dos Deputados compõe-se de representantes do povo” y, en su artículo 46, que el “Senado Federal compõe-se de representantes dos Estados e do Distrito Federal”. Además de eso, durante la Asamblea Nacional Constituyente, se discute respecto a la comprensión de la ciudadanía como “expressão individual da paradigmas da filosofia da libertação e direito alternativo. Florianópolis: Conceito Editorial, 2006, p. 110-111). 8 PALOMBELLA, Gianluigi. Filosofia do Direito. Tradução: Ivone C. Benedetti. São Paulo: Martins Fontes, 2005 [1996], p. 181. 9 Para Emerson Gabardo, la Constitución de 1988 trae un ideal de vida buena, relacionado a la felicidad de los individuos y garantido por una serie de dispositivos constitucionales, como lo que prevé el salario mínimo y la prestación de servicios por el Estado. Ese ideal, sin embargo, no ofende la libertad del individuo, pues se basa en conceptos y valores objetivos (GABARDO, Emerson. Interesse Público e Subsidiariedade: o Estado e a Sociedade Civil para além do bem e do mal. Belo Horizonte: Fórum, 2009, p. 325-372). 10 MOREIRA NETO, Diogo de Figueiredo. Princípios constitucionais fundamentais – uma digressão prospectiva. In: VELLOSO, Carlos Mários da Silva; ROSAS, Roberto; AMARAL, Antonio Carlos Rodrigues do (Coords.). Princípios constitucionais fundamentais. Estudos em homenagem ao professor Ives Gandra da Silva Martins. São Paulo: Lex, 2005, p. 327-342, p. 333. 11 FERRAJOLI, Luigi. Pasado y futuro del Estado de Derecho. Tradução: Pilar Allegue. In: CARBONELL, Miguel (Ed.). Neoconstitucionalismo(s). Madrid: Trotta, 2003, p. 13-29, p. 28. 12 Esa es la lectura de Clèmerson Merlin Clève. CLÈVE, Clèmerson Merlin. Fidelidade partidária: estudo de caso. Curitiba: Juruá, 1998, p. 42-45. 75 soberania do povo”, que llega a configurar un artículo del primero anteproyecto de la Constitución, presentado por Bernardo Cabral. La ausencia de previsión de revocación de mandato y la obligatoriedad del voto reflejan dicha decisión política. El mandato representativo tiene carácter colectivo y al ciudadano es atribuida la función (más de que el derecho) de elegir a sus representantes. Además, en ese modelo, los representantes son informados por la opinión pública y también la forman.13 En su discurso para los electores de Bristol, Edmund Burke rechaza la vinculación del representante a instrucciones del electorado. En ese discurso, pese a que resalta la necesidad de una unión con los electores, el peso de los deseos de los representados y el respecto a su opinión, afirma que el gobierno no es una cuestión de voluntad, sino de razón y juicio. Siendo así, la decisión racional no puede ser anterior a la deliberación.14 Para Bernard Manin, la libertad de opinión ocupa el lugar de las instrucciones para el ejercicio del mandato en la discusión de la primera emienda a la Constitución de los Estados Unidos. Así, la voz del pueblo puede llegar a los gobernantes, amortizando la clara característica no democrática de la independencia de los representantes.15 Maurice Hauriou resalta que el representante es autónomo, como un “gerente de negocios” y no como un mandatario, lo que se consagra en dos reglas: prohibición de mandato imperativo e imposibilidad de revocación de mandato. Al tratar de los órganos de soberanía del Estado, se refiere al Poder Legislativo como “poder deliberante”, resaltando que es por la deliberación, más de que por la legislación, que él realiza sus funciones. La deliberación presupone discusión, debate, capaz de alterar la opinión de los representantes que, así, deben ser libres.16 Para Maurice Hauriou, la opinión pública, que cumple con un importante papel en el gobierno representativo, “es un inmenso receptáculo de opiniones diversas que circulan en el público, es un océano de discusión donde se cruzan y se entrecruzan las corrientes más dispares. La opinión pública es un lugar, un medio, una esfera psicológica que se desarrolla, bajo la mirada atenta del país, la lucha de las ideas políticas” (HAURIOU, Maurice. Principios de Derecho Público y Constitucional. 2. ed. Tradução: Carlos Ruiz del Castillo. Madrid: Instituto Editorial Reus, 1927, p. 240). 14 BURKE, Edmund. Discurso a los electores de Bristol. In: _____. Textos políticos. Tradução: Vicente Herrero. Ciudad de México: Fondo de Cultura Económica, 1942 [1774], p. 309-314, p. 312. Afirma: “El Parlamento no es un congreso de embajadores que defienden intereses distintos y hostiles, intereses que cada uno de sus miembros debe sostener, como agente y abogado, contra otros agentes y abogados, sino una asamblea deliberante de una nación, con un interés: el de la totalidad; donde deben guiar no los intereses y prejuicios locales, sino el bien general que resulta de la razón general del todo. Elegís un diputado; pero cuando le habéis escogido, no es el diputado por Bristol, sino un miembro del Parlamento” (p. 312-313). 15 MANIN, Bernard. Los principios del gobierno representativo. Tradução: Fernando Vallespín. Madrid: Alianza Editorial, 1998 [1995], p. 210. 16 HAURIOU, Maurice. Principios de Derecho Público y Constitucional. Op. cit., p. 267 e 469-472. Para el autor, “deliberación es una resolución colectiva sobre un asunto de gobierno o de administración, resolución que se adopta a pluralidad de votos y después de discusión pública, por una Asamblea formando cuerpo y constituida en autoridad pública” (p. 470). Y afirma expresamente: “los miembros de la Asamblea deben ser libres al expresar su voto, a fin de que, terminada la discusión, puedan adherirse a la determinación que parezca más razonable. Si se trata, pues, de una Asamblea 13 76 La deliberación democrática, sea directamente por el pueblo, sea en las cámaras parlamentarias, debe, por el diseño constitucional, producir una decisión que es distinta de la soma de las preferencias u opciones individualmente puestas. El representado es el pueblo, y no los ciudadanos individualmente considerados: no hay, por tanto, una voluntad única que pueda ser reflejada. El debate producido debe, para tener algún sentido, ser capaz de alterar las concepciones iniciales de cada participante.17 Dicha perspectiva, adoptada en la presente investigación, configura para Maria Benedita Pires Urbano un “sentimentalismo constitucional”. 18 Tal vez lo sea, como el apego al bien común, al interés público y a la distinción entre poder constituyente y poderes constituidos. Pero es exigencia a los que defienden la Constitución. La concepción del Parlamento como órgano de deliberación no se coaduna con un mandato vinculado, en que los representantes políticos reciben instrucciones, de su electorado o de su partido, y se manifiestan estrictamente en el sentido predeterminado, siendo impedidos de reflejar sobre otros argumentos presentados. Antes, la existencia de restricciones para la decisión parlamentar revelaría una democracia estadística,19 donde las preferencias individuales o grupos se manifestarían sin que se pudiera apuntar los responsables por la decisión. El principio del gobierno representativo, según Bernard Manin, así se revela: ninguna propuesta puede adquirir fuerza de decisión pública hasta alcanzar el consentimiento de la mayoría, tras haber sido sometida al juicio mediante la discusión. El consentimiento que valida la representación política debe, necesariamente, derivar de la discusión persuasiva. Según el autor, “el gobierno representativo no es un sistema en que la comunidad se autogobierna, representativa cuyos miembros sean electivos, es necesario que no hayan recibido mandato imperativo, pues en caso de recibirlo sería inútil deliberar; la deliberación reposa en el postulado de que puede servir para ilustrar a los votantes, haciéndoles cambiar de opinión antes de votar, postulado que resulta incompatible con el mandato imperativo” (p. 472). 17 NINO, Carlos Santiago. La constitución de la democracia deliberativa. Barcelona: Gedisa, 1996. Como dijera Benjamin Constant, “voltemos às idéias simples”: “Compreendamos que as reuniões [das assembleias representativas] se realizam com a esperança de entendimento” (CONSTANT, Benjamin. Princípios políticos constitucionais: Princípios políticos aplicáveis a todos os governos representativos e particularmente à Constituição atual da França. Tradução: Maria do Céu Carvalho. Rio de Janeiro: Liber Juris, 1989 [1815], p. 129). Más recientemente, Hanna Pitkin defiende que la relación de representación debe dejar espacio para las “atividades cruciais da legislação”, como la formulación de problemas, la deliberación y los compromisos para la tomada de decisión (PITKIN, Hanna Fenichel. The concept of representation. Berkeley: University of California Press, 1967, p. 147). 18 URBANO, Maria Benedita Malaquias Pires. Representação política e parlamento: contributo para uma teoria político-constitucional dos principais mecanismos de proteção do mandato parlamentar. Coimbra, 2004, 830f. Tese (Doutorado em Ciências JurídicoPolíticas), Universidade de Coimbra, p. 128. 19 Novamente utilizando a terminologia de Dworkin (DWORKIN, Ronald. Liberalismo, Constitución y Democracia. Tradução: Julio Montero y Alfredo Stolarz. Buenos Aires: La isla de la luna, 2003 [1980/1990], p. 49-51). 77 sino un sistema en el que las políticas y las decisiones públicas son sometidas al veredicto del pueblo”.20 La existencia de un estatuto constitucional de los congresistas, 21 con restricciones y garantías, parece revelar dicho diseño.22 Más de que un derecho o de que un privilegio parlamentar, la libertad para el ejercicio del mandato es derivada del derecho de libre expresión y discusión. 23 Existe, reconocidos al representante, una libertad individual de expresión política y un conjunto de derechos políticos concernientes a la representación lo que conlleva al libre ejercicio del mandato.24 La libertad, sin embargo, no prescinde de la responsabilidad del mandatario. La necesaria responsabilidad de los agentes públicos, incluidos los agentes políticos,25 deriva del principio republicano, del principio democrático y de la noción de función pública, conforme asienta Romeu Felipe Bacellar Filho. 26 Si no existe una real representación de la voluntad del pueblo, la actuación del agente público debe reflejar “um estrito cumprimento do direito”.27 Maurice Hauriou vincula la idea de representación a la realización de una función 20 MANIN, Bernard. Los principios del gobierno representativo. Op. cit., p. 233, 235 e 236. Jorge Fernández Ruiz se refiere al “status de los parlamentarios” y trata de las inelegibilidades, la inhabilidad, la incompatibilidad, la inviolabilidad y la inmunidad de los legisladores. FERNÁNDEZ RUIZ, Jorge. El Poder Legislativo. México: Porrúa/UNAM, 2010. 22 Para Miguel Reale la existencia de garantías constitucionales de los parlamentarios está ligada al libre ejercicio del mandato: “A história do Estado de Direito assinala uma constante preocupação no sentido de preservar-se o exercício dos mandatos políticos de tôda e qualquer espécie de pressão, a fim de que os representantes do povo, no seio do Parlamento, possam desempenhar, com a necessária independência, a dupla função que lhes compete: a de legislar e a de fiscalizar a ação do Estado” (REALE, Miguel. Decôro parlamentar e cassação de mandato eletivo. Revista de Direito Público, São Paulo, n. 10, p. 87-93, out./dez. 1969, p. 87). 23 Conforme REALE, Miguel. Decôro parlamentar e cassação de mandato eletivo. Revista de Direito Público, São Paulo, n. 10, p. 87-93, out./dez. 1969, p. 33 nr 21. 24 ROLLO, Alberto; CARVALHO, João Fernando Lopes de. Fidelidade partidária e perda de mandato. Semestre eleitoral [Tribunal Regional Eleitoral da Bahia], Salvador, v. 9, n. 1/2, p. 9-32, jan./dez. 2005, p. 10 e 12. 25 “Os agentes políticos são aqueles que se situam no alto da pirâmide estatal, cuja característica fundamental é a ausência de qualquer subordinação, a quem quer que seja, no exercício de suas funções precípuas, salvo à lei.” Se incluyen en esa categoría los jefes del Poder Ejecutivo, los parlamentarios, los magistrados y los miembros del Ministerio Público, entre otros (BACELLAR FILHO, Romeu Felipe. Direito administrativo. 4ª ed. São Paulo: Saraiva, 2008, p. 153). 26 BACELLAR FILHO, Romeu Felipe. Processo Administrativo Disciplinar. São Paulo: Max Limonad, 2003, p.133. Marçal Justen Filho aduz que “[e]m um Estado Democrático de Direito, o Estado somente está legitimado a ser sujeito de interesse público. Atribuir ao Estado a titularidade do interesse privado infringe o princípio da República”. Para el autor, lo que caracteriza el interés público es ser indisponible, es no poder ser colocado en riesgo, porque su naturaleza exige su realización (JUSTEN FILHO, Marçal. Curso de Direito Administrativo. São Paulo: Saraiva, 2005, p. 37 e 43). 27 DERANI, Cristiane. Privatização e serviços públicos. São Paulo: Max Limonad, 2002, p. 42. 21 78 pública.28 Así también lo hace José Roberto Vieira, afirmando la relación del principio de la República con la responsabilidad, y que “os poderes atribuídos aos mandatários do povo só descobrem sentido na ideia de função, na ideia de meios para a realização do interesse público”.29 O sea: aunque el representante sea el titular del mandato, el ejercicio de ese encargo y la fruición de sus prerrogativas suponen un conjunto de deberes. Deberes políticos, más que deberes jurídicos. Afirma Auro Augusto Caliman que el pueblo, soberano, al delegar el poder “a representantes que compõem o Legislativo, não dispõe de garantia jurídica que os obrigue a executar sua vontade”. Asienta, todavía, como características del mandato político-representativo la temporalidad, la generalidad (representación de todo el pueblo), la irrevocabilidad, la irresponsabilidad política, la independencia, la libertad para el ejercicio, la disponibilidad, el impedimento de renunciación relativa (no se acepta cuando el parlamentar esté sometido al proceso que puede llevar a la pierda de mandato), la imposibilidad de transferencia y de delegación y la existencia o no de remuneración.30 En el mismo sentido, el pensamiento de Maria Benedita Malaquias Pires Urbano, que afirma ser o mandato parlamentar un “elemento funcional de representação política”. La autora se refiere a la “responsividad” (responsiveness) – a la atribución de responsabilidad del representante por la concretización de los interés de los electores – y al accountability, exigencia de rendición de cuentas de la actuación del representante. 31 La titularidad del mandato electivo es del mandatario, jurídica y políticamente. El representante político actúa libremente, sin instrucciones del electorado o del partido. No hay vinculación jurídica para allá de la afiliación al partido como condición de elegibilidad. Jorge Miranda expresamente niega la tesis de la “representação partidária” que ve el mandato conferido al partido, afirmando su incompatibilidad con la elección de los representantes por todo el pueblo y con la representación popular. Para el autor, la concepción de la asamblea como cámara corporativa de los partidos solamente sería pensable en “regimes totalitários ou partidos totalitários, e não naqueles que se reclamam da democracia representativa e pluralista”. Aunque la representación esté ligada a los partidos, el mandato no pertenece a los partidos; hay una distinción de funciones de los deputados y de los partidos y, “em caso de ruptura, o Deputado prevalece sobre o partido”.32 HAURIOU, Maurice. Principios de Derecho Público y Constitucional. Op. cit., p. 225. Recordando la lección de Celso Antônio Bandeira de Mello, “existe função quando alguém está investido no dever de satisfazer dadas finalidades em prol do interesse de outrem, necessitando, para tanto, manejar os poderes requeridos para supri-los” (BANDEIRA DE MELLO, Celso Antônio. Curso de Direito Administrativo. 25. ed. São Paulo: Malheiros Editores, 2008, p. 62). 29 VIEIRA, José Roberto. República e Democracia: óbvios ululantes e não ululantes. Revista Brasileira de Direito Constitucional, Curitiba, n. 4, p. 77-100, 2003, p. 87. 30 CALIMAN, Auro Augusto. Mandato parlamentar. Aquisição e perda antecipada. São Paulo: Editora Atlas, 2005, p. 14 e 39-42. 31 URBANO, Maria Benedita Malaquias Pires. Representação política e parlamento: contributo para uma teoria político-constitucional dos principais mecanismos de proteção do mandato parlamentar. Op. cit., p. 772, 113 e 135. 32 MIRANDA, Jorge. Direito Constitucional III: Direito Eleitoral e Direito Parlamentar. Lisboa: Associação Académica da Faculdade de Direito, 2003, p. 267-270. Delante del 28 79 Distinta es la posición de Carlos Mário da Silva Velloso y Walber de Moura Agra, que afirman que los mandatarios no detienen parcela de la soberanía popular y que el poder que se origina en el pueblo no puede ser apropiado en la esfera privada. Y continúan: “O candidato foi eleito para honrar determinado programa partidário, perdendo esse múnus quando se afasta do compromisso assumido”. Para los autores, esa obligación puede ser construida por una interpretación sistémica de la Constitución brasileña.33 No es esa, sin embargo, la disciplina constitucional en Brasil. Aunque la mediación de los partidos sea exigencia para el ejercicio de la soberanía popular en el Estado democrático actual, la sumisión de los mandatarios a ellos anula el mandato libre y revela una partidocracia.34 Así como lo hace el funcionamiento del colegio de líderes en la Cámara de Diputados.35 Sin previsión constitucional y muchas veces en flagrante ofensa al proceso legislativo constitucionalmente previsto, las decisiones de los líderes alejan la publicidad de las votaciones. Fátima Anastasia, Carlos Ranufo Melo y Fabiano Santos acentúan su actuación, así como la de las comisiones, como una delegación de responsabilidades cercada de secreto, pues nada se sabe de las reuniones y de las votaciones. Asimismo, según los autores, sirve para ocultar la actuación de los parlamentares en decisiones de alto costo político.36 Nelson Jobim afirma que ese mecanismo de liderazgo excluye el parlamentario del proceso decisorio, permitiendo a los líderes de los partidos actuaren libremente diseño constitucional portugués, dichas consideraciones no rechazan la disciplina de voto y la pierda de mandato por cambio de partido. 33 VELLOSO, Carlos Mário da Silva; AGRA, Walber de Moura. Elementos de Direito Eleitoral. São Paulo: Saraiva, 2009, p. 90. En artículo anterior, Carlos Mário da SILVA Velloso afirma que un mínimo de fidelidad partidaria es indispensable, incluso con la pierda de mandato, pero con sumisión al programa partidario y a las directrices legítimamente establecidas (VELLOSO, Carlos Mário da Silva. A reforma eleitoral e os rumos da democracia no Brasil. In: ROCHA, Cármen Lúcia Antunes; VELLOSO Carlos Mário da Silva (Coords.). Direito Eleitoral. Belo Horizonte: Del Rey, 1996, p. 11-30, p. 17 y 20). 34 ZAMORA, Rubén I. Partidocracia. DICCIONARIO electoral. San José: Instituto Interamericano de Derechos Humanos, 2000, p. 965-973, p. 966-967. El autor apunta que la Constitución de Sri Lanka permite que los partidos sustituyan los miembros del Parlamento electos por la lista del partido que no acatan la disciplina del voto y afirma que la partidocracia “expresa la debilidad de las instituciones políticas de nuestros procesos de democratización ya sea en su versión restauradora o de incipiente construcción” (p. 970 y 973). 35 Resalta Cesareo R. Aguilera de Prat que los partidos, al lado del gobierno, de los tribunales constitucionales y de los entes territoriales con autonomía política compiten con el Parlamento, evidenciando la inadecuación de la estructura parlamentaria con sus funciones en el Estado social. Más de que el impulsor de las elaboraciones legislativas y de la definición de voluntad política, el Parlamento funciona como una caja de resonancia (AGUILERA DE PRAT, Cesareo R. Problemas de la democracia y de los partidos en el Estado social. Revista de Estudios Políticos (Nueva Época), Madrid, n. 67, p. 93-123, ene./mar. 1990, p. 100). 36 ANASTASIA, Fátima; MELO, Carlos Ranufo; SANTOS, Fabiano. Governabilidade e representação política na América do Sul. São Paulo: Editora da Unesp, 2004, p. 102-112. 80 mediante acuerdos no públicos.37 Para Maria Garcia, el voto de liderazgo debería ser abolido, en nombre de la efectiva representación popular.38 El mandato representativo ostenta un duplo vínculo: un popular, pues su adquisición se da a partir de la voluntad del pueblo; otro partidario, pues los partidos hacen la intermediación entre los candidatos y los electores. 39 La titularidad, sin embargo, no es ni del pueblo, ni del partido: el representante titulariza el mandato.40 Maria Benedita Malaquias Pires Urbano inquiere: “até quando vamos ficar prisioneiros do falso mito da liberdade total dos parlamentares?”.41 Esa libertad es un patrimonio de la democracia, que deriva de una escoja precisa del constituyente y que no puede ser vista como un “residuo histórico”, afirma Roberto Scarciglia. Es “un elemento ineludible de la democracia representativa”, aún más en un momento en que los partidos no están más dominando la relación entre Estado y sociedad.42 No se defiende, por supuesto, una libertad plena, delante del principio republicano, de la responsabilidad en el ejercicio del mandato y de una lectura de la realidad política que revela interferencias externas en la representación. Pero los “grilletes” del mandato libre, para allá de las instrucciones del electorado y de los partidos, así diseñado en el texto constitucional, seguirán atando los intérpretes y aplicadores de la Constitución. O, a lo mejor, así deberían. 3. LOS PARTIDOS POLÍTICOS EN LA CONSTITUCIÓN BRASILERA El tratamiento constitucional de los partidos políticos en Brasil se inició con la Constitución de 1946. Antes de eso, las constituciones eran silentes en relación a los partidos y, muchas veces, dificultaban su creación. En el inicio del Imperio, los llamados partidos políticos estaban, en verdad, conceptualmente más próximos de asociaciones políticas – grupos de opinión formados por personas que tenían un mismo punto de vista político, sin JOBIM, Nelson. Partidos políticos e organização partidária. ANAIS do I Seminário Brasileiro de Direito Eleitoral. Porto Alegre: Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul, 1990, p. 138-147; 169-172, p. 140-141. 38 GARCIA, Maria. Democracia e o modelo representativo. In: GARCIA, Maria (Org.). Democracia, hoje. São Paulo: Instituto Brasileiro de Direito Constitucional, 1997, p. 4182, p. 65. 39 CALIMAN, Auro Augusto. Mandato parlamentar. Aquisição e perda antecipada. Op. cit., p. 44. 40 Así dispone, aunque indirectamente, la Constitución, al establecer la inelegibilidad por parentesco excepto cuando el pariente del jefe del Poder Ejecutivo sea “titular de mandato eletivo” buscando su reelección – art. 14, §7º: “São inelegíveis, no território de jurisdição do titular, o cônjuge e os parentes consangüíneos ou afins, até o segundo grau ou por adoção, do Presidente da República, de Governador de Estado ou Território, do Distrito Federal, de Prefeito ou de quem os haja substituído dentro dos seis meses anteriores ao pleito, salvo se já titular de mandato eletivo e candidato à reeleição”. 41 URBANO, Maria Benedita Malaquias Pires. Representação política e parlamento: contributo para uma teoria político-constitucional dos principais mecanismos de proteção do mandato parlamentar. Op. cit., p. 771. 42 SCARCIGLIA, Roberto. Il divieto di mandato imperativo. Contributo a uno studio di diritto comparato. Padova: CEDAM, 2005, p. 159 e 179. 37 81 organización – aunque fueran llamados de partidos.43 En la Primera República, dichas asociaciones fueron extintas (exceptuando el Partido Republicano), pues, no solamente no eran asumidas como importantes para el sistema de representación, como había una fuerte represión de cualquier organización política contraria aquellos que detenían el poder político.44 Así, tanto la Constitución del Imperio, de 1824, como la Constitución de la República, de 1891, no trataban directamente de los partidos políticos y, todavía, tentaban dificultar su creación.45 Virgílio Afonso da Silva sitúa el Código Electoral de 1932 como marco del nacimiento jurídico de los partidos políticos en Brasil.46 Promulgado en el gobierno de Getúlio Vargas, el Código Electoral reconoció su existencia jurídica y reguló su funcionamiento. Sin embargo, la existencia de un tratamiento legal no mejoró la visible descreencia que existía en relación a los partidos. A pesar de la cantidad de partidos que surgieron en este periodo,47 la Asamblea Constituyente de 1933 decidió por recibirlos como corrientes de opinión, y no como instituciones organizadas.48 Con el Estado Novo, en 1937, los partidos fueron extintos por el Decreto Ley nº 37 de 02 de diciembre de 1937, y la Constitución del Estado Novo implantaba reglas que imposibilitaban absolutamente la reorganización de los partidos extintos.49 SILVA, José Nepomuceno da. As alianças e as coligações partidárias. Belo Horizonte: Del Rey, 2003. p. 59. 44 MEZZAROBA, Orides. Introdução ao Direito Partidário Brasileiro. 2ª ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris. 2004. p. 189 - 197. 45 Orides Mezzaroba puntea que en la Constitución de 1824 “A restrição ao direito de sufrágio mediante critérios econômicos (art. 92 e 94); o cerceamento da liberdade de consciência (art. 5º); a obrigatoriedade de os representantes professarem a religião do Estado (art 95, III); e a introdução do Poder Moderador (art. 98) foram dispositivos constitucionais determinantes para a exclusão da possibilidade de criação de organizações partidárias sólidas e independentes.” (MEZZAROBA, Orides. Introdução ao Direito Partidário Brasileiro. 2ª ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris. 2004. p. 190.) 46 SILVA, Virgílio Afonso da. Partidos e reforma política. Revista Brasileira de Direito Público, v. 11, p. 9-19, 2005. p. 11. 47 “Neste período, várias legendas surgiram, dentre as quais o Partido Progressista, na Paraíba; o Partido Social Nacionalista e o Progressista, em Minas Gerais; o Partido Nacional, em Alagoas; o Partido Nacionalista, no Rio Grande do Norte; o Partido Socialista Brasileiro, ressuscitado em São Paulo; o Partido Nacional Socialista, no Piauí; o Partido Popular, no Rio Grande do Norte; o Partido Popular Radical, no Rio de Janeiro; o Partido Liberal, no Paraná, o Partido Liberal, em Santa Catarina; o Partido Liberal, no Pará; o Partido Liberal, no Mato Grosso; o Partido Republicano Social, em Pernambuco; além de cinco outros Partidos Sociais Democráticos, nos estados do Ceará, de Pernambuco, da Bahia, do Espírito Santo e do Paraná.” ( SILVA, José Nepomuceno da. As alianças e as coligações partidárias. Ob. cit. p. 71-72.) 48 MEZZAROBA, Orides. Introdução ao Direito Partidário Brasileiro. Op. cit. ,p. 198 203. 49 Oridez Mezzaroba afirma que el texto constitucional de 1937 prevía “até pena de morte: (...) a quem tentasse com auxílio ou subsídio de Estado estrangeiro ou organização de caráter internacional, a mudança da ordem política ou social estabelecida na Constituição; e, por fim, d) a quem tentasse subverter por meios violentos a ordem política e social, com o fim de apoderar-se do Estado para estabelecer da ditadura de uma classe social. (...)ficava estabelecida a liberdade de associação, desde que os seus fins não fossem contrários à lei e aos bons costumes. E (...) todo cidadão teria o direito de manifestar o seu 43 82 Con el retorno al Estado de Derecho en 1946, nacieron nuevos partidos – y fueron organizados partidos de ámbito nacional.50 En la Constitución de 1946 surgieron las primeras reglamentaciones constitucionales sobre los partidos políticos, dando contornos para el aparecimiento de una política partidista moderna, y de un ambiente propio para un sistema partidista dinámico y competitivo.51 En el texto constitucional, se prohibió la creación, registro y funcionamiento de partido o asociación que contrario a algunos principios, como el régimen democrático, la pluralidad partidaria y los derechos fundamentales.52 Además, se pasó a exigir el carácter nacional de los partidos políticos, lo que se mantiene hasta hoy y que tiene como objetivo evitar la estatalización de la política nacional, como ocurría en la Primera República.53 Estas exigencias constitucionales, sin embargo no representaron verdaderamente novedades en el ordenamiento jurídico, pues ya habían sido reguladas por decretos-leyes anteriores a la Constitución.54 El Decreto-Ley nº 7.586/45 estableció, entre otras cosas, el monopolio partidista para la presentación de candidatos. Por otro lado, posibilitaba que en elecciones mayoritarios, un candidato se registrara en partidos diferentes y concurriera en más de una entidad federativa.55 En 1965, después del golpe militar, fue editada la Ley Orgánica de los Partidos Políticos (Ley nº 4.740/65), que implantaba reglas para impedir la formación de nuevos partidos y reducir su cantidad.56 En 1966 ocurrió la disolución de todos los partidos políticos y fue impuesto un bipartidismo, con la pensamento, oralmente, por escrito, impresso ou por imagens, desde que atendesse às condições e aos limites da lei”. (MEZZAROBA, Orides. Introdução ao Direito Partidário Brasileiro. Op. cit. ,p. 204.) 50 David Fleischer aduce que solamente tres partidos (PSD, UDN y PTB) contaban de facto con cobertura nacional, en el periodo de 1945 hasta 1965; sin embargo, existían otros diez en el escenario político nacional (FLEISCHER, David. Os partidos políticos. In: Lúcia Avelar e Antônio Octávio Cintra (org.), Sistema Político Brasileiro: uma introdução. Rio de Janeiro: Konrad-Adenauer-Stiftung; São Paulo: Editora Unesp, 2007. p. 304.) 51 AIETA, Vânia Siciliano. Partidos Políticos. Estudos em homenagem ao Prof. Siqueira Castro. Tomo IV. Rio de Janeiro: Lumen Juris. 2006. p. 81. 52 Art. 141 – “§ 13 – É vedada a organização, o registro ou funcionamento de qualquer Partido Político ou associação, cujo programa contrarie o regime democrático, baseado na pluralidade dos Partidos e na garantia dos direitos fundamentais do homem”. 53 SILVA, Virgílio Afonso da. Partidos e reforma política. Op. cit., p. 11. 54 El Decreto Ley nº 7586/1945 regulaba la organización y funcionamiento de los partidos políticos en todo el país, determinaba la necesidad de los partidos tener actuación en ámbito nacional, definió la personalidad jurídica registrada de acuerdo con el Código Civil, las hipótesis de anulación de los partidos y determinó la imposibilidad de candidatura sin filiación. El Decreto Ley nº 9258/46 reafirmó los principios del decreto anterior y presentó, como innovación, la prohibición de recibimiento de recursos extranjeros. 55 Art. 39. “Somente podem concorrer às eleições candidatos registrados por partidos ou alianças de partidos”. Art. 42. “Não é permitido ao candidato figurar em mais de uma legenda, senão quando assim fôr requerido por dois ou mais partidos, em petição conjunta”. 56 “Por essa Lei, perderiam o registro os Partidos que não possuíssem doze deputados federais eleitos por, no mínimo, sete Estados (art. 47, II), ou aqueles Partidos que não obtivessem votação, em eleições gerais para a Câmara Federal, no mínimo de três por cento do eleitorado nacional, distribuídos em onze ou mais Estados (art. 47, III).” (MEZZAROBA, Orides. Introdução ao Direito Partidário Brasileiro. Op. cit. ,p. 213.) 83 creación de la ARENA (Alianza Renovadora Nacional) y del MDB (Movimiento Democrático Brasilero). En este mismo momento se promulgó el texto constitucional de 1967 y, con el Acto Institucional nº 5 (AI-5), en 1968, la creación de nuevos partidos se mostró definitivamente inviable, una vez que era muy fácil que cualquier nuevo partido fuera considerado contrario a la así llamada “Revolución” y que los derechos políticos de sus integrantes fueran suspensos.57 El carácter autoritario del AI-5 fue incorporado a la Enmienda Constitucional nº 1 de 1969 que, en que pese ser menos rígida en algunos puntos – como en la retirada de la exigencia de apoyo de número mínimo de parlamentarios para la creación de nuevos partidos – fue más dura en otros, como en la inclusión de la fidelidad partidaria en el ordenamiento jurídico nacional, determinando la pierda del mandato parlamentario para los representantes que contrariasen las directrices partidarias o por transfuguismo.58 En 1977 el Gobierno Militar decidió, una vez más, acabar con las organizaciones existentes y extinguir el bipartidismo permitiendo, a la creación de nuevos partidos, posibilitando así una cierta participación política.59 En la constituyente de 1987 el papel de los partidos políticos en la democracia fue muy discutido. Había considerable dificultad en percibir cuál sería la verdadera función de los partidos en el contexto político de la época.60 Las discusiones de la Asamblea Constituyente resultaron en la expectativa de un ambiente de plena libertad partidista y plena libertad de actuación parlamentaria, aunque parte de ese escenario de amplia libertad tenga sido inhibido por la legislación legal y por decisiones judiciales recientes. El capítulo constitucional sobre los Partidos Políticos se limita al artículo 17, que trata de la creación de los partidos, bien como presenta principios que deben ser observados, procedimientos obligatorios y prohibiciones. El texto constitucional asegura la libre creación, fusión, incorporación y extinción de los partidos y presenta también garantías de organización y funcionamiento propio. Esa combinación de libertades y garantías revela un texto constitucional liberal, como nunca antes en la historia de la política brasilera.61 Al lado de la autonomía para definición de estructura interna, organización y funcionamiento, de la garantía de personalidad jurídica, del derecho a los recursos del fondo partidario y del acceso gratuito a la radio y a la televisión, existen limitaciones impuestas a los partidos. La creación y funcionamiento de los partidos debe respetar a la soberanía nacional, a los derechos fundamentales de la persona humana, al régimen democrático, al pluripartidismo, deben Art. 4º - “No interesse de preservar a Revolução, o Presidente da República, ouvido o Conselho de Segurança Nacional, e sem as limitações previstas na Constituição, poderá suspender os direitos políticos de quaisquer cidadãos pelo prazo de 10 anos e cassar mandatos eletivos federais, estaduais e municipais”. 58 SILVA, José Nepomuceno da. As alianças e as coligações partidárias. Op. cit.. p. 95. 59 SALGADO, Eneida Desiree. Constituição e Democracia. Tijolo por tijolo em um desenho (quase) lógico: Vinte anos de construção do projeto democrático brasileiro. Belo Horizonte: Fórum. 2007. p. 90. 60 MEZZAROBA, Orides. Introdução ao Direito Partidário Brasileiro. Op. cit., p. 231 234. 61 MEZZAROBA, Orides. Introdução ao Direito Partidário Brasileiro. Op. Cit. p.240 242. 57 84 observar el carácter nacional y rendir cuentas a la Justicia Electoral. Está prohibida la organización paramilitar y el recibimiento de recursos extranjeros.62 La posición central definida para los partidos políticos por la Constitución brasileña de 1988 es bastante cuestionable, pues Condiciona la elegibilidad (derecho político y fundamental) a la obligatoriedad de asociación, contrariando el propio texto que garantiza la libertad de asociación – y de no asociación – como plena.63 No parece posible, sin embargo, hablar en una democracia de partidos en Brasil, siendo más apropiada la referencia a una democracia con partidos. 4. LA ACTUACIÓN PARLAMENTARIA Y LOS LÍDERES PARTIDISTAS EN LAS CASAS LEGISLATIVAS Como ya visto, la Constitución brasilera adopta una democracia deliberativa republicana. Sin embargo, las bancadas en el parlamento, por veces, actúan como representantes de segmentos específicos de la sociedad identificándose como representantes de determinados grupos, como ocurre, por ejemplo, con las conocidas “bancada evangélica” y “bancada ruralista”. Añadiendo la formación de dichas bancadas que representan intereses de sectores sociales específicos a la creación de una fidelidad partidaria absolutamente limitadora del mandato, se llega a una actuación parlamentaria trazada por estructuras poco republicanas y que, justamente por eso, desconocen con “razoável confiabilidade as preferências dos eleitores”64 de forma que no pautan su comportamiento legislativo para satisfacer dichas preferencias. Con la intención de implementar su agenda de políticas públicas, el jefe del ejecutivo, por veces, distribuye ministerios entre miembros de algunos partidos como mayor representación con el objetivo de obtener apoyo de la mayoría del congreso, en el llamado presidencialismo de coalición. Además de perjudicar la representatividad – una vez que la actuación parlamentar se queda pautada, una vez más, en intereses diversos, el presidencialismo de coalición afrent, también “princípios fundamentais do presidencialismo democrático”, como el sistema de frenos y contrapesos, al permitir que, en cambio de cargos en el poder ejecutivo, el presidente pueda aprobar fácilmente cualquier propuesta, transfiriendo prerrogativas decisorias del legislativo para el ejecutivo.65 Dicho “control de agenda” por el ejecutivo es también delegado a los líderes partidistas. Argelina Cheibub Figueiredo y Fernando Limongi creen que la delegación al ejecutivo y a los líderes aproximan el sistema presidencialista brasileño del parlamentarismo, vez que se establece una estructura no de veto y Orides Mezzaroba afirma que “em hipótese alguma a vida do Partido poderá sofrer interferência externa do Estado, com o objetivo de controlá-los ou, até mesmo, de extinguilos. Entretanto, em função da preservação do regime democrático, a própria Constituição impõe aos Partidos o chamado controle ideológico: a obediência de alguns princípios constitucionais básicos (...).” (MEZZAROBA, Orides. Introdução ao Direito Partidário Brasileiro. 2ª Ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2004. p.241) 63 Art. 5º, XX – “ninguém poderá ser compelido a associar-se ou a permanecer associado”. 64 SANTOS, Fabiano. O poder legislativo no presidencialismo de coalizão. Belo Horizonte: EdUFMG, 2003. p. 40. 65 SANTOS, Fabiano. O poder legislativo no presidencialismo de coalizão. Belo Horizonte: EdUFMG, 2003. p. 56. 62 85 control del ejecutivo por el legislativo, pero de cooperación que, de cierta forma, sustenta el gobierno. Además, este poder de agenda reduce indiscutiblemente las chances de que iniciativas individuales de parlamentarios logren éxito, la capacidad de aprobación y de deliberación sobre enmiendas y proyectos presentados queda limitada.66 En un análisis concreto, Sandra Gomes afirma que la estructura de líderes fue significativamente fortalecida en la segunda fase de la Asamblea Constituyente, con la intervención del “Centro Democrático” y que solidificar las prerrogativas de los líderes fue la forma encontrada de acelerar las negociaciones. La rapidez en las negociaciones se debe, principalmente, a la centralización del proceso de decisión en la mano de los líderes. 67 Como ya se vio, hay también una delegación legislativa al Poder Ejecutivo, de forma que uno de los papeles de los líderes partidistas es justamente de intermediar negociaciones entre parlamentares aislados y Poder Ejecutivo. Además de la función de intermediación, las prerrogativas de los líderes partidarios pueden ser divididas en dos grupos: las prerrogativas para distribución de cargos y las prerrogativas en el proceso legislativo. Los órganos internos de las casas legislativas son integrados de manera que primeramente se da la división de los cargos entre los partidos, y después la distribución de eses cargos entre los miembros. La primera etapa, de división entre los partidos, es hecha de acuerdo con la proporcionalidad (con la representatividad de los partidos en la Cámara); la segunda, por su vez, es atribuida regimentalmente a los líderes partidistas. En la Cámara de los Diputados, los líderes de partidos y grupos son indicados en el inicio de cada legislatura por la mayoría de la bancada, 68 y los líderes indican el vice-líder, los miembros de las comisiones permanentes y temporarias, y del consejo de ética, evidenciando la grande influencia de estos actores en la distribución de los papeles dentro de la Cámara. En el Senado Federal los líderes son indicados por la mayoría de la bancada a cada dos años, exceptuando el líder del gobierno, que es indicado por el Presidente de la República. Los candidatos al consejo de ética son indicados por los líderes, bien como los miembros de las comisiones permanentes, el vicelíder del gobierno es designado entre los líderes de la bases por el líder del gobierno. Por fin, los líderes de los grupos parlamentarios son destacados por los líderes de los partidos integrantes, entre los líderes de eses mismos partidos. El Colegio de Líderes es previsto en el Regimiento de la Cámara de los Diputados, y es importante en la resolución de conflictos entre partidos, con decisiones tomadas por regla mayoritaria. Se nota, sin embargo, que en las dos casas legislativas los líderes tienen posición central, ejerciendo grande influencia en la composición de órganos e indicación de cargos. En el proceso legislativo los líderes tienen papel importante en la definición de la pauta de votaciones, actúan también como agentes intermediarios entre los FIGUEIREDO, Argelina Cheibub. LIMONGI, Fernando. Executivo e Legislativo na nova ordem constitucional. Rio de Janeiro: Editora FGV, 1999. p. 10 e 107. 67 GOMES, Sandra. O impacto das regras de organização do processo legislativo no comportamento dos parlamentares: Um estudo de caso da Assembleia Constituinte (1987 – 1988). Disponible en: <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S001152582006000100008> 68 Todas las reglas son del Regimiento Interno de la Cámara de los Deputados y del Regimiento Interno del Senado Federal. 66 86 parlamentarios y la mesa directiva y en el plenario cuando pretenden alterar la pauta y el proceso de votación y discusión de las propuestas. En la Cámara de los Diputados es prerrogativa de los líderes demandar al plenario para: aplazar discusión y votación de proposición hasta por diez sesiones; posponer discusión y votación de proposición en tramitación urgente por hasta dos sesiones; destacar parte de proposición, enmienda y sub-enmienda para votación en separado o para tornar proyecto autónomo; dispensar discusión de proposición con pareceres favorables; encerrar discusión; someter materia a la votación; someter materia a la votación secreta; someter materia sin enmienda, en el segundo turno, a la votación. En el Senado Federal las prerrogativas de los líderes en el proceso legislativo no son tan amplias, pero pueden plantear la dispensa de discusión con opiniones favorables, la inclusión de materia que envuelva peligro para la seguridad nacional o providencia para atender calamidad pública, inclusión de materia dentro de dos sesiones ordinarias, e inclusión de materia pendiente de tramitar, dentro de cinco sesiones ordinarias después de la presentación del requerimiento. En la Cámara de los Diputados el líder puede, también, solicitar la convocación de sesión secreta, que puede ser convocada automáticamente por el colegio de líderes de las fracciones parlamentarias, la convocación de sesión solemne y la creación de comisión especial. Asimismo, el colegio de líderes puede convocar sesión extraordinaria y posponer plazo de las sesiones ordinarias y requerir al presidente transformar sesión ordinaria en comisión general. Es importante notar que el funcionamiento de la Cámara de los Diputados es más vinculado a la actuación de los líderes que el Senado Federal. En ambas cámaras, no obstante, se nota que para que un parlamentario aislado, sin función ejecutiva, pueda tener alguna actuación relevante, sea en la composición de órganos, sea en la tramitación de proyectos, él debe estar alineado a los intereses de su líder. Es innegable que la estructura de liderazgo efectivamente acelera el proceso legislativo y disminuye costos de transacción, sin embargo, el precio de esa supuesta mejoría, es el aniquilamiento del debate, elemento indispensable para la consolidación democrática. 5. CONCLUSIÓN El diseño democrático trazado por la Constitución brasileña es ambicioso, define una democracia deliberativa que, además de especificar la votación como medio para la toma de decisiones, tiene como característica estructuradora la necesidad de deliberación. El debate público y robusto debe, siempre, anteceder las decisiones. Con eso, se espera que todas las voces – o al menos las voces con fuerza suficiente para formar representación – sean oídas, para que sean encontradas respuestas que se aproximen a un consenso, y atiendan, de forma razonablemente satisfactoria, la búsqueda por el bien común. En una democracia de masas y en un país con dimensiones constitucionales como el Brasil, esa imposición de deliberación previa, en ocasiones, es soslayada a través de discursos sobre “gobernabilidad” y “eficiencia parlamentar”. 87 Para reducir los costos de transacción y para que las acciones políticas sean mejores coordenadas, las prerrogativas y competencias legislativas son delegadas a los líderes parlamentarios, lo que asfixia el debate. La estructura poco deliberativa creada por los reglamentos internos instaura un abismo entre representantes y representados, y no permite que un parlamentario aislado ejerza influencia significativa en el proceso legislativo. Existe, así, un vicio democrático, concentrando en las manos de líderes poco representativos el poder de tomar decisiones que deberían, por orden constitucional, resultar de un debate profundo. En este estudio se observó que la estructura de deliberación creada por los regimientos internos de las casas legislativas escapa de la estructura democrática trazada por la Constitución. El diseño trazado por los reglamentos internos, por otro lado, busca acelerar negociaciones y, con eso, reduce sensiblemente el papel deliberativo de las cámaras legislativas. Las decisiones tomadas por los líderes aniquilan el debate y silencian voces. La razón para que las cámaras legislativas tengan un número grande de representantes es justamente la ampliación del debate. Si el debate y la deliberación pasan a ser vistos como obstáculos para la toma de decisiones, imponiendo la necesidad de mecanismos para su superación, el sistema pasa a ser otro. En una democracia que merezca su nombre se presupone la deliberación; así el debate jamás puede ser un problema para el sistema, pero sí debe ser su fundamento central. 6. REFERENCIAS AGUILERA DE PRAT, Cesareo R. Problemas de la democracia y de los partidos en el Estado social. Revista de Estudios Políticos (Nueva Época), Madrid, n. 67, p. 93123, ene./mar. 1990. AIETA, Vânia Siciliano. Partidos Políticos. Estudos em homenagem ao Prof. Siqueira Castro. Tomo IV. Rio de Janeiro: Lumen Juris. 2006. ANASTASIA, Fátima; MELO, Carlos Ranufo; SANTOS, Fabiano. Governabilidade e representação política na América do Sul. São Paulo: Editora da Unesp, 2004. BACELLAR FILHO, Romeu Felipe. Direito administrativo. 4ª ed. São Paulo: Saraiva, 2008. BACELLAR FILHO, Romeu Felipe. Processo Administrativo Disciplinar. São Paulo: Max Limonad, 2003. BANDEIRA DE MELLO, Celso Antônio. Curso de Direito Administrativo. 25. ed. São Paulo: Malheiros Editores, 2008. BONAVIDES, Paulo. Jurisdição constitucional e legitimidade (algumas observações sobre o Brasil). In: FIGUEIREDO, Marcelo; PONTES FILHO, Valmir (Orgs.). Estudos de Direito Público em homenagem a Celso Antônio Bandeira de Mello. São Paulo: Malheiros, 2006. BURKE, Edmund. Discurso a los electores de Bristol. In: _____. Textos políticos. Tradução: Vicente Herrero. Ciudad de México: Fondo de Cultura Económica, 1942 [1774]. CALIMAN, Auro Augusto. Mandato parlamentar. Aquisição e perda antecipada. São Paulo: Editora Atlas, 2005. 88 CLÈVE, Clèmerson Merlin. Fidelidade partidária: estudo de caso. Curitiba: Juruá, 1998. DERANI, Cristiane. Privatização e serviços públicos. São Paulo: Max Limonad, 2002. DWORKIN, Ronald. Liberalismo, Constitución y Democracia. Tradução: Julio Montero y Alfredo Stolarz. Buenos Aires: La isla de la luna, 2003 [1980/1990]. FERNÁNDEZ RUIZ, Jorge. El Poder Legislativo. México: Porrúa/UNAM, 2010. FERRAJOLI, Luigi. Pasado y futuro del Estado de Derecho. Tradução: Pilar Allegue. In: CARBONELL, Miguel (ed.). Neoconstitucionalismo(s). Madrid: Trotta, 2003. FIGUEIREDO, Argelina Cheibub. LIMONGI, Fernando. Executivo e Legislativo na nova ordem constitucional. Rio de Janeiro: Editora FGV, 1999. FLEISCHER, David. Os partidos políticos. In: Lúcia Avelar e Antônio Octávio Cintra (org.), Sistema Político Brasileiro: uma introdução. Rio de Janeiro: KonradAdenauer-Stiftung; São Paulo: Editora Unesp, 2007. GABARDO, Emerson. Interesse Público e Subsidiariedade: o Estado e a Sociedade Civil para além do bem e do mal. Belo Horizonte: Fórum, 2009. GARCIA, Maria. Democracia e o modelo representativo. In: GARCIA, Maria (Org.). Democracia, hoje. São Paulo: Instituto Brasileiro de Direito Constitucional, 1997. GOMES, Sandra. O impacto das regras de organização do processo legislativo no comportamento dos parlamentares: Um estudo de caso da Assembleia Constituinte (1987 – 1988). Disponível em: <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0011-5258200600010 0008> Acessado em 02 de agosto de 2013. HABERMAS, Jürgen. A constelação pós-nacional e o futuro da democracia. In:_____. A Constelação pós-nacional. Ensaios políticos. Tradução: Márcio Seligmann-Silva. São Paulo: Littera Mundi, 2001. HABERMAS, Jürgen. Uma visão genealógica do teor cognitivo da moral. In:_____. A Inclusão do outro: Estudos de teoria política. Tradução: Paulo Astor Soethe e George Sperber. São Paulo: Loyola, 2004 [1996]. HAURIOU, Maurice. Principios de Derecho Público y Constitucional. 2. ed. Tradução: Carlos Ruiz del Castillo. Madrid: Instituto Editorial Reus, 1927. JOBIM, Nelson. Partidos políticos e organização partidária. ANAIS do I Seminário Brasileiro de Direito Eleitoral. Porto Alegre: Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul, 1990. LUDWIG, Celso Luiz. Para uma filosofia jurídica da libertação: paradigmas da filosofia da libertação e direito alternativo. Florianópolis: Conceito Editorial, 2006. MANIN, Bernard. Los principios del gobierno representativo. Tradução: Fernando Vallespín. Madrid: Alianza Editorial, 1998 [1995]. MEZZAROBA, Orides. Introdução ao Direito Partidário Brasileiro. 2ª ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris. 2004. MIRANDA, G.L. A delegação aos Líderes Partidários na Câmara dos Deputados e no Senado Federal In: Revista de Sociologia e Política. Curitiba, v. 18, n37, p 201225, out. 2010. MIRANDA, Jorge. Direito Constitucional III: Direito Eleitoral e Direito Parlamentar. Lisboa: Associação Académica da Faculdade de Direito, 2003. MOREIRA NETO, Diogo de Figueiredo. Princípios constitucionais fundamentais – uma digressão prospectiva. In: VELLOSO, Carlos Mários da Silva; ROSAS, Roberto; AMARAL, Antonio Carlos Rodrigues do (Coords.). Princípios 89 constitucionais fundamentais. Estudos em homenagem ao professor Ives Gandra da Silva Martins. São Paulo: Lex, 2005 NINO, Carlos Santiago. La constitución de la democracia deliberativa. Barcelona: Gedisa, 1996. PALOMBELLA, Gianluigi. Filosofia do Direito. Tradução: Ivone C. Benedetti. São Paulo: Martins Fontes, 2005 [1996]. REALE, Miguel. Decôro parlamentar e cassação de mandato eletivo. Revista de Direito Público, São Paulo, n. 10, p. 87-93, out./dez. 1969. REALE, Miguel. Decôro parlamentar e cassação de mandato eletivo. Revista de Direito Público, São Paulo, n. 10, p. 87-93, out./dez. 1969. ROLLO, Alberto; CARVALHO, João Fernando Lopes de. Fidelidade partidária e perda de mandato. Semestre eleitoral [Tribunal Regional Eleitoral da Bahia], Salvador, v. 9, n. 1/2, p. 9-32, jan./dez. 2005. SALGADO, Eneida Desiree. Constituição e Democracia. Tijolo por tijolo em um desenho (quase) lógico: Vinte anos de construção do projeto democrático brasileiro. Belo Horizonte: Fórum. 2007. SALGADO, Eneida Desiree. Princípios Constitucionais Eleitorais. Belo Horizonte: Fórum, 2010. SANTOS, Fabiano. O poder legislativo no presidencialismo de coalizão. Belo Horizonte: EdUFMG, 2003. SCARCIGLIA, Roberto. Il divieto di mandato imperativo. Contributo a uno studio di diritto comparato. Padova: CEDAM, 2005. SILVA, José Nepomuceno da. As alianças e as coligações partidárias. Belo Horizonte: Del Rey, 2003. SILVA, Virgílio Afonso da. Partidos e reforma política. Revista Brasileira de Direito Público, v. 11, p. 9-19, 2005. URBANO, Maria Benedita Malaquias Pires. Representação política e parlamento: contributo para uma teoria político-constitucional dos principais mecanismos de proteção do mandato parlamentar. Coimbra, 2004, 830f. Tese (Doutorado em Ciências Jurídico-Políticas), Universidade de Coimbra. VELLOSO, Carlos Mário da Silva. A reforma eleitoral e os rumos da democracia no Brasil. In: ROCHA, Cármen Lúcia Antunes; VELLOSO Carlos Mário da Silva (Coords.). Direito Eleitoral. Belo Horizonte: Del Rey, 1996. VIEIRA, José Roberto. República e Democracia: óbvios ululantes e não ululantes. Revista Brasileira de Direito Constitucional, Curitiba, n. 4, p. 77-100, 2003. ZAMORA, Rubén I. Partidocracia. DICCIONARIO electoral. San José: Instituto Interamericano de Derechos Humanos, 2000. 90 EL CONCEPTO DE DEMOCRACIA COMO ELEMENTO REGULADOR DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS. UNA PERSPECTIVA DESDE EL DERECHO INTERNACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS. Guillermo Eduardo Cony. El objeto del presente trabajo consiste en analizar la regulación de los partidos políticos en tanto instituciones centrales del régimen democrático. Advierto que al momento de regular el funcionamiento de los partidos políticos se los invoca, por un lado, como elemento constitutivo del régimen democrático; y por el otro, se menciona a la democracia como mecanismo de legitimación del funcionamiento de aquellos. Para no caer en generalizaciones o formalismos desprovistos de contenido, intentaré verificar la existencia de elementos distintivos que completen tales conceptos. En la segunda parte, procederé a verificar pautas de control posibles respecto de las ideologías de los partidos políticos, e intentaré determinar si existen límites a su funcionamiento a partir del contenido del concepto de democracia, con especial referencia a la posibilidad de que ciertas organizaciones puedan resultar excluidas de la participación política en razón de profesar determinados principios. I. LA DEMOCRACIA EN EL DERECHO INTERNACIONAL El punto de partida para el presente trabajo puede resumirse en la siguiente expresión: ―Si en un Estado sin partidos no hay democracia, sin democracia dentro de los partidos no hay Estado democrático1‖. Caracterizar entonces a ese denominador común de la formulación resulta necesario para legitimar el funcionamiento de los partidos políticos. La tarea no solo no es sencilla sino más bien dificultosa, pues se trata de precisar conceptos que poseen múltiples significados, de acuerdo al contexto en que se los emplee2‖. Para superar este escollo propongo recurrir al Derecho Internacional, y en especial al Derecho Internacional de los Derechos Humanos en aras de identificar a una sociedad como democrática. 1. Hacia un nuevo orden Internacional Dentro del orden internacional surgido con posterioridad a las Guerras Mundiales la democracia no integraba el plexo normativo vigente. La democracia no aparece mencionada en la Carta de las Naciones Unidas, ni se exigía como requisito para integrar la Organización. Por el contrario, se privilegiaba el DESIREE SALGADO Eneida, ―Los partidos políticos y el estado democrático: la tensión entre la autonomía partidaria y la exigencia de democracia interna‖, en Ideología y Militancia, Revista de Derecho Estasiológico, Año I, Nro. 1, Enero-Junio 2013, pág. 101. 1 ―Únicamente para democracia, una investigación hecha sobre varios escritos de politólogos y los eruditos jurídicos identificó no menos de 311 definiciones‖, en ―Seguimiento de la Aplicación de la Carta Democrática Interamericana‖, Comité Jurídico Interamericano, CJI/RES. 160 (LXV-O/09), informe elaborado por el relator Dr. Jean-Paul HUBERT, cap. 5.ii. 2 91 principio de autodeterminación de los Estados junto con el respeto a su soberanía3. Esta situación se ha visto modificada a partir del siglo XXI cuando irrumpe una nueva concepción de la democracia como valor en las relaciones internacionales. Si bien no puede proclamarse con certeza que los valores democráticos constituyan un principio estructural del Derecho Internacional ―la democracia se está dejando sentir, de manera notable, en el seno de este ordenamiento jurídico y forma parte esencial de las relaciones internacionales del siglo XXI. A partir de su constante presencia en la sociedad y en el comportamiento de los actores internacionales, la democracia ha atacado a las esencias del orden jurídico internacional... Se añade a lo anterior el desarrollo de una multiforme práctica democratizadora por parte de organizaciones internacionales en el plano universal y regional 4‖. En el continente americano el proceso tuvo matices propios. La consolidación del comienzo de un nuevo orden se evidenció con la adopción de un instrumento novedoso, la Carta Democrática Interamericana, aprobada por la Asamblea General de la OEA, el 11 de septiembre de 20015. Respecto de sus antecedentes, la Carta Democrática Interamericana de 2001 ―encuentra sus verdaderas raíces en la Carta de la OEA original, de 1948… pero más inmediatamente, surgió al término –indudablemente provisional- de un camino evolutivo que comenzó a tomar forma con el Compromiso de Santiago con la Democracia y la Renovación del Sistema Interamericano de 1991, y la Resolución 1080 sobre Democracia Representativa, y el subsiguiente Protocolo de Washington de 1992, que modificó la Carta de la OEA6‖. El principal aporte de este instrumento, en lo que aquí concierne, es la caracterización de la democracia como un derecho de los pueblos del continente y una obligación para los gobiernos que deben promoverla y defenderla (artículo 1°), al tiempo que su ejercicio efectivo es la base del estado de derecho y los regímenes constitucionales de los Estados Miembros de la Organización de los Estados Americanos (artículo 2°). ―Ni es un requisito para ser un Estado miembro en Naciones Unidas… la democracia como forma política, no es siquiera una obligación en Derecho internacional que obligue a los Estados… el orden jurídico internacional el principio democrático viene suplido por el principio de la igualdad soberana de los Estados, que es algo bien distinto‖, GARCÍA SAN JOSÉ, Daniel, El concepto de democracia en Derecho. Internacional, Revista jurídica Universidad Autónoma de Madrid, ISSN 1575-720X, Nº. 14, 2006, págs. 69. 3 DÍAZ BARRADO CÁSTOR, Miguel y CANO LINARES, María de los Ángeles; ―América y el principio de la democracia: la Carta Democrática Interamericana‖, en Revista de Estudios Jurídicos Nº 10/2010 (Segunda Época), ISSN 1576-124X. Universidad de Jaén (España), Versión electrónica: rej.ujaen.es. 4 OEA, AG, VIGÉSIMO OCTAVO PERÍODO EXTRAORDINARIO DE SESIONES, 11 de septiembre de 2001, Lima, Perú. 5 ―Seguimiento de la Aplicación de la Carta Democrática Interamericana‖, Comité Jurídico Interamericano, CJI/RES. 160 (LXV-O/09), informe citado, cap. 5.ii 6 92 En cuanto a su naturaleza jurídica, queda claro que se trata de una resolución de la Asamblea General aprobada por consenso7. No es un tratado, aunque ello necesariamente no determine su falta de obligatoriedad. Podría ocurrir, como con otros instrumentos del Sistema Interamericano, que su validez se interprete a la luz de otras fuentes del Derecho Internacional8, en un proceso en que el transcurso del tiempo pueda tener incidencia9. El artículo 3° de la Carta Democrática Interamericana enumera –de manera no taxativa sino enunciativa- los elementos esenciales de la democracia representativa: el respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales; el acceso al poder y su ejercicio con sujeción al estado de derecho; la celebración de elecciones periódicas, libres, justas y basadas en el sufragio universal y secreto como expresión de la soberanía del pueblo; el régimen plural de partidos y organizaciones políticas; y la separación e independencia de los poderes públicos. Por su parte, el artículo 4° enuncia como componentes fundamentales del ejercicio de la democracia a la transparencia de las actividades gubernamentales, la probidad, la responsabilidad de los gobiernos en la gestión pública, el respeto por los derechos sociales y la libertad de expresión y de prensa10. Se ha sostenido que los artículos 3 y 4 fundaron las bases del nuevo orden regional y deben ser considerados como el punto de partida de un derecho a la democracia. De esta forma, ―el paradigma democrático y sus valores intrínsecos no solo han alcanzado un fuerte arraigo en las Constituciones de los países americanos, sino que la preocupación por la legitimidad y el carácter democrático de los gobiernos, se ha trasladado al ámbito multilateral. En el caso de las Américas, la prueba está dada por la existencia de un Régimen Democrático Interamericano, que contiene principios de orden público internacional que tienen su base en la exigencia del ejercicio efectivo de la democracia representativa en todos los Estados; asimismo, comprende un conjunto de normas jurídicas contenidas en tratados, resoluciones y costumbres que especifican los estándares generales de conducta, vale decir, los derechos y obligaciones de los sujetos de Derecho Internacional integrantes del régimen; y determinadas reglas, mecanismos, procedimientos y plazos para la toma de decisiones y la implementación de acciones conjuntas tanto para la promoción de proyectos y programas de cooperación para el fortalecimiento democrático como Conf. ARRIGHI, Jean Michel, ―El papel de la Organización de los Estados Americanos en la defensa de la democracia‖, en https: //www.oas.org/es/ democraticcharter/pdf/OEA_en_Defensa_de_la_Democracia_Jean_Michel_Arrighi.pdf. 7 Conf. PINTO Mónica; ―Temas de Derechos Humanos‖, Ed. Del Puerto, Buenos Aires, 1997, Cap. III. 8 Corte I.D.H., Interpretación de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre en el marco del artículo 64 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Opinión Consultiva OC-10/89 del 14 de julio de 1989. Serie A No. 10, párr. 38. 9 Conf. GARCÍA SAYÁN, Diego; ―La protección internacional de los derechos políticos en el contexto interamericano: la Carta Democrática Interamericana‖, Revista IIDH, Vol 422005, pag.1057119. 10 93 acciones especificas para la protección de la democracia (misiones diplomáticas, acción colectiva y sanciones)11‖. En cuanto al derecho a la democracia en sí, entiendo que todavía es prematuro referirse a su dimensión individual en tanto derecho humano, pero no cabe duda que está en condiciones de ser considerado una pauta de interpretación en las relaciones internacionales12. 2. El Derecho Internacional de los Derechos Humanos En el ámbito de los Derechos Humanos, la referencia al orden democrático era más clara ya desde su origen en el año 1948. Aunque no de manera explícita, la Declaración Universal de los Derechos Humanos reconoció al establecer los derechos políticos, que “la voluntad del pueblo es la base de la autoridad del poder público; esta voluntad se expresará mediante elecciones auténticas que habrán de celebrarse periódicamente, por sufragio universal e igual y por voto secreto u otro procedimiento equivalente que garantice la libertad del voto” (artículo 21, 3er. párr.). La referencia al orden democrático aparece de manera expresa en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos 13, y en el de Derechos Económicos, Sociales y Culturales14. Un importante aporte a la materia lo realizó la ex Comisión de Derechos Humanos a través de su Resolución N° 2000/47 del 25 de abril de 2000, La promoción y consolidación de la democracia15, en la que se exhorta a los Estados a consolidar la democracia mediante la promoción del pluralismo, la protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales, el aumento al máximo de la participación de los individuos en la adopción de decisiones y en el desarrollo de instituciones competentes y públicas, incluido un sistema judicial independiente, un sistema legislativo y una administración pública eficaces y responsables y un sistema electoral que garantice elecciones periódicas, libres y justas. RAMACCIOTTI Beatriz, ―Hacia un Derecho Internacional de la Democracia‖; Revista PUCP (Pontificia Universidad Católica del Perú), Agenda Internacional, Año XVI, N° 27, 2009, pp. 95-118, ISSN 1027-6750. 11 ―En concordancia con esta una nueva realidad, la democracia no constituye exclusivamente un ideal de nuestras naciones sino que en el presente está regulada por un verdadero régimen especifico, el Régimen Democrático Interamericano, con disposiciones referidas no solo al origen democrático de un gobierno («democracia de origen») sino también a las prácticas democráticas («democracia en ejercicio) que involucran principios y normas de obligatorio cumplimiento para cada uno de los Estados, para la propia Organización de los Estados Americanos y para la comunidad regional en su conjunto‖, RAMACCIOTTI Beatriz, art. cit., pág. 118. 12 13 Artículos 14, 21, 22. 14 Artículos 4 y 8. Resolución de la Comisión de Derechos Humanos 2000/47; 62ª sesión, 25 de abril de 2000. 15 94 La ex Comisión de Derechos Humanos fue reemplazada por el Consejo de Derechos Humanos, que en su sesión del 23 de marzo de 2012, aprobó el ―Estudio sobre los problemas comunes a que se enfrentan los Estados en sus esfuerzos por garantizar la democracia y el estado de derecho desde una perspectiva de derechos humanos - Informe de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos16‖. Allí se perfiló a la democracia como ―un dispositivo institucional utilizado para llegar a decisiones políticas en las que los ciudadanos tienen la palabra mediante elecciones. En segundo lugar, la democracia es un sistema de gobierno en el que los ciudadanos, actuando indirectamente a través de la competencia y la cooperación de sus representantes, piden cuentas a los gobernantes por sus hechos públicos. En tercer lugar, la democracia es una norma política basada en la igualdad y la justicia17‖. Por último, con relación a la democracia y los derechos humanos, en el ámbito americano, el artículo 7° de la Carta Democrática consagra a la democracia como factor indispensable para el ejercicio efectivo de las libertades fundamentales y los derechos humanos, en su carácter universal, indivisible e interdependiente, consagrados en las respectivas constituciones de los Estados y en los instrumentos interamericanos e internacionales de derechos humanos. En conclusión, tanto para el Derecho Internacional general como para el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, la democracia es un valor universal basado en la voluntad libremente expresada de los pueblos de determinar su propio sistema político, económico, social y cultural y su participación plena en todos los aspectos de su vida. Si bien las democracias comparten características comunes, no existe un modelo único de democracia, y ésta junto con el desarrollo y el respeto de todos los derechos humanos y las libertades fundamentales son interdependientes y se refuerzan mutuamente18. II. DEMOCRACIA Y PARTIDOS POLÍTICOS 3. Los partidos políticos La vinculación entre la democracia y los partidos políticos cada vez es más indivisible, y se presenta de manera dual. Por un lado, los partidos políticos son el elemento decisivo del régimen democrático, y por el otro, son las reglas democráticas las que regulan y legitiman a los partidos políticos. En tal sentido, la Constitución Argentina es un claro ejemplo de ello. En su artículo 38 expresa: “Los partidos políticos son instituciones fundamentales del sistema democrático. Su creación y el ejercicio de sus actividades son libres dentro del respeto a esta Constitución, la que garantiza su organización y funcionamiento democráticos, la representación de las minorías, la competencia para la postulación de candidatos a cargos públicos electivos, el acceso a la información pública y la 16 A/HRC/22/29, Asamblea General, 17 de diciembre de 2012 17 A/HRC/22/29, Estudio citado, párr. 7. Documento Final de la Cumbre Mundial, Resolución 60/1, Asamblea General de las Naciones Unidas, 24 de octubre de 2005. 18 95 difusión de sus ideas. El Estado contribuye al sostenimiento económico de sus actividades y de la capacitación de sus dirigentes. Los partidos políticos deberán dar publicidad del origen y destino de sus fondos y patrimonio”. La jurisprudencia argentina ha resaltado el papel que se le asigna a los partidos políticos, en tanto organizaciones de derecho público no estatal, necesarios para el desenvolvimiento de la democracia representativa y, por tanto, instrumentos de gobierno cuya institucionalización genera vínculos y efectos jurídicos entre los miembros del partido, entre éstos y el partido en su relación con el cuerpo electoral; y la estructura del Estado, como órganos intermedios entre el cuerpo electoral y los representantes19. En el mismo sentido se sostuvo: ―Parece evidente que para la Constitución el partido político posee una importancia que excede sus propios intereses particulares; podríamos decir que, prácticamente, lo enrola, por su significación, en el conjunto de asociaciones de derecho público, o como ya lo había hecho la jurisprudencia nacional, le atribuye carácter de organización de derecho público no estatal…. Como se observa, la norma demuestra una gran preocupación por el aspecto democrático interno que compromete y vincula necesariamente al partido. No solo considera que son instituciones fundamentales del sistema democrático sino que garantiza su organización y funcionamiento democráticos. Formulación que resulta coherente con las afirmaciones que sostienen que los partidos políticos son instrumentos insustituibles para la realización de la democracia20‖. Los partidos políticos constituyen instituciones fundamentales del sistema democrático. En general se trata de las únicas agrupaciones habilitadas por la legislación para postular candidatos a cargos públicos electivos21, y actúan como intermediarios entre el gobierno y las fuerzas sociales22. Su reconocimiento jurídico ―deriva de la estructura de poder del Estado moderno, en conexión de sentido con el principio de la igualdad política, la conquista del sufragio universal, los cambios internos y externos de la representación política y su función de instrumentos de gobierno. En rigor, son grupos organizados para la elección de representantes en los órganos del Estado, haciendo posible que éste sea, efectivamente, la organización política de la Nación. Los partidos forman parte de la estructura política real. De ahí que la vida política de la sociedad contemporánea no puede concebirse sin los partidos, como fuerzas que materializan la acción política. Reflejan los intereses y las Corte Suprema de Justicia de la Nación, Ríos, Antonio J., 22/04/1987, LA LEY 1987C, 278 (Cita Online: AR/JUR/1565/1987), considerando 13. 19 PEREZ HUALDE Alejandro; ―La alternancia: Dentro y fuera del Partido Político‖, Ideología y Militancia, Revista de Derecho Estasiológico, Año I, Nro. 1, Enero-Junio 2013, pág. 12. 20 En Argentina, la Ley N° 23.298 – Ley Orgánica de los Partidos Políticos-, en su artículo 2° dispone: Los partidos son instrumentos necesarios para la formulación y realización de la política nacional. Les incumbe, en forma exclusiva, la nominación de candidatos para cargos públicos electivos. 21 Cámara Nacional Electoral, "Partido Nuevo Triunfo s/reconocimiento Distrito Capital Federal", FALLO Nº 3423/2005, 5 de mayo de 2005. 22 96 opiniones que dividen a los ciudadanos, actúan como intermediarios entre el gobierno y las fuerzas sociales; y de ellos surgen los que gobiernan, es decir, los que investidos de autoridad por la Constitución y por las leyes, desempeñan las funciones que son la razón de ser del Estado23‖. 4. Regulación de los partidos políticos El control ideológico de los partidos reposa en la interpretación que se haga del alcance del derecho a la asociación24 y de manera indirecta en la libertad de expresión. En la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la regulación de este derecho incluye la posibilidad de asociarse con fines ideológicos, religiosos, políticos, económicos, laborales, sociales, culturales, deportivos o de cualquiera otra índole, aunque se admite la posibilidad de sujetarlo a las restricciones previstas por la ley que sean necesarias en una sociedad democrática, en interés de la seguridad nacional, de la seguridad o del orden públicos, o para proteger la salud o la moral públicas o los derechos y libertades de los demás. Reconocer como fuente de la limitación del control estatal a los partidos políticos a la libertad de asociación en tanto derecho humano, condiciona la extensión de ese control. En efecto, ―la protección a los derechos humanos, en especial a los derechos civiles y políticos recogidos en la Convención, parte de la afirmación de la existencia de ciertos atributos inviolables de la persona humana que no pueden ser legítimamente menoscabados por el ejercicio del poder público. Se trata de esferas individuales que el Estado no puede vulnerar o en los que sólo puede penetrar limitadamente. Así, en la protección de los derechos humanos, está necesariamente comprendida la noción de la restricción al ejercicio del poder estatal25‖. Es claro que ello no significa postular la extensión ilimitada de esos derechos, pero debe admitirse que sus restricciones a través del reconocimiento de límites de tipo permanente –restricciones legítimas-, o por medio de su reglamentación razonable, serán interpretadas con el menor alcance posible, en atención a los valores en juego26. De suerte tal, que la potestad controladora se limitará de manera principal a verificar las condiciones formales o procedimentales de existencia de las agrupaciones y solo en casos extremos podría alcanzar a cuestionar o prohibir su funcionamiento. 23 Corte Suprema de Justicia de la Nación, Ríos, Antonio J., consid. 14. Constitución Argentina, artículo 14; Convención Interamericana de Derechos Humanos, artículo 16; Convenio Europeo de Derechos Humanos, artículo 11. 24 Corte Interamericana de Derechos Humanos, La expresión "leyes" en el artículo 30 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, Opinión Consultiva OC-6/86 del 9 de mayo de 1986. Serie A No. 6, párr. 21; Caso Velásquez Rodríguez. Sentencia de 29 de julio de 1988. Serie C No. 4, parr. 165. 25 26 PINTO Mónica; ob. cit.; Cap. VI. 97 5. Los partidos antisistema La referencia a esta cuestión la constituyen los llamados partidos antisistema, en la caracterización elaborada por Giovanni SARTORI. Este autor reconoce que la distinción se utilizó en su origen para caracterizar a las agrupaciones comunistas o fascistas pero luego se amplió a otras variedades. En sus palabras, un partido es antisistema cuando ―socava la legitimidad del régimen al que se opone 27‖. En sintonía con este concepto, al analizar este tipo de agrupaciones se suele hacer hincapié en el grado de radicalización de sus enunciados: ―La tradición de sindicar a los partidos, de acuerdo con su ideología, como de izquierda, centro o derecha, se complementa con otro elemento distintivo: el grado de moderación o radicalización de los postulados programáticos. Queda abierta así la posibilidad de considerar en un mismo grupo a los partidos que, solos o en coalición, se orientan hacia el gobierno y tratan de conseguir el poder dentro de las reglas del régimen político, llamados también partidos moderados o del sistema; y en un segundo grupo a los que, rechazando el sistema tal como se encuentra estatuido, se esfuerzan en combatirlo por medios más o menos legítimos con el declarado objetivo de cambiar el régimen antes que al gobierno: éstos son los partidos antisistema o extremistas28‖. Resulta claro que tras la pretensión de fijar límites a la constitución de las agrupaciones políticas existe la siempre permanente tentación de ejercer el control sobre el ejercicio del poder buscando limitar, cuando no suprimir, los esbozos de oposición en su mismo origen. O dicho en otros términos, so color de invocar razones de protección del sistema democrático, utilizar las herramientas que confiere la autoridad del Estado en la persecución del adversario. La cuestión ha sido ampliamente debatida en el marco del Sistema Europeo de Derechos Humanos. Allí los órganos del sistema han sido muy cuidadosos en preservar los valores en conflicto, buscando armonizar los derechos en juego. Allí también la estructura del control de las agrupaciones políticas en el Sistema Europeo de Derechos Humanos se estructuró sobre la base del artículo 11 del Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales29. SARTORI, Giovanni; ―Partidos y Sistemas de Partidos. Marco para un análisis. Segunda edición ampliada. Versión de Fernando Santos Fontenla, Alianza Editorial, Madrid, 2000, pág. 166. 27 MALAMUD, Andrés; "Partidos Políticos", Publicado en Introducción a la Ciencia Política, PINTO, Julio (compilador), Eudeba, Buenos Aires, 2003 (cuarta edición), Buenos Aires, 2003 (cuarta edición), Capítulo 7, Pág. 326. 28 Este artículo expresa: Libertad de reunión y de asociación. 1. Toda persona tiene derecho a la libertad de reunión pacífica y a la libertad de asociación, incluido el derecho a fundar, con otras, sindicatos y de afiliarse a los mismos para la defensa de sus intereses. 2. El ejercicio de estos derechos no podrá ser objeto de otras restricciones que aquellas que, previstas por la ley, constituyan medidas necesarias, en una sociedad democrática, para la seguridad nacional, la seguridad pública, la defensa del orden y la prevención del delito, la protección de la salud o de la moral, o la protección de los derechos y libertades ajenos. El presente artículo no prohíbe que se impongan 29 98 En la tarea desplegada por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, siempre se puntualizó el papel de los partidos como forma de asociación esencial para el buen funcionamiento de la democracia, a la vez que se destacó de manera continua que el desarrollo de los derechos humanos y de las libertades fundamentales solo tienen cabida en un régimen político verdaderamente democrático por una parte, y sobre una concepción y un respeto comunes de los derechos humanos por otra30. La materia reconoce algunos antecedentes en los primeros casos llevados ante la Comisión Europea de Derechos Humanos en los que se cuestionó la legitimidad del Partido Comunista de Alemania, planteo acogido sobre la base de la ideología postulada31. Con posterioridad, la cuestión prácticamente estuvo monopolizada por demandas interpuestas contra Turquía, en las que el Tribunal de manera reiterada cuestionó al gobierno la potestad controladora sobre las agrupaciones por considerar que constituían una interferencia en el goce de las libertades individuales de los ciudadanos de ese país32. En el trasfondo de estas sentencias se advierte la negativa del Tribunal de convalidar prácticas autoritarias de persecución al disidente, y para ello se valió incluso de la legitimación de aquellos partidos cuya actividad puede considerarse incompatible con ciertos principios rectores del Estado –por caso, la laicicidad del Estado turco-, siempre que no colisionen con los principios propios del sistema democrático. La excepción a estos postulados lo constituye el caso del Partido de la Prosperidad (Refah Partisi). Allí, el Tribunal remarcó ―la existencia de una función o poder de intervención preventivo del que el Estado puede hacer uso cuando considere que, sobre los derechos y libertades reconocidos en el Convenio Europeo de Derechos Humanos, se cierne un riesgo o peligro demostrado e inminente. Ese poder de intervención preventivo, en palabras del Tribunal, es una obligación positiva que forma parte del deber general que tienen todos los Estados partes en el Convenio de garantizar, en el marco de su jurisdicción, los derechos y libertades en él definidos33‖. restricciones legítimas al ejercicio de estos derechos por los miembros de las fuerzas armadas, de la policía o de la Administración del Estado. TEDH, Caso Partido Comunista Unificado de Turquía contra Turquía, SENTENCIA de 30-1-1998, párr. 45. 30 Conf. TAJADURA TEJADA, Javier; ―La doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos sobre la prohibición de partidos políticos‖, Boletín mexicano de Derecho comparado, Número 123, Septiembre - Diciembre 2008 , ISSN 0041 8633, pág. 89/90. 31 Conf. del TORO HUERTA, Mauricio Iván; ―La cuestión de la disolución judicial de partidos políticos en la jurisprudencia del tribunal europeo de derechos Humanos: el caso de Turquía‖, en http://www.juridicas.unam.mx/publica/librev/rev/juselec/cont/20/dtr/dtr2.pdf. 32 LOZANO CONTRERAS, Fernando; ―El Tribunal Europeo de Derechos Humanos ante la ilegalización de partidos políticos y la anulación de candidaturas en España‖, en http://www.juridicas.unam.mx/publica/librev/rev/juselec/cont/20/dtr/dtr2.pdf. 33 99 Quiero destacar que este caso tuvo características propias que lo hacen destacable, pues no se trata de un partido minoritario o marginal. Por el contrario, el Refah Partisi —Partido de la Prosperidad— ―fue fundado en 1983 y al tiempo de suscitarse su disolución era un partido de considerable importancia. Alcanzó cuatro millones de miembros y participó con gran éxito en varias campañas electorales: en 1995 obtuvo el 22% del voto en las elecciones generales, y, en 1996, el 35% en las municipales. Desde 1995 era el primer partido con 158 escaños sobre 450 en la Asamblea General, y, en 1996, formó un Gobierno de coalición con el Partido de la Justa Voz de centro derecha. Después de un año en el poder, en 1997, el Procurador General de la República ante la Corte de Casación instó una acción de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional pidiendo la disolución del Refah por constituir un centro de actividades contrarias al principio de laicidad, según los artículos 69, párrafos 4 y 6 y el 68, párrafo 4 de la Constitución. Se alegó, en definitiva, que el Refah se había convertido en un centro de actividades contrarias al orden constitucional. Esta imputación se fundamentaba en las actividades y declaraciones de algunos de sus dirigentes34‖. Finalmente, el Tribunal Europeo tampoco convalidó la legitimidad de los partidos políticos de origen vasco, en los casos de los Partidos Políticos españoles, al ratificar la validez de las normas dictadas por el Estado para el mantenimiento de la seguridad, la defensa del orden y la protección de los derechos de terceros. En efecto, el Tribunal ratificó mediante tres sentencias la ilegalización de los partidos políticos Herri Batasuna y Batasuna y la anulación de las candidaturas presentadas por particulares y agrupaciones de electores a los comicios municipales y autonómicos del País Vasco y Navarra35. Para ello, el Tribunal consideró en relación con aquellos partidos políticos que hacen campaña a favor de un cambio en la legislación o de las estructuras legales o constitucionales del Estado, que ―existen una serie de condiciones que dichos partidos políticos deben cumplir si quieren acogerse a la protección brindada por el Convenio Europeo de Derechos Humanos: la primera es que los medios que utilicen para ello sean, a todos los efectos y bajo todos los puntos de vista, legales y democráticos; la segunda, que el cambio que proponen sea compatible con los principios democráticos fundamentales. Los partidos políticos cuyos responsables inciten a recurrir a la violencia, defiendan un proyecto que no respete las reglas elementales de la democracia o que abogue por la destrucción de ésta así como la de los derechos y libertades por ella amparados, no pueden invocar la protección del Convenio Europeo para evitar su disolución36. LÓPEZ-JACOISTE DÍAZ, María Eugenia; ―Sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en el caso del Refah Partisiy otros contra Turquía: Legítima disolución de un partido político‖, Anuario de Derecho Internacional, Universidad de Navarra, Año 2003, pág. 443. 34 35 LOZANO CONTRERAS, Fernando; art. cit. 36 LOZANO CONTRERAS, Fernando; art. cit., pág. 424. 100 Del análisis de la jurisprudencia europea aludida, podemos rescatar como caracteres esenciales de la sociedad democrática, al pluralismo, la tolerancia, y el espíritu de apertura. Y derivado de ello el Tribunal ha puntualizado al momento de aplicar los controles a la preeminencia del derecho, la libertad de expresión y la libertad del debate político. 6. Algunas situaciones en el Derecho Público Argentino El control ideológico de los partidos políticos en la Argentina no siempre se llevó a cabo por medio de proscripciones legales o jurisprudenciales. La realidad histórica del siglo XX demostró que la mayoría de las veces la represión de los disidentes se efectivizó de manera directa por parte de las fuerzas estatales y paraestatales37. Sin embargo también se encuentran en la jurisprudencia argentina vestigios de la tendencia autoritaria de control a las minorías, aunque debe reconocerse que se ha ido morigerando con el afianzamiento del sistema y de la cultura democrática. Existe un precedente del año 1962 que es una muestra elocuente de la tendencia autoritaria. En el caso ―Partido Obrero‖, se proscribió a dicha organización en el distrito de la Ciudad de Buenos Aires. Para ello, la Corte Suprema sostuvo la necesidad de preservar a la sociedad de agrupaciones políticas cuya actuación se traduce en peligro cierto y real para la subsistencia del Estado democrático, y en tal caso al legislador le es permitido valerse, también, de medidas prohibitivas. Sería el caso de los ―partidos subversivos, entendiéndose por tales las agrupaciones que tienden a destruir por medios ilícitos, el régimen… O sea a partidos que: a) prevean la rebelión, el golpe de Estado, la huelga revolucionaria u otros medios igualmente ilícitos para tener acceso al gobierno; o bien b) persigan la toma del poder con el designio de utilizarlo para provocar lo que alguna vez esta Corte llamó "la disolución revolucionaria de las instituciones38‖. Pero el componente ideológico de dicho precedente está dado por el hecho que el partido político en cuestión no profesaba en su plataforma partidaria dichos fines. Sin embargo, ello no fue óbice para que el Tribunal despliegue su afán persecutorio: ―es un hecho reiteradamente comprobado que -quizás a partir de los movimientos políticos que posibilitaron el triunfo del fascismo italiano en 1922 y del nacional-socialismo alemán en 1933- ningún partido subversivo proclama o reconoce su condición de tal. Antes bien, las agrupaciones de ese carácter, revistiéndose de una apariencia que las muestra como si estuvieran adscriptas al sistema institucional en vigor, utilizan lo que podría llamarse las cómodas vías de acceso al poder ofrecidas por un Estado democrático, al que descuentan desprevenido y desguarnecido… ‖; ―(de la prueba colectada) surge que el Partido Obrero, indudablemente ligado o vinculado a la IV Internacional, tiene, Véase al respecto: Informe sobre la Situación de los Derechos Humanos en Argentina (OEA(Ser.L/V/II.42, doc. 19 del 11 de abril de 1980); NUNCA MÁS. Informe de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas, Ed. Eudeba, 6ª Ed., Buenos Aires, 2003; entre muchos otros. 37 38 Corte Suprema de Justicia de la Nación, Fallos 171:103. 101 como real y verdadero, un programa revolucionario fundamentado en la insurrección permanente e internacional. Y también es conforme a derecho la conclusión de que, dado que dicha insurrección resume los medios a emplear para el logro de los propósitos perseguidos por la agrupación apelante… obliga a denegar el reconocimiento que se solicita‖. Esta tendencia del superior tribunal argentino ha sido señalada como expresión de los tribunales ―a la vanguardia de la persecución de grupos con ideologías opuestas a la mayoritaria. Dicha actitud persecutoria se vio ratificada en una desgraciada doctrina, también abrazada por nuestra Corte, referida a los partidos antisistema. Conforme a la misma, la Corte justificó el desplazamiento de ciertos partidos políticos de la escena pública en razón del radicalismo de su ideología. Así, por ejemplo, en el fallo Partido Obrero la Corte confirmó la denegación de personería a dicho partido por entender que el mismo presentaba un programa [doctrinario] ficticio con el mero objetivo de obtener su reconocimiento, cuando, a su juicio, era evidente que el programa real y verdadero, aunque oculto, demostraba que se trataba de una organización subversiva. El Estado, afirmó el tribunal, debía contar con medios para garantizar su subsistencia, entre los cuales no podía estar ausente el de rechazar la personería de este tipo de agrupaciones antisistema39‖. Más allá de haberse superado criterios como los aquí planteados, pues la cultura democrática adquirida por la sociedad argentina fue producto del aprendizaje de las duras experiencias del pasado, periódicamente reaparecen intentos aislados por retrotraer la situación a etapas superadas. En tal sentido, un funcionario judicial se opuso al reconocimiento del Partido de los Trabajadores Socialistas, de orientación de izquierda, en los siguientes términos: ―son tan múltiples las transgresiones en que incurren los peticionantes del partido político que resultan en concreto, innumerables. Tan solo para poner en relieve algunos de los absurdos que conspiran contra nuestra orden constitucional me basta con destacar que en sus Bases de acción política entre otras apetencias absurdas se postula: 17) Nacionalización sin pago, bajo control obrero, de toda empresa que cierre o despida. 18) Renacionalización sin pago de todas las empresas privatizadas, bajo el control de los trabajadores…‖; ―a mérito de todo lo expuesto… solicito que se sirva disponer el rechazo del reconocimiento pretendido‖. Afortunadamente el planteo fue rechazado por la Cámara Nacional Electoral40. Un último caso de control ideológico para destacar lo constituye el precedente del Partido Nuevo Triunfo, una organización de clara identificación nazi41. En tal caso la cuestión es totalmente distinta pues, el control sobre la agrupación se hace no sobre sus postulados ideológicos en sí, sino porque la GARGARELLA, Roberto; ―Inconsistencia y parcialidad. Un examen histórico de la jurisprudencia de la Corte Suprema Argentina‖, Jurisprudencia Argentina, JA 2003-IV1175. 40 Cámara Nacional Electoral, Partido de los Trabajadores Socialistas, 20-ago-1999, ver Dictamen Fiscal Federal, Justicia Federal de Jujuy, en Microjuris (MJ-JU-E-11015-AR| EDJ11015). 39 Corte Suprema de Justicia de la Nación, Partido Nuevo Triunfo, 17/03/2009, Publicado en LA LEY 09/04/2009; Cita Online: AR/JUR/698/2009 41 102 ideología de la agrupación es contraria a los principios, derechos y garantías reconocidos en el ordenamiento jurídico argentino, tanto en su texto constitucional como en los tratados internacionales con jerarquía constitucional. En efecto, la Corte Suprema confirmó el rechazo al reconocimiento de la personalidad jurídico-política solicitada por la agrupación originariamente denominada "Partido Nacionalista de los Trabajadores" y luego "Partido Nuevo Triunfo", en el distrito de la Capital Federal, al reconocer que dicha organización constituye una emulación del "Partido Alemán Nacional Socialista de los Trabajadores" de la década del 30, pues sus prácticas, y los símbolos utilizados eran idénticos. Para ello destacó que el régimen de partidos políticos, distingue del resto a aquellas organizaciones cuyo programa político incluya la promoción del desprecio u odio racial, religioso o nacional y ese distingo responde a una finalidad sustantiva que el Estado no puede en modo alguno soslayar ni demorar. Un fin que necesariamente debe alcanzar el Estado es, entonces, desalentar y contrarrestar el desarrollo de prácticas que promuevan el odio racial o religioso, y la sujeción o eliminación de personas por el hecho de pertenecer a un grupo definido por alguna de las características mencionadas. Es por tal razón que no sólo resulta conveniente, sino imperativo, que las autoridades de la República Argentina tomen en cuenta este dato a efectos de trazar políticas orientadas a impedir el proselitismo a favor de semejante oferta política. Lo contrario implicaría permitir no sólo el elogio de conductas que constituyeron uno de los peores crímenes de que tenga recuerdo la humanidad, sino incluso consentir la realización de un programa orientado a reproducirlo en alguna medida. Es decir, que este tipo de ideología resulta excluida per se del libre juego de las fuerzas democráticas, pues su propio contenido transgrede el límite de las reglas de juegos. 7. Conclusión En el estado actual de la cuestión podemos sostener que la democracia en tanto pauta reguladora de la actividad política en general y de los partidos en especial, es un concepto que debe contener al menos al pluralismo, al reconocimiento y protección de los derechos humanos, la participación en la adopción de decisiones y el desarrollo de instituciones comprometidas con ella tales como un sistema judicial independiente, un sistema legislativo y una administración pública eficaces y responsables y un sistema electoral que garantice elecciones periódicas, libres y justas. A partir de allí, la sociedad permitirá el libre juego de las fuerzas políticas estableciendo sus límites en la supervivencia del sistema solo en los casos en que se encuentre verdaderamente amenazado por organizaciones que promuevan la violencia expresa o profesen ideologías contrarias a la dignidad humana. En todos los casos, estos criterios deberán ser interpretados con carácter restrictivo para reconocer aquellos supuestos de verdaderas amenazas a los valores de la sociedad. 103 LEY No. 9168 DEL 1 DE OCTUBRE DEL 2013 Y LAS FINANZAS DE LOS PARTIDOS POLITICOS. Costa Rica Jorge Enrique Romero Pérez INTRODUCCIÓN Es significativo cómo en los años setenta y ochenta hemos visto la multiplicación de las leyes sobre el financiamiento público de los partidos y de las campañas electorales. La concesión de fondos públicos no ha hecho otra cosa que acrecentar el apetito de los políticos que con insistencia han intentado fructificar su poder e influencia (Donatella della Porta e Yves Mény, en : O`Donnell, 2006, pp. 37 y 38) El tema de la financiación de los partidos políticos es sumamente polémico y presenta muchos aspectos para su análisis. Por ello el tema de no es análisis pacífico, en su tratamiento. Existen versiones críticas y oficiales que inciden en la explicación de esta temática. En un país pobre y subdesarrollado como Costa Rica, destinar el 0.19 % del PIB a los gastos de las elecciones del 2014 (43 mil millones de colones, es decir, 86 millones de dólares) es una suma cuantiosa, que beneficia a los partidos políticos que se reparten estos dineros. Lo anterior implica que nos enfrentamos a un desatino: una deuda política desproporcionada y un desinterés por modificar la ley que ermita moderarla (La República, página editorial, 6 de junio del 2013). Los costarricenses estamos muy descontentos, al menos con dos aspectos de este financiamiento: el monto y el manejo de estos recursos por parte de algunos dirigentes políticos (La República, Everardo Rodríguez Bastos, 6 de junio del 2013). La democracia, necesaria e inevitablemente, requiere un Estado de partidos (Hans Kelsen en: Lenk y Neumann, 1980, p. 198). I. TRATAMIENTO CONSTITUCIONAL 1. Antecedentes La Constitución Política de 1949, generada en el ambiente de una guerra civil y construida por los ganadores de este hecho , se podría explica a partir de estas situaciones , que se dieron de los años 1940 a 1948: - La corrupción administrativa, por medio de los contratos públicos sin la oferta, generó el artículo 182 constitucional - 1949 - de fabricación obligatorio el orden público en la contratación administrativa (sentencia 998-98 de la Corte Constitucional). Sin embargo, en la realidad, en el momento, viva que 80% de las contrataciones estatales él i hizo por medio de la contratación directa. - La corrupción político-electoral, dada las elecciones fraudulentas de 1940, 1944, 1948 (el censo electoral, ninguna identificación de identidad, ni a confidencial y consolidó el organismo electoral, etc. no exista). Él generar-1949 los numerales constitucional 99 a las 104, pariente al Tribunal Supremo de Elecciones, rector de los procesos electorales en el país. 105 Corrupción institucional (sistema presidencialista sin contrapesos ni balances). Generó – 1949la descentralización del sistema Presidencialista, por medio de instituciones autónomas; que, posteriormente, en 1968, fueron recortadas para dar lugar a las instituciones descentralizadas, pero sujetas al Poder Ejecutivo, mediante las llamadas ―Presidencias Ejecutivas‖ y Juntas Directivas, nombradas por el citado Poder Público. 2. Asamblea Nacional Constituyente En el proyecto de Constitución Política enviada a la Asamblea Nacional Constituyente, por el Gobierno de hecho o de facto, que triunfó en la guerra civil de 1948, su artículo 122 decía: El Estado contribuirá a los gastos que efectúen los partidos políticos en cada período legal de propaganda eleccionaria. El aporte máximo del Estado será del medio del uno por ciento y del octavo del uno por ciento del monto del presupuesto general de gastos ordinarios correspondientes al año anterior a aquel en que se celebren los comicios, tratándose de elecciones presidenciales y de las demás elecciones nacionales, respectivamente . Dicho aporte se distribuirá entre los partidos proporcionalmente al número de sufragios que cada uno obtuviere. El Estado no podrá hacer deducción alguna en las remuneraciones de los servidores públicos para el pago de deudas políticas. En general, el proyecto citado lo rechazó la Asamblea Nacional de Constituyente, compuesto por sectores- en su mayoría- conservadores. Esta Asamblea tomó como borrador de trabajo para elaborar la Constitución Política de 1949, la Carta Magna de 1871. La fracción minoritaria, en esa Asamblea, llamada Social Demócrata , que representaba los intereses y las ideas reformistas de los grupos de clase media urbanos e ilustrados, lidereados por el abogado Rodrigo Facio Brenes (1917-1961), mediante el mecanismo de ―mociones‖ presentaba propuestas de redacción de los respectivos numerales de la futura Carta Magna. Algunas de ellas, prosperaron, otras no. En el acta No. 74 Asamblea Nacional Constituyente, tomo II, Imprenta Nacional, 1955, p. 179, se rechazó la parte primera de la moción que se presentó: El Estado contribuirá a los gastos que efectúen los partidos políticos en cada período legal de propaganda eleccionaria. El aporte máximo del Estado será del medio del uno por ciento y del octavo del uno por ciento del monto del presupuesto general de gastos ordinarios correspondientes al año anterior a aquel en que se celebren los comicios. Dicho aporte se distribuirá entre los partidos proporcionalmente al número de sufragios que cada uno obtuviere. Y, se votó favorablemente la segunda parte: El Estado no podrá hacer deducción alguna en las remuneraciones de los servidores públicos para el pago de deudas políticas. 106 3. Constitución Política de 1949 Finalmente, la Constituyente de 1949, aprobó la redacción del numeral 96 de la siguiente manera: Artículo 96: el Estado no podrá hacer deducción alguna en las remuneraciones de los servidores públicos para el pago de deudas política (referencia: actas 74 a 80 de la Asamblea Nacional Constituyente, tomo II, Imprenta Nacional, 1955). El constituyente Ramón Arroyo, en el acta citada 74, advirtió sobre el peligro de que la plutocracia en Costa Rica provocara que sólo los capitalistas podrán fundar en el futuro partidos políticos (p. 181). Este numeral constitucional 96, hizo referencia concreta al sueldo de los servidores públicos, debido a que en el pasado había una costumbre corrupta que a los empleados públicos, se les dedujera parte de su sueldo para financiar los partidos políticos de los grupos políticamente dominantes (constituyente Carlos Monge Alfaro, acta 74,citada, p. 179). 4. Reformas al artículo constitucional 96 Artículo 96. El Estado no podrá hacer deducción alguna en las remuneraciones de los servidores públicos para el pago de las deudas políticas. (redacción original de 1949). Adicionado por Ley N," 2036 de 18 de julio de 1956 : El Estado contribuirá al pago de los gastos en que incurran los Partidos Políticos para elegir los miembros de los Poderes Ejecutivo y Legislativo, de acuerdo con las siguientes disposiciones; a) La contribución total no podrá ser superior al dos por ciento (2%) del promedio de los Presupuestos Ordinarios de la República durante los tres años anteriores a aquel en que se celebra la elección; b) La suma que aporte el estado se distribuirá entre los distintos Partidos que tomen parte en la elección, en estricta proporción al número de votos obtenidos por cada uno de ellos, en favor de sus respectivas papeletas; e) No tendrán derecho a recibir contribución alguna los Partidos que, inscritos en escala nacional, no hubieren obtenido un diez por ciento (10%) de los sufragios válidamente emitidos en todo el país; o los que, inscritos en escala provincial, no hubieren obtenido ese mismo porcentaje de los sufragios válidamente emitidos en la provincia o provincias respectivas; d) Para recibir el aporte del Estado, los Partidos están obligados a comprobar sus gastos ante el Tribunal Supremo de Elecciones. Cuando la suma aceptada por el Tribunal fuere inferior a la suma que a un Partido le correspondería de acuerdo con la regla del inciso b) de este artículo, dicho Partido solo tendrá derecho a percibir como contribución del Estado la cantidad que el Tribunal estimare como efectivamente gastada por el Partido en su campaña electoral. Ley No. 3044 de 1963 Articulo 1°- De acuerdo con las disposiciones del artículo 96 de la Constitución Política, fijase en seis millones ochocientos ochenta y cuatro mil colones (¢ 6.884,000.00) la contribución del Estado para el pago de los gastos en que incurrieron los partidos políticos con motivo de las elecciones verificadas el 4 de febrero de 1962. 107 Reformado por Ley N," 4765 de 17 de mayo de 1971 el párrafo segundo: El Estado contribuirá a la financiación y pago de los gastos de los partidos políticos para elegir los miembros de los Poderes Ejecutivo y Legislativo. de acuerdo con las siguientes disposiciones: y adicionado el inciso e e) El Estado contribuirá a la financiación previa de los gastos que demanden las actividades electorales de los partidos políticos. dentro de los montos de pago fijados anteriormente y mediante los procedimientos que con tal objeto determine la ley. Esta ley deberá ser aprobada por dos tercios de los votos de los diputados que forman la Asamblea Legislativa. Reformado el inciso c por Ley No. 4973 de 16 de mayo de 1972 No tendrán derecho a recibir contribución alguna los partidos que. inscritos en escala nacional no hubieren obtenido un cinco por ciento (5%) de los sufragios válidamente emitidos en todo el país; o los que. inscritos en escala provincial. no hubieren obtenido ese mismo porcentaje en los sufragios válidamente emitidos en la provincia o provincias respectivas. Reformado el artículo 96 por el artículo 1 de la Ley No. 7675 de 2 de julio de 1997: El Estado no podrá deducir nada de las remuneraciones de los servidores públicos para el pago de deudas políticas. El Estado contribuirá a sufragar los gastos de los partidos políticos. de acuerdo con las siguientes disposiciones: 1. La contribución será del cero coma diecinueve por ciento (0.l9 %) del producto interno bruto del año trasanterior a la celebración de la elección para Presidente. Vicepresidentes de la República y Diputados a la Asamblea Legislativa. La ley determinará en qué casos podrá acordarse una reducción de dicho porcentaje. Este porcentaje se destinará a cubrir los gastos que genere la participación de los partidos poIíticos en esos procesos electorales, y satisfacer las necesidades de capacitación y organización política. Cada partido político fijará los porcentajes correspondientes a estos rubros. 2. Tendrán derecho a la contribución estatal, los partidos políticos que participaren en los procesos electorales señalados en este artículo y alcanzaren al menos un cuatro por ciento (4%) de los sufragios válidamente emitidos a escala nacional o los inscritos a escala provincial, que obtuvieren como mínimo ese porcentaje en la provincia o eligieren. por lo menos. un Diputado. 3. Previo otorgamiento de las cauciones correspondientes. los partidos políticos tendrán derecho a que se les adelante parte de la contribución estatal, según lo determine la ley. 4. Para recibir el aporte del Estado los partidos deberán comprobar sus gastos ante el Tribunal Supremo de Elecciones. Las contribuciones privadas a los partidos políticos estarán sometidas al principio de publicidad y se regularán por ley. La Ley que establezca los procedimientos, medios de control y las demás regulaciones para la aplicación de este artículo, requerirá, para su aprobación y reforma el voto de dos tercios del total de los miembros de la Asamblea Legislativa (Obregón,2009, T. V, pp. 37 a 39). Esta reforma de 1997, se mantiene en la actualidad (2013). Con la reforma constitucional, se estableció que la población costarricense, paga los gastos electorales, con el argumento que este financiamiento no podían o no deberían quedar a manos de la empresa privada nacional o 108 extranjera; porque ello implicaría la subordinación de los partidos políticos al capital. Por supuesto, que las vías de financiamiento tanto público como privado quedaron abiertas y era un hecho cierto, público y notorio que la cúpula política era la beneficiada directa de esa reforma. En los actuales tiempos, la hipótesis de investigación, sería la que plantearía que el financiamiento de los partidos políticos recibe el apoyo del narcotráfico y del lavado de dinero. II. 1. CÓDIGO ELECTORAL, LEY NO. 8765 DEL 2009 Consideraciones previas El Poder legislativo aprobó el 11 de agosto del 2009 (antes de celebrarse las elecciones del 2010) el nuevo Código Electoral, el cual fue firmado por el poder Ejecutivo (Oscar Arias Sánchez), el 19 de agosto del 2009. Esta normativa sustituye a la del año 1952. Esta ley del 2009, tiene aportes relevantes, por ejemplo, en la materia de los partidos políticos, su régimen económico, el financiamiento del Estrado, contribución para los procesos municipales electorales y lo relativo al financiamiento de los particulares ( Salazar Orlando y Jorge Salazar, 2010, p. 298). Los autores Salazar, en las páginas de su libro citado (2010), hacen un resumen de algunas de las novedades que esta normativa introduce, en las páginas 298 a 306 de su libro. La presentación que se hace en esta investigación reside en el texto de normas jurídicas. No se puede caer en la trampa conocida de interpretar y diagnosticar la realidad a partir del texto jurídico. La metodología analítica consiste en el conocimiento del derecho a partir de lo que informen los hechos, la realidad. Existe una tendencia del facilismo y del despiste, que consiste en pretender conocer la realidad a partir del texto jurídico. Esta corriente mitificadora y encubridora, pretende conocer la realidad leyendo los textos del derecho. El financiamiento estatal de los partidos políticos, en la conocida estasiología (la ciencia de los partidos políticos), es un aspecto clave . Estasiología: el desarrollo de la ciencia de los partidos políticas (¿no podría llamársela estasiología?), conduciría, sin duda, a revisar muchos esquemas anteriores (Duverger, 1974, p. 448). En nuestro país, el Partido Liberación Nacional, PLN, surgido en 1951 (del Movimiento de Liberación Nacional) en la cual resultó ganador en la guerra civil de 1948, ha mantenido su permanencia al presente. Para las elecciones próximas del 2014, los grupos políticos diversos al PLN, no tienen voluntad ni intención de coaligarse o fusionarse, para derrotar al PLN, debido a que lo primordial para estos grupos electorales, es repartirse la suma global de la llamada deuda política, que el 2014 es mayor a 40 mil millones de colones. Este es el objetivo real , en los hechos, que motiva a los heterogéneos grupos políticos que participan en las elecciones nacionales . Los denominados programas de los partidos políticos, son meros requisitos de presentación en las campañas electorales. Los grupos con mayor opción real a ganar las elecciones, de acuerdo a las encuestas de intención de voto que se hacen, redactan esos programas siguiendo los resultados que se 109 publican en las otras encuestas que miden lo que externa el público que vive en esta país, en torno a la inseguridad, pobreza, desempleo, etc. De todos modos, esos programas no tienen ninguna importancia efectiva, pues los grupos políticos que ganan no adquieren ningún compromiso real de cumplir con esos programas. En los partidos políticos hay comisiones del programa de gobierno, que se encargan de actualizar el anterior programa de acuerdo a los resultados de la última encuesta sobre las preocupaciones primordiales de los habitantes de este país. Las campañas electorales, cada vez más dominadas por la propaganda de la televisión, (fundamentalmente mediática), están orientadas a la manipulación de los votantes, dándoles una información distorsionada, falsa y encubridora. La finalidad de la propaganda es manipular al consumidor votante, a que vote por la inducción que hace la propaganda. Para ello, existen personas altamente calificadas en los campos de la estadística, comunicación, sociología, psicología, antropología, ciencias políticas, economía, derecho (ciencias sociales) , etc., nacionales y extranjeros que venden sus servicios profesionales a los partidos políticos que compran tales servicios de las campañas electorales. Insisto en indicar que la normativa que citaré tiene un valor informativo de lo que se puede leer en el papel físico o en la versión electrónica. Lo que pasa en la realidad, solo los estudios de campo podrán señalar lo que sucede en los hechos. Claro está que a nivel papel físico o digital, se puede comparar lo que dicen las diferentes o semejantes normativas de los países (eso que llaman derecho comparado), pero lo que es sumamente difícil es conocer la realidad de la ejecución y aplicación, de esa normativa. Por ello, esta investigación, se limita a la información de lo que dice el papel físico o digital, pero se dice poco sobre la manera en que se proyecta en la realidad, ya que ello requiere estudios empíricos que implican la disposición y el uso de recursos financieros, administrativos, profesionales, técnicos, etc., de los cuales no dispongo. Es obvio que, por ejemplo, el derecho escrito y la jurisprudencia tienen un efecto jurídico, poseen validez y eficacia. En este sentido se vale invocarlos, para forzar a su aplicación. Otro problema consiste en la determinación de esta aplicación concreta, en todas sus facetas. Reforma al transitorio X: Código Electoral de setiembre del 2013, introduciendo el El 1 de octubre del 2013, se publica en La Gaceta No. 188, la ley No. 9168, por la cual el Poder Legislativo utilizó el artículo constitucional 96 para introducir el transitorio X, al Código Electoral, con el fin de reducir la "deuda político-electoral" del 0.19 del PIB al 0.11. Artículo constitucional 96, inciso primero: El Estado, no podrá deducir nada de las remuneraciones de los servidores públicos para el pago de las deudas políticas El Estado contribuirá a sufragar los gastos de los partidos políticos, de acuerdo con las siguientes disposiciones: 110 l. La contribución será del cero coma diecinueve por ciento (0, 19%) del producto interno bruto del año trasanterior a la celebración de la elección para Presidente, Vicepresidentes de la República y Diputados a la Asamblea Legislativa. La ley determinará en qué casos podrá acordarse una reducción de dicho porcentaje. De acuerdo con esta disposición (“la ley determinará en qué casos podrá acordarse una reducción de dicho porcentaje”), mediante el expediente 18.357 se le introduce un nuevo transitorio al Código Electoral, ley No. 8765 del 2009, por el cual se reduce el monto del aporte estatal al proceso electoral del 2014 (elecciones nacionales y de diputados) y del 2016 (elecciones municipales), del 0.19 % del PIB al 0.11% del PIB. Esto significa pasar de 43.000 millones de colones a 25.000 millones de colones (lo cual incluye el 0.03 % del PIB, para las elecciones municipales): Artículo único.- Agrégase un artículo transitorio al Código Electoral, Ley No. 8765 que diga así: "Transitorio.- Monto del aporte estatal Para las elecciones nacionales del año 2014 y las municipales de 2016, para cubrir los gastos de las campanas para elegir presidente, vicepresidentes, diputados y la totalidad de cargos municipales, así como los gastos destinados a sus actividades permanentes de capacitación y organización política, de conformidad con el artículo 96 de la Constitución Política, los partidos políticos tendrán derecho a recibir una contribución estatal equivalente a un cero coma once por ciento (0.11 %) del PIB”. Rige a partir de su publicación en La Gaceta (primero de octubre del 2013). 2. El Informe del Estado de la Nación, No. 18 (2012) Este informe señala varios aspectos interesantes que detallo a continuación : El Tribunal Supremo de Elecciones, TSE, identificó irregularidades en el financiamiento de una cantidad considerable de partidos, tanto en las elecciones presidenciales como en las municipales (p. 233). En respuesta a los cambios en el sistema de partidos, en años recientes el país ha procurado mejorar las reglas de la contienda electoral. Una de las iniciativas en ese sentido se centró en el tema del acceso al financiamiento político y se materializó con la reforma al Código Electoral, de 2009, que entre otros aspectos reforzó los controles y el papel fiscalizador del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE). A poco más de dos años de efectuados los últimos comicios, la revisión de los gastos de los partidos detectó anomalías en los registros financieros de varios de ellos. La situación es especialmente grave en los casos del Partido Liberación Nacional, PLN, y el partido Movimiento Libertario, ML, en los que la fiscalización condujo a la apertura de procesos judiciales. Pese al importante es fue realizado por el TSE en este ámbito también se requiere un compromiso los partidos políticos para lograr un uso transparente del financiamiento político. Revisión del financiamiento político encuentra múltiples irregularidades: El Código Electoral de 2009 contiene una serie de modificaciones en el proceso de control y fiscalización de ingresos y los gastos que realizan los partidos políticos, mediante el financiamiento que les brinda el Estado. 111 Tras los comicios de 2010, el procedió a revisar las liquidaciones de los gastos y a fiscalizar los registros financieros de las agrupaciones políticas participantes. Esta labor se extendió hasta avanzado el año 2012, debido a la cantidad de casos investigados, referidos tanto a la elección presidencial como la municipal. Vale recordar que por primera vez, en el 2010 se otorgó financiamiento público para las elecciones municipales. Varios partidos han tenido problemas para justificar los gastos reportados para que fueran cubiertos con recursos de la contribución estatal. De hecho, alrededor de una cuarta parte del financiamiento político, tanto para la elección presidencial como para la municipal, no fue aprobada por el TSE, debido a que la documentación no cumplió con los requisitos establecidos (p. 238). En el Partido Liberación Nacional, PLN, y en el Movimiento Libertario, ML, las investigaciones dieron paso a procesos judiciales. En general, las numerosas denuncias e investigaciones, en materia de financiamiento político, realizadas en el 2011, desacreditan aún más la ya deteriorada imagen de los partidos políticos ante la opinión pública (p. 239). Apuntes sobre irregularidades relacionadas con el financiamiento de los partidos políticos (p. 240): A partir de la reforma electoral de 2009, el Tribunal Supremo de Elecciones, TSE. experimentó una significativa transformación de sus potestades fiscalizadoras sobre el recurso financiero administrado por los partidos políticos. Esta nueva realidad le ha permitido al órgano electoral implementar diversos mecanismos de control orientados al seguimiento efectivo de los ingresos recibidos y los gastos efectuados por los partidos, como resultado tanto de sus actividades de naturaleza permanente, como de aquellas derivadas de su participación en los distintos procesos electorales, todo en procura de robustecer los principios de publicidad y transparencia. De conformidad con el marco normativo que regula el financiamiento de los partidos políticos, las labores de control han sido abordadas a partir de un modelo de fiscalización que incluye cuatro funciones: i) Análisis de la información financiera , ii) revisión de las liquidaciones, iii) ejercicios de auditoría y iv) investigación de situaciones presuntamente irregulares detectadas por el mismo Tribunal u originadas en denuncias interpuestas por terceros. La aplicación de estos mecanismos en los procesos electorales de febrero y diciembre de 2010 permitió identificar tres tipos de situaciones anómalas, a saber: • Erogaciones por 4.558,42 (campaña presidencial) y 1.066,14 millones de colones (campaña municipal) -23,4% y 28,9% del total revisado, respectivamente- cuya documentación no satisfizo los requisitos de la normativa electoral, o no respondía a la realidad del gasto. Ello a pesar de que las exigencias establecidas en el nuevo marco jurídico no sufrieron modificaciones significativas con respecto a la normativa anterior. • Liquidaciones y registros contable-financieros en los que no había correspondencia entre los documentos comprobatorios y el gasto real, lo que lleva a presumir -en esos casos- la presencia de presuntos delitos o faltas electorales. Se procedió entonces a realizar investigaciones para determinar si correspondía o 112 no la remisión de esos asuntos al Ministerio Público, o bien a la Inspección Electoral. • Donaciones en efectivo y en especie que podrían haber sido realizadas al margen del ordenamiento jurídico, en razón de que hay personas jurídicas y extranjeros involucrados en ellas. Estos hallazgos fueron producto de la aplicación de pruebas de campo, tales como entrevistas a proveedores, solicitudes de información a entidades financieras, inventarios sobre los certificados de cesión colocados , análisis de cuentas bancarias y confirmaciones con terceros involucrados. El Tribunal, TSE, puso en conocimiento Ministerio Público y de la Fiscalía Adjunta de Delitos Económicos, Tributarios y Legitimación de Capitales, situaciones que involucran cifras superiores a 2.1 millones de colones. Ello podría generar la imposición de multas y la puesta en marcha de procesos de acción resarcitoria tendientes a la recuperación de unos 600 millones de colones. Ese monto correspondería al total de giros improcedentes realizados por el órgano electoral, como resultado del error al que fue inducido por las conductas antes mencionadas. Esta función fiscalizadora se ha fortalecida a partir de la coordinación con el Ministerio Público, el Organismo de Investigación Judicial, la Procuraduría General de la República, la Dirección General de Tributación y el Instituto Costarricense sobre Drogas, entre otras instancias, que han ayudado a potenciar la labor del Tribunal, TSE, como garante de la transparencia y la confiabilidad de los procesos electorales (p. 240). 3. Medios de comunicación colectiva. Alguna información seleccionada. La República informa lo siguiente: Carísima factura, costo será 2.5 veces mayo, respecto a las votaciones del 2010 En este momento, el gasto autorizado por concepto de la deuda política de la campaña venidera es no menos del 0,19% del producto interno bruto. Esto implica un gasto de ¢43 mil millones, o sea unos ¢15 mil por costarricense para financiar la campaña, aunque no seamos partidarios de ningún candidato. Peor aún, las personas que no votan —tres de cada diez— también pagarán de forma obligada vía impuestos. El pago de este monto implica menos fondos para otras prioridades, desde educación hasta salud, y todo esto en tiempos de supuesta austeridad estatal. En lo que a la seguridad se refiere, mantener el régimen actual implica también retener la opción de la venta de bonos de deuda electoral, que el mismo TSE cuestiona, por la dificultad para identificar a los donantes. Bajo este esquema, cualquier persona adinerada —hasta un extranjero— podría influir en una campaña, al comprar una gran cantidad de bonos. La sospecha entre algunos analistas, es que la motivación para no aprobar la reforma, sea precisamente no rebajar la deuda política. Con las reglas actuales, Liberación Nacional recibiría unos ¢30 mil millones, tomando en cuenta la intención de voto prevista por CID Gallup. Esto sería el triple de lo que recibiría el PUSC, y diez veces más del monto pagadero al PAC. 113 Ningún otro partido recibiría una contribución, por no alcanzar el 4% de los votos para la Presidencia, de acuerdo con la medición de CID Gallup a mayo. Para el cálculo, se desestimó la deuda política por concepto de diputados electos, pues las encuestas no han medido esas tendencias aún (Carísima factura, Esteban Arrieta, [email protected], 5 de junio del 2013, pp. 10 y 11). Monto de la deuda política de la campaña electoral del 2014: son 42 mil millones de colones para financiar a los partidos políticos, comparados con los 13 mil millones de la campaña anterior del 2010 (Miguel Angel Agüero, La machaca, 5 de junio del 2013, p. 19). Carísima campaña electoral del 2014 . Ticos pagarían con impuestos hasta 43 mil millones de colones, para financiar gastos de partidos políticos (Esteban Arrieta,20 de marzo del 2013, p. 6) . Freno al fraude electoral Hacer transparentes las finanzas de campaña propone el TSE. Donaciones personales- deducibles de los impuestos- serían la tónica (Esteban Arrieta,11 de enero del 2013, pp. 10 y 11) . Investiga fiscalía finanzas de campaña (electoral) de Laura (Chinchilla) (Esteban Arrieta,22 de diciembre del 2012, p. 8) . Semanario Universidad (Universidad de Costa Rica) informa lo siguiente: TSE tiene bajo la lupa más de 2 mil millones de colones desembolsados a partidos políticos TSE busca mayor fiscalización de finanzas en elecciones. Proyecto de ley pretende desaparecer la figura de los bonos de la deuda política (David Chavarria, 3 de abril del 2013, p. 9). Director del Registro Electoral asegura que experiencia en las pasadas elecciones fue positiva pese a las denuncias por pagos dudosos a partidos políticos (David Chavarria, 17 de octubre del 2012, p. 7). La Nación informa lo siguiente: TSE (Tribunal Supremo de Elecciones ) reprende al PUSC (Partido Unidad Social Cristiana) por no reportar donaciones (Esteban Oviedo, 28 de mayo del 2013, p. 8 A). Dinero Cobrado por PASE (Partido Accesibilidad sin Exclusión), quedó en manos ajenas a su campaña. Personas que no brindaron servicios, cambiaron bonos por 312 millones de colones (Esteban Oviedo, 25 de abril del 2013, p. 4 A). TSE pide que radio y TV cedan 30 minutos diarios a partidos políticos (Esteban Oviedo, 2 de abril del 2013, p. 4 A) . Donaciones para precandidatos fluyen sin controles legales. TSE solo puede vigilar dineros de tendencias inscritas oficialmente (Aaron Sequira,1 de abril del 2013, p. 8 A). TSE duda de que un colón de cada diez colones, pagados a partidos políticos. Mil quinientos millones de colones de la deuda política del 2010, están bajo investigación (Esteban Oviedo, 25 de diciembre del 2012, p.5 A) . TSE envía informe sobre precampaña de (Laura) Chinchilla a la fiscalía. Investigación sobre manejo de finanzas ( Esteban Oviedo, 22 de diciembre del 2012, p. 14 A) . (Movimiento) Libertario denunciado por aporte de empresa en cena con cantante. TSE considera ilegal cheque de sociedad ( Esteban Oviedo, 26 de octubre del 2012, p. 10 A) . 114 Dinero y política El monto actual de 43.000 millones de colones, aproximadamente 86 millones de dólares, representa (en relación al padrón cercano a los 3 millones de ciudadanos) unos 28 dólares por elector inscrito, es decir, 7 dólares por año, por elector. Es imprescindible complementar las normas que regulan (la materia del financiamiento de los partidos políticos) con buenas prácticas (Daniel Zovatto, 21 de octubre del 2012, p. 31 A). TSE acusa al PAC (Partido Acción Ciudadana) ante fiscalía por estafa con dinero electoral. Es la cuarta denuncia contra un partido político tras los comicios del 2010. (Alvaro Murillo, 20 de octubre del 2012, p. 6 A) . Diario Extra informa lo siguiente: La deuda política. Se debe modificar radicalmente el monto de la contribución estatal a los partidos políticos. El TSE debería asignar una suma global para la contratación de espacio en los medios de comunicación colectiva. Se debe eliminar el gasto en transporte el día de las elecciones. Se deben eliminar los bonos de la deuda política. La Contraloría General de la república debe ejercer la fiscalización de los gastos de las campañas políticas, dado que el TSE tiene limitaciones probadas a partir de las elecciones del 2010 (Manuel Rojas,19 de febrero del 2013,página abierta 3). 4. Se indican relevantes: algunos numerales del Código Electoral que se estiman Artículo 89.- Contribución del Estado De conformidad con el artículo 96 de la Constitución Política, el Estado contribuirá a sufragar los gastos en que incurran los partidos políticos en los procesos electorales para las elecciones para la Presidencia y las Vicepresidencias de la República y las diputaciones a la Asamblea Legislativa, así como satisfacer las necesidades de capacitación y organización política en período electoral y no electoral. En este numeral se repite la norma constitucional 96, referida al financiamiento de los partidos políticos, mediante dineros que provienen de la población costarricense y que capta el Estado, para entregárselos a estos partidos. Este financiamiento del pueblo costarricense a los partidos políticos para las elecciones del 2014, superan la suma de 40 mil millones de colones. Observación hecha antes del primero de octubre del 2013, fecha en la cual se introduce el transitorio X al Código Electoral, conforme ya lo señalé. 115 Año 2014 2010 2006 2002 1998 monto del financiamiento estatal a los partidos políticos en Miles de millones de colones (que se calcula con base en el 0.19 % del PIB del año transanterior a las elecciones) 43 17 14 05 03,5 (periódico La República, 20 de marzo del 2013, Carísima campaña electoral del 2014, Esteban Arrieta, p. 6) Este es uno de los atractivos de la contienda electoral para las cúpulas de estos partidos. El argumento que usaron los partidos políticos en el Poder Legislativo para lograr este financiamiento del pueblo costarricense a las elecciones, fue que los empresarios nacionales y extranjeros no debían darle dinero a estos partidos, ya que con ello esas agrupaciones perdían independencia del capital. Lo cierto, es que la realidad informa que los capitalistas siguen dándole recursos financieros a los partidos; y, además los costarricenses, le dan el 0.19 % del PIB a las campañas electorales. Lo cierto del caso, es que el Estado es capitalista y los partidos políticos controlados por los empresarios nacionales y extranjeros, están a su servicio. El sociólogo Manuel Rojas expresa que algunas personas consideran que este financiamiento debería suprimirse del todo. Creen que no tiene sentido gastar sumas elevadas de dinero de los contribuyentes en esa especie de carnaval electoral que se celebra cada cuatro años, que en nada contribuye a elevar el nivel de información ciudadana sobre candidatos y propuestas. Además, la desigualdad en la distribución de los recursos favorece la permanencia de algunos partidos y perjudica el desarrollo de otros (periódico Diario Extra, 19 de febrero del 2013, La deuda política, , página abierta, p. 3). Igualmente, se informa que donaciones para pre-candidatos fluyen sin controles legales Estos controles se aplican solo a los pre-candidatos inscritos oficialmente (periódico La Nación, 1 de abril del 2013, donaciones para pre-candidatos fluyen sin controles legales .Aarón Sequira, p. 8 A). Bien señala Daniel Zovatto que la relación entre el dinero y la política se ha convertido en uno de los grandes problemas del gobierno democrático (periódico La Nación, 21 de octubre del 2012, Dinero y política, p. 31 A). Artículo 90.- Determinación del aporte estatal Doce meses antes de las elecciones y dentro de los límites establecidos en el artículo 96 de la Constitución Política, el TSE fijará el monto de la contribución que el Estado deberá reconocer a los partidos políticos, tomando como base de cálculo el producto interno bruto a precios de mercado, según certificación emitida por el Banco Central de Costa Rica. 116 El TSE, tan pronto declare la elección de diputados, dispondrá, por resolución debidamente fundada, la distribución del aporte estatal entre los partidos que tengan derecho a él. El Tribunal determinará la distribución, siguiendo el procedimiento que se describe a continuación: a) Se determinará el costo individual del voto; para ello, el monto total de la contribución estatal se dividirá entre el resultado de la suma de los votos válidos obtenidos por todos los partidos políticos con derecho a contribución, en la elección para presidente y vicepresidentes de la República y diputados a la Asamblea Legislativa. b) Cada partido podrá recibir, como máximo, el monto que resulte de multiplicar el costo individual del voto por el resultado de la suma de los votos válidos que obtuvo en la elección para presidente y vicepresidentes de la República y diputados a la Asamblea Legislativa, o por lo que obtuvo en una u otra elección, si solo participó en una de ellas, deduciendo de esta los montos que se hayan distribuido a título de financiamiento anticipado caucionado. Se indica el procedimiento para determinar la distribución financiera, establecida tomando como base el PIB. Artículo 91.- Contribución estatal a procesos electorales municipales El Estado contribuirá con un cero coma cero tres por ciento (0,03%) del PIB para cubrir los gastos en que incurran los partidos políticos con derecho a ellos por su participación en los procesos electorales de carácter municipal, de conformidad con las reglas establecidas en la Constitución Política y en este Código. Se legaliza la financiación de los procesos electorales municipales. Artículo 92.- Clasificación de gastos justificables Los gastos que pueden justificar los partidos políticos para obtener la contribución estatal serán los siguientes: a) Los generados por su participación en el proceso electoral a partir de la convocatoria y hasta cuarenta y cinco días naturales después de celebrada la elección. Este período se ampliará en caso de efectuarse una segunda ronda electoral para los partidos que en ella participen, hasta cuarenta y cinco días naturales después de realizada. b) Los destinados a las actividades permanentes de capacitación y organización política. Se hace una indicación de los gastos que hacen los partidos políticos, que justifican la contribución del Estado, entre ellos, los rubros de capacitación y organización política. Claro que en toda esta normativa del financiamiento, está presente el tema del control efectivo, de la fiscalización real que se haga. Artículo 93.- Gastos de capacitación y organización política Los gastos de capacitación y organización política, justificables dentro de la contribución estatal, serán los siguientes: a) Organización política: comprende todo gasto administrativo para fomentar, fortalecer y preparar a los partidos políticos para su participación de modo permanente en los procesos políticos y electorales. 117 b) Capacitación: incluye todas las actividades que les permiten a los partidos políticos realizar la formación política, técnica o ideológico-programática de las personas, así como la logística y los insumos necesarios para llevarlas a cabo. c) Divulgación: comprende las actividades por medio de las cuales los partidos políticos comunican su ideología, propuestas, participación democrática, cultura política, procesos internos de participación y acontecer nacional. Incluye los gastos que se generen en diseñar, producir y difundir todo tipo de material que sirva como herramienta de comunicación. d) Censo, empadronamiento, investigación y estudios de opinión: se refieren a las actividades dirigidas a recolectar, compilar, evaluar y analizar la información de interés para el partido; confeccionar padrones partidarios; realizar investigaciones socioeconómicas y políticas sobre situaciones de relevancia nacional o internacional, así como realizar sondeos de opinión. Lo anterior sin perjuicio de que vía reglamento se regulen nuevas situaciones que se enmarquen dentro del concepto comprendido por gastos justificables en la presente Ley. Insisto que en estos rubros lo clave consiste en la fiscalización efectiva. Renglones como organización política, capacitación, divulgación, Censo, empadronamiento, investigación y estudios de opinión, presentan una gran tentación para los partidos políticos con el fin de inflar los gastos y presentar justificaciones alteradas. Artículo 94.- Gastos justificables en proceso electoral Los gastos ocasionados en el proceso electoral que pueden justificar los partidos políticos para obtener la contribución estatal, además de los señalados en el artículo anterior, serán los destinados a las actividades siguientes: a) La propaganda, entendida como la acción de los partidos políticos para preparar y difundir sus ideas, opiniones, programas de gobierno y biografías de sus candidatos a puestos de elección popular, por los medios que estimen convenientes. b) La producción y la distribución de cualquier signo externo que el partido utilice en sus actividades. c) Las manifestaciones, los desfiles u otras actividades en vías públicas, plazas, parques u otros sitios públicos. d) Las actividades de carácter público en sitios privados. e) Todo gasto operativo, técnico, funcional y administrativo, dirigido a la preparación y ejecución de las actividades necesarias para la participación en el proceso electoral. En este numeral, se justifican otros gastos con el fin de obtener el financiamiento estatal. La enumeración es amplia: propaganda, producir y distribuir cualquier signo externo, actividades en lugares privados, todo gasto operativo, técnico, funcional y administrativo, que se de en el proceso electoral. Artículo 95.- Liquidación de gastos Los gastos que realicen los partidos políticos se liquidarán en la forma establecida en este Código. Para estos efectos, se realizará una liquidación única para los gastos comprendidos en el inciso a) del artículo 92, "Clasificación de gastos justificables", y liquidaciones trimestrales para los gastos comprendidos en el inciso b) de ese artículo. 118 Los gastos que hagan los partidos políticos, se liquidarán de acuerdo a lo que manda este Código. Artículo 99.- Contribución De conformidad con el principio democrático y el principio de pluralidad política, el Estado contribuirá a financiar a los partidos políticos que participen en los procesos electorales municipales y que alcancen al menos un cuatro por ciento (4%) de los sufragios válidamente emitidos en el cantón respectivo para la elección de alcalde o de regidores, o elijan por lo menos un regidor o una regidora. Atañe al financiamiento de las elecciones municipales, lo cual por primera vez en el país se regula, para la elección del alcalde; y, de los regidores. Artículo 103.- Control contable del uso de la contribución estatal Corresponde al TSE evaluar las liquidaciones que se les presente y ordenar el pago de los gastos de los partidos políticos comprendidos en la contribución estatal. Para la evaluación y el posterior pago de los gastos reconocidos mediante el control contable de las liquidaciones que presenten los partidos políticos, el TSE tendrá la facultad de sistematizar los procedimientos que mejor resguarden los parámetros de los gastos objeto de liquidación; en ese sentido, podrá realizar revisiones de carácter aleatorio entre partidos o entre determinados rubros de los gastos incluidos en las liquidaciones para constatarlos. Los partidos políticos garantizarán, en sus respectivas liquidaciones, que los gastos que realicen en el rubro de capacitación durante el período no electoral están siendo destinados, en sus montos y actividades, a la formación y promoción de ambos géneros en condiciones de efectiva igualdad, según el inciso p) del artículo 52 de este Código. Para tal fin, deberán acompañar la liquidación respectiva con una certificación emitida por un contador público autorizado, en la que se especifique el cumplimiento de esta norma. Si la certificación no se aportara, el TSE entenderá que el respectivo partido político no cumplió y no autorizará el pago de monto alguno en ese rubro. Será responsabilidad del TSE lo relativo al control contable sobre el uso de la contribución estatal. Haciéndose una referencia concreta a los gastos que se hagan en el renglón de capacitación. Artículo 104.- Liquidaciones Antes de la autorización de giro de la contribución estatal a los partidos políticos, estos deberán presentar las liquidaciones en la forma y dentro del plazo que se señalan en este Código y en el respectivo reglamento. La liquidación, debidamente refrendada por un contador público autorizado en su condición de profesional responsable y fedatario público, es el medio por el cual los partidos políticos, con derecho a la contribución estatal, comprueban ante el TSE los gastos en los que han incurrido. Las liquidaciones, con el refrendo de un contador público autorizado (CPA), comprueban los gastos electorales ante el TSE Artículo 106.- Documentos de liquidación Toda liquidación que se presente ante la Dirección de Financiamiento Político del TSE, deberá contener los siguientes documentos: 119 a) La certificación de los gastos del partido político emitida por un contador público autorizado registrado ante la Contraloría General de la República, contratado por el partido al efecto; además, un informe de control interno donde el contador señale las deficiencias halladas y que deben ser mejoradas, después de haber verificado, fiscalizado y evaluado que la totalidad de los gastos redimibles con contribución estatal se ajustan a los parámetros contables y legales así exigidos. b) Todos los comprobantes, las facturas, los contratos y los demás documentos que respalden la liquidación presentada. El partido político deberá presentar al TSE, conjuntamente con dicha documentación, los informes correspondientes emitidos por el contador público autorizado, referentes a los resultados del estudio que efectuó para certificar cada una de las liquidaciones de gastos. Dichos informes deberán contener, al menos, un detalle de las cuentas de gastos indicadas en el respectivo manual de cuentas, detalle que debe consignarse en la liquidación, comentando el incumplimiento de la normativa legal aplicable y señalando las deficiencias de control interno encontradas, las pruebas selectivas realizadas (en relación con los cheques, justificantes o comprobantes de gastos, contratos, registros contables y registro de proveedores), el detalle de las operaciones efectuadas con bonos, los procedimientos de contratación utilizados, los comentarios sobre cualquier irregularidad o aspecto que el contador público considere pertinente, las conclusiones y las recomendaciones. Los documentos que comprueben la liquidación de los gastos respectivos, y que se presenten ante el TSE, deberán cumplir con los requisitos que establece este artículo. Artículo 107.- Comprobación de gastos Dentro de los sesenta días hábiles siguientes a la declaratoria de elección de diputados, cada partido con derecho a recibir el aporte estatal deberá hacer su cobro al TSE, mediante una liquidación de los gastos de campaña presentada de conformidad con lo establecido en este Código. Recibida la liquidación, el Tribunal dictará la resolución que determine el monto que corresponde girar al partido político, en un término máximo de quince días hábiles. No obstante, si existiera alguna circunstancia que haga presumir, a criterio del Tribunal, la no conformidad de la totalidad de los gastos liquidados o parte de ellos, podrá ordenar la revisión de los documentos que respaldan la liquidación correspondiente. En todo caso, el Tribunal podrá autorizar el pago de los rubros que no sean sujetos de revisión. Los partidos políticos deberán señalar, antes del pago, la cuenta bancaria en la que serán depositados los fondos provenientes de la contribución estatal. En el caso de los gastos de capacitación y organización política en período no electoral, la liquidación deberá presentarse dentro de los quince días hábiles posteriores al vencimiento del trimestre correspondiente. El TSE dictará la resolución que determine el monto a girar, en un plazo máximo de quince días hábiles. Contra lo resuelto por el Tribunal cabrá únicamente recurso de reconsideración, el cual deberá ser resuelto en un plazo máximo de cinco días hábiles. Si de la totalidad del monto que el partido político presente por concepto de liquidación de gastos electorales queda algún remanente no reconocido, este se sumará a la reserva prevista para financiar los gastos ordinarios y permanentes de ese partido, en los rubros de organización y capacitación. 120 En todo caso, de existir remanente, el monto a sumar no podrá ser superior al monto que resulte del porcentaje definido previamente por el partido para los rubros de organización y capacitación. Dicho remanente se liquidará de conformidad con las reglas señaladas para la liquidación de los rubros al que se suman. La Tesorería Nacional girará los fondos correspondientes a la contribución estatal una vez que las liquidaciones de los gastos hayan sido debidamente presentadas y aprobadas, dentro de los plazos establecidos para cada liquidación y bajo los procedimientos establecidos en este Código. Una vez que las liquidaciones de los gastos, se han presentado y aprobado, la tesorería nacional girará los fondos correspondientes. Artículo 120.- El financiamiento privado a los partidos políticos El financiamiento privado a los partidos políticos, incluidas las tendencias y precandidaturas oficializadas que surjan en lo interno de estos, estarán sometidos al principio de publicidad y se regularán por lo aquí dispuesto. Se entenderá por contribución o aporte privado toda colaboración que una persona realice en forma directa a favor de un partido político, en dinero en efectivo, valores financieros o en bienes inscribibles. La financiación del sector privado a los partidos políticos, quedan subordinadas al principio de publicidad. Se define esta contribución privada como toda colaboración que una persona realice en forma directa a favor de un partido político, en dinero en efectivo, valores financieros o en bienes inscribibles. Artículo 123.- Requisitos de las donaciones privadas Las contribuciones privadas solo pueden acreditarse a favor de los partidos políticos o de las tendencias, precandidaturas o candidaturas debidamente oficializadas. Toda contribución debe ser individualizada y quedar registrada en el momento de su recepción, mediante comprobante bancario o recibo oficial expedido por el partido político, en este caso firmado por el donante o contribuyente. Tales donaciones o contribuciones no podrán recibirse si son anónimas. Solo podrán realizarse depósitos en forma personal e individual, de manera que se acreditará como depositante a la persona que realice la gestión bancaria en forma directa, salvo en los casos en que el partido político titular de la cuenta acredite fehacientemente la identidad de los contribuyentes. Toda actividad de recaudación de dineros para el partido o para alguna de las tendencias, oficialmente acreditadas por este, deberá ser reglamentada por el partido político, garantizando el principio de transparencia y publicidad. El tesorero deberá llevar un registro de las actividades de recaudación de fondos del partido, incluso de las tendencias y movimientos. El tesorero informará al TSE cuando este lo requiera. Las donaciones privadas anónimas no son permitidas. Los depósitos se harán de manera personal e individual. Artículo 126.- Prohibición de gestión paralela de contribuciones privadas La gestión del financiamiento privado estará a cargo de la tesorería del partido político o, en su defecto, de la persona autorizada por el comité ejecutivo superior para realizar actividades de recaudación de fondos. Ninguna persona o grupo de 121 personas podrá realizar gestiones en este sentido a beneficio del partido político sin la debida autorización de éste. Las gestiones de financiamiento privado estará a cargo de la tesorería del partido. Artículo 128.- Prohibición de la contribución de extranjeros y personas jurídicas Prohíbese a los extranjeros y a las personas jurídicas de cualquier naturaleza y nacionalidad efectuar, directa, indirectamente o en forma encubierta, contribuciones, donaciones o aportes, en dinero o en especie, para sufragar los gastos de los partidos políticos. A los extranjeros, sean personas físicas o jurídicas, también les está prohibido otorgar préstamos, adquirir títulos o realizar cualquier otra operación que implique beneficio de cualquier clase para los partidos políticos. Los miembros del comité ejecutivo superior serán responsables de velar por el cumplimiento de esta norma. Se prohíbe que extranjeros y toda personas jurídica de cualquier nacionalidad, pueda realizar contribuciones o aportes (de cualquier tipo) destinadas a financiar los gastos de los partidos políticos. Aquí, como en todo lo anterior, el problema se presenta con las pruebas y el funcionamiento real de los mecanismos de control. Artículo 129.- Prohibición de contribuciones depositadas fuera del país Prohíbese depositar y recibir contribuciones, donaciones o cualquier otro tipo de aporte por medio de entidades financieras ubicadas fuera del territorio nacional. En caso de que un partido político reciba un depósito en esta condición, no podrá utilizar dichos fondos irregulares y deberá dar cuenta, de inmediato, de esta situación al TSE, que resolverá el caso según corresponda. También, se prohíbe hacer depósitos de contribuciones mediante entes financieros establecidos fuera de este país. Artículo 130.- Reporte de contribuciones en especie Quien ocupe la tesorería del partido deberá reportar al Tribunal todas las contribuciones en especie que superen el monto de dos salarios base en el momento de la tasación del bien, conforme se define en el artículo 2 de la Ley N.° 7337, de 5 de mayo de 1993. La tesorería del partido debe reportar al TSE, las contribuciones en especie que se reciban. No requerirán tasación el trabajo voluntario y realizado en forma ad honórem por cualquier persona, para apoyar tareas de organización o labores de proselitismo electoral del partido de su preferencia. Las contribuciones en especie , se tasarán de acuerdo con el contribuyente y el partido que las reciba. El TSE podrá ejercer sus facultades de fiscalización. Artículo 135.- Donaciones y aportes de personas físicas nacionales Las personas físicas nacionales podrán destinar contribuciones, donaciones o cualquier otro tipo de aporte, en dinero o en especie, a los partidos, sin limitación alguna en cuanto a su monto. 122 Quien ocupe la tesorería del partido político deberá mandar a publicar, en el mes de octubre de cada año, en un diario de circulación nacional, un estado auditado de sus finanzas, incluida la lista de sus contribuyentes o donantes, con indicación expresa del nombre, el número de cédula y el monto aportado por cada uno de ellos durante el año. No hay límite para las contribuciones, donaciones o porte de las personas físicas nacionales a los partidos. Siendo obligación de la tesorería del partido, publicar en un periódico de circulación nacional, lo relativo a las finanzas y los datos de los contribuyentes. III.- REGLAMENTO DEL TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIONES, SOBRE EL FINANCIAMIENTO DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS. DECRETO NO. 17- 2009. Este reglamento contiene 96 artículos y 6 transitorios. Contiene, además un conjunto de anexos: 1. Cuadro y manual de cuentas 2. Libros y registros 3. Formularios de diferente naturaleza. Este reglamento, se divide en estos capítulos: I Régimen económico de los partidos políticos II De la contribución estatal III Del financiamiento privado IV Disposiciones finales IV.- EL Argentina Brasil Chile Costa Rica Honduras México Nicaragua Paraguay Uruguay GASTO TOTAL ELECTORAL EN MILLONES DE DÓLARES EN AMÉRICA LATINA: 2007 2006 2009 2010 2006 2006 2006 2008 1999-2000 14 2.500 22 27 40.5 301 18.2 14.2 38.8 (Fuente: Caputo, p. 123) V. ALGUNAS SENTENCIAS DE LA SALA CONSTITUCIONAL SOBRE ESTA TEMATICA: Voto o sentencia No. 980- 91 - La palabra ―financiación‖ del inciso e del párrafo segundo del artículo constitucional 96 (anterior a la reforma de la ley No. 7675 del 2 de julio de 1997) , no se refiere a un ―pago adelantado‖, sino a una mera financiación, un 123 simple adelanto, anticipo o un préstamo de una parte del monto de aquella deuda futura (considerandos XXV, XXVII y XXVIII, XXXVII). No se trata de negar la conveniencia ni la validez democrática de que el Estado contribuya en alguna medida, al sostenimiento permanente y, por ende, a la financiación de los gastos que demanden la organización, administración o, en general, actividades no electorales de los partidos políticos como la promoción y educación electorales, políticas o cívicas (considerando XXXV). Por tanto: I.-Se declara con lugar la acción y, en consecuencia la inconstitucionalidad y consiguiente nulidad de la inclusión del vocablo " financiación " en el párrafo 2o. y de la totalidad del inciso e) del artículo 96, de la Constitución Política, adicionados según Ley No. 4765 de 17 de mayo de 1971, por violación de los trámites constitucionales previstos para su promulgación; de manera que, tanto el dicho párrafo 2o. como, desde luego, los no cuestionados incisos a), b), c) y d) del mismo artículo 96, mantienen su vigencia y validez conforme fueron adicionados por Ley No. 2036 de 18 de julio de 1956, y el c) reformado por la ley No. 4973 de 16 de mayo de 1972. Voto o sentencia No. 7263 del 2006 Objeto de la acción: Se cuestiona en el sub- lite la constitucionalidad de la reforma parcial que en 1956 introdujo la Asamblea Legislativa, actuando como poder constituyente derivado, en el artículo 96 de la Constitución Política, mediante ley número 2036 del 16 de julio de ese año. Aun cuando no se diga explícitamente así, sería necesariamente entendido que la acción impugna también las reformas posteriores del mismo texto normativo, en tanto que participarían del mismo vicio que ven en la primera los demandantes. Por tanto, es importante comenzar por tener claridad en cuanto a la sucesión de redacciones que ha tenido el artículo de interés, como paso previo a la consideración de los argumentos de la acción. VII.-Conclusión. Como resultado del análisis precedente, la Sala estima que las reformas constitucionales impugnadas no han rebasado los límites del poder reformador de la Asamblea Legislativa en tanto constituyente derivado, las cuales resultan por ello enteramente compatibles con el procedimiento de reforma parcial contemplado en el artículo 195 constitucional. Como resultado de las conclusiones anteriores, la presente demanda -a pesar de resultar admisible desde la óptica de la legitimación activa para interponerla- carece de mérito en cuanto al fondo. Por tanto: Se rechaza por el fondo la acción. Voto o sentencia No. 14632 del 2006 Objeto de la acción: relativa al numeral 2) del artículo 96 de la Constitución Política establecido por Ley No. 7675 de 2 de junio de 1997 y consiguientemente contra las mismas y todas las reformas anteriores de ese inciso desde la reforma constitucional de Ley No. 2036 de 18 de julio de 1956. Considerando VI.-El diseño constitucional del "sistema político"; papel del financiamiento electoral. Sea como fuere, la Sala considera que las realidades históricas que se ha mencionado resumidamente demuestran que es posible evolucionar en el tema de cómo regular ese binomio dinero-política, sin comprometer con ello la integridad del sistema político como tal. En otras palabras, la decisión de si las campañas político-electorales deben ser sufragadas enteramente con fondos privados, con fondos públicos o mediante una mezcla de ambos, no necesariamente representa un factor cualitativo definitorio del sistema político en sí considerado. En las reformas realizadas hasta ahora, no se aprecia que haya sido afectada la 124 institucionalidad jurídica del país; antes bien, ellas persiguen, a tono con las tendencias ya reseñadas, una profundización y una depuración de los mecanismos de participación democrática y de los mecanismos de control, con miras a asegurar la transparencia y la rendición de cuentas tanto por las contribuciones públicas como por las privadas. El hecho de que nuestro país haya oscilado en diversos momentos entre soluciones alternativas (incluyendo la que se adoptó primeramente en 1949) tan solo pone de manifiesto la dificultad y complejidad del tema, siendo ésta una experiencia compartida con otras democracias del mundo. Por tanto: Se rechaza de plano la acción . Voto o sentencia 8588 del 2013: Esta acción de inconstitucionalidad se declaró sin lugar, ya que se consideró que no fue fundamentada. Voto o sentencia No. 15343 del 2013 Se rechazó esta acción de inconstitucionalidad. Por mayoría se declara sin lugar la acción de inconstitucionalidad, siempre y cuando se interpreten las normas que regulan ―la cesión de derechos de contribución estatal” en el sentido de que, la cesión de derechos únicamente puede realizarse entre personas físicas nacionales, a favor de los bancos que integran el sistema bancario nacional y de los medios de comunicación colectiva”, con ello se le da luz verde a los bonos de la deuda política. CONCLUSIÓN 1. El 1 de octubre del 2013, se publica en La Gaceta No. 188, la ley No. 9168, por la cual el Poder Legislativo utilizó el artículo constitucional 96 para introducir el transitorio X, al Código Electoral, con el fin de reducir la "deuda político-electoral" del 0.19 del PIB al 0.11. Las observaciones que se hacen en esta investigación, sobre este aspecto de las finanzas de las campañas políticas, se indicaron con fecha anterior a este 1 de octubre del 2013, siendo moduladas por este transitorio X a la legislación electoral. 2. La normativa electoral en Costa Rica en términos relativos, se puede indicar que es adecuada. El tema de análisis está en la realidad, en los hechos. Por ello, no es procedente hacer conjeturas a partir de la normativa, sino que la perspectiva debe ir de la realidad a la norma y no al revés. 3. Los partidos políticos costarricenses están muy deslegitimados por la corrupción que sufre el entero sistema institucional y político. 4. El monto del pago electoral a los partidos políticos en la campaña del 2014, será de $86 millones o sea 43.000 millones de colones. (Ottón Solis, Deuda política: la ética de las tijeras, La Nación 11/09/12, p. 33A; Fernando Berrocal El reto de Ottón Solis, La Nación 17/09/12, p. 45 A ; Aarón Sequeira Partidos tienen 43.000 millones de colones para el 2014, Diario Extra, 06/09/12). 5. Los montos de los pagos del Estado a los partidos políticos, han sido: año % del PIB monto 1998 0.19 3.558 millones de colones 2002 0.10 4.915 millones de colones 2006 0.19 13.956 millones de colones 2010 0.11 17.175 millones de colones 125 6. Uno de los factores que explica el por qué la oposición, representada por agrupaciones políticas, que facilitan el triunfo electoral del partido Liberación Nacional (ya dos veces consecutivas en el Poder: 2006- 2010; 2010- 2014) se debe a que les conviene ir a las urnas de la elección fragmentadas, ya que de acuerdo a la cantidad de votantes que tengan, así será cantidad de dinero que reciben de la contribución estatal, por medio de los impuestos. 7. La corrupción electoral corrompe no sólo el aparato gubernamental, sino al Estado y a la sociedad, por lo que es dable decir que la corrupción electoral es la madre de toda corrupción pública. 8.-En el Estado de la Nación, No. 9 (2002) se afirma que: el gasto electoral de los partidos políticos es difícil de estimar, ya que estos no reportan al Tribunal Supremo de Elecciones, TSE, la totalidad de sus recaudaciones privadas. En consecuencia, el monto reportado a la Contraloría General de la República, sólo refleja una parte del gasto efectivamente realizado. Para el 2002, el intenso y cada vez más eficaz escrutinio público sobre el financiamiento político permitió detectar serias irregularidades en la campaña del actual Presidente de la República y en el Partido Liberación Nacional. Estas incluyen la existencia de redes paralelas de recaudación de fondos al margen de las estructuras formales de los partidos; la omisión del reporte al TSE, de las donaciones canalizadas a través de dicha estructura paralela; la recepción de donaciones de empresas e individuos extranjeros ; la recepción de donaciones por montos muy superiores al tope establecido en el Código Electoral y la inclusión de información falsa en los reportes presentados al TSE (pp. 299 y 300). 9.- En el Estado de la Nación, No. 17 (2011), se afirma que: Varias de las objeciones presentadas por el TSE a los partidos políticos muestran que, estas agrupaciones aún cometen errores producto de registros financieros inadecuados o de estructuras organizativas con pocos controles internos. Este es uno de los principales retos que la nueva legislación del 2009, impone a los partidos políticos (p. 232). 10.- a nivel de ley como de reglamento, ambas del 2009, se espera que el tema del financiamiento de los partidos políticos tenga un nivel adecuado de funcionamiento, en los diferentes espacios: Estado, sociedad, organismos públicos, partidos, asociaciones y grupos de electores, etc. 11.- Las elecciones del 2010, se realizaron bajo el signo de esa nueva normativa. Los medios de comunicación han estado informando, todavía al presente, acerca de la participación del Tribunal Electoral, Contraloría General de la República, partidos, fracciones partidarias en el seno del Poder Legislativo en torno a quejas, denuncias y reclamos derivados del proceso electoral. 12.- Lo cierto del asunto, es que el financiamiento de la campaña electoral por parte del Estado, (es decir, de lo que pagamos impuestos para darle dinero a esa campaña), es un cantidad gigantesca de millones de colones (también expresada en millones de dólares), que constituye el motivo y atractivo máximo para ese botín electoral. A lo anterior, hay que agregarle el financiamiento privado. 13.- De ahí que la finalidad de las elecciones sea el financiamiento estatal; más el privado. Claro, que para el partido ganador, además, es el uso y disfrute 126 del Poder Público y sus enormes presupuestos, contratos y negocios. Todo convertido en una enorme empresa, negocio y mercado. 14.- La democracia es en realidad una partitocracia (Nieto, 2008, p. 113). El voluminoso monto de 43 mil millones de colones, de la deuda política adelantada, será para algunos dirigentes sedientos de millones; dinero para el derroche en propaganda, compra de banderas (signos externos); el derroche será inconmensurable (La República, Alvaro Chavez Sánchez, 10 de junio del 2013, p. 21). 15.- Por resolución No. 2799-E 10 del 2013, del 11 de junio del 2013, el TSE, hizo una corrección oficiosa de los montos de la contribución del Estado a los partidos políticos para las elecciones del 2 de febrero del 2014, de esta manera: Considerando I: la contribución del Estado a las elecciones municipales son de un 0.03 % del PIB, el cual se deduce del 0.19% del PIB correspondiente a las elecciones presidenciales y legislativas, quedando éstas en un 0.16% del PIB (considerando II) . El 0.19 del PIB de estas elecciones es un total de 43.100.716.250 colones, a los cuales se les rebaja el 0.03% de las elecciones municipales, dando un total de 36.295.340.000 colones. 16.- El 1 de abril del 2013, el TSE dio a conocer, mediante una conferencia de prensa, una propuesta, enviada al Poder Legislativo, de reforma, adición y derogatoria de varios artículos del Código Electoral del 2009 (www.tse.go.cr). 127 LOS PARTIDOS POLÍTICOS EN MÉXICO. ENTES CONSTITUCIONALES AUTÓNOMOS (2013) José de Jesús Covarrubias Dueñas I. CONCEPTOS PREVIOS Y PROBLEMÁTICA: I.1. ¿Qué es un Partido Político? Es una porción, parte, fracción o grupo de ciudadanos que viven dentro de un Estado de Derecho (Staatsrecht) y se aglutinan en torno a un ideal político o ideología, base de su declaración de principios, a partir de dicha filosofía, elaboran su plan de trabajo o programa de acción y que cuentan con sus estatutos o régimen jurídico de organización interna1. Los partidos políticos se encuentran vinculados al Estado de Derecho y se considera que sus antecedentes pueden ser variados, ya que algunos apuntan que se pueden interrelacionar las luchas del pueblo, de la gente de las personas o de los ciudadanos con las de los partidos políticos, lo cual es claro, sobre todo a partir de la idea de la sociedad civil que ya planteó el ilustre Hobbes, los whigs and the tories en el Reino Unido, los girondinos y jacobinos, así como el tercer Estado en la Revolución Francesa, los federalistas y los secesionistas en los EUA y los liberales y conservadores en el caso de México, auspiciados por las logias yorkina y escocesa, enfrentamientos y divisiones que al día de hoy siguen vigentes en México en diversas posturas previas y actuales; lo mismo ocurrió con los bolcheviques y los mencheviques al fundarse la extinta URSS2. Así, los antecedentes de los partidos políticos los ubicamos en la etapa preconstitucional, hubo grupos de personas que lucharon por la Constitución del Estado de derecho y sobre todo, por la defensa de los sagrados, inalienables, imprescriptibles e indivisibles derechos de las personas y de los ciudadanos, cuyos precedentes, como ya se expresó, pueden ser analizados desde tiempos anteriores3. La Revolución Mexicana de 1910 nos ilustra de manera muy clara, cómo grupos de ciudadanos inconformes con el statu quo imperante por la dictadura Para Don Jorge Fernández Ruiz, un partido político es la agrupación permanente de una porción de la población, vinculada por ciertos principios y programas, derivados de sus intereses o de su interpretación del papel que corresponde a los depositarios del poder público y a los diversos segmentos sociales en el desarrollo socioeconómico del Estado, con miras a hacerse de dicho poder para, en ejercicio del mismo, poner en práctica los principios y programas que postula, cfr. FERNÁNDEZ RUIZ, Jorge: Tratado de Derecho Electoral, Porrúa, México, 2010, p. 244. 2 Cfr. Sistema Electoral y Sistema de Partidos. IV. Congreso Internacional de Derecho Electoral, coedición de la Universidad Nacional Autónoma de México, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y otras instituciones, Morelia, Michoacán, México, 2006; v. también Derecho de partidos, obra colectiva, editada por Espasa Calpe, Madrid, España, 1992. 3 Vid. Tendencias Contemporáneas del Derecho Electoral en el Mundo, coedición de la LV Legislatura del Congreso Federal, Tribunal Federal Electoral, Universidad Nacional Autónoma de México, IFE, México, 1993; asimismo, v. FERNÁNDEZ RUIZ, Tratado de Derecho Electoral, op. Cit., pp. 245 y ss.; v. DUVERGER, Maurice: Los partidos políticos, Fondo de Cultura Económica, segunda edición en castellano, México, 1961, entre otros. 1 129 porfirista, se organizaron en clubes, agrupaciones, partidos y demás entes políticos en contra del gran demagogo y operador del capitalismo de los EUA y de Europa, lo cual dejó en situación de servidumbre a nuestro pueblo y a la nula participación política de la ciudadanía mexicana, la cual explotó y se inició la Revolución Mexicana en el año de 1910 con el Plan de San Luis impulsado por gente de la clase porfirista, Francisco Ignacio Madero González, cuyos ideales y propósitos revolucionarios todavía no se cumplen4. Así, en la década de 1900 a 1910, se crearon partidos políticos como el Partido Liberal Mexicano (1900, que en el año de 1906, pronunció su programa, base de los artículos 3, 27 y 123 de nuestra Norma Rectora vigente), el Partido Demócrata Mexicano (1908), el Partido Antirreleccionista (1910), entre otros grupos antiporfiristas, debiendo señalar que también hubo asociaciones políticas pro dictador como el Partido Reyista y grupos afines5. Dichos partidos políticos en contra de la dictadura, fueron bien vistos por la raza, además que el propio demagogo en la entrevista que sostuvo con Creelman en 1908, alentó la creación de organizaciones políticas “libres”, ya que vería como una bendición la formación de partidos políticos en México, en virtud de que el país estaba preparado para la democracia, estos comentarios se adentraron en la conciencia política naciente de nuestro país, en el germen de la clase media y los profesionistas y entonces, se incentivó la participación política, que una vez reprimida por la aprehensión de Madero, se lanzaron en contra del dictador y por una causa de orden electoral, por un conflicto que nació de las urnas, se inició la Revolución Mexicana6. Al triunfo del movimiento maderista, el gran Francisco Ignacio Madero, decretó en el año de 1911, una Ley Electoral en la cual, por primera vez en la historia de México, se establecieron los partidos políticos. Dicha ley contenía ocho capítulos, 117 artículos y tres artículos transitorios; por primera vez en México, se establecieron normas respecto a los partidos políticos7. Vid. Entrevista Díaz con Creelman de 1908, MADERO GONZÁLEZ, Francisco Ignacio: La Sucesión Presidencial de 1910; MOLINA HENRÍQUEZ, Andrés: Los grandes problemas nacionales, entre otros documentos ilustrativos de dicho contexto histórico. 5 Cfr. Elecciones y transición democrática en México, varios autores, Departamento de Estudios e Investigaciones Jurídicas de la Universidad de Guadalajara, Guadalajara, Jalisco, México, 2000. 6 En la década de 1900 a 1910, entre otros partidos y pronunciamientos políticos trascendentes, tenemos: Manifiesto del Club Liberal “Ponciano Arriaga”, centro directos de la Confederación de clubes Liberales de la República, Programa del Partido Liberal, Reforma, Libertad y Justicia, Partido Democrático y su Proyecto de Programa del Partido Democrático, Programa del Partido Democrático, Partido Nacional Democrático, Manifiesto de la Convención Reeleccionista, Manifiesto del Partido Nacional Antirreeleccionista, manifiesto dirigido a los Partidos Antirreeleccionista y Nacionalista Democrático, entre otros, cfr. COVARRUBIAS DUEÑAS, José de Jesús: Enciclopedia Jurídico Electoral de México, coeditada por La Fiscalía para la Atención de los Delitos electorales en México de la Procuraduría General de la República, la Universidad de Guadalajara, el Tribunal Federal Electoral y el Instituto Federal Electoral, México, 2003, en especial, el Tomo III: Los Partidos Políticos en México, pp. 11 y ss. 7 La “Ley Madero”, contenía normas respecto de la renovación de los poderes federales, censo electoral, elecciones a través de los colegios municipales o sufragáneas; en este punto debemos enfatizar que desde el Siglo XIX, las elecciones en México, locales y federales, eran organizadas por las autoridades municipales, los procesos electorales eran 4 130 En el Capítulo VIII: De los partidos políticos, artículo 117, establecía siete bases fundamentales para que pudieran participar en los procesos electorales: fundación de al menos cien ciudadanos a través de asambleas constitutiva; dicha asamblea debía haberse conducido mediante una junta, misma que tuviese la representación política; haber aprobado en dicha asamblea un programa político y de gobierno; dichos trabajos debían estar certificados por notario público; que la junta directiva publicase 16 números de periódicos de propaganda en las elecciones primarias y otros tantos en las definitivas; que la junta directiva presentase, al menos un mes antes de la elección su candidatura y los respectivos representantes en los colegios municipales sufragáneos y distritos electorales8. Luego, se reformó dicha legislación el 19 de diciembre de 1911 y se estableció que los partidos políticos podrían participar en los cómputos finales por que si consideraran pertinente realizar alguna observación, la presentasen9. El 20 de septiembre de 1916, se emitió la Ley Electoral para la formación del Congreso Constituyente, la cual se integraba con seis capítulos y 57 artículos; el capítulo quinto se refería a los partidos políticos10. En dicho capítulo, había dos artículos que regulaban la participación de los partidos políticos y se limitaban a señalar que dichos entes debían ser laicos y evitar discriminación por raza o creencia y que los partidos políticos y los candidatos “independientes” podían registrar sus representantes ante las autoridades municipales y dos en la casilla electoral y en las operaciones de la Junta Computadora11. coordinados por los ayuntamientos, quienes entregaban los resultados a las autoridades superiores, de los entes federados y después, cuando así lo ameritaba, en su jurisdicción a la Federación. También, en la ley de 1911, se regulaban los diversos procesos electorales para las elecciones de diputados federales, senadores, el Presidentes y Vicepresidente de la República; los magistrados o ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuya elección era indirecta; nulidades de elecciones secundarias y los partidos políticos, en lo general. 8 A Madero se le puso el mote histórico del “Apóstol de la Democracia”, la ley que planteó, estableció muchas bases actuales de nuestras normas electorales y para el caso que nos ocupa, se inició un gran proceso social de constituir diversas agrupaciones, partidos e institutos políticos, como a continuación se enuncian, v. SILVA HERZOG, Jesús: Historia de la Revolución Mexicana, II Tomos, Fondo de Cultura Económica, 1980; CÓRDOVA, Arnaldo: La formación del poder político en México, coeditado por la Secretaría de Educación Pública y ERA, décimo tercera edición, 1997, entre otros. 9V. CASTORENA, Jesús: El problema municipal mexicano, Editorial Cultura, México, 1926. 10 Carranza, emitió dicho decreto para convocar a la Formación del Congreso Constituyente, el cual se celebró del 20 de noviembre de 1916 al 31 de enero de 1917; participaron 218 diputados, de los cuales 21 eran de Jalisco y el presidente fue Luis Manuel Rojas Arreola. Con dicha “Ley Carranza”, se delimitaron, para efectos electorales los municipios, se regularon las juntas empadronadoras y el censo electoral; de igual forma, se establecieron disposiciones para normar la instalación de casillas electorales y la forma de emitir el voto; asimismo, se reguló el funcionamiento de las juntas computadores, la nulidad de elecciones y de los partidos políticos. 11 De gran avance fueron las disposiciones que trataban de impedir la “discriminación política” por razones de ius sanguini o motivos religiosos, lo cual ya se había adelantado por la Constitución de Jalisco en 1824 en su artículo 266, después, las aportaciones del gran Otero y por último, el Congreso Constituyente de 1856 a 1857, que se basó en las ideas del genio jurídico de Otero Mestas, plasmadas en el Acta Constitutiva y de Reformas 131 De manera posterior, se proclamó nuestra Constitución vigente de 1917, paradigmática en el planeta al consagrar los sagrados, inalienables, imprescriptibles e indivisibles de los escolares, de los campesinos, de las comunidades autóctonas, la libertad religiosa, el Municipio Libre y sobre todo, la economía mixta, un nuevo pacto social para México12. Debemos destacar, que dentro del propio Congreso Constituyente de 1916 a 1917, hubo, de manera clara, dos grupos, partidos, fracciones o el antecedente de grupos parlamentarios, ya que estaban los moderados, los carrancistas y los liberales o línea obregonista, habiéndose impuesto, de manera afortunada para la historia del país, trascendencia de nuestra Norma Rectora y de la Revolución mexicana, la fracción radical, que consolidó al movimiento como nacionalista y socialista y que lo han venido disminuyendo, aminorando y traicionando con el paso del tiempo13. Una vez expedida nuestra Norma Rectora vigente con nueve títulos, diez capítulos, cinco secciones y 136 artículos, no se estableció disposición alguna respecto a los partidos políticos, como sabemos, en el artículo noveno, en relación al artículo 35 – III, se estableció como hasta el día de ahora, el derecho de formar agrupaciones políticas; asimismo, el propio artículo 35, señala el derecho del voto activo en su fracción primera y al voto pasivo en la fracción segunda14. En armonía a Norma Rectora de 1917, se expidió la Ley Electoral, el 6 de febrero de 1917, la cual contenía siete capítulos y 76 artículos; el capítulo sexto, se refería en dos artículos a los partidos políticos en los mismos términos que la ley anterior15. Para el día 2 de julio de 1918, se publicó la Ley para la Elección de Poderes Federales, misma que contenía nueve capítulos, 123 artículos, cinco transitorios y los modelos de credencial de elector, boletas para la votación y los resultados electorales. En el Capítulo X: De los Partidos Políticos, artículos del 106 al 108, se establecían los mismos siete requisitos para su integración tal como lo previó la ley de 1911; además, se expresaban las mismas obligaciones o requisitos para registros de candidaturas para los ciudadanos que fuesen presentada el 5 de abril de 1847, aprobada el 18 de mayo y publicada el 21 del mismo mes y año, cfr. COVARRUBIAS DUEÑAS, José de Jesús: Enciclopedia Jurídico Político Electoral de Jalisco, editada por el Gobierno del Estado de Jalisco, Guadalajara, México, 2005, en especial, el Tomo I: Normas Rectoras de México y Xalisco. Legislación Electoral de Jalisco. 12 Cfr. COVARRUBIAS DUEÑAS, José de Jesús: La Autonomía Municipal en México, Porrúa, tercera edición, México, 2008. Cabe destacar, que el artículo 115 de nuestra Norma Rectora de la República, ha sido modificado, según publicaciones del Diario Oficial de la Federación, en trece ocasiones: 20 de agosto de 1928; 20 de abril de 1933; 8 de enero de 1943; 12 de febrero de 1947; 17 de octubre de 1953; 6 de febrero de 1976; 6 de diciembre de 1977; 3 de febrero de 1983; 17 de marzo de 1987; 23 de diciembre de 1999; 14 de agosto de 2008 y 24 de agosto de 2009. 13 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Comentada, coeditada por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, Porrúa y otras instituciones, México, 1995. 14 El artículo 35 de nuestra Norma Rectora o Constitución Federal, se ha modificado, de manera principal, según DOF el 6 de abril de 1990 y el 22 de agosto de 1996. 15 En esta ley, se añadieron disposiciones relativas a las Juntas Preparatorias, de Instalación de las Cámaras y del Congreso de la Unión, respecto de la calificación de votos en la elección de Presidente de la República y en cuanto s normas diversas. 132 postulados por los partidos políticos y los no dependientes de ellos, así un candidato independiente a diputado, debía ser avalado por cincuenta ciudadanos de su distrito; para senador o Presidente de la República por el mismo número de ciudadanos de cualquier Distrito Electoral del Estado y podían vigilar el proceso electoral, previa acreditación de su candidatura16. Con dichas normas, se formaron algunas agrupaciones políticas o se lanzaron manifiestos políticos como los que a continuación se expresan: Manifiesto que el Centro de Jalisco dirige a los habitantes del Estado, 1911; Programa del Partido Católico Nacional, 1911; Manifiesto del Partido Nacional Independiente a la República, 1911; Habla el Club “Hijas de Cuauhtémoc”, 1911; Programa del Partido de la Educación Cívico Democrática del Pueblo, 1911; manifiesto al Partido Católico Nacional y a todo el Pueblo Mexicano, 1912; Bases sobre las que han de fundar la Revolución de la Sociedad Unificadora de los Pueblos de la Raza Indígena de la República, 1912; La Sociedad Unificadora de los Pueblos de la Raza Indígena de los Estados de la República, 1912; Programa del Partido Liberal Independiente, 1915; Lineamientos Generales para el Programa del Partido Demócrata, 1915; Proyecto del Programa del Partido Demócrata, 1915; Protesta del Partido Legalista Mexicano, 1916; partido Democrático, 1916; manifiesto de la Unión Liberal Jalisco, 1917; Programa del Partido Liberal nacionalista José Reynoso, 1918; Alianza Liberal Mexicana, 1918; Confederación Regional de Obreros y Campesinos (CROM); Programa General de la liga de Solidaridad Nacional, 1919; Asociación Unionista. Manifiesto a la Nación, 1919; Partido Comunista, 1919; Partido laborista, 1919, entre otras agrupaciones y expresiones políticas17. El día 7 de julio de 1920, se expidió un Decreto que reforma la Ley Electoral del 2 de julio de 1918, el cual constó de 19 artículos, de ellos, el 17 y 18 tenían relación con los partidos políticos respecto de los resultados electorales y se les otorgaba el derecho a retirar sus boletas (votos) sellados por la autoridad electoral y se les eximía de las obligaciones de publicar y de contar con el aval de los ciudadanos para las candidaturas independientes. El día 7 de enero de 1946, se decretó la Ley Electoral Federal, misma que se conformó por doce capítulos, 136 artículos y dos artículos transitorios. En el capítulo tercero, se refería a los partidos políticos, en dicho apartado, se establecieron las reglas para poder ser depositario del voto pasivo o candidato, así como las causales de inegibilidad18. Se establecen formatos para los empadronamientos, para los electores y los elegibles; norma con especificidad las elecciones en lo particular y establece las Juntas Computadoras de las Entidades Federativas, de manera principal. 17 Cfr. COVARRUBIAS DUEÑAS, José de Jesús: Enciclopedia Jurídico Electoral de México, op. Cit., pp. 34 a 62. 18 La Ley Electoral Federal, se publicó en el DOF el 7 de enero de 1946, contaba con doce capítulos, 136 artículos y cuatro disposiciones transitorias. Con esta ley “se federalizó”, es decir, como siempre, “se centralizó” el proceso electoral federal, impidió que las estructuras locales participaran y dirigieran la organización de las elecciones, tema que en estos días volvió a cobrar vigencia. Respecto del tema que nos ocupa, una pregunta sería si solo deben existir partidos políticos a nivel nacional o federal y si se debieran fomentar o desarrollar las agrupaciones políticas locales, para que en algún momento, 16 133 En forma posterior, en el año de 1951, se emitió la Ley Electoral Federal, con estructura similar a la anterior y se modificó en 1954 y en 1963, en esta última reforma, se les exentaron del pago de impuestos a los partidos políticos, además, hubo modificaciones en los procedimientos de votación, las normas establecieron la formalización de la reposición de la credencial de elector; se establecieron disposiciones para que los ciudadanos, en calidad de presuntos diputados, pudiesen calificar las elecciones impugnadas ante sus respectivas Cámaras, dichas resoluciones eran definitivas e inatacables19. En el mismo sentido, se establece la posibilidad para que coaliciones políticas pudiesen recibir votaciones en la calificación de las elecciones, se precisa los momentos y las elecciones. En una nueva reforma, en el año de 1970, hubo la regulación de los plazos para los registros de los candidatos; normaron modelos de boletas electorales y el procedimiento temporal para que se incluyesen los ciudadanos en el listado nominal de electores; aportaron los elementos normativos específicos para el cierre de la votación y el cómputo en la mesa directa de casilla, asimismo, para la celebración de las sesiones del cómputo en las comisiones locales electorales y la especificación de los términos en que debían ser enviados los paquetes electorales a las autoridades correspondientes20. La Ley Federal Electoral de 1973, es una ley más profunda que las anteriores, planteó sus objetivos, el derecho al voto activo y pasivo, los partidos políticos nacionales, los organismos electorales, del registro nacional de electores, los procedimientos en materia electoral, la nulidad y su reclamación y las garantías, recursos y sanciones21. La les establecía que los partidos políticos nacionales eran asociaciones constituidas de manera legal por ciudadanos en pleno ejercicio de sus derechos políticos, con fines electorales, de educación cívica y orientación política; concurren a la formación de la voluntad política el pueblo y comparten con los organismos electorales la responsabilidad de los procesos electorales. En este sentido, comienza el avance en las franquicias postales y telegráficas, se les permitía imprimir propaganda político electoral y se sientan las bases para lo que es la participación de diversos medios que forman la opinión política en el país, en especial, en la radio y la televisión22. pudiesen constituirse en partidos políticos federales, nacionales, continentales o planetarios. 19 La Ley Electoral Federal, se publicó en el DOF el 4 de diciembre de d 1951, al igual que la inmediata anterior, se estructuró con doce capítulos, 149 artículos y cuatro disposiciones transitorias. Se reformó, según DOF el 7 de enero de 1954 en 28 artículos y el 28 de diciembre de 1963, en seis dispositivos, de los que cuatro fueron nuevos en torno a la representación “de los diputados de partido”, como se apuntará en la parte constitucional respectiva del presente opúsculo. 20 La última reforma de la ley electoral de 1953, fue publicada en el DOF el 29 de enero de 1970. 21La Ley Federal Electoral, publicada en el DOF el 5 enero de 1973, contenía siete títulos, 204 artículos y una disposición transitoria, en su título segundo reguló De los Partidos Políticos Nacionales, sus contenidos fueron respecto a los conceptos, integración y funciones, registro de los partidos políticos nacionales, sus derechos y obligaciones y prerrogativas, así como la propaganda electoral, dichos contenidos se regularon en seis capítulos y en los artículos que iban del 17 al 40, de manera principal. 22 En ese sentido, es importante señalar que se sientan las bases para que los partidos políticos puedan usar los medios que forman la opinión pública, asunto no resuelto en el 134 En cuanto a la Norma Rectora vigente, fue sometida a procesos reformadores a partir del año de 1921; en particular, para el tema que nos ocupa, el artículo 41 constitucional, se ha reformado en seis ocasiones, según publicaciones del Diario Oficial de la Federación (DOF): 6 de diciembre de 1977, 6 de diciembre de 1990, 3 y 6 de septiembre de 1993 (fe de erratas), 19 de abril de 1994, 22 de agosto de 1996 y 13 de noviembre de 2007, es posible que el proceso de la reforma político electoral del 2013. A partir del año de 1977, se introdujo en México el denominado “sistema de partidos”, la Constitución fue modificada con las aportaciones de Jesús Reyes Heroles, José Luis Lamadrid Souza y Guillermo Cosío Vidaurri, entre otros intelectuales y políticos y se estableció la representación mixta; así, el Congreso Federal se integró por 300 diputados “uninominales” y 100 “plurinominales”; que en la reforma constitucional de 1986, se integró la Cámara de diputados federal, con 300 de diputados de mayoría relativa y 200 de representación proporcional23. El antecedente de los diputados “plurinominales”, lo encontramos en los denominados “diputados de partido”, reforma que se realizó a iniciativa del entonces Presidente de la República, Adolfo López Mateos. En dicha reforma, se estableció que un partido político nacional que hubiese obtenido el 2.5% del total de la votación nacional, tendría derecho a cinco diputados de partido, más uno por cada 0.5% de votos adicionales que obtuviese hasta completar veinte diputados o representantes al Congreso Federal24. Después de 1920, se crearon otras manifestaciones políticas y diversas expresiones, agrupaciones y partidos políticos, como los siguientes: El Partido Nacional Agrarista, 1920; Partido Nacional Republicano, 1920; Partido Nacional Revolucionario, 1929; Partido de la Revolución Mexicana, 1938; Partido Acción Nacional, 1939; El General Andrew Almazán. Declaraciones, 1939; Programa Político y de Gobierno del Partido Revolucionario de Unificación Nacional, 1939; Plataforma de Ezequiel Padilla, 1945; Partido fuerza Popular, 1946 y 1949; Partido Revolucionario Institucional, 1946; Manifiesto al Pueblo. Comité Nacional Coordinador del Partido Popular, 1947; Programa del Partido Popular, 1948; Programa Político de la Federación de Partidos del Pueblo Mexicano, 1951; Partido Nacionalista Mexicano, 1951; Plataforma Electoral de los Partidos Independientes, 1952; Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, 1957; Programa del Partido Popular, 1957; Plataforma Electoral del Partido país y que a nuestra forma de ver, está mal planteado el realizar las campañas utilizando estas vías y que el órgano administrativo electoral federal, no es el adecuado para las sanciones en la materia, dichas cuestiones deben ser revisadas en forma integral e impedir el abuso del poder de estos poderes de hecho, cfr. DURANDÍN, Guy: La mentira en la propaganda política y en la publicidad, Paidós comunicación, tercera edición, Barcelona, España, 1995; v. también el Título Segundo de la Ley Federal Electoral, artículos que van del 17 al 40, de manera fundamental. 23 Idem, pp. 845 y ss.; asimismo, v. Diario Oficial de la Federación (DOF) del 6 de diciembre de 1977 y 15 de diciembre de 1986. 24 Cfr. COVARRUBIAS DUEÑAS, José de Jesús: Enciclopedia Política de México, coeditada por el Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República y la LVI Legislatura del Congreso Federal en el contexto del Bicentenario de la Independencia de México y del Centenario de la Revolución Mexicana de 1910, en particular, el Tomo III: Normas Rectoras y Electorales. Siglos XIX a XXI, pp. 46 y ss.; asimismo, v. DOF, de 22 de junio de 1963 y 28 de diciembre de 1963. 135 Popular Socialista, 1963; Partido Socialista de los Trabajadores, 1975 (1979); Partido Social Demócrata, 1976 (1978); Partido Revolucionario de los Trabajadores, 1976; Partido Mexicano Socialista, 1987; y el Programa del Partido Comunista, 1979; Partido Socialista Unificado de México, 1979 entre otros25. Como se puede apreciar, en 1977, pasamos de una monocracia partidista y una partidocracia, la cual ha venido sucumbiendo en una mediacracia, lo que impera hoy, más allá de los partidos políticos, poderes formales e instituciones de la República26. Lo claro es que a partir de las reformas a las normas constitucionales y las legales de 1977, se crean nuevas organizaciones, agrupaciones y partidos políticos en México, dados los antecedentes de 1958 y en especial, de 1968 y otras expresiones de inconformidad social que existían en el país, las cuales se trataron de encausar por medio de la participación política, pacífica, del Estado de Derecho y a través de la participación ciudadana mediante los procesos electorales para la renovación de los poderes públicos27. En dicho contexto, se expidió la Ley Federal de Organizaciones Políticas y Procesos Electorales, esta norma, se considera relevante desde la perspectiva de la denominada partidocrazia, volkparties o partidocracia y regula la elección de los poderes legislativo y ejecutivo, a las organizaciones políticas; la preparación de la elección, la jornada electoral, los resultados electorales y el contencioso electoral, de manera básica28. Como se apuntó, se creó la aportación denominada Del Sistema de Partidos, de los cuales, se podrían crear con la participación libre de los ciudadanos, para integrar la voluntad política del pueblo mediante su actividad en los procesos electorales y formar la representación nacional. Se establecieron formas flexibles para su registro, como lo fue el registro condicionado, se amplían sus derechos y obligaciones, sus prerrogativas, difusión en radio y televisión, publicidad, publicaciones, campañas electorales, impuestos y derechos; se normaron puntos para la constitución de las agrupaciones políticas nacionales y la formación de frentes y fusiones29. De manera posterior, se modificó la LFOPPE, en el sentido de que los partidos políticos tenían derecho a nombrar a un representante propietario y un respectivo suplente, en las mesas directivas que fuesen instaladas en la jornada Cfr. Enciclopedia de México, coeditada por la Secretaría de Educación Pública y dirigida por José Rogelio Álvarez, México, 1987, en especial, el Tomo IX, el segmento de los Partidos Políticos, pp. 6216 y ss. 26 Vid. PORTOS PÉREZ, Irma: Televisa y Globo en la convergencia, Instituto de Investigaciones Económicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, México, 2013. 27 El entonces Presidente de la República, Luis Echeverría Álvarez, señaló en su segundo informe de gobierno, el primero de septiembre de 1972: Cuando están abiertos los cauces de la transformación social, nada justifica la violencia. Con dichas bases, el siguiente Presidente, José López Portillo y Pacheco, con auxilio de Jesús Reyes Heroles y José Luis Lamadrid Souza, entre otros destacados políticos y conocedores de la materia, crearon la Ley Federal de Organizaciones Políticas y Procesos Electorales, que es el paradigma de la constitución de los actuales partidos políticos en México. 28 La Ley Federal de Organizaciones Políticas y Procesos Electorales (LFOPPE), data del 28 de diciembre de 1977, consta de cinco títulos y 250 artículos y tres transitorios. 29 Cfr. Artículos que van del 19 al 73 de la LFOPPE. 25 136 electoral dentro del país, si es que el partido cuenta con candidato en dicha área; el suplente se deberá de presentar a falta del propietario30. Después, se modificaron las leyes electorales en 1987, 1991 y en particular en los años de 2007 y 2008, cuyas reformas establecen el marco constitucional y el legal vigente respecto a los partidos y agrupaciones políticas en México, así, se han establecido, de manera principal, las siguientes31: En el año de 1986, se expidió el Código Federal Electoral (CFE), el cual ha sido la base estructural de las últimas legislaciones electorales, en dicha norma, se reguló el objeto de dicha reglamentación y las disposiciones generales, las organizaciones políticas, del registro nacional de electores, del proceso electoral y organismos electorales, la elección los resultados electorales; de los recursos, las nulidades las sanciones y del Tribunal de lo Contencioso Electoral32. El Libro segundo del CFE, regulaba el aspecto De las organizaciones políticas, en donde se incluían a los partidos y a las asociaciones políticas nacionales; los frentes, coaliciones y fusiones, así como la pérdida del registro de los partidos y asociaciones políticas nacionales33. En cuanto a los partidos políticos nacionales, se estableció que eran formas de organización política y entidades de interés público normadas conforme a la Constitución de la República y al CFE; dentro de sus fines, eran la promoción de la participación del pueblo en la vida democrática, el contribuir a la integración de la representación nacional y en cuanto a la estructura ciudadana, hacer efectivo su ingreso al ejercicio del poder público, conforme a sus documentos básicos y mediante el sufragio universal, libre, directo y secreto34. Luego, se determinaron disposiciones que normaban las funciones de los partidos políticos, su establecimiento y registro, derechos y obligaciones, sus prerrogativas, el régimen financiero, que eran público y privado; cuestión que por primera ocasión se dio en el país35. Se destaca el financiamiento público y el privado, en cuanto a la asignación de recursos del erario público a las organizaciones políticas es un tema muy debatible al día de hoy, incluso, debemos recordar que algunas expresiones políticas se negaron a recibir dichas aportaciones, lo cual no es rechazado al día de hoy. El Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (CFIPE), siguió, como se expresó, la línea del CFE, pero con reformas políticas y electorales que se encontraban en una coyuntura del denominado neoliberalismo y que fue Vid. Decreto por el que se reforma y adiciona la Ley Federal de Organizaciones Políticas y Procesos Electorales, del 6 de enero de 1982, en el caso expresado, al artículo 38 de dicha norma. 31 Cfr. COVARRUBIAS DUEÑAS, José de Jesús: Dos Siglos de Constitucionalismo en México, Porrúa, México, 2009. 32 Se realizaron varias cuestiones precedentes como la “Reforma Política”, la exposición de motivos de la iniciativa de reforma a los artículos 52, 53, 54, 60 y 77 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos relativos a la integración del Congreso y los procedimientos electorales, fechado en el 3 de noviembre de 1986; de igual forma, se presentó la Exposición de Motivos de la Iniciativa del Código Federal Electoral, con dichos antecedentes, se aprobó el Código Federal electoral, el 29 de diciembre de 1986, cuenta con ocho libros, 362 artículos y dos artículos transitorios. 33 El Libro Segundo del CFE, contenía siete títulos y quince capítulos que se referían a las organizaciones políticas. 34 Cfr. Artículos 24 a 26 del CFE. 35 Vid. Artículos que van del 27 al 98 del CFE. 30 137 desmantelando el “Estado Revolucionario”, lo cual implicó alianzas específicas entre dos fuerzas políticas que se han alternado, hasta la fecha, la Presidencia de la República y de alguna manera el poder y todo lo que conlleva a dicha compartición dentro del contexto de unas elecciones muy cuestionadas por algunos actores políticos directos que consideraron elecciones ilegítimas, cuestiones que se han repetido en el año 2000, 2006 y con menor énfasis en el 2012, respecto de los precedentes, sobre todo, respecto de la de 2006, en la cual, la diferencia en la elección presidencial entre el candidato ganador y el que obtuvo el segundo lugar fue del 54%, lo cual equivalía a cerca de 233, 000 votos, lo cual es mínimo y se especuló muchísimo al respecto de que el triunfo no fue legítimo de quien detentó la Presidencia de la República en el período de 2006 a 2012, lo cual impactó en las reformas electorales, como lo es el propio hecho de la elección presidencial última. El CFIPE, que se decretó el 14 de agosto de 1990, se reformó en forma aproximada hasta en trece ocasiones y llegó a tener hasta nueve libros y a partir de dichos contenidos, se han venido realizando legislaciones específicas como lo es la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, la cual se creó en DOF el 22 de noviembre de 1996 y ha tenido solo una reforma a la fecha, el primero de julio de 2008; asimismo, se adicionó el título décimo primero de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación en el sentido de que el Tribunal Federal Electoral se incorporó al Poder judicial de la Federación y desde la publicación en el DOF el 22 de agosto de 1996, se creó el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación36. Conforme a dichas reformas constitucionales y las legales desde entonces, se han creado, de manera fundamental las siguientes organizaciones o agrupaciones ciudadanas constituidas en partidos políticos en el país: El Partido Político del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional, 1987; el Partido Políticos de la Revolución Democrática, 1989; el Partido del Trabajo, 1990; el Partido Verde Ecologista de México, 1991; el Partido Liberal Mexicano, 1992; Partido Político Alianza Social, 1998; el Partido Convergencia, 2002; el Partido de la Sociedad Nacionalista, 2002; el Partido Político México Posible, 2002; el Partido Político Fuerza Ciudadana, 2002; el Partido Político Alianza Nacional, 2005 y el Partido Político Movimiento Ciudadano, 2011, de manera principal37. En la actualidad, “el nuevo” CFIPE, según publicación en el DOF del 14 de enero de 2008, quedó estructurado para regular la integración de los poderes formales mediante elecciones; los partidos políticos; el Instituto Federal Electoral; los procedimientos especiales en las direcciones ejecutivas; el proceso electoral; del voto de los mexicanos residentes en el extranjero y de los regímenes sancionadores electorales, así como el disciplinario para los efectos de los servidores públicos electorales38. Cfr. COVARRUBIAS DUEÑAS, José de Jesús: Derecho Constitucional Electoral, op. Cit., pp. 48 y ss. 37 Vid. COVARRUBIAS DUEÑAS, José de Jesús: La Autonomía Municipal en México, Porrúa, tercera edición, México, 2008, pp. 353 y ss. 38 Conforme al decreto del DOF del 14 de enero de 2008, en su artículo tercero transitorio, se estableció que el CFIPE, publicado en el DOF el 15 de agosto de 1990, quedó sin efectos. Así, el CFIPE vigente, contiene siete libros, 23 títulos, 68 capítulos y 36 138 El CFIPE, regula los partidos políticos en su libro segundo, a través de cinco apartados, los dos primeros, se refieren a las disposiciones generales, su constitución, registro, derechos y obligaciones; el procedimiento de registro legal; de igual forma, se regulan las agrupaciones políticas nacionales; los derechos y las obligaciones de los partidos políticos, con énfasis especial para los efectos de transparencia; asimismo, se establecen normas para regular los asuntos internos de los propios partidos políticos39. Respecto del apartado tercero, se norma la forma en que los partidos políticos pueden transmitir en los medios que forman opinión pública, como lo es la radio y la televisión sus diversas manifestaciones de propaganda y publicidad política; en el mismo sentido, se establecen las normas para el financiamiento público, las aportaciones privadas, la fiscalización de los diversos recursos que reciben los partidos políticos, su régimen fiscal y las franquicias postales y telegráficas. Se enfatiza que desde 1988, cuando se determinó el financiamiento a los partidos políticos, hubo cambios al respecto en la distribución de los recursos o del financiamiento público; después, en la era del CFIPE, se estableció en los términos del 30% en forma equitativa y el 70% según los votos obtenidos, traducida dicha “fuerza política” en los votos que haya registrado el partido político conforme a los resultados obtenidos en la última elección40. En el apartado cuarto, se regulan los frentes, coaliciones y fusiones y en el quinto y último, la pérdida de registro; dichas figuras son muy benévolas y permiten una gama amplia de formas en que se puede participar por parte de las organizaciones políticas en cuestiones muy importantes para el país; por ejemplo, se deberían formar más frentes para los planteamientos de las políticas públicas del Estado, sobre todo en materia social, en lugar de frenar el país con manifestaciones en el centro del Distrito Federal, el cal urge que sea descentralizado en bienestar para la República, planteamientos que los partidos políticos no han hecho y son necesarios para la República, estas serían formas más jurídicas, conforme a derecho y previstas en los ordenamientos jurídicos, además, de que existen los grupos parlamentarios y todas las formas en que se expresen las distintas fuerzas políticas; por tanto, consideramos que existen las vías legales para manifestarse en forma armónica las fuerzas políticas del país y que en esas vías se deben enfatizar los esfuerzos de todos los que digan que quieren servir al país, sería la mejor forma de sujetarse al bienestar de la República, sometiendo los intereses particulares y de grupos a los del país, cuestiones que no siempre hacen los partidos políticos41. Así, podríamos señalar que durante el Siglo XIX, los antecedentes de los partidos políticos, se vincularon a los grupos de poder en torno a la monarquía y a la Iglesia Católica, después se establecieron las logias masónicas, los cual desembocó en las luchas fratricidas entre liberales y conservadores, lo que dividió a la naciente e incipiente clase política del país y que dichas facciones políticas 394 artículos y 12 artículos transitorios, cfr. COVARRUBIAS DUEÑAS, José de Jesús: Derecho Constitucional Electoral, op. Cit., pp. 50 y ss. 39 Vid. CFIPE, artículos 22 al 47. 40 En el CFE, el financiamiento público era conforme a la votación obtenida por el partido político en la última elección, así los votos se traducían en las aportaciones financieras, cfr. Al libro segundo, título quinto del CFE, artículos que van del 61 al 68, de manera principal; de igual forma, en relación al CFIPE vigente, v. artículos 48 al 92. 41 Cfr. CFIPE, artículos que van del 93 al 103. 139 han llegado hasta nuestros días, lo que se ejemplifica con las luchas del gran Benemérito de las Américas, Benito Pablo Juárez García en contra de los conservadores y de los invasores europeos; durante la etapa de la Revolución Mexicana, el intervencionismo de los EUA y las diferencias políticas que todavía existen entre distintos partidos políticos, la constante, es la división de los grupos políticos en México, cuando la idea del Estado es que todos los grupos políticos se encuentran para servir al Estado, al país, a la República, a la Nación y que la disputa es para servir más y mejor a la población a los ciudadanos; entonces, los partidos políticos deben estar supeditados a los grandes valores, principios e intereses de la República, por tanto sometidos al orden constitucional o de la Norma Rectora, guardar lealtad al pueblo y a sus normas que de manera soberana deben tomar, ese debe ser el imperativo categórico al cual no hemos llegado a México42. Lo anterior, nos lleva a otro gran problema, no estamos definidos, no existe un proyecto y destino común para todos los mexicanos, lo cual también es grave y entonces los grupos y partidos políticos debían tener metas comunes en beneficio de los habitantes, lo cual tampoco hemos logrado, lo anterior se evidencia en un análisis de las Normas Rectoras o Constituciones tan diversas que henos tenido en el país, además de las diversas, opuestas y hasta contradicciones que existen en nuestro texto constitucional actual43. A partir de la Revolución Mexicana de 1910, se crean diversas manifestaciones políticas, las cuales, de manera directa o indirecta, se vinculan a los diferentes grupos, caudillos o expresiones de la primera revolución social del Siglo XX en el planeta44. Dados los enormes intereses que provoca la riqueza de México, desde la Colonia, las intervenciones europeas y de los EUA durante el Siglo XIXI y en la Revolución Mexicana y la notable influencia e injerencia de los EUA, ya no digamos los casos permanentes de espionaje; queda claro que muchas expresiones políticas y partidos políticos, se vinculan de manera directa o indirecta con intereses extranjeros o ajenos a México, como sucedió, por ejemplo, en el Movimiento de 1968, en el que nuestro país fue el área de lucha entre socialistas o “comunistas” y los intereses del capitalismo, lo cual es un gran error que seguimos cometiendo como lo fueron las luchas entre liberales y Cfr. SILVA HERZOG, Jesús: Historia de la Revolución Mexicana, Fondo de Cultura Económica, dos tomos, México, 1980; México a través de los Siglos, varios tomos, Compañía Editores Mexicanos Unidos, México, 1961; REVELES VÁZQUEZ, Francisco: Partidos Políticos en México. Apuntes teóricos, Editorial Gernika, México, 2008, al respecto, existe abundantísima bibliografía. 43 Cfr. COVARRUBIAS DUEÑAS, José de Jesús: El Paradigma de la Constitución. México 1917 a 2010, tercera edición, México, 2010. 44 Vid. SERRA ROJAS, Andrés: Historia de las Ideas e Instituciones Políticas, UNAM, México, 1991; Los partidos políticos en México. Origen y desarrollo, varios autores, Universidad nacional Autónoma de México, México, 2002; Partidos Políticos. Nuevos liderazgos y relaciones políticas de autoridad, varios autores y coedición UNAM, UAM y AMEP, México, 2004, existe abundante bibliografía. Cabe destacar que el proceso de reforma política y electoral que inició a fines de este año, es “chantajista”, controvertida y por tanto, no consensuada, para variar, sin analizar las necesidades del país, por tanto, está destinada al fracaso; asimismo, en su conjunto es centralista, concentra el poder en la partidocracia y mediacracia, podríamos emitir más calificativos, pero queda clara la evidencia que no tenemos proyecto político de país. 42 140 conservadores, las luchas religiosas, el movimiento del “Ejército Zapatista de Liberación Nacional”, la “guerra al narcotráficos”, entre otros grandes y graves problemas que son conflictos de intereses que no nos deben dividir, separarnos enfrentarnos como hermanos que somos45. Por tanto, se trató de crear una gran fuerza política a partir de la Revolución Mexicana de 1910, misma que se ha venido desmembrado, desgajando, dividiendo, separando por intereses de diversas índoles, que no siempre son los intereses del pueblo de México y hemos llegado a meras disputas por el control político, ya que existe mucha gente enferma de poder y lucha por el a toda costa, al precio que sea y cueste lo que cueste, lo cual daña a la población, a México y al planeta46. CONCLUSIONES: Primera. Necesitamos un proyecto de país a largo plazo, consensuado por todas las fuerzas políticas que de aquí viven; dicho proyecto plasmarlo en nuestra Norma Rectora, la cual todos debemos sujetarnos con miras al bienestar general de los mexicanos y de la raza planetaria. Segunda. Los partidos políticos deben sujetarse a la Norma Rectora y debe establecerse como delito cualquier violación a los valores, principios e intereses de nuestra Norma Rectora, consensuada por todos los grupos de poder en la República. Tercera. Los poderes de hecho y de derecho, se deben armonizar en aras del bienestar de los mexicanos y de la raza planetaria. Cuarta. Los diversos grupos organizados de la política deben ocuparse de proponer cómo mejorar lo que tenemos, en base a dichas propuestas deben girar las campañas y contiendas electorales, no en acaban o destrozar o dividir al país, sino en hacer las mejores propuestas en aras del bienestar general. Quinta. Los partidos políticos deben ser escuelas políticas, que enseñen a sus militantes a amar al país y al planeta, así como al servicio público con la austeridad republicana, de manera profesional y en el cumplimiento de los valores, principios e intereses de la Norma Rectora. Cfr. COVARRUBIAS DUEÑAS, José de Jesús: Necesidad de una Norma Rectora para México, editado por el Senado de la República en el contexto del Centenario de la Revolución Mexicana de 1910, México, 2010. 46 Vid. COVARRUBIAS DUEÑAS, José de Jesús: Los Derechos Planetarios, Porrúa, México, 2011. 45 141 HISTORIA E IDEOLOGÍA DEL CONTINUUM PNR-PRM-PRI José Luis Camacho Vargas Revolución y Política Llega un tiempo para toda lucha social en el que los ideales enarbolados han de consolidarse para constituir algo tangible que vaya más allá de la utopía y funja como referente del éxito del movimiento. Para ello, se hace necesario cambiar la estrategia y sustituir el horrísono de las balas por la objetividad de las ideas y la estabilidad de las leyes y las instituciones. En toda Revolución, las armas –cuando la gravedad de los tiempos lo amerita– cumplen un papel fundamental en el desarrollo de los hechos bélicos. Ciertamente pueden decidir una contienda, una batalla o incluso una guerra, pero por sí mismas no garantizan el triunfo de una Revolución. Ésta debe institucionalizarse y esa fue la máxima que guió el pensamiento político del presidente Plutarco Elías Calles tras el asesinato del general Álvaro Obregón, entonces presidente electo para el periodo 1928-1934. Sin duda, éste fue un magnicidio que definió los nuevos derroteros del contexto político-social posrevolucionario. La pérdida irreparable del “Héroe de Celaya” puso de manifiesto que aun después del orden constitucional alcanzado por la Carta Magna de 1917, y las reglas básicas inscritas en la Ley Electoral de 1918, el viejo fantasma de las intrigas, los golpazos y cuartelazos entre los caudillos que hicieron suya la Revolución continuaba presente. Las frágiles condiciones económicas, políticas y sociales del México de esa época convertían a este lamentable suceso en un polvorín del cual la más pequeña exaltación provocaría que ardiera el país entero llevándolo de nueva cuenta a una guerra civil. De hecho, “al concluir el mes de julio los rumores de que Calles pensaba reelegirse alcanzaron su máxima intensidad. El general Fausto Topete, gobernador electo del Estado de Sonora, y el general Francisco R. Manzo, Jefe de Operaciones Militares con otros políticos exaltados se disponían a plantearle al general Calles un ultimátum: o prometía retirarse de la política o se levantarían en armas”.1 Las dos fuerzas visibles de la Revolución: obregonistas y callistas, amenazaban entonces con disputarse el mando vacante dejado por el general Obregón, y con ello también la consolidación del Estado de derecho surgido del movimiento armado de 1910. Frente a las amenazas de los levantamientos y la posible rebelión militar, don Emilio Portes Gil, entonces gobernador de Tamaulipas, fue el conducto idóneo para evitar el choque entre callistas y obregonistas. En la reunión que el llamado “Jefe Máximo de la Revolución” sostuvo con el que tiempo después convertiría en su Secretario de Gobernación, y a la que también asistieron Aarón Sáenz, Antonio Ríos Zertuche, Luis L. León y Arturo H. Orcí del grupo obregonista, el Presidente Calles les expuso: 1 Fernando Benítez, Lázaro Cárdenas y la Revolución Mexicana. México, FCE, Tomo II, 1984, p.193. 143 “Después de muchas reflexiones sobre la grave situación que se ha creado como consecuencia de la inesperada muerte del general Obregón, he meditado sobre la necesidad de crear un organismo de carácter político, en el cual se fusionen todos los elementos revolucionarios que sinceramente deseen el cumplimiento de un programa y el ejercicio de la democracia. ”Durante más de quince años, nos hemos debatido, los revolucionarios, en luchas estériles por encontrar la fórmula para resolver nuestros problemas electorales. Todo ha sido inútil, hemos visto que las ambiciones incontenidas de muchos han arrastrado al país a luchas armadas que nos desprestigian y que nos convencen de que hemos errado el camino. ”Yo creo que la organización de un Partido de carácter nacional servirá para constituir un frente revolucionario ante el cual se estrellen los intentos de la reacción. Se lograría a la vez encauzar las ambiciones de nuestros políticos, disciplinándonos al programa que de antemano se aprobara. Con tal organismo, se evitarán los desórdenes que se provocan en cada elección y poco a poco, con el ejercicio democrático que se vaya realizando, nuestras instituciones irán fortaleciéndose hasta llegar a la implantación de la democracia”.2 Esta plática que trató de tranquilizar los ánimos de los obregonistas; tiempo después se convirtió en un acto sin precedentes para la vida política del país, cuando el 1 de septiembre de 1928 la visión de estadista del general Calles se hizo patente en su IV y último Informe de Gobierno ante el Congreso de la Unión, no sólo al refrendar su compromiso de no aspirar más a la Presidencia de la República, sino también su deseo de abrir una nueva etapa en la que las instituciones legales y democráticas fueran el soporte y guía de los ideales revolucionarios por los que el pueblo mexicano había derramado su sangre en el movimiento armado de1910. Y así lo expuso claramente en aquella fecha: “La desaparición del Presidente electo ha sido una pérdida irreparable, que deja al país en una situación particularmente difícil por la carencia, no de hombres capaces o bien preparados, que afortunadamente los hay; pero sí de personalidades de indiscutible relieve, con el suficiente arraigo en la opinión pública y con la fuerza personal y política 2 Miguel Osorio Marbán, El Partido de la Revolución Mexicana., México, Coordinación Nacional de Estudios Históricos, Políticos y Sociales del CEN del PRI, Tomo I, 1990, p. 50. 144 bastante para merecer, por su solo nombre y su prestigio, la confianza general. ”Esa desaparición plantea ante la conciencia nacional, uno de los más graves y vitales problemas, porque no es sólo de naturaleza política, sino de existencia misma. ”La misma circunstancia de que quizá por primera vez en su historia se enfrenta México con una situación en la que la nota dominante de la falta de „Caudillos‟ debe permitirnos, orientar definitivamente la política del país por rumbos de una verdadera vida institucional, procurando pasar, de una vez por todas, de la condición histórica del país de un hombre a la nación de instituciones y leyes”.3 Con este discurso, don Plutarco Elías Calles trazaba con total claridad el rumbo por el cual habría que transitar la vida pública nacional en los próximos años, donde la patria fuera la ley y no el caudillo, a fin de alcanzar la paz política y social que no se tenía en México desde finales del siglo XIX. Nacimiento del Partido Nacional Revolucionario Sin embargo, la institucionalización de las causas de la Revolución Mexicana y por ende la consolidación del Estado no resultaba en absoluto una tarea fácil. Era claro que mientras la contienda por el poder se dirimiera a través de la lucha armada sería imposible comenzar a sembrar el México que habría de cosecharse mañana. Intentos previos ya se habían dado, el más ambicioso de todos probablemente fue el de don Venustiano Carranza, quien en 1920 buscando institucionalizar la Presidencia de la República buscó imponer a un civil en la primera magistratura, el ingeniero sonorense Ignacio Bonillas. Las formas y los tiempos no fueron los correctos y el mismo barón de Cuatrociénegas lo pagó con su vida Considerando este antecedente, don Plutarco Elías Calles planeó el movimiento con antelación y mucha precisión. Sabía que la salida de los generales del gobierno no podía ser abrupta. Tenía que ser paulatina, armónica y sobre todo institucionalizada. Fue así que el sonorense construyó los pilares no sólo de su gobierno, sino también del aparato político mexicano para los próximos años. El de Calles, sin duda, fue el gobierno que colocó los cimientos a partir de los cuales se edificaría el México del siglo XX. En efecto, al llamado realizado por el general Calles a la consolidación del México posrevolucionario el 1° de septiembre de 1928, pronto surgió la necesidad de concebir un Partido que aglutinase a las mayorías nacionales, armonizara sus intereses en conflicto y orientara y encauzara la ideología de la Revolución Mexicana. Como comenta el doctor Luis Garrido en su obra El Partido de la 3 Miguel Osorio Marbán, Calles, origen y destino. México, Coordinación Nacional de Estudios Históricos, Políticos y Sociales del CEN del PRI, 1993, p. 71. 145 era necesario “encontrar mecanismos Revolución Institucionalizada, constitucionales, en particular en el aspecto electoral, que permitieran la consolidación del aparato estatal posrevolucionario”.4 Después de todo, “una Revolución cuando es auténtica y se aparta de la asonada, el cuartelazo o el motín, derroca y destruye instituciones del régimen ante el cual se levanta, y ella misma edifica y desarrolla sus propias instituciones para cumplir con sus finalidades”.5 En su conjunto, era necesario un espacio en el que los principales líderes del país, herederos auténticos de la Revolución, debatieran los principales problemas económicos, políticos y sociales de la nación, al tiempo que en un marco de deliberación y correlación de fuerzas negociaren las candidaturas a los puestos de elección popular, dejando de lado el uso de las armas. En palabras de Vicente Fuentes Díaz, “organizar el Partido era organizar la política, y organizar la política era sentar las bases de una estructura nueva a base de instituciones que pudieran contribuir a modelar el nuevo sistema cuyo esquema legal se apuntó desde 1917 pero que permanecía así: como un mero esquema”.6 Así, frente a los síntomas de la división y el partidismo que se empezaban a manifestar en el sector militar, el 5 de septiembre de 1928 el Presidente Plutarco Elías Calles convocó a una reunión con los comandantes de operaciones militares y demás altos mandos revolucionarios con el objeto de hacerles de su conocimiento su opinión sobre el perfil del hombre que debía ocupar la Presidencia de la República de manera provisional, así como su consideración sobre la pertinencia de que ninguno de los miembros del Ejército se presentara como candidato en este proceso con el ánimo de no crear la división dentro de la institución.7 Una vez que el general Calles tranquilizó los ánimos de quienes, muerto Obregón vieron la posibilidad de asumir su liderazgo de caudillo como propio, sobre todo entre la “familia revolucionaria”, el 8 de diciembre de ese mismo año convocó a la integración del Primer Comité Organizador del Partido Nacional Revolucionario (PNR). Éste quedó presidido por el general Plutarco Elías Calles; el ingeniero Luis L. León como Secretario General; el profesor Basilio Badillo como Secretario del Interior; el licenciado Aarón Sáenz como Secretario de Organización; el general Manuel Pérez Treviño como Secretario tesorero; y el diputado David Orozco y el profesor Bartolomé García Correa, como Tercer y Cuarto Secretarios de Organización, respectivamente; así como por el senador Manlio Fabio Altamirano como Secretario de Propaganda y Publicidad.8 La primera tarea que realizó el Primer Comité Organizador del PNR fue la de lanzar un Manifiesto a la Nación con el objetivo de dar a conocer la realización de la Primera Convención Nacional del Partido que tendría lugar en la Ciudad de Querétaro del 1 al 4 de marzo de 1929. Para tal efecto, se invitaba a “todos los partidos, agrupaciones y organizaciones políticas de la República, de credo y 4 Luis Garrido, El Partido de la Revolución Institucionalizada. México, Siglo XXI Editores, 1982, p. 99. Miguel Osorio Marbán, Revolución y Política. México, Coordinación Nacional de Estudios Históricos, Políticos y Sociales del CEN del PRI, Tomo II, 1990, p. 460. 6 Vicente Fuentes Díaz, Los partidos políticos en México. México, Porrúa, 1996, p. 146. 7 Cfr. Daniel Cosío Villegas, et. al., Historia general de México. Versión 2000. México, El Colegio de México, 2008, p. 833. 8 Historia Gráfica del Partido Revolucionario Institucional 1929-1991. México, Instituto de Estudios Políticos, Económicos y Sociales (IEPES) del PRI/Cambio XXI Fundación Mexicana, A.C., 1991, p. 24. 5 146 tendencia revolucionaria”, para unirse, formar y discutir los Estatutos del Partido; el programa y principios del mismo; así como la designación del candidato a Presidente de la República que contendería por este instituto político para concluir el periodo para el cual había sido electo el general Álvaro Obregón. Recordemos que el 1 de diciembre de 1928, al no asistir el “Héroe de Celaya” a juramentar como Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, el Honorable Congreso de la Unión haciendo uso de sus facultades y en atención a los artículos 84 y 85 de la Carta Magna de 1917, nombró en Colegio Electoral el 28 de septiembre a don Emilio Portes Gil como Presidente provisional,9 para después convocar a elecciones para elegir al Presidente que concluiría el mandato para el que había sido electo Obregón; es decir, hasta el 30 de noviembre de 1934. Así, teniendo como recinto el emblemático Teatro de la República, donde sesionó el Honorable Congreso Constituyente de 1916-1917; el 1 de marzo con una asistencia de 874 presuntos delegados, se dio paso a la dictaminación de credenciales, aprobándose al efecto un total de 841 asambleístas. Posteriormente se procedió a elegir a la Mesa Directiva de la Convención Constitutiva, siendo su primer Presidente el general Manuel Pérez Treviño; su Secretario el ingeniero Luis L. León; como Secretario del Exterior, don Filiberto Gómez; el profesor Bartolomé García Correa como Secretario de Actas; Gonzalo N. Santos como Secretario de Asuntos del Distrito Federal, y Melchor Ortega Camarena como Secretario de Prensa. Después de discutirse y aprobarse la Declaración de Principios, el Programa, los Estatutos y el Pacto de Unión y Solidaridad del Partido, don Filiberto Gómez declaró formalmente y legítimamente constituido el 4 de marzo de 1929 el PNR adoptando el lema de “Instituciones y Reforma Social”. El distintivo del Partido a la postre serían tres bandas verticales de color verde, blanco y rojo, como la bandera nacional en un acto de reivindicación ideológica, y sobre ellas las letras del PNR: símbolo emblemático del nacionalismo revolucionario que se ha conservado hasta nuestros días. El PNR, como Partido de la Revolución Mexicana, representó así, el primer intento serio por formar un Partido Político de carácter permanente, cuyo propósito fundamental era que lo legislado por el Congreso Constituyente de 1917 pasara de la teoría a la práctica. “Los principios y el Programa de Acción del PNR constituyeron, como definición de Partido, los documentos más importantes de la historia política nacional. Ninguno de los Partidos que le precedieron, logró englobar en una concepción integral, clara y armoniosa los elementos pujantes de un programa nacionalista y revolucionario, base auténtica del desarrollo nacional independiente, como lo hizo el Partido Nacional Revolucionario al nacer”.10 Y es que de acuerdo al artículo primero de sus Estatutos el objeto del Partido era “el mantener de modo permanente y por medio de la unificación de los elementos revolucionarios del país, una disciplina de sostén al orden legal creado por el triunfo de la Revolución Mexicana, y definir y consolidar, cada día más, la doctrina y las conquistas de la Revolución”, reconociendo con todo ello y aceptando “en forma absoluta y sin ninguna reserva de naturaleza, el sistema democrático y la forma de gobierno que establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”. 9 De acuerdo al texto del artículo 85 constitucional vigente en ese momento. Vicente Fuentes Díaz. op. cit., p. 152. 10 147 En su programa, el PNR reconocía a las clases trabajadoras como el factor social más importante, y se comprometía a luchar por la protección de los indígenas; la soberanía nacional; la reconstrucción nacional; el interés colectivo por encima del interés individual; la elevación del nivel cultural a base de capitales mexicanos y no de extranjeros; la intensificación de la pequeña industria; la organización de los pequeños industriales para competir con los grandes y extranjeros; la distribución de la tierra; el fomento de la industrialización de los productos agrícolas y la asesoría técnica del campo, entre otros muchos temas.11 Al frente del Primer Comité Directivo Nacional fue electo el general Manuel Pérez Treviño; como Secretario General quedó el ingeniero Luis L. León; el senador Filiberto Gómez como Secretario del Exterior; el diputado Gonzalo N. Santos como Secretario del Distrito Federal; el diputado Melchor Ortega Camarena como Secretario de Prensa; el senador Bartolomé García Correa como Secretario de Actas; el diputado David Orozco como Secretario Tesorero; y don Ramón V. Santoyo como Director del ICS. Del mismo modo, a pesar de que Aarón Sáenz, por sus antecedentes obregonistas, era considerado como el candidato natural para contender a la máxima magistratura del país en ese momento, el ingeniero Pascual Ortiz Rubio fue elegido como primer candidato de la Presidencia de la República del PNR, para el periodo 1930-1934. De tal suerte, “el PNR se constituyó en 1929 con dos objetivos centrales: crear un espacio político que reuniera a los diversos líderes regionales salidos de la Revolución en un solo proyecto de nación; y segundo, que en ese espacio político se transformara la lucha armada en debate político. Con la creación del PNR, don Plutarco Elías Calles solucionó un problema político inmediato e insoslayable, y al mismo tiempo, sentó las bases de la institucionalización de la Revolución Mexicana”.12 En efecto, esta alianza de grupos y caudillos triunfantes del movimiento armado de 1910, permitió en lo esencial que la lucha armada dejara de ser la única vía para determinar la sucesión presidencial. Y junto a esta unidad formuló el nacionalismo revolucionario, para dar sentido e identificación a nuestro pueblo. El PNR “no era un partido de clase. Tampoco un partido ideológico. Era plural. Su afán más que restar, fue sumar. Sumar a todos los que compartían sus muy amplios principios y programa”, por ello en sus filas lo mismo era posible encontrar a campesinos, obreros, empresarios e incluso hacendados.13 La transformación del PNR al PRM En diciembre de 1937 el Presidente Lázaro Cárdenas, acompañado de su Secretario de Gobernación, don Ignacio García Téllez, además de don Agustín Arroyo Ch., entonces jefe de prensa de la Presidencia, así como por don Gonzalo Vázquez Vela, encargado de la Secretaría de Educación Pública, se entrevistó con el licenciado Silvano Barba González y demás dirigentes del PNR, “exponiéndoles 11 Véase La ideología del Partido de la Revolución. México, Coordinación Nacional de Estudios Históricos, Políticos y Sociales del CEN del PRI, 1993, p. 8 y ss. 12 Historia Gráfica del Partido Revolucionario Institucional 1929-1991. México, Instituto de Estudios Políticos, Económicos y Sociales (IEPES) del PRI/Cambio XXI Fundación Mexicana, A.C., 1991, p. 9. 13 Carlos Tello. Estado y desarrollo económico: México 1920-2006. México, Facultad de Economía/UNAM, 2007, pp. 78-79. 148 con toda claridad la necesidad de transformarlo y de introducir reformas fundamentales para lograr una más sólida alianza entre obreros, campesinos, soldados y burócratas”.14 Desde el primero de septiembre de 1935 el general Cárdenas ya había anunciado la necesidad de modificar la estructura del Partido. Nueve años después de la formación del PNR, y con once dirigencias nacionales estando al frente del Partido: el general Manuel Pérez Treviño en tres ocasiones; el profesor Basilio Vadillo, del 11 de febrero de 1930 al 22 de abril del mismo año; el licenciado Emilio Portes Gil en dos momentos distintos; el general Lázaro Cárdenas, del 15 de octubre de 1930 al 28 de agosto de 1931; don Melchor Ortega Camarena, del 12 de mayo de 1933 al 9 de junio de ese mismo año; el coronel Carlos Riva Palacio, del 25 de agosto de 1933 al 14 de diciembre de 1934; el general Matías Ramos Santos, de esta última fecha al 15 de junio de 1935; y el licenciado Silvano Barba González, del 20 de agosto de 1936 al 2 de abril de 1938; “el PNR había cumplido su misión histórica al unificar bajo una dirección centralizada las diferentes agrupaciones revolucionarias regionales permitiendo de esta manera, que de la era de los caudillos se pasara a la era de las instituciones”.15 Era momento de la consolidación de la alianza obrerocampesino-popular-militar para darle una fuerza orgánica, en palabras de don Emilio Portes Gil, al Partido de la Revolución. Tan sólo unos días después de la expropiación petrolera, la dirección nacional del PNR lanzó la Convocatoria para la celebración de una Asamblea Nacional Constitutiva cuyo objeto era: discutir y aprobar la Plataforma de Principios, la Constitución y los Estatutos del nuevo instituto político de la Revolución que habría de sustituir al Partido Nacional Revolucionario. De tal suerte, el 30 de marzo de 1938, 400 delegados representantes de organizaciones campesinas, obreras, militares y de contingentes populares, se dieron cita en las inmediaciones del Palacio de Bellas Artes, para suscribir un Pacto de Unión y Solidaridad que daría lugar a la transformación del PNR, cambiando su nombre al del Partido de la Revolución Mexicana (PRM), y adoptando con ello el lema: Por una democracia de los trabajadores. Hay registros de que al momento de tratar de reestructurar al Partido, existieron propuestas para que la nueva organización se denominara “Partido Socialista Mexicano”, siendo uno de sus objetivos la preparación de la nación para la implantación de una democracia de trabajadores para llegar a la instauración de un “régimen socialista”. Sin embargo, al final la política cardenista si bien había permitido la consecución de buena parte de los ideales de la Revolución, también contrajo repercusiones al interior del Partido que tiempo después impedirían que el proyecto del general Cárdenas se profundizara. Por ello, quizá se haya decidido no adoptar esa denominación, aunque, como apunta Vicente Fuentes Díaz, se mantuvo el espíritu radical implícito en el proyecto.16 Al final, lo verdaderamente importante es que con la alianza de estos cuatro sectores se dio probidad, legitimidad y fuerza a los gobiernos emanados de la Revolución. En aquella histórica Asamblea se discutieron y aprobaron los nuevos Documentos Básicos del PRM, su Declaración de Principios y Programa de Acción. Los delegados designaron a los integrantes del Consejo Nacional, quienes Miguel Osorio Marbán. Presidentes de México… p. 159. Miguel Osorio Marbán. La ideología del Partido de la Revolución… p. 35. 16 Miguel Osorio Marbán. El Poder… p. 98. 14 15 149 a su vez, el 2 de abril eligieron a don Luis I. Rodríguez, quien se había desempeñado como Secretario Particular del Presidente Cárdenas, y a Esteban García de Alba, como Presidente y Secretario General del PRM, respectivamente. En su declaración de Principios el naciente Partido aceptó sin reserva alguna el sistema democrático de gobierno; mantuvo el reconocimiento de la lucha de clases como inherente al régimen capitalista; la lucha por la colectivización de la agricultura; el apoyo a la clase obrera y el derecho a la huelga; el combate contra el fascismo o cualquier otra forma de opresión; la intervención del Estado en la economía; la imposición de un programa educativo oficial a las escuelas particulares; la no intervención y la autodeterminación de los pueblos como principios rectores del derecho internacional; la igualdad político-social de la mujer; la garantía de la libertad para los indígenas; el establecimiento de un Seguro Social; el control de los precios; y el fomento de la construcción de habitaciones populares.17 En cuanto a su estructura organizacional, “por vez primera el Partido combinaba una doble forma de organización: la de los cuatro sectores, que como integrantes del Partido tenían capacidad y facultades para resolver cuestiones políticas, y los órganos directivos que eran el Consejo Nacional, el Comité Ejecutivo Central, los Consejos Nacionales de Estado, Territorios y del Distrito Federal, los Comités Ejecutivos Regionales de Estado, Territorios y Distrito Federal y los Comités Municipales”.18 “El cambio del PNR al PRM significaba algo más que un mero cambio de nombre; significaba una necesidad imperiosa de modificar el Partido de la Revolución acorde a las rápidas transformaciones económico-sociales que vivía el país.”19 El 15 de abril de ese mismo año, al reestructurase el Partido de la Revolución, se funda también el Instituto de Estudios Sociales, Políticos y Económicos del PRM (IESPE-PRM), con el objetivo de elaborar normas que guiasen la actuación de la mujer al interior del Partido; proponer las organizaciones de las juventudes afiliadas al mismo; así como para colaborar en la formación de planes científicos que coadyuvaran al mejoramiento de las cuestiones agrícolas, técnicas, educativas e indígenas del país. Ahora bien, la precontienda electoral para la renovación del Ejecutivo Federal en la víspera de 1939, después de transformado el Partido, representó el primero de los desafíos que habrían de poner a prueba la nueva organización revolucionaria. Al ampliarse e incluirse formalmente en el Partido de la Revolución Mexicana a los campesinos, obreros, burócratas y militares, evidentemente cada uno de estos sectores comenzaría a hacer todo lo necesario; claro es, en el marco de las reglas acordadas por el Pacto de Unión y Solidaridad del PRM, por postular a un candidato a la presidencia de la República afín a su causa, tal y como lo hicieron en su momento las Ligas y Comunidades Agrarias de los Estados de San Luis Potosí, Tamaulipas, México, Chihuahua y Tlaxcala, al nombrar al general Lázaro Cárdenas del Río como su candidato a la máxima magistratura del país en 1933. 17 Cfr. Miguel Osorio Marbán. El Partido de la Revolución Mexicana., México, Coordinación Nacional de Estudios Históricos, Políticos y Sociales del CEN del PRI, Tomo II, 1990, p. 23 y ss. 18 Vicente Fuentes Díaz. op. cit., p. 166. 19 David Negrete Ángeles. “Los cambios estructurales e ideológicos del Partido Revolucionario Institucional de 1929 a 1997” en Estudios Políticos, núm. 23, quinta época, México, FCPyS/UNAM, enero-abril, 2000, p. 140. 150 Al respecto, el maestro Miguel Osorio Marbán, en su segundo tomo dedicado a la historia del Partido de la Revolución Mexicana, comenta: “En el debate diversos personajes eran discutidos: Francisco J. Mújica, Rafael Sánchez Tapia, Manuel Ávila Camacho, Joaquín Amaro, Vicente Lombardo Toledano, Luis Cabrera, Gildardo Magaña, Luis I. Rodríguez, y Juan Andrew Almazán, entre otros.” Todos ellos hombres que por su labor revolucionaria y servicio a la Patria, sin duda, habrían justamente merecido tomar posesión del encargo el 1 de diciembre de 1940. Sin embargo, las adhesiones en torno a la candidatura de don Manuel Ávila Camacho al interior del PRM poco a poco se fueron haciendo patentes: “el 22 de febrero la habilidad de Vicente Lombardo Toledano, con quien la unía una amistad entrañable desde la niñez, hizo que el Consejo Nacional Extraordinario de la CTM declarara que los trabajadores eran avilacamachistas y trabajarían en su favor; el día 24 la CNC también le mostró su respaldo”.20 En abril de ese mismo año, el licenciado Miguel Alemán Valdés, gobernador constitucional de Veracruz, pidió licencia a su encargo para dedicarse por completo a la precampaña presidencial de Ávila Camacho, constituyéndose al efecto el “Comité Directivo Nacional Pro-Manuel Ávila Camacho”, órgano encargado de coordinar y planear la precampaña del general oriundo de Teziutlán, Puebla, de cara a la Convención del Partido en la que oficialmente postularía a su candidato. En él, participaron don Adolfo Ruiz Cortines, Alfonso Corona del Rosal, Fernando Amilpa, Gonzalo N. Santos, Jesús González Gallo, Gabriel Leyva, Francisco Preciado, José María Dávila, Adán Ramírez López y Ángel N. Corzo. Ante la inminente postulación del general Ávila Camacho, el 2 de agosto de 1939, los grupos perremeístas de la Cámara de Diputados al igual que el Senado de la República se pronunciaron en favor de la corriente avilacamachista. Su designación no fue un hecho que aconteció sin descalabro alguno: al interior del Partido las precampañas pusieron a prueba la capacidad de cohesión partidista de los grupos revolucionarios. Todo lo anterior, pese a que el general y precandidato Rafael Sánchez Tapia acusó al licenciado Luis I. Rodríguez, jerarca del naciente PRM, de haber permitido que los sectores que conformaban la unión revolucionaria violasen sus Estatutos durante el proceso de auscultación entre los miembros del Partido, renunciado a sus filas. Acto que llevó al licenciado Luis I. Rodríguez a presentar su dimisión como presidente del Partido ante el Consejo Nacional del PRM en mayo de ese año. Tres semanas después, el 19 de junio, por unanimidad, el mismo Consejo Nacional eligió a don Heriberto Jara como Presidente del PRM. En su discurso de aceptación el general veracruzano además de hacer un llamado a la unidad del Partido, hizo notar su “falta de compromisos políticos con ninguno de los precandidatos” y su firme propósito de conservar su independencia y hacer que la mantuvieran los comités del Partido, para que todos los aspirantes a puestos de elección popular que actuasen dentro de las filas del PRM, estuviesen colocados en un mismo plano de igualdad en la lucha cívica.21 Miguel Osorio Marbán. Revolución y política… p. 586. Cfr. Silvia González Marín. Prensa y poder político. La elección presidencial de 1940 en la prensa mexicana. México, Siglo XXI Editores/UNAM, 2006, p. 274. 20 21 151 Una vez reunidas las condiciones para la celebración de la Asamblea Nacional en la que el Partido oficialmente daría a conocer el nombre de su candidato Presidencial para el periodo 1940-1946, se lanzó la Convocatoria pertinente, cuya reunión tendría como sede el Palacio de Bellas Artes. Del 1 al 3 de noviembre, los 1478 delegados asistentes ratificaron a don Heriberto Jara y al licenciado Gustavo Cárdenas Huerta, como Presidente y Secretario General, respectivamente, del Comité Central Ejecutivo del PRM, y del mismo modo, por aclamación, eligieron a don Manuel Ávila Camacho como candidato del PRM a la Presidencia de la República. Al igual que como sucedió en la Segunda Convención Nacional Ordinaria del PNR, los delegados aprobaron el II Plan Sexenal de gobierno que obligaba al general poblano a aceptar públicamente realizar durante su mandato. Un día después de rendir protesta constitucional el nuevo Presidente de la República, el general Heriberto Jara presentó su dimisión como jerarca del Partido para hacerse cargo de la Secretaría de Marina; asumiendo la Presidencia del Partido don Antonio I. Villalobos y acompañándolo en la dirigencia nacional: don Florentino Padilla y Gustavo Cárdenas Huerta, como Secretarios Generales sucesivamente; el licenciado Ismael Salas, como Secretario Tesorero; y los licenciados Francisco Martínez Peralta, Fernando Amilpa y Antonio Nava Castillo, como Secretarios de Acción Campesina, Obrera y Popular, respectivamente. La creación del Partido Revolucionario Institucional Después de las presidencias de Luis I. Rodríguez, don Heriberto Jara, y el licenciado Antonio Villalobos, al frente del PRM, se abriría un nuevo capítulo en la vida institucional de la Revolución. La Convocatoria a la Segunda Convención del PRM, constituiría la base sobre la cual los revolucionarios definirían el nuevo rumbo que habría de seguir el Partido. Los convencionistas perremeístas fueron citados en el Teatro Metropólitan el 18 de enero de 1946, con el objeto de evaluar una reestructuración del Partido, y por unanimidad acordaron que ésta se convirtiera en una Convención Constitutiva con el fin de fundar al nuevo instrumento político de la Revolución. Siendo parte de la Mesa Directiva de esta Convención, “el diputado Blas Chumacero dio lectura al dictamen de la Comisión revisora de credenciales, la que comprobó que por el sector obrero concurrían 581 delegados que representaban 1, 748,805 votos, por el sector popular 667 delegados que representaban 1, 938,715 votos; y por el sector campesino 719 delegados que representaban 2,063, 962 votos. En total la Asamblea se encontraba compuesta por 1,967 delegados que correspondían a 5,700,729 votos.”22 Los convencionistas entonces “dieron por terminada la misión histórica del PRM” y aprobaron el 19 de enero de 1946 el surgimiento de un nuevo Partido, el Partido Revolucionario Institucional (PRI), bajo el lema de Democracia y justicia social. Aprobados la Declaración de Principios, Programa de Acción, y Estatutos del PRI, se eligió al doctor Rafael Pascasio Gamboa como Presidente del Comité Central Ejecutivo; al licenciado Ernesto P. Uruchurtu, como Secretario General; a don Augusto Hinojosa, como Secretario de Acción Política; J. Jesús Lima, como Secretario de Acción Política; a Fernando Amilpa, como Secretario de Acción Obrera; y a Francisco Martínez Peralta, como Secretario de Acción Agraria. 22 Miguel Osorio Marbán. Los grandes cambios… p. 220. 152 El nuevo Partido se definía a sí mismo como “una asociación nacional, integrada por obreros y campesinos organizados, por trabajadores independientes, empelados públicos, cooperativistas, artesanos, estudiantes, profesionales, comerciantes en pequeño y demás elementos afines en tendencias e intereses, que aceptaban los principios de la Revolución Mexicana, considerando a las mujeres exactamente en las mismas condiciones que los hombres”.23 Sus dos objetivos fundamentales serían: alcanzar el poder público por la vía democrática y dentro de la ley; y unificar a los sectores revolucionarios para la conquista de sus derechos y la mejor satisfacción de sus necesidades e intereses. Después de dar a conocer el resultado de la votación interna de los precandidatos presidenciales, se eligió al licenciado Miguel Alemán Valdés como candidato del PRI a la Presidencia de la República para el periodo 1946-1952. La palabra empeñada del general Manuel Ávila Camacho había sido cumplida: por primera vez, el Partido de la Revolución Mexicana postularía a un civil y no a un militar para ocupar el cargo de Ejecutivo federal. La precandidatura del licenciado Miguel Alemán había sido lanzada desde mediados de 1945, motivo que lo llevó a presentar su renuncia como Secretario de Gobernación para poder aspirar a la Presidencia de la República. Desde un inició contó con el apoyo total de la CTM, al cual poco a poco se fue sumando el de la FSTSE, la CNOP y la CNC. Aunque el entonces Jefe del Departamento del Distrito Federal, el licenciado Javier Rojo Gómez; y el Secretario de Relaciones Exteriores, don Ezequiel Padilla, también aspiraron a sustituir a don Manuel Ávila Camacho, lo cierto es que al interior del Partido ya estaba perfilado el destino del veracruzano al frente de la máxima magistratura del país. Las elecciones de julio de 1946 al final le darían el lugar que hoy ocupa en la historia de nuestro país. Su contendiente más cercano fue don Ezequiel Padilla, quien había sido postulado por el Partido Democrático Mexicano, pero su 19.33 por ciento obtenido en la votación nacional jamás se comparó al 77.90 logrado por la causa alemanista.24 Una vez el licenciado Miguel Alemán Valdés rindió su protesta constitucional como Presidente de los Estados Unidos Mexicanos el 1 de diciembre de 1946, el día 5 la dirigencia nacional del PRI se renovaría por primera y única ocasión durante estos seis años de gobierno, demostrando con ello un periodo de estabilidad al interior del PRI y entera solidaridad con el proyecto de nación del Presidente de la República. Luego entonces, sería el general Rodolfo Sánchez Taboada (5 de diciembre de 1946 al 4 de diciembre de 1952) el encargado de dirigir durante esta segunda etapa del Partido los trabajos necesarios para consolidar el proyecto revolucionario de 1910, pero sobre la base de las instituciones democráticas y las leyes que la República necesitaba. Por esa razón, el PRI se asumía y asume, hoy por hoy, como revolucionario e institucional a la vez. Para muchos ambos conceptos se oponen, e inclusive toman el acrónimo como una diatriba de la que hacen vilipendio; mas esta censura no tiene sustento alguno, “quién sabe de dónde surgió esta genial teoría de que lo institucional es contrario por principio al avance y a la transformación. No se quiere entender que las instituciones cuando son dinámicas, se renuevan y 23 Vid. “Las nuevas modalidades que distinguen al PRI del PRM” en Excélsior, 20 de enero de 1946. vid. Historia gráfica del PRI…p. 83. 24 Vid. “Resultados electorales 1946” en Historia gráfica del PRI… p. 89. 153 funcionan con eficacia tienen un alto valor político”.25 Al final, los resultados de las políticas revolucionarias y a la vez institucionales de los gobiernos priistas han sido más satisfactorios que las puestas en marcha bajo el lema del Bien Común. En efecto, a partir del gobierno del licenciado Miguel Alemán Valdés, no hay más hechos que nos ayuden a explicar la evolución y transformación del Partido y, por supuesto de México, que a través de las acciones y obras de gobierno llevadas a cabo por los gobiernos priistas, todos ellos en cierta media distintos entre sí, y “con un estilo propio de gobernar”, pues tuvieron que hacer frente a diversas condicionantes internas y externas de su tiempo, pero unidos en una misma causa: la consolidación de la democracia. No sólo en el ámbito de lo electoral, sino en el plano del constante mejoramiento de las condiciones de vida de los mexicanos. Sobre esta afirmación, el político y economista Carlos Tello Macías apunta: Históricamente puede considerarse asombrosa, incluso en comparación con las democracias más avanzadas, la armonía política entre las clases sociales lograda por los gobiernos de la Revolución Mexicana, sobre todo a partir de 1935, sin sustentarse principalmente en la represión, manteniéndose dentro del civilismo, y al mismo tiempo que se desarrolla un proceso de rápida concentración de la riqueza. Esos gobiernos han hecho posible, en efecto, que los factores de estabilidad política y crecimiento económicos se apoyen mutuamente, la primera al permitir sostener políticas de promoción a largo plazo y éste, a su vez hacer que la situación de todas las clases sociales tiendan a mejorar a pesar de las desigualdades en la distribución del ingreso. La clave de ese logro reside en el desarrollo de una estructura, una tradición y un arte políticos que no están meramente al servicio de la clase dominante…26 Sin embargo, no todas las opiniones sobre la obra y papel del Partido Revolucionario Institucional en la vida democrática del país han sido tan halagüeñas ni ayer ni hoy. Por ejemplo, en 1947 don Daniel Cosío Villegas publicó en la revista Cuadernos Americanos un ensayo titulado La crisis en México; en él –comenta el politólogo César Cansino– aseguraba que el Partido y, en sí mismo, el régimen vivían en aquella época una crisis “resultado del abandono material por parte de los sucesivos gobiernos emanados de la Revolución Mexicana de los ideales legítimos de esta última, lo que dejó al país atrapado en el pragmatismo más burdo y en la retorica más vulgar que se pueda imaginar.” Y no sólo ello, sino que además, señalaba Cosío, “institucionalizando la Revolución, (el Partido) sentó las bases para su propia reproducción en el poder, a costa de sacrificar las libertades elementales, y levantar irónicamente en 25 26 Vicente Fuentes Díaz. op. cit., p. 172. Carlos Tello. La política económica en México, 1970-1976. México, Siglo XXI Editores, 2003, p. 31. 154 nombre de éstas una „democracia de fachada‟, burda y compleja a la vez, donde la impunidad, la corrupción y el poder absoluto, encontraron el mejor caldo de cultivo”.27 Sumada a la opinión del fundador de El Colegio de México, podríamos encontrar también las de don Luis Cabrera y el mismo Narciso Bassols que criticaron al régimen; o bien, los intentos por tratar de desacreditar al Partido como los hechos por Miguel Alessio Robles, Gabriel Cházaro, Nemesio García Naranjo, Jorge Vega Estañol y Rafael Suvarán, quienes en la en encuesta realizada por el ingeniero Alberto J. Pani en 1947, consideraron conveniente hacer desaparecer al PRI. En el fondo de cada crítica subyace una propensión a la defección, o bien, a la apología. No obstante, desde nuestra perspectiva, resulta difícil pensar que el continuum PNR-PRM-PRI ya enfrentara una crisis de credibilidad y legitimidad para esa época, sobre todo porque es precisamente a partir de ésta cuando las acciones de gobierno y las políticas instrumentadas por los priistas colocaron a México en el plano de la modernidad. Y sin embargo, cabe preguntarse: ¿por qué perdió el PRI la Presidencia de la República en el año 2000? Una constante en la opinión de destacados analistas políticos es que paulatinamente el Partido se fue alejado del pueblo. Tal vez, influyó el “estilo personal de gobernar” de los presidentes De la Madrid y Zedillo, con una visión más técnica y economicista que social, aunque al final, gobernaron con sus propias circunstancias y de la mejor manera en la que lo pudieron hacer. Sólo así se entiende cómo en el año 2000 la alternancia en el Poder Ejecutivo se dio en un marco total de apego a la legalidad y en un ambiente totalmente pacífico. Se trató de una transición aterciopelada que no fue una mera casualidad, sino el resultado de instituciones fuertes, legales y legítimas que el mismo PRI forjó a lo largo de las siete décadas en las que estuvo al frente de la máxima magistratura del país. La gran lección que a los priistas dejó el perder la elección presidencial en aquél momento fue reconocer sus fallas y solventar sus deficiencias, pero ahora como Partido de oposición. Desde entonces, la visión de los cuadros, simpatizantes y militantes de este instituto político no se fincó simplemente en las añoranzas del pasado, sino en el desafío del futuro, apuntalando el camino para consolidar un priismo unido, propositivo y congruente con las necesidades de los nuevos tiempos. El PRI después de su XXI Asamblea Ordinaria Desde el triunfo del licenciado Enrique Peña Nieto como candidato a la Presidencia de la República por el Partido Revolucionario Institucional y luego de que tomó protesta del cargo el 1° de diciembre de 2012, entre la militancia priista comenzó a generarse un amplio debate respecto a la reforma de los Documentos Básicos del Partido para que estuvieran en sintonía con sus propuestas de consolidar un Estado eficaz y una democracia de resultados en México. De esta forma, desde el 21 de enero de 2013 se instalaron cuatro Mesas Nacionales Temáticas en las que 800 delegados del Partido discutieron temas de 27 César Cansino. El desafío democrático. La transformación del Estado en el México postautoritario. México, Centro de Estudios de Política Comparada, A.C., 2004, pp. 21 y 22. 155 relevancia nacional como la reforma hacendaria, la competitividad en el sector de las telecomunicaciones, la inversión en Petróleos Mexicanos y las candidaturas independientes o externas, pero fundamentalmente respecto a la vida interna del Partido. Este ejercicio de reflexión fue posible gracias a la realización de 31 asambleas estatales y una del Distrito Federal, así como de 1,056 asambleas municipales y delegacionales, en las que participaron más de 136 mil simpatizantes y militantes de los 2 mil 456 municipios del país y las 16 Delegaciones del Distrito Federal. Finalmente, los resultados de estas asambleas se votaron en la Asamblea Nacional, a la cual asistió el presidente Enrique Peña Nieto. Los 4,200 delegados en ejercicio de sus derechos partidistas que participaron en la votación plenaria, aprobaron las reformas a la Declaración de Principios, Estatutos, Estrategias y Programa de Acción del PRI. Entre los cambios más importantes a los Documentos Básicos del Partido, se encuentran la modificación del número de integrantes del Consejo Político Nacional, el cual pasó de 1200 miembros a poco menos de 700 sin afectar la representatividad de este órgano y siendo encabezado por el Presidente de la República, lo mismo que la Comisión Política Permanente, que se integrará por los gobernadores de los Estados, los coordinadores parlamentarios en ambas cámaras federales, un representante de los diputados locales y otro de los presidentes municipales del país, los sectores, organizaciones y tres integrantes del Comité Ejecutivo Nacional. Asimismo, en la XXI Asamblea del PRI se aprobó la postulación de candidatos ciudadanos y la eliminación del requisito de haber ocupado un cargo de elección popular para poder ser postulado a la presidencia de la República, así como a las gubernaturas de los Estados o la Jefatura de Gobierno del Distrito Federal. También se creó la Unidad de Transparencia y Acceso a la Información del Partido, la Secretaría de Adultos Mayores y Grupos Vulnerables y el Movimiento de Cibernautas del Partido. De forma que en vísperas de su 84 Aniversario, el Partido se modernizó a sí mismo para posicionarse no sólo como un Partido progresista y de vanguardia, sino un instituto político comprometido con la transformación de México. Bibliografía Benítez, Fernando. Lázaro Cárdenas y la Revolución Mexicana. México, FCE, Tomo II, 1984. Cansino, César. El desafío democrático. La transformación del Estado en el México postautoritario. México, Centro de Estudios de Política Comparada, A.C., 2004. Cosío Villegas, Daniel. et. al., Historia general de México. Versión 2000. México, El Colegio de México, 2008. Fuentes Díaz, Vicente. Los partidos políticos en México. México, Porrúa, 1996. Garrido, Luis. El Partido de la Revolución Institucionalizada. México, Siglo XXI Editores, 1982. 156 González Compeán, Miguel y Lomelí, Leonardo (coords.). El Partido de la Revolución. Institución y conflicto (1928-1999). México, FCE, 2000. González Marín, Silvia. Prensa y poder político. La elección presidencial de 1940 en la prensa mexicana. México, Siglo XXI Editores/UNAM, 2006. Historia Gráfica del Partido Revolucionario Institucional 1929-1991. México, Instituto de Estudios Políticos, Económicos y Sociales (IEPES) del PRI/Cambio XXI Fundación Mexicana, A.C., 1991. Macías, Carlos. Plutarco Elías Calles. Pensamiento político y social. Antología (1913-1936). México, SEP/FCE, 1992. Negrete Ángeles, David. “Los cambios estructurales e ideológicos del Partido Revolucionario Institucional de 1929 a 1997” en Estudios Políticos, núm. 23, quinta época, México, FCPyS/UNAM, enero-abril, 2000. Osorio Marbán, Miguel. Calles, origen y destino. México, Coordinación Nacional de Estudios Históricos, Políticos y Sociales del CEN del PRI, 1993. ____________. El Partido de la Revolución Mexicana., México, Coordinación Nacional de Estudios Históricos, Políticos y Sociales del CEN del PRI, III Tomos, 1990. ____________. El Poder. México, Fundación Miguel Alemán, A.C., 1989. ____________. La ideología del Partido de la Revolución. México, Coordinación Nacional de Estudios Históricos, Políticos y Sociales del CEN del PRI, 1993. ____________. Presidentes de México y Dirigentes del Partido. México, Coordinación Nacional de Estudios Históricos, Políticos y Sociales del CEN del PRI, 1993. ____________. Revolución y Política. México, Coordinación Nacional de Estudios Históricos, Políticos y Sociales del CEN del PRI, Tomo II, 1990. Reveles Vázquez, Francisco. El Partido Revolucionario Institucional: crisis y refundación. México, UNAM/Gernika, 2003. Tello M., Carlos. Estado y desarrollo económico: México 1920-2006. México, Facultad de Economía/UNAM, 2007. 157 FINANCIACIÓN DE PARTIDOS POLÍTICOS Y CORRUPCIÓN Juan Francisco Pérez Gálvez + Francisco Javier López Fernández I. PARTIDOS POLÍTICOS Y CORRUPCIÓN: UNA MATERIA RECURRENTE, DONDE SE HA DEMOSTRADO QUE LOS CONTROLES NO HAN SIDO EFICACES. Los casos de corrupción han situado a los partidos políticos en la primera línea informativa y en la preocupación ciudadana española. Como consecuencia de las informaciones conocidas sobre el “caso Gürtel”, se ha endurecido la Ley de Financiación de Partidos Políticos, y se han preparado reformas del Código Penal y de la Ley de Enjuiciamiento Civil, entre otras. Hasta el presente, los controles no han sido suficientes, ni eficaces. El “caso Bárcenas” o las donaciones millonarias realizadas por grandes empresas a las fundaciones del PSOE (Ideas) o del PP (FAES), son una muestra de esta realidad. Pero además, hay un añadido grave, que está siendo objeto de tratamiento en los sumarios judiciales. Nos referimos a las conexiones de estas donaciones de empresas o sociedades de un mismo grupo, que tienen contratos públicos con las Administraciones. La contabilidad de los partidos políticos es verificada por el Tribunal de Cuentas, pero el informe del Alto Tribunal suele tardar entre cinco y seis años. Las consecuencias del mismo, son todavía poco relevantes, y el plazo de prescripción de cuatro años, asegura que los fraudes contables quedarán impunes. Para tener una idea aproximada de la situación real debo señalar: - Los partidos políticos reciben cantidades muy elevadas del presupuesto público: «En 2012, sólo PP y PSOE se repartieron alrededor de 50 millones de euros de los Presupuestos Generales del Estado, en concepto de «financiación de partidos políticos». Los partidos costaron 65.880.000 euros de los PGE en 2012. Quedan fuera los gastos electorales, que en 2012 ascendieron a 44.495.950 euros, y aquí no se incluyen los gastos de seguridad. Para hacerse una idea de cuánto suponen tales cantidades para las arcas estatales, los partidos políticos recibieron en 2012 diez millones más de lo que Cáritas y Cruz Roja recibirán en 2013, cuya subvención alcanzará los 56 millones y con ella atenderá a un millón de personas»1. - Además, los partidos son subvencionados con otras cantidades por las Comunidades Autónomas y Ayuntamientos, además del presupuesto de las fundaciones ligadas a los mismos. - Tradicionalmente, los partidos políticos han conseguido créditos millonarios de los bancos, en condiciones tremendamente ventajosas, que luego les perdonan. Vide M. RUIZ CASTRO, “Lo que cuesta al Estado el “tinglado” de los partidos políticos”, Diario ABC, de 14 de febrero de 2013. 1 159 Consideramos que hay argumentos más que suficientes para abordar en esta colaboración algunos de los elementos que inciden en la financiación de los partidos políticos y su relación con la corrupción. Este fenómeno afecta, de una u otra forma, a todas las sociedades democráticas, y por ello, consideramos de interés su tratamiento. Este trabajo es sólo un adelanto, pues razones de extensión impiden abordar con más profundidad el objeto de estudio. II. RÉGIMEN JURÍDICO DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS EN ESPAÑA2. La Constitución Española de 1978, en su art. 6 determina: «Los partidos políticos expresan el pluralismo político, concurren a la formación y manifestación de la voluntad popular y son instrumento fundamental para la participación política. Su creación y el ejercicio de su actividad son libres dentro del respeto a la Constitución y a la ley. Su estructura interna y su funcionamiento deberán ser democráticos»3. Los partidos políticos son personas jurídicas privadas (entes privados, en palabras de la Ley Orgánica 6/2002, Exposición de Motivos) de base asociativa, cuyos miembros deben ser personas físicas, con relevancia constitucional y garantía institucional en los términos que precisa la Constitución y las leyes que la desarrollan. La jurisprudencia constitucional se ha centrado desde un principio en la consideración de los partidos como expresión cualificada del ejercicio del derecho de asociación «instrumentada al servicio de la representación política mediante la concurrencia libre y plural en los procedimientos electorales. Vide: Juan Francisco PÉREZ GÁLVEZ, “Los partidos políticos en España: estudio sectorial”, en Jorge FERNÁNDEZ RUÍZ, Estudios de Derecho Electoral, Universidad Nacional Autónoma de México, México D. F., 2011, pp. 291-306; Juan Francisco PÉREZ GÁLVEZ, “La creación de partidos políticos en España”, en AAVV, Derecho electoral de Latinoamérica (Memorias del II Congreso Iberoamericano de Derecho Electoral), Bogotá, 2013, pp. 355-402. 3 La Ley Orgánica 6/2002, de 27 de junio, de Partidos Políticos, desarrolla las previsiones esenciales contenidas no sólo en el art. 6 de la Constitución Española, sino también las de los: Artículo 1: «1. España se constituye en un Estado social y democrático de Derecho, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político. 2. La soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado. 3. La forma política del Estado español es la Monarquía parlamentaria». Artículo 22: «1. Se reconoce el derecho de asociación. 2. Las asociaciones que persigan fines o utilicen medios tipificados como delito son ilegales. 3. Las asociaciones constituidas al amparo de este artículo deberán inscribirse en un registro a los solos efectos de publicidad. 4. Las asociaciones sólo podrán ser disueltas o suspendidas en sus actividades en virtud de resolución judicial motivada. 5. Se prohíben las asociaciones secretas y las de carácter paramilitar». Artículo 23: «1. Los ciudadanos tienen el derecho a participar en los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes, libremente elegidos en elecciones periódicas por sufragio universal. 2. Asimismo, tienen derecho a acceder en condiciones de igualdad a las funciones y cargos públicos, con los requisitos que señalen las leyes». 2 160 De la conjunción de esa pluralidad de perspectivas ha terminado por resultar un cierto modelo constitucional de partido»4, cuya expresión más acabada y sistemática se encuentra en la STC 48/2003, de 12 de marzo, FJ 5: «La cuestión aquí planteada nos lleva necesariamente a la “vexata quaestio” de la definición de los partidos políticos, instituciones que si en un momento se desenvolvieron frente al Estado en términos de contradicción y enfrentamiento, en la actualidad, con su reconocimiento y constitucionalización por el modelo de Estado democrático instaurado en Occidente tras la II Guerra Mundial, han incorporado a la estructura del ordenamiento, inevitablemente, una tensión característica que hace de su doble condición de instrumentos de actualización del derecho subjetivo de asociación, por un lado, y de cauces necesarios para el funcionamiento del sistema democrático, por otro. Con toda claridad quedó ya dicho en la STC 3/1981, de 2 de febrero, que “un partido es una forma particular de asociación”, sin que el art. 22 CE excluya “las asociaciones que tengan una finalidad política” (F. 1). En ello no se agota, sin embargo, su realidad, pues el art. 6 de la Constitución hace de ellos expresión del pluralismo político e instrumento fundamental para la participación política mediante su concurso a la formación y manifestación de la voluntad popular. Les confiere, pues, una serie de funciones de evidente relevancia constitucional, sin hacer de ellos, sin embargo, órganos del Estado o titulares del poder público. Los partidos políticos, en efecto, “no son órganos del Estado […] (y) la trascendencia política de sus funciones […] no altera su naturaleza (asociativa), aunque explica que respecto de ellos establezca la Constitución la exigencia de que su estructura interna y su funcionamiento sean democráticos” (STC 10/1983, de 21 de febrero, F. 3). Se trata, por tanto, de asociaciones cualificadas por la relevancia constitucional de sus funciones; funciones que se resumen en su vocación de integrar, mediata o inmediatamente, los órganos titulares del poder público a través de los procesos electorales. No ejercen, pues, funciones públicas, sino que proveen al ejercicio de tales funciones por los órganos estatales; órganos que actualizan como voluntad del Estado la voluntad popular que los partidos han contribuido a conformar y manifestar mediante la integración de voluntades e intereses particulares en un régimen de pluralismo concurrente. Los partidos son, así, unas instituciones jurídico-políticas, elemento de comunicación entre lo social y lo jurídico que hace posible la integración entre gobernantes y gobernados, ideal del sistema democrático. […]». El desarrollo del mandato constitucional lo determinan las siguientes disposiciones, a saber: - Reglamento (CE) nº 1524/2007 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de diciembre de 2007, por el que se modifica el Reglamento (CE) nº 2004/2003 relativo al estatuto y la financiación de los partidos políticos a escala europea (DOUEL de 27 de diciembre de 2007, núm. 343). Vide Juan Carlos DUQUE VILLANUEVA y Juan Luís REQUEJO PAGÉS, “Artículo 6”, en María Emilia CASAS BAAMONDE y Miguel RODRÍGUEZ-PIÑERO y BRAVO-FERRER, Comentarios a la Constitución Española, Fundación Wolters Kluwer, Madrid, 2008, p. 83. 4 161 - Reglamento del Congreso de los Diputados, de 10 de febrero de 1982 (BOE de 5 de marzo, núm. 55), arts. 23-29 (Título II: De los grupos parlamentarios). - Ley Orgánica 6/2002, de 27 de junio, de Partidos Políticos (BOE de 28 de junio, núm. 154). Es una ley que disciplina y regula con abstracción y generalidad cuanto afecta al régimen jurídico de estas singulares asociaciones, con la salvedad de las cuestiones relativas a su financiación y control contable, que la propia ley remite a otras disposiciones5. - Ley Orgánica 8/2007, de 4 de julio, sobre financiación de los partidos políticos (BOE de 5 de julio, núm. 160). - Ley 50/2007, de 26 de diciembre, de modificación de la Ley 43/1998, de 15 de diciembre, de restitución o compensación a los partidos políticos de bienes y derechos incautados en aplicación de la normativa sobre responsabilidades políticas del período 1936-1939 (BOE de 27 de diciembre, núm. 310)6. - Ley Orgánica 5/2012, de 22 de octubre, de reforma de la Ley Orgánica 8/2007, de 4 de julio, sobre financiación de los partidos políticos. Estos textos jurídicos, de la Unión Europea y del Estado Español, constituyen el hilo conductor, para explicar la esencia de una categoría: «partidos políticos», necesaria y cuestionada en el contexto de las sociedades modernas. Destaca entre todas la Ley Orgánica 6/2002, de 27 de junio, no sólo por haber derogado a las anteriores (de su especialidad), sino por el contexto en el que surge y la finalidad que persigue (declarar ilegales a los partidos políticos que amparan el terrorismo)7: «Seguramente no hay Universidad española en la que no se haya celebrado un Seminario o Jornada sobre esta Ley. Si he de fiarme de aquellos a los que yo he asistido (Toledo, Bilbao, Ávila, Madrid), he de apreciar cinco posiciones al respecto. En primer lugar, la minoritaria de quienes, como el profesor Javier PÉREZ ROYO, poniendo el énfasis más en el artículo 22 de la Constitución (libertad de asociación) que en el 6º (régimen de los partidos), concluye que la ley es inconstitucional (además, creo entender, que innecesaria, puesto que para los fines que persigue Vide Ley Orgánica 6/2002, de 27 de junio, capítulo IV: «De la financiación de los partidos políticos». Vide STC 48/2003, de 12 de marzo, FJ. 14: «También la Ley […] responde a las necesidades del tiempo en que se ha dictado, que no es ya el del establecimiento e incipiente consolidación de los partidos políticos, sino el de la garantía del régimen plural de partidos frente a los grupos y asociaciones que pretendan desvirtuarlo con la utilización de medios violentos y al margen de la legalidad. […]». 6 Vide Ley 50/2007, de 26 de diciembre, Preámbulo: «La Ley 43/1998, de 15 de diciembre, tuvo por finalidad realizar un acto de justicia histórica como es el de devolución a los partidos políticos de aquello que les fue arrebatado, o de reparación de los perjuicios patrimoniales que sufrieron, dándoles, por otra parte, un trato idéntico al ya dado en su día a las organizaciones sindicales. Los casi siete años de vigencia de la Ley han permitido comprobar la existencia de diversas dificultades a la hora de proceder a su aplicación. Es, por ello, tiempo oportuno para efectuar una reforma que corrija aquellas dificultades técnicas y de orden procesal con el propósito de que la Ley pueda servir eficazmente a la finalidad para la que fue en su día promulgada. Para ello, fundamentalmente, se introducen principios, normas y trámites existentes en otros ámbitos de nuestro ordenamiento jurídico, y que son ordinariamente aplicables en muy diferentes procedimientos administrativos». 7 Vide STC 31/2009, de 29 de enero: ilegalización judicial de EAE/ANV. 5 162 bastaría el Código Penal). En segundo término, la de quienes como el profesor Roberto BLANCO, quizá más desde un punto de vista político que jurídico, enfatiza la constitucionalidad de la ley como medio de luchar contra algo insoportable que ha causado cientos de víctimas y tiene aterrorizada a buena parta de la población española. En tercer lugar, la mayoritaria, a la que me sumo, que vemos puntos oscuros en la ley, pero aceptamos su constitucionalidad porque los consideramos salvables mediante una oportuna interpretación. En cuarto término, la de quienes como los profesores BASTIDA, AGUIAR y otros, creen constitucionalmente insuperables algunos de esos escollo. Y finalmente, la del profesor Pedro DE VEGA, quien, un tanto drásticamente, apoyado en el principio clásico salus populi suprema lex est, entiende que, cuando el Estado que es el espacio político de la libertad, es puesto en jaque y se le pretende desmembrar, no hay ni siquiera que polemizar jurídica y un tanto bizantinamente acerca de la constitucionalidad de las leyes. Lo que hay que hacer es salvar el Estado»8. La Sentencia del Tribunal Constitucional 48/2003, de 12 de marzo, desestimó el recurso interpuesto declarando constitucional la ley si se interpreta en los términos señalados en la propia sentencia y el 4 de septiembre de 2003, el Pleno del Parlamento Europeo validó esta Ley, calificándola de respetuosa con los valores democráticos y el Estado de Derecho. Este texto legal pormenoriza el proceso de creación de partidos políticos en España. La Exposición de Motivos de la Ley 6/2002, de 27 de junio, determina que los partidos políticos tienen una doble naturaleza: son entes privados de base asociativa, pero caracterizados por su relevancia constitucional y por la garantía institucional de los mismos por parte de la Constitución: «Por otra parte, aunque los partidos políticos no son órganos constitucionales sino entes privados de base asociativa, forman parte esencial de la arquitectura constitucional, realizan funciones de una importancia constitucional primaria y disponen de una segunda naturaleza que la doctrina suele resumir con referencias reiteradas a su relevancia constitucional y a la garantía institucional de los mismos por parte de la Constitución. […]». La STC 48/2003, de 12 de marzo, FJ 5 la sintetiza del siguiente modo: «La naturaleza asociativa de los partidos políticos, con todo cuanto ello implica en términos de libertad para su creación y funcionamiento, garantizada en nuestro Derecho con la protección inherente a su reconocimiento como objeto de un derecho fundamental, se compadece de manera natural con los cometidos que a los partidos encomienda el art. 6 de la Constitución. […]». Esta caracterización refuerza la necesidad del fortalecimiento y mejora de su estatuto jurídico con un régimen más garantista. Si esto es así para cualquier asociación, con más motivo ha de serlo para las asociaciones políticas cuya finalidad es la de aunar convicciones y esfuerzos para incidir en la dirección Vide Antonio TORRES del MORAL, “Prólogo” al libro de Javier TAJADURA TEJADA, Partidos políticos y constitución, Thomson-Civitas, Madrid, 2004, pp. 26-27. 8 163 democrática de los asuntos públicos, contribuir al funcionamiento institucional y provocar cambios y mejoras desde el ejercicio del poder político. En cuanto los partidos políticos se caracterizan como instrumentos fundamentales de la acción del Estado, es necesario establecer límites, garantías y controles, es decir, reforzar su régimen jurídico, por el elevado relieve que tienen como instrumentos fundamentales de la acción del Estado, en un Estado de Derecho y Democrático avanzado. En relación con su actividad, el grupo normativo regulador deja claro que la norma trata de «evitar la ilegalización por conductas aisladas, […] salvo las de naturaleza penal, exigiéndose por el contrario una reiteración o acumulación de acciones que pongan de manifiesto inequívocamente toda una trayectoria de quiebra de la democracia y de ofensa a los valores constitucionales, al método democrático y a los derechos de los ciudadanos. A ello responden los párrafos a), b) y c) del apartado 2 del artículo 99, que establecen nítidamente la frontera entre las organizaciones que defienden sus ideas y programas, cualesquiera que éstas sean, con un respeto escrupuloso de los métodos y principios democráticos, de aquellas otras que sustentan su acción política en la connivencia con el terror o la violencia, o con la violación de los derechos de los ciudadanos o del método y los principios democráticos»10. III. FINANCIACIÓN DE PARTIDOS POLÍTICOS: CABECERA DE GRUPO NORMATIVO. Transcurridos casi veinticinco años desde la aprobación de la Ley de Partidos de 1978, resultaba evidente la insuficiencia de un estatuto que con el paso del tiempo se había convertido en un elemento del sistema incompleto y fragmentario. Para resolver este problema se inicia la andadura legislativa de la que hoy es la Ley 6/2002, de 27 de junio, de Partidos Políticos, texto legal clave para determinar el régimen jurídico de los partidos políticos en España. Sus antecedentes y el grupo normativo regulador ya han sido expuestos. Los motivos que avalaban la reforma del texto legal preconstitucional se exponen Vide Ley Orgánica 6/2002, de 27 de junio, de Partidos Políticos, art. 9: «2. Un partido político será declarado ilegal cuando su actividad vulnere los principios democráticos, particularmente cuando con la misma persiga deteriorar o destruir el régimen de libertades o imposibilitar o eliminar el sistema democrático, mediante alguna de las siguientes conductas, realizadas de forma reiterada y grave: a) Vulnerar sistemáticamente las libertades y derechos fundamentales, promoviendo, justificando o exculpando los atentados contra la vida o la integridad de las personas, o la exclusión o persecución de personas por razón de su ideología, religión o creencias, nacionalidad, raza, sexo u orientación sexual. b) Fomentar, propiciar o legitimar la violencia como método para la consecución de objetivos políticos o para hacer desaparecer las condiciones precisas para el ejercicio de la democracia, del pluralismo y de las libertades políticas. c) Complementar y apoyar políticamente la acción de organizaciones terroristas para la consecución de sus fines de subvertir el orden constitucional o alterar gravemente la paz pública, tratando de someter a un clima de terror a los poderes públicos, a determinadas personas o grupos de la sociedad o a la población en general, o contribuir a multiplicar los efectos de la violencia terrorista y del miedo y la intimidación generada por la misma». 10 Vide Ley Orgánica 6/2002, de 27 de junio, de Partidos Políticos, Exposición de Motivos. 9 164 con rotundidad en la Exposición de Motivos de la cabecera de grupo normativo, la Ley 6/2002, de 27 de junio: «Se trata, en primer lugar, de recoger con claridad y sistema la experiencia acumulado en estos años. Se trata, también, de renovar normas ancladas en las preocupaciones prioritarias del pasado, que resultan inadecuadas e insuficientes para disciplinar las nuevas realidades del presente. Especialmente si se tiene en cuenta el vigor con que la sociedad complementa hoy la acción de las instituciones y abre vías nuevas de participación o de relación con las mismas a través de instrumentos que, como las asociaciones, las fundaciones o los propios partidos políticos, están siendo objeto de la correspondiente modernización legislativa. […]. Junto a todo ello hay, en fin, en nuestro caso, una coincidencia general sobre la carencia de la legislación actual a la hora de concretar las exigencias constitucionales de organización y funcionamiento democráticos y de una actuación sujeta a la Constitución y a las leyes. Tanto en lo que se refiere al entendimiento de los principios democráticos y valores constitucionales que deben ser respetados en su organización interna o en su actividad externa, como en lo que afecta a los procedimientos para hacerlos efectivos. […]. El objetivo es garantizar el funcionamiento del sistema democrático y las libertades esenciales de los ciudadanos, impidiendo que un partido político pueda, de forma reiterada y grave, atentar contra ese régimen democrático de libertades, justificar el racismo y la xenofobia o apoyar políticamente la violencia y las actividades de bandas terroristas. […]. A estos efectos, se establece un procedimiento judicial de ilegalización de un partido por dar un apoyo político real y efectivo a la violencia o el terrorismo, que es distinto del que se prevé en el Código Penal para disolver las asociaciones ilícitas por las causas previstas en sus artículos 515 y 52011». En la estructura del texto legal (Ley 6/2002, de 27 de junio) se concreta: creación de los partidos políticos; organización y funcionamiento; disolución o Vide Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal (BOE de 24 de noviembre de 1995): Artículo 515: «Son punibles las asociaciones ilícitas, teniendo tal consideración: 1º. Las que tengan por objeto cometer algún delito o, después de constituidas, promuevan su comisión, así como las que tengan por objeto cometer o promover la comisión de faltas de forma organizada, coordinada y reiterada. 2º. Las bandas armadas, organizaciones o grupos terroristas. 3º. Las que, aun teniendo por objeto un fin lícito, empleen medios violentos o de alteración o control de la personalidad para su consecución. 4º. Las organizaciones de carácter paramilitar. 5º. Las que promuevan la discriminación, el odio o la violencia contra personas, grupos o asociaciones por razón de su ideología, religión o creencias, la pertenencia de sus miembros o de alguno de ellos a una etnia, raza o nación, su sexo, orientación sexual, situación familiar, enfermedad o minusvalía, o inciten a ello». Artículo 520: «Los Jueces o Tribunales, en los supuestos previstos en el artículo 515, acordarán la disolución de la asociación ilícita y, en su caso, cualquier otra de las consecuencias accesorias del artículo 129 de este Código». 11 165 suspensión judicial y la financiación. Paso a desarrollar el contenido de alguno de estos apartados. En la sociedad actual la financiación de los partidos políticos es un factor clave para evitar la distorsión entre la voluntad popular y el ejercicio del poder político. La LOPP remite a la legislación sectorial (Ley Orgánica 8/2007, de 4 de julio, sobre financiación de los partidos políticos), que tiene como finalidad esencial establecer un sistema mixto y equitativo (Exposición de Motivos): «La libertad de los partidos políticos en el ejercicio de sus atribuciones quedaría perjudicada si se permitiese como fórmula de financiación un modelo de liberalización total ya que, de ser así, siempre resultaría cuestionable la influencia que en una determinada decisión política hubiesen podido ejercer de las aportaciones procedentes de una determinada fuente de financiación y romper la función de los partidos políticos como instituciones que vehiculizan la formación de la voluntad popular. La financiación de los partidos políticos tiene que corresponder a un sistema mixto que recoja, por una parte, las aportaciones de la ciudadanía y, de otra, los recursos procedentes de los poderes públicos en proporción a su representatividad como medio de garantía de la independencia del sistema, pero también de su eficiencia. Las aportaciones privadas han de proceder de personas físicas o jurídicas que no contraten con las administraciones públicas, ser públicas y no exceder de límites razonables y realistas. Es necesario, al mismo tiempo, establecer mecanismos de auditoria y fiscalización dotados de recursos humanos y materiales suficientes para ejercer con independencia y eficacia su función. De aquí que se haga necesaria la regulación de sanciones derivadas de las responsabilidades que pudieran deducirse del incumplimiento de la norma reguladora». Sin embargo, muchos han sido los acontecimientos que han propiciado la reforma de la Ley Orgánica 8/2007, de 4 de julio. Si hay que señalar dos, nos inclinamos por citar de modo expreso: la crisis económica y la corrupción en España. La primera ha ocasionado una disminución en las subvenciones recibidas por los partidos y por las asociaciones y fundaciones vinculadas a los mismos en un 20 por ciento respecto al ejercicio 2011, y también respecto al año 2012: «En el actual contexto de la crisis económica, se considera necesario realizar una adecuación de las subvenciones previstas en el artículo 3 de la Ley Orgánica sobre financiación de los partidos políticos, para ajustarlas a la coyuntura del momento. Con esta medida, los partidos políticos, como principales instrumentos de representación política, participan en el esfuerzo colectivo necesario para superar la crisis. Partiendo del hecho cierto del incremento del 20 por ciento producido en el ejercicio 2008, se considera adecuado proceder a una reducción en la cuantía similar. Por idénticos motivos se prevé también que la cuantía de las convocatorias públicas de subvenciones a las asociaciones y fundaciones vinculadas a los partidos políticos sufra una reducción del 20 por ciento respecto al ejercicio 2011»12. Vide Ley Orgánica 5/2012, de 22 de octubre, de reforma de la Ley Orgánica 8/2007, de 4 de julio, sobre financiación de los partidos políticos, Preámbulo. 12 166 Para hacer frente a la corrupción y adelantarse a acontecimientos que ya se habían gestado, pero que todavía no habían alcanzado efervescencia en la esfera pública, incorpora las siguientes salvaguardas: - Diferenciación entre partidos políticos, fundaciones y asociaciones vinculadas a los mismos: «[…] necesidad de reforzar la diferenciación entre los mecanismos de financiación de los partidos políticos y los de las fundaciones y asociaciones vinculadas a éstos, además de la de ampliar el número de sujetos que no pueden financiar la actividad de los partidos por recibir aportaciones directas o indirectas de las Administraciones Públicas. Así, no sólo se proscribe que los partidos políticos acepten donaciones de empresas privadas que presten servicios o realicen obras para las Administraciones Públicas, sino que esta prohibición se extienda a empresas pertenecientes al mismo grupo, a empresas participadas mayoritariamente por aquellas y a sus fundaciones. Además, con la finalidad de evitar que fundaciones privadas, asociaciones o entidades que reciban subvenciones de las Administraciones Públicas o cuyo presupuesto esté integrado por aportaciones públicas sirvan de instrumento de financiación de los partidos, se impide a éstos aceptar cualquier donación procedente de las primeras»13. - Condonaciones de deuda a los partidos: «[…], ninguna entidad de crédito podrá condonar a un partido político más de 100.000 euros al año de deuda, cantidad para cuyo cálculo ha de tenerse en cuenta tanto el principal como los intereses pactados»14. - Actualización del régimen sancionador: «[…], se otorga de manera indubitada al Tribunal de cuentas la potestad para acordar la imposición de sanciones por infracciones muy graves constituidas por el incumplimiento de las obligaciones previstas en esta Ley y en la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General, en lo que respecta a los gastos electorales. […]». - Transparencia: «[…] hacer pública preferentemente a través de su página Web, determinada información de índole contable. Por otro lado, se introduce la obligación para los partidos políticos de notificar al Tribunal de Cuentas las donaciones recibidas superiores a 50.000 euros y las de bienes inmuebles, así como todos los acuerdos a los que lleguen con entidades de crédito en relación a las condiciones de su deuda, […]»15. Todos estos buenos deseos que se trasladan al texto legislativo articulado, están muy bien, pero son claramente insuficientes. Para muestra un botón. Basta con donar cantidades inferiores a 50. 000 euros (las superiores se fraccionan) para escapar al control. No hay voluntad real de acabar con casos como los que en estos días aparecen en los medios de comunicación españoles. IV. LA NECESIDAD DE NUEVAS REFORMAS PARA EVITAR LA CORRUPCIÓN Sólo ha transcurrido un año desde la publicación de la Ley Orgánica 5/2012, de 22 de octubre, de reforma de la Ley Orgánica 8/2007, de 4 de julio, sobre financiación de los partidos políticos y, sin embargo, se siente la necesidad de emprender nuevas reformas en este ámbito. Los casos de corrupción aparecidos 13 14 15 Ídem. Ídem. Ídem. 167 durante este último ejercicio, principalmente el del “caso Bárcenas” (a principios del 2013) que afecta de modo directo a los responsables políticos del gobierno de nuestro país, y la trascendencia pública que con ello se ha ocasionado, obliga a los poderes públicos a replantearse nuevas medidas que contrarresten el descrédito conseguido. Y es que la línea divisoria que separa al partido político, de los políticos que ostentan responsabilidades públicas tomando decisiones que afectan al conjunto de la ciudadanía es muy estrecha. Y esto se traslada al ámbito de la corrupción, sobre todo cuando las infracciones cometidas en el seno de los partidos políticos derivan de estancias en el poder (gobierno) y en la oposición16. Sin embargo, las responsabilidades derivadas de una y otra actuación no son las mismas, pues los partidos políticos suelen resultar impunes, y no así los políticos, con o sin responsabilidades públicas, en el caso de haber cometido alguno de los tipos delictivos contemplados en el Código Penal17. En cualquier caso, de un sector público eficiente debemos esperar que la corrupción no desempeñe papel alguno en las decisiones de los dirigentes políticos, ya que la aparición de ésta «es un síntoma de baja calidad del sector público»18. No obstante, la corrupción es un fenómeno más complejo que el que se vislumbra exclusivamente desde las instancias públicas, ya que en él intervienen muchos actores, con intereses muy variados y dispuestos a sacar rédito de las reglas del juego. Presenciamos por tanto, dos elementos fundamentales de todo proceso de corrupción política, como es la actuación por parte del agente de incumplir de forma intencionada las normas que rigen el sistema normativo, por tanto, se transgrede de forma activa o pasiva, algunas de las reglas que rigen el cargo que se ostenta o la función que se cumple, ya sea ésta política o pública. Y también observamos, que el fenómeno de corrupción, implica la obtención o, por lo menos, la expectativa de conseguir una ventaja o beneficio para quien viola los preceptos que hemos señalado anteriormente19. La corrupción, por tanto, es universal, en el sentido de que no es un fenómeno nuevo, afecta a todas las clases políticas, con independencia de si tienen o no responsabilidades de gobierno y, acontece en todos los países20, Vide David ORDÓÑEZ PÉREZ, “La financiación de los partidos políticos en España: corrupción y deslegitimación”, Estudios: Revista de pensamiento libertario, 2, (2012), p. 20. Este autor distingue dos niveles diferenciados de corrupción: uno, el estrictamente ligado al funcionamiento interno de los partidos y, dos, el que deriva de la acción de gobierno de estos en las administraciones. 17 Vide Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, arts. 404 y ss. 18 Vide Vito TANZI, “El papel del Estado y la calidad del sector público”, Revista de la CEPAL, 71, (2000), pp. 7 y 14. 19 Vide: Jorge F. MALEM SEÑA, “La corrupción política”, Jueces para la democracia, 37, (2000), p. 27; Boris BEGOVIC, “Corrupción: conceptos, tipos, causas y consecuencias”, Centro para la apertura y el desarrollo de América Latina, 26, (2005), p. 2. 20 En este sentido, cabe recordar los casos de corrupción detectados en Alemania en el que las cuentas secretas del partido (Unión Cristiana Democrática-CDU) obligaron a dimitir a Helmut Kohl, al aceptar donaciones que no registró en los libros contables; en Italia, el exministro Silvio Berlusconi también ha sido investigado por el supuesto pago de una suma de dinero, cuantificada en tres millones de euros, al senador Sergio De Gregorio en relación a su paso al conservador partido Pueblo de la Libertad (PDL), cuyo presidente es el propio Berlusconi, o el caso de EE.UU., sobre la presunta financiación ilegal de las últimas elecciones norteamericanas en 1996, a las que se presentaba Bill Clinton para su reelección, entre otras. Sobre otros casos de corrupción en el ámbito 16 168 provocando un perjuicio grave y altamente perturbador del proceso económico, político y social21. Así lo pone de manifiesto la propia Unión Europea al señalar que «la corrupción constituye una amenaza para la primacía del derecho, la democracia y los derechos humanos, que la misma socava los principios de una buena administración, de la equidad y de la justicia social, que falsea la competencia, obstaculiza el desarrollo económico y pone en peligro la estabilidad de las instituciones democráticas y los fundamentos morales de la sociedad»22. Así parecen haberlo entendido en estos últimos meses los dirigentes políticos españoles, al aprobarse en el Congreso de los Diputados, con un amplio consenso político, la Resolución «Regeneración Democrática y Transparencia», en la que se considera necesario «un acuerdo de las fuerzas políticas, con el fin de adoptar cuantas medidas de regeneración democrática, fortalecimiento institucional y lucha contra la corrupción sean precisas para que los ciudadanos aumenten su confianza en las instituciones»23. En dicha resolución se incorporan distintas iniciativas y propuestas, y por razones de extensión, destacaremos sólo aquellas que consideramos de mayor relevancia para el tema que nos ocupa. 1. Transparencia y buen gobierno Una de las medidas sobre las que se venía trabajando desde hace algunos meses tiene que ver con la formulación del conocido «Pacto por la transparencia y contra la corrupción», que concluyó con la aprobación del Proyecto de Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, y que en la actualidad se encuentra en tramitación parlamentaria24. La novedad que aporta la Resolución del Congreso de los Diputados de febrero de 2013, está relacionada con el ámbito subjetivo de aplicación del Proyecto de Ley. Si bien en el mismo se incluyen a todas las instituciones del Estado, es mediante la Resolución citada25, la que prevé su extensión a los partidos políticos, los sindicatos, organizaciones empresariales y otras entidades privadas que perciban una determinada cantidad de ayudas o subvenciones públicas26. No obstante, su ámbito de aplicación queda reducido a lo contenido en el Capítulo II del Título I del Proyecto de Ley, relativo a la «publicidad activa». internacional, Vide Gaspar ARIÑO ORTIZ, “La financiación de los Partidos Políticos”, Documentos del Foro de la Sociedad Civil, 1, (2009), pp. 5-7. 21 Vide Jorge F. MALEM SEÑA, “La corrupción política”, o.c., p. 34. 22 Vide Instrumento de Ratificación del Convenio penal sobre la corrupción (Convenio 173 del Consejo de Europa) firmado en Estrasburgo el 27 de enero de 1999 (BOE de 28 de julio de 2010, núm. 182). 23 Vide Resolución nº 1 aprobada por el Congreso de los Diputados en su sesión del día 26 de febrero de 2013, con motivo del debate de política general en torno al Estado de la Nación, punto 2, (Boletín Oficial de las Cortes Generales, de 4 de marzo de 2013, núm. 232), pp. 130 y ss. 24 Texto aprobado en el Consejo de Ministros de 27 de julio de 2012, y que durante el mes de septiembre de 2013, ha sido aprobado por el Congreso de los Diputados. 25 Vide Resolución nº 1 aprobada por el Congreso de los Diputados en su sesión del día 26 de febrero de 2013, con motivo del debate de política general en torno al Estado de la Nación, punto 2, (Boletín Oficial de las Cortes Generales, de 4 de marzo de 2013, núm. 232), p. 131. 26 Vide Proyecto de Ley de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, art. 3. 169 Esta ley tendrá como objetivos, el incrementar y reforzar la transparencia en la actividad pública a través de obligaciones de «publicidad activa» para todas las Administraciones y entidades públicas (lo que permitirá conocer en qué gastan las Instituciones del Estado el dinero: contratos, subvenciones, convenios, presupuestos, cuentas anuales e informes de auditorías, etc.), reconocer y garantizar el acceso a la información (que se articulará a través del llamado «Portal de la Transparencia»), y establecer «obligaciones de buen gobierno» que deberán cumplir los responsables públicos así como las consecuencias jurídicas derivadas de su incumplimiento. No obstante, el Proyecto de Ley no nos indica cuándo y de qué forma deberán cumplir con dichas obligaciones los partidos políticos, y omite lo establecido por la Resolución del Congreso de los Diputados de febrero de 2013, al no incluir una «cláusula de inmediata entrada en vigor de las obligaciones de transparencia de los partidos políticos»27, por lo que lo dispuesto en el Título I, que es el que afecta a estos, entrará en vigor al año de la publicación de la futura ley28, por lo que hemos de ser prudentes en cuanto a la eficacia de sus preceptos respecto a los partidos políticos. 2. Regeneración democrática Otro instrumento emprendido por los poderes públicos tiene que ver con el proceso de regeneración democrática que se pretende impulsar, a través de la aprobación reciente por parte del Gobierno, de un informe 29 que contiene un conjunto de medidas cuyo objetivo es la lucha contra la corrupción y la mejora de los mecanismos de respuesta y detección de los que dispone actualmente el ordenamiento jurídico. Este informe es también resultado de la iniciativa prevista por la Resolución del Congreso de los Diputados de febrero de 2013, en el que se preveía la elaboración de un informe para su remisión al Parlamento sobre la regeneración de la democracia. El plan consta de cuarenta medidas que afectarían a numerosas leyes, distribuidas en tres paquetes normativos: - Control de la actividad económica de los partidos políticos30: a través de esta medida se pretende, principalmente, aprobar una futura Ley Orgánica de Vide Resolución nº 1 aprobada por el Congreso de los Diputados en su sesión del día 26 de febrero de 2013, con motivo del debate de política general en torno al Estado de la Nación, punto 2, (Boletín Oficial de las Cortes Generales, de 4 de marzo de 2013, núm. 232), p. 131. 28 Vide Proyecto de Ley de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, Disposición Final séptima. 29 Vide Informe del Plan de regeneración democrática, texto aprobado en Consejo de Ministros el 20 de septiembre de 2013. 30 Entre las medidas concretas que se regulan, se establece: a) Regulación de la figura del responsable de la gestión económico-financiera de los partidos; b) Comparecencia anual obligatoria en el Parlamento del responsable de la gestión económico-financiera de los partidos políticos; c) Obligación de todos los partidos políticos de presentar sus cuentas al Tribunal de Cuentas, independientemente de si reciben o no subvenciones; d) Regulación obligatoria, en los estatutos de cada partido, del procedimiento de aprobación de sus cuentas; e) Refuerzo de la fiscalización mediante la colaboración obligatoria de las entidades de crédito con el Tribunal de Cuentas; f) Retención del pago de subvenciones a los partidos políticos que no presenten sus cuentas, previa comunicación del Tribunal de Cuentas, etc. 27 170 Control de la Actividad Económica y Financiera de los Partidos Políticos y reformar la Ley Orgánica del Tribunal de Cuentas para articular más instrumentos de control que permita optimizar la capacidad de respuesta del Tribunal. - Regulación del ejercicio de cargo público en la Administración General del Estado31: esta medida está relacionada con la futura aprobación de una Ley Reguladora del Ejercicio de las Funciones Políticas, para dotar de mayor transparencia y control la actuación de los empleados públicos. - Reforma del Código Penal: este paquete normativo prevé algunas medidas que conllevan la necesidad de reformar el actual Código Penal, entre las que destacan, la creación por primera vez del delito de financiación ilegal de partidos políticos, el refuerzo del marco penal de los delitos tradicionalmente asociados a la corrupción (prevaricación, cohecho, tráfico de influencias, etc.), refuerzo de las consecuencias de los delitos de corrupción32, y mejoras procesales. El hecho de que la corrupción afecte a todos los partidos políticos, debe conllevar la necesidad de conseguir consensos mayoritarios en busca de medidas que satisfagan los intereses de todos. Así históricamente siempre se ha intentado en cuanto al sistema de financiación política establecida, aunque los resultados no siempre han sido favorables. Piénsese que el actual sistema de financiación establecido desde el año 2007 (y, modificado en 2012), ha necesitado veinte años para hacer efectiva su reforma, y aún así no contó con el apoyo de los dos grupos políticos mayoritarios33. A pesar de todo, tal y como hemos visto, la actualidad está presidida por el intento de los poderes públicos españoles en promover diferentes instrumentos que afectan directa o indirectamente, al régimen jurídico de financiación de los partidos políticos, con el objeto de combatir posibles casos de corrupción y evitar, en la medida de lo posible, que estas actuaciones tan reprochables se repitan en un futuro. Esperemos que estos instrumentos consigan el consenso necesario para ser aprobados y llevados a la práctica cuanto antes, sólo así, podremos analizar la eficacia jurídica de los mismos. Entre otras medidas se prevé: a) Mayor publicidad de las declaraciones de bienes y derechos patrimoniales; b) Las retribuciones de los cargos públicos deberán figurar en las normas presupuestarias de forma clara y homogénea; c) Fiscalización ex post del patrimonio de los cargos públicos por parte de la Oficina de Conflicto de Intereses, una vez abandonen el puesto, para detectar las situaciones de enriquecimiento injusto; etc. 32 Se pretende con esta medida, prohibir la contratación con las Administraciones públicas a los condenados por prevaricación, falsedad en las cuentas de los partidos políticos o financiación ilegal, modificando para ello, el actual régimen jurídico de contratación del sector público. Asimismo, también se prevé la posibilidad de prohibir a los condenados, por delitos de tráfico de influencias, y fraude y exacciones fiscales, recibir subvenciones o ayudas públicas, o recibir beneficios o incentivos fiscales y de la Seguridad Social. 33 Vide Joan LLuís PÉREZ FRANCESCH, “La financiación de los partidos políticos en España. Consideraciones a partir de los informes del Tribunal de Cuentas y de la nueva Ley Orgánica 8/2007, de 4 de julio”, Papers: Revista de sociología, 92, (2009), pp. 251252. 31 171 V. LA FINANCIACIÓN ILEGAL DE PARTIDOS POLÍTICOS COMO SUPUESTO DE CORRUPCIÓN El actual sistema legal de financiación de partidos políticos comprende dos fuentes de financiación: pública y privada34. La parte pública está caracterizada por las subvenciones públicas y la parte privada por donaciones y cuotas de los afiliados. No obstante, aunque hablemos de un sistema «mixto» de financiación, lo cierto es que la parte pública comprende gran parte de la totalidad de ingresos a percibir35, pues la parte privada, en muchos casos, supone escasamente un 15% del total del presupuesto36. Aún así, son variados los argumentos que apoyan este sistema mixto, precisamente por las desventajas que conllevan una financiación exclusivamente pública o privada, al ser necesaria la parte pública para garantizar una igualdad mínima de base para las distintas formaciones políticas ante la sociedad37, y evitar una exclusiva financiación privada que dejara a los partidos políticos a merced de grupos mayoritarios de presión, que en atención a sus intereses, pudieran alterar la independencia de estas organizaciones al ser mediatizados con su dinero38. Asimismo, también es conveniente una parte de financiación privada, que atendiendo a la naturaleza de los partidos políticos como organizaciones privadas, ha ser la sociedad la que contribuya al sostenimiento de los mismos, y evitando que aquellos se conviertan en estructuras que viven a costa del Estado o en manos de las élites dirigentes39. Sin embargo, la realidad presenta ciertos elementos que distorsionan este marco legal de financiación, y que está caracterizado por la financiación ilegal de Sobre el régimen jurídico de financiación de los partidos políticos, su evolución y propuestas de reforma, Vide: Gaspar ARIÑO ORTIZ, “La financiación de los Partidos Políticos”, o.c., pp. 21-50; Joan LLuís PÉREZ FRANCESCH, “La financiación de los partidos políticos en España. Consideraciones a partir de los informes del Tribunal de Cuentas y de la nueva Ley Orgánica 8/2007, de 4 de julio”, o.c., pp. 256-258; María del Carmen MORAL MORAL, “El control de la financiación de los partidos políticos”, Revista española de Control Externo, 3, (1999), pp. 151-156; María Isabel SERRANO MAÍLLO, “La financiación de los partidos políticos en España”, UNED-Teoría y Realidad Constitucional, 12-13, (2004), pp. 450-458; Roberto Luis BLANCO VALDÉS, “La problemática de la financiación de los partidos políticos en España: regulación jurídica y propuestas de reforma”, Revista de Estudios Políticos, 87, (1995), pp. 180-188. 35 Vide Pilar DEL CASTILLO VERA, “La financiación de los partidos políticos ante la opinión pública”, Revista de Derecho Político, 31, (1990), pp. 125-126. Esta autora destaca la importancia histórica de la financiación pública de los partidos políticos sobre todo por su debilidad organizativa. Vide: María Isabel SERRANO MAÍLLO, “La financiación de los partidos políticos en España”, o.c., pp. 449-450; Gaspar ARIÑO ORTIZ, “La financiación de los Partidos Políticos”, o.c., p. 15. 36 Vide Informe aprobado por el Pleno del Tribunal de Cuentas con fecha 30 de octubre de 2013, de fiscalización de los estados contables de los partidos políticos y de las donaciones percibidas por las fundaciones vinculadas orgánicamente, ejercicios 2009, 2010 y 2011 (www.tcu.es). 37 Vide Enrique GARCÍA VIÑUELA y Carmen GONZÁLEZ DE AGUILAR, “Regulación al servicio de los reguladores: la ley de financiación de los partidos políticos de 2007”, XVIII Encuentro de Economía Política, 2011, p. 8. 38 Vide Enrique GARCÍA VIÑUELA y Pablo VÁZQUEZ VEGA, “La financiación de los partidos políticos: un enfoque de elección pública”, Revista de Estudios Políticos (Nueva Época), 92, (1996), p. 288. 39 Vide Gaspar ARIÑO ORTIZ, “La financiación de los Partidos Políticos”, o.c., pp. 12-13. 34 172 partidos políticos, que les permite la entrada de capital por mecanismos no previstos por la Ley. Es frecuente que nos encontremos en prensa con el ya habitual caso, que lo constituye una serie de empresas vinculadas a un partido político que, a través de supuestos concursos públicos o bien adjudicaciones directas (en este caso, cobran una especial relevancia los denominados «conseguidores40») realizan diferentes trabajos para las Administraciones donde alguno de estos partidos políticos tienen responsabilidad de gobierno41. Estos trabajos se facturan con un incremento sobre el precio inicial y, el dinero sobrante va a parar a esas empresas que, a través de otros grupos de empresas, facturaciones falsas, cuentas no declaradas por los partidos, etc., restituyen este dinero a la organización42. Son diversas las razones que de alguna forma contribuyen o por lo menos dificultan su descubrimiento. Una de estas razones hace alusión al oscurantismo que caracteriza a las cuentas de los partidos políticos, donde es habitual la existencia de un sistema de caja única y centralizada, en el que todos los ingresos (obtenidos legalmente y los supuestamente «irregulares»), se unifican sin distinción, impidiendo un efectivo control por parte de los órganos competentes43. Además, esta opacidad o poca transparencia44 con las cuentas del partido, provocan en verdad que nadie del mismo sepa cuánto dinero hay, la procedencia y destino del mismo, al tiempo que suele encomendarse su gestión a personas muy concretas, desvinculándose del mismo los propios dirigentes del partido que no se enteran de los movimientos económicos45 y de la existencia o no de «cajas paralelas»46. Otra de las razones que favorecen la financiación ilegal de los partidos políticos está relacionada con la costosa red territorial de la que están dotados 47, con numerosas sedes políticas con personal remunerado, cuyo mantenimiento necesita de importantes recursos económicos. Estos gastos que se multiplican en Vide Jorge F. MALEM SEÑA, “La corrupción política”, o.c., p. 33. Este autor los denomina como los «nuevos profesionales de la política». Además de los «conseguidores», también habla de «intermediarios, comisionistas, recaudadores, fiduciarios, etc.». Vide Manuel NÚÑEZ PÉREZ, “La financiación de los partidos políticos”, Revista española de Control Externo, 33, (2009), p. 170. 41 Vide Gaspar ARIÑO ORTIZ, “La financiación de los Partidos Políticos”, o.c., p. 9. Este autor destaca como habitual marco jurídico sobre el que se produce la financiación ilegal: a) El sistema legal de contratación de las Administraciones públicas; b) El sistema de ordenación urbanística y comercial; c) El régimen de planificación y gestión del suelo; d) En general, la ordenación económica y fiscal actual. 42 Vide David ORDÓÑEZ PÉREZ, “La financiación de los partidos políticos en España: corrupción y deslegitimación”, o.c., p. 20. 43 Vide: Gaspar ARIÑO ORTIZ, “La financiación de los Partidos Políticos”, o.c., pp. 15-16; David ORDÓÑEZ PÉREZ, “La financiación de los partidos políticos en España: corrupción y deslegitimación”, o.c., p. 25. 44 Vide Vito TANZI, “El papel del Estado y la calidad del sector público”, o.c., p. 20. 45 Vide Gaspar ARIÑO ORTIZ, “La financiación de los Partidos Políticos”, o.c., pp. 8-9. 46 Vide Martin MORLOK, “La regulación jurídica de la financiación de los partidos políticos en Alemania”, UNED-Teoría y Realidad Constitucional, 6, (2000), p. 53. Este autor sostiene que las «cajas paralelas», son una «fuente de poder no controlable democráticamente y, por ello, un instrumento de poder ilegítimo dentro del partido». 47 Vide Enrique GARCÍA VIÑUELA y Carmen GONZÁLEZ DE AGUILAR, “Regulación al servicio de los reguladores: la ley de financiación de los partidos políticos de 2007”, XVIII Encuentro de Economía Pública, (2001), p. 2. 40 173 tiempos de campañas electorales48 no hacen sino aumentar los problemas derivados de la financiación de los partidos políticos, y en consecuencia, originarse posibles casos de corrupción en busca de nuevas fuentes de ingresos. Finalmente debe destacarse la poca eficacia de los actuales controles a los partidos políticos. Respecto a los controles internos, los partidos políticos son responsables de la ausencia de los mismos o que estos no hayan sido mecanismos internos de control adecuados, al tiempo de no haber sido más inflexibles ante posibles conductas sospechosas de corrupción49, cuando a todos es sabido que una auditoría interna eficiente reflejará un mejor funcionamiento de las instituciones y da garantía de que los partidos políticos no se apartarán de su mandato fundamental50, como así lo exige la propia Ley de Financiación de partidos políticos51. Respecto a los controles externos, es el propio Tribunal de Cuentas la institución que tiene encomendada la fiscalización externa de la actividad económica-financiera, en garantía de la regularidad, transparencia y publicidad de la actividad de los partidos políticos52. No obstante, las funciones de este Tribunal se encuentran enormemente debilitadas, por un lado, como consecuencia de su dependencia política o carácter politizado, sobre todo de los Consejeros a los partidos que los nombraron, por otro lado, porque sus sanciones son impugnables ante el Tribunal Supremo, lo que resta efectividad a su imposición53. Pero incluso no debemos olvidar que las recomendaciones establecidas durante años por el propio Tribunal de Cuentas en sus informes anuales, han sido sistemáticamente desatendidas por los partidos políticos, y cuyas posibles sanciones administrativas (multas con la imposición del doble de la aportación ilegalmente aceptada o proponer la no concesión de subvenciones para gastos de funcionamiento54), no han resultado en muchas ocasiones aplicables ni efectivas55. Recordemos que no existe hasta el momento un delito de Vide Joan LLuís PÉREZ FRANCESCH, “La financiación de los partidos políticos en España. Consideraciones a partir de los informes del Tribunal de Cuentas y de la nueva Ley Orgánica 8/2007, de 4 de julio”, o.c., p. 253. Según este autor, la publicidad electoral, es la principal fuente de endeudamiento y déficit crónico de los partidos políticos; Vide Gaspar ARIÑO ORTIZ, “La financiación de los Partidos Políticos”, o.c., pp. 4-5. Este autor concluye: «Es un hecho por todos conocido la extraordinaria importancia que, en una sociedad mediática con grandes circunscripciones electorales tiene el dinero para lograr la victoria electoral; las campañas son, en gran medida, operaciones de marketing y propaganda, que tratan de mover a la gente y conllevan enormes gastos; […], el número de votos que se obtiene es proporcional, casi siempre, a la inversión publicitaria que se ha llevado a cabo. Según ello, para ganar hay que gastar y para ello hay que levantar dinero, cuanto más mejor». 49 Vide Manuel NÚÑEZ PÉREZ, “La financiación de los partidos políticos”, o.c., p. 170. 50 Vide Vito TANZI, “El papel del Estado y la calidad del sector público”, o.c., p. 16. 51 Vide Ley Orgánica 8/2007, de 4 de julio, sobre financiación de los partidos políticos, art. 15, reformada por la Ley Orgánica 5/2012, de 22 de octubre, art. Quinto. 52 Vide: Ley Orgánica 8/2007, de 4 de julio, sobre financiación de los partidos políticos, art. 16; Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General, arts. 132 y ss. 53 Vide Gaspar ARIÑO ORTIZ, “La financiación de los Partidos Políticos”, o.c., pp. 18 y 5557. 54 Vide Ley Orgánica 8/2007, de 4 de julio, sobre financiación de los partidos políticos, art. 17. 55 Vide María del Carmen MORAL MORAL, “El control de la financiación de los partidos políticos”, o.c., p. 144. 48 174 financiación ilegal de partidos políticos56, por lo que son meras infracciones administrativas lo que los mismos cometen, con la eficacia antes señalada57, aunque sin perjuicio, de las infracciones tipificadas como delictivas en el Código Penal respecto de los políticos considerados individualmente, tal y como ocurrió, por ejemplo, en el célebre “caso Filesa”58. En definitiva, la financiación ilegal de partidos políticos constituye un grave problema de corrupción que los partidos políticos deben abordar, ya que constituye una forma de agresión o lesión en los derechos de los ciudadanos, para lo que es preciso mayor control, transparencia59 y racionalidad del gasto60. VI. EFECTOS DE LA CORRUPCIÓN: EL DESCRÉDITO POLÍTICO Si existe un efecto general y característico de todo proceso de corrupción política, éste es sin lugar a dudas, el descrédito que consiguen los partidos políticos en su fundamental labor constitucional. Los elementos descritos en el apartado anterior, como la falta de transparencia, la ausencia de ética o moralidad de quienes personifican en ocasiones los intereses de los ciudadanos, conducen forzosamente a una continua falta de confianza por parte de estos, quienes pueden, en ocasiones, no sólo mostrar su desazón por quienes les representan, sino incluso extender su malestar respecto de todo el sistema jurídico-político vigente. Un ejemplo de ello, lo representan los movimientos sociales o plataformas de ciudadanos, como ocurrió con el célebre Movimiento 15-M, fruto de la indignación y el descrédito de las instituciones públicas y de los políticos en general. Este movimiento social originó una serie de manifestaciones por toda España durante el año 2011, con lemas como «No nos representan» o «Reforma electoral ya», entre otras, y cuyo manifiesto programático contenía en relación a esta investigación, algunas propuestas como: «Rechazo y condena de la corrupción. Que sea obligatorio por la Ley Electoral presentar unas listas libres de imputados o condenados por corrupción» o «Total transparencia de las cuentas y de la financiación de los partidos políticos como medida de contención de la corrupción política»61. Vide María Isabel SERRANO MAÍLLO, “La financiación de los partidos políticos en España”, o.c., p. 465. 57 Una importante novedad ha supuesto la reforma del Código Penal a través de la Ley Orgánica 7/2012, de 27 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal en materia de transparencia y lucha contra el fraude fiscal y en la Seguridad Social, art. Único, al modificar el art. 31.5, extendiendo la responsabilidad penal a partidos políticos y sindicatos. 58 Vide STS de 28 de octubre de 1997. En este sentido, el Tribunal Supremo, subrayaba que «la financiación irregular de los partidos políticos en nuestro país no es en sí constitutiva de delito alguno […], otra cosa es la posibilidad, que ahora se enjuicia, de que con motivo de esa irregularidad, no penal, se puedan haber cometido concretas infracciones tipificadas como delictivas en el Código (Penal) de 1973, a salvo de la aplicación del Código (Penal) de 1995 si éste retroactivamente resultare más beneficioso para los presuntos responsables de aquéllas». 59 Vide Humberto DE LA CALLE LOMBANA, “La relevancia de la transparencia en la rendición de cuentas, y sus efectos sobre la legitimidad de los partidos políticos”, Revista de Derecho Electoral, 11, (2011), p. 2. 60 Vide María del Carmen MORAL MORAL, “El control de la financiación de los partidos políticos”, o.c., p. 146. 61 Vide www.movimiento15m.org. 56 175 Lo cierto es que la corrupción está identificada con lo moralmente reprochable62, caracterizado por la asociación o maridaje entre cualquier clase política y el dinero, y cuyas consecuencias no logran sino erosionar el funcionamiento del régimen democrático. Estos caracteres que no escapan de la percepción de los ciudadanos ante los continuos casos de corrupción que aparecen frecuentemente en prensa, provocan que estos lleguen a considerar a la clase política como un problema fundamental del país63. Sobre esta cuestión podemos aportar dos datos. En primer lugar, y a nivel internacional, el Barómetro de Transparencia Internacional64, refleja que de los 106 países encuestados durante este año 2013 sobre en qué sector perciben los ciudadanos un mayor grado de corrupción, el porcentaje mayor global es en el sector de los partidos políticos, habiendo sido mayoritario no sólo en países como España, sino también en otros de nuestro entorno (Alemania, Francia, Italia, Portugal, etc.). En segundo lugar, y a nivel nacional, el Barómetro de octubre de 2013, del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS)65, muestra que los ciudadanos españoles consideran a la «corrupción y al fraude» como el tercer problema más importante del país, y a «los políticos en general, los partidos y la política», como el cuarto más importante, sólo superados por el paro y los problemas de índole económica. Pero incluso una abrumante mayoría consideran que la situación política general de España es mala o muy mala (81%), la práctica totalidad de los encuestados (91.3%) nunca ha pertenecido a un partido político, y donde los líderes del Gobierno y de la oposición, como grupos mayoritarios, generan poca o ninguna confianza entre los encuestados (en ambos casos más del 80%). Como puede apreciarse se constata una baja consideración de los partidos políticos por parte de los ciudadanos, a lo que mucho ha tenido que ver todos los casos de corrupción política que vienen apareciendo en los medios de comunicación66. De esta forma, los partidos quedan sometidos a la única sanción que verdaderamente les preocupan, como es la electoral67, y aún así, ésta también se ha visto resentida al experimentar una menor participación en las últimas elecciones generales y el incremento del número de abstenciones68. En conclusión, vemos cómo la corrupción provoca de manera incuestionable no sólo el desánimo de millones de ciudadanos (acrecentado por las dificultades económicas que se vive actualmente en todo el mundo), sino 62 Vide Boris BEGOVIC, “Corrupción: conceptos, tipos, causas y consecuencias”, o.c., p. 3. Vide David ORDÓÑEZ PÉREZ, “La financiación de los partidos políticos en España: corrupción y deslegitimación”, o.c., p. 24. 64 Vide www.transparencia.org.es. 65 Vide www.cis.es. 66 Vide Gaspar ARIÑO ORTIZ, “La financiación de los Partidos Políticos”, o.c., p. 4. Este autor señala al sistema actual de financiación de partidos políticos como la causa principal de la baja consideración de los partidos por la ciudadanía. 67 Ibídem, p. 5. En opinión de este autor, fue el escándalo de la corrupción política la que derrocó al ex presidente Felipe González (tras quince años de mandato) y no el GAL. 68 Vide www.mir.es. Se ha pasado del 73,85% de participación en 2008 al 71,69% en 2011; y en abstenciones la evolución es la que sigue: un 22,29% en 2004, un 24,68% en 2008 y un 28,31% en 2011. 63 176 también provoca un descenso notable en el ámbito participativo69, tan importante para el efectivo desarrollo del sistema democrático. VII. CONCLUSIONES En esta colaboración se ha destacado la importante labor constitucional que desempeñan los partidos políticos en nuestro país. Por este motivo, se hace imprescindible dotarles de un sistema de financiación eficiente que garantice tanto su independencia, favoreciendo la participación social de los ciudadanos, como su protección frente a posibles injerencias externas al ser instrumentos fundamentales de la acción del Estado. No obstante, los continuos casos de corrupción ponen en evidencia el actual sistema de financiación de los partidos políticos, donde existen ciertos elementos que menoscaban su acción, y generan no sólo el propio debilitamiento del sistema político-democrático, sino la consecuente pasividad, desconfianza y reprobación de los ciudadanos. En consecuencia, se hace preciso incidir en una mayor transparencia y publicidad de las cuentas de los partidos políticos, a efectos de conocer tanto los ingresos, como fundamentalmente, los gastos que se acometen. Es importante resaltar la necesidad que implica emprender una regulación más restrictiva en cuanto a la financiación pública, obligar a una cierta contención del gasto e incrementar el número y eficacia de las sanciones ante posibles incumplimientos. De igual modo, es conveniente que los partidos políticos tomen conciencia de que es vital que desarrollen su labor con sometimiento a estrictos controles internos y externos, y desarrollen su gestión dentro de los parámetros éticamente exigidos, aunque para todo ello es imprescindible, voluntad política. VIII. BIBLIOGRAFÍA - - - - Gaspar ARIÑO ORTIZ, “La financiación de los partidos políticos”, Documentos del Foro de la Sociedad Civil, 1, (2009). Boris BEGOVIC, “Corrupción: conceptos, tipos, causas y consecuencias”, Centro para la apertura y el desarrollo de América Latina, 26, (2005). Roberto Luis BLANCO VALDÉS, “La problemática de la financiación de los partidos políticos en España: regulación jurídica y propuestas de reforma”, Revista de Estudios Políticos, 87, (2005). Pilar DEL CASTILLO VERA, “La financiación de los partidos políticos ante la opinión pública”, Revista de Derecho Político, 31, (1990). Humberto DE LA CALLE LOMBANA, “La relevancia de la transparencia en la rendición de cuentas, y sus efectos sobre la legitimidad de los partidos políticos”, Revista de Derecho Electoral, 11, (2011). Juan Carlos DUQUE VILLANUEVA y Juan Luis REQUEJO PAGÉS, “Artículo 6, en María Emilia CASAS BAAMONDE y Miguel RODRÍGUEZ-PIÑERO y BRAVO-FERRER, Comentarios a la Constitución Española, Fundación Wolters Kluwer, Madrid, 2008. Enrique GARCÍA VIÑUELA y Carmen GONZÁLEZ DE AGUILAR, “Regulación al servicio de los reguladores: la ley de financiación de los partidos políticos de 2007”, XVIII Encuentro de Economía Pública, (2011). Vide Diario El País, de 28/02/2013, cuyo titular señala «La militancia languidece», aportando como razones a la corrupción y el mal gobierno de sus líderes. 69 177 - - - - - - Enrique GARCÍA VIÑUELA y Pablo VÁZQUEZ VEGA, “La financiación de los partidos políticos: un enfoque de elección pública”, Revista de Estudios Políticos (Nueva Época), 92, (1996). Jorge F. MALEM SEÑA, “La corrupción política”, Jueces para la democracia, 37, (2000). Martín MORLOK, “La regulación jurídica de la financiación de los partidos políticos en Alemania”, UNED-Teoría y Realidad Constitucional, 6, (2000). María del Carmen MORAL MORAL, “El control de la financiación de los partidos políticos”, Revista española de Control Externo, 3, (1999). Manuel NÚÑEZ PÉREZ, “La financiación de los partidos políticos”, Revista española de Control Externo, 33, (2009). David ORDÓÑEZ PÉREZ, “La financiación de los partidos políticos en España: corrupción y deslegitimación”, Estudios: Revista de pensamiento libertario, 2, (2012). Joan Lluís PÉREZ FRANCESCH, “La financiación de los partidos políticos en España. Consideraciones a partir de los informes del Tribunal de Cuentas y de la nueva Ley Orgánica 8/2007, de 4 de julio”, Papers: Revista de Sociología, 92, (2009). Juan Francisco PÉREZ GÁLVEZ, “Los partidos políticos en España: estudio sectorial”, en Jorge FERNÁNDEZ RUÍZ, Estudios de Derecho Electoral, Universidad Nacional Autónoma de México, México D. F., 2011, pp. 291-306. Juan Francisco PÉREZ GÁLVEZ, “La creación de partidos políticos en España”, en AAVV, Derecho electoral de Latinoamérica (Memorias del II Congreso Iberoamericano de Derecho Electoral), Bogotá, 2013, pp. 355-402. M. RUIZ CASTRO, “Lo que cuesta al Estado el “tinglado” de los partidos políticos, Diario ABC, de 14 de febrero de 2013. María Isabel SERRANO MAÍLLO, “La financiación de los partidos políticos en España”, UNED-Teoría y Realidad Constitucional, 12-13, (2004). Antonio TORRES DEL MORAL, “Prólogo” al libro de Javier TAJADURA TEJADA, Partidos políticos y constitución, Thomson-Civitas, Madrid, 2004. Vito TANZI, “El papel del Estado y la calidad del sector público”, Revista de la CEPAL, 71, (2000). 178 IDEOLOGIA, PODER E HISTORIA EN AMERICA LATINA Y NICARAGUA KARLOS NAVARRO I. MARCO HISTÓRICO INTERPRETATIVO El término ideología fue introducido por Desttut de Tracy en 1796 en su libro Elements d’idéologie que la designa como ciencia de las ideas, con el fin de distinguirla de la antigua metafísica. Para él la ideología no sería ontología sino crítica del conocimiento según sus orígenes y desarrollo, en la que se aislarían modalidades unitarias del funcionamiento del espíritu en constante relación con la gramática general y con la lógica. Así esperaba Tracy disponer de la clave del saber universal, fundamento a su vez de la filosofía política. Con antecedentes en Locke, Hume y Condillac, la ideología así concebida presentó un programa limitativo de la actividad filosófica: quedó centrada en una especie de “epistemología genética” o análisis empírico del proceso del conocimiento. A comienzo del siglo XIX se estableció una acepción más crítica: modo de pensar abstracto, visionario o especulativo. Karl Marx fue quien presentó en su escrito La ideología alemana (1845-46), el primer análisis importante de la ideología. Se trataba de una teoría destinada a liberar al hombre de las alienaciones religiosas y políticas mediante una interpretación antropológica de la teología y una crítica a las coacciones del Estado a los individuos, en lo que se cifraba la clave del progreso hacia la libertad. Al ser usado para designar dichas concepciones el término “ideología” pasó a significar la pura construcción intelectual, e incluso cerebral, que sustituye a la realidad debido a un engaño de la conciencia pensante no autoesclarecida. Esta deformación puede resultar tanto del pensamiento crítico cuanto del especulativo; proviene de la entrega exclusiva a la capacidad constructora de la menta sin tener en cuenta el papel fundamental de la praxis en la autogénesis de la especie humana. Así entendida, la ideología consiste en hacer pasar las puras construcciones intelectuales de los ideólogos por lo real mismo. Todo sustituir la praxis humana por una construcción de ideas sería ideológico en tanto despliega y consuma una mistificación. Es importante aclarar que ni Marx ni Engels realizaron una definición explícita de la ideología en sus obras, empero los elementos para una teoría de la ideología están allí presentes. Posteriormente a la concepción estricta de la ideología de Marx, apareció una más amplia basándose en la tesis general, según la cuál la conciencia de los hombres no es independientemente de su existencia social. El mayor aporte marxista al concepto de ideología en el siglo XX, lo realiza Antonio Gramsci, quien además de ampliarlo, articula el concepto con el Estado y 179 los intelectuales; introduce el concepto de hegemonía en vez del de coerción utilizado por Marx. Gramsci va a definir la ideología como “una concepción del mundo que se manifiesta implícitamente en el arte, en el derecho, en la actividad económica, en todas las manifestaciones de la vida intelectual y colectiva”. En la evolución posterior a Marx y Gramsci el significado de ideología y su relación con el poder ha tomado un carácter de falsedad y de determinación social Karl Mannhein a través de su obra crítico el uso que da Marx a la palabra ideología y fija especial atención sobre el fenómeno generalísimo de la determinación social del pensamiento de todos los grupos sociales. Mannhein creía en la relatividad de todo conocimiento que, según pensaba, se originaba siempre en las vidas de grupos o de clases, en el seno de las cuales se desarrollan ciertos climas de ideas. Definía la ideología como una idea o unas ideas “incongruentes con la realidad”, lo cual tenía el efecto de proteger una realidad contradictoria y mantener el status quo.1 Asimismo Mannheim distinguía la concepción particular de ideología de la concepción total de ideología. La primera se refiere a un conjunto de ideas particulares de un grupo que promueve intereses especiales y engañan a otros grupos. La ideología total es un modo de pensar común a toda una sociedad o a un período histórico particular, una “concepción de mundo” a la que los individuos no pueden escapar, salvo que emigren a otra cultura, donde se encontrarán con una ideología total diferente.2 “Estas dos concepciones de la ideología, dice Mannheim, hacen de las llamadas “ideas” una función del que las sostiene y de su posición en su medio social”. Lo que distingue a ambas concepciones de la ideología es, en primer lugar, el hecho de que la concepción particular capta como “ falsa conciencia” sólo una parte de las opiniones del contrario y considera su función en un plano puramente sicólogo, admitiendo que el nivel cognoscitivo (noológico) es común; mientras que la concepción total de la ideología capta como “falsa conciencia” la totalidad de la Weltanschauung del contrario, conjuntamente con su aparato conceptual y categorial y hace del nivel noológico una función de la totalidad.3 A partir de Mannheim, muchos pensadores políticos occidentales que rechazaban el marxismo dirigieron su atención a la ideología. Entre ellos tenemos a H. Arendt que expresaba que “las ideologías son ismos que, para satisfacción de sus adherentes, pueden explicar cualquier hecho deduciéndolo de una única premisa”.4 1 Barbara Goodim, El uso de las ideas políticas, ediciones penínsulas, 1987, Barcelona, p. 31. La clasificación de las distintas épocas como la “Edad de la Creencia”, la “Edad de las Razón”, etc., refleja esta idea de una ideología total o concepción del mundo que va más allá de los intereses de clase y establece la forma en que todo pensamiento inclusive una ideología particular puede presentarse a sí misma. Barbara Goodwin, El uso de las ideas políticas, ediciones península, 1987. Barcelona, p. 31. 3 Adam Schaff, Historia y verdad, Editorial Grijalbo, Teoría y praxis, Quinta Edición. México, 1981, p. 171.éxico, 1981, p. 171. 4 Barbara Goodwin, El uso de las ideas políticas, ediciones península, 1987. Barcelona, p. 32. 2 180 Vilfredo Pareto crítico el sentido de falsedad de la ideología y sus tipos particulares en la teoría política y social. Por eso en lo que en Marx es un producto de una determinada forma de sociedad, en Pareto ha devenido en un producto de la conciencia individual. Con este postulado Pareto habré el camino a la interpretación neopositivista, según la cual ideología designa las deformaciones que los sentimientos y las orientaciones prácticas de una persona provocan en sus creencias, disfrazando los juicios de valor bajo la forma simbólica de las afirmaciones de hechos. De esta forma se mantiene el requisito de falsedad de la ideología aunque sea interpretado de modo muy particular.5 Sin embargo hay que hacer notar que en la interpretación original de Marx el concepto de ideología, la falsedad y la función social no son recíprocamente independientes sino que están estrechamente vinculados entre sí. Por una parte, la falsa conciencia, velando o enmascarando los aspectos más duros y antagónicos de la dominación, tiende a facilitar la aceptación de la situación de poder y la integración política y social. Por otra parte, precisamente por ser falsa conciencia, la creencia ideológica no es una base independiente del poder, y su eficacia y su estabilidad dependen, en último análisis, de aquellas propias de las bases efectivas de la situación de dominación. Ahora bien, si en estas proposiciones se puede conferir un significado descriptivo y empírico, antes que polémico-prescriptivo y metaempírico, el concepto fuerte de ideología se convierte por eso mismo en un concepto importante para el estudio científico del poder y, en consecuencia, para el estudio científico de la política. En término empírico el significado fuerte de ideología está relacionado con el concepto marxista de falsa conciencia y tiene nexo entre falsedad y función social de la ideología Con respecto a la función social de la ideología se trata de dar un significado preciso y empíricamente plausible a la acción que la creencia ideológica ejerce en el sentido de la justificación del poder y de la integración política, tanto del lado de la obediencia como de la dominación. El problema más difícil con respecto a la función social de la ideología es el explicar como una creencia que cubre o enmascara in primis los intereses de los detentadores del poder, que puede operar como una falsa conciencia incluso en quienes se encuentran subordinados al poder A este respecto me parece que el punto decisivo es el de determinar no solo los intereses de los dominadores en la situación de poder sino también los intereses de los dominados en la situación de poder. La creencia ideológica puede desarrollar también la función de integración política y social. Adam Schaff afirma que la ideología es funcional cuando las ideas sirven para la defensa de los intereses de clase. “Por “ideología” yo entiendo las ideas sobre los problemas planteados por el objetivo deseado de desarrollo social, que se forma sobre la base de determinado intereses de clase y sirven para defenderlo”.6 5 6 Diccionario de política (dirigido por Norberto Bobbio) S. XXI, México, 1984. P. 786. Adam Schaff, Historia y verdad, Editorial Grijalbo, Teoría y praxis, Quinta Edición. México, 1981, p. 181 La función de la ideología en la vida humana consiste básicamente en la constitución y modelación de la forma en que los seres humanos viven sus vidas como actores conscientes y reflexivos en un mundo estructurado y significativo. La ideología funciona como un discurso que se dirige o -como dice Althusser - interpela a los seres humanos en cuanto sujetos.7 Lesze Kolakowski escribe que la “función social de las “ideologías” es ofrecer a un sistema existente de poder (o aspiraciones al poder) una legitimidad basada en la posesión de una verdad absoluta y que lo cubre”. 8 Entre las definiciones recientes se puede mencionarse la de Feuer, “una mezcla especial de mito mosaico, con una argumentación y unas pruebas”9 y la de Ryuddock “un modo de entendimiento coherente y apoyado en valores acerca de la totalidad de los fenómenos”.10 Para otros autores –como por ejemplo, Karl j. Friedrich, David Easton, Zbigniew, K. Bgrzezinski, Herbert McClosky11 - la ideología es entendida como un sistema lógicamente estructurado, que incluye un conjunto de principios que inspiran y da lugar a cierto establecimiento de instituciones y organizaciones sociales y políticas. La ideología es vista como una estructura conceptual que implica el nacimiento y posterior desenvolvimiento de una serie de mecanismo de acción social, inspirados en principios, valores y formulas que da vida a la ideología y mediante los cuales se pretende ordenar la práctica social y política. La ideología es una resolución de estas contradicciones en el plano del pensamiento e intenta resolver lo irresoluble. Giovanni Sartori, en su libro ¿Qué es la democracia? escribió que las discusiones sobre la ideología caen generalmente en dos grandes sectores: “la ideología en el conocimiento y/o la ideología en la política. Respecto del primer campo de indagación el problema es si el conocimiento del hombre está condicionado o distorsionado ideológicamente, y en qué grado. Respecto del segundo campo de indagación el problema consiste en saber si la ideología es un aspecto esencial de la política y, convenido que lo sea, qué es lo que ella está en condiciones de explicar. En el primer caso la ideología resulta contrapuesta a la verdad, a la ciencia y el conocimiento válido en general; en el segundo lo importante 171.éxico, 1981, p. 209-210. 7 Leszek Kolakoski observa que los sistemas de creencias ideológicas y la religión tienen similitud debido a que ambos pretende imponer significados a priori a todos los aspectos de la vida humana y todos los sucesos contingentes, y que ambos están construidos de tal suerte que ningún hecho concebible - no digamos realpudiera refutar la doctrina establecida. Leszek Kolakowski, La modernidad siempre a prueba, primera edición, 1990, México p. 307. 8 Leszek Kolakoski, La modernidad siempre a prueba, primera edición, 1990, México, p. 306. 9 Iibid, 32. 10 Ibid, 32. 11 Ver: Karl J. Friedrich, Man and his gobernment, Nueva York, 1963, David Easton, Aystems analysis of political life, Nueva York, 1965, Zbigniew K. Bgzezinski, Ideology and power in sovier politic, Nueva York, 1962, Herbert McClosky, Consensus and ideology in american politics. En: American Political Science Review, LVIII, 1964, p. 362. 182 no es el valor de verdad sino, por decirlo caprichosamente, el de valor funcional de la ideología”.12 II. IDEOLOGÍA Y PODER13 Los sistemas de creencia política interpretan y justifican situaciones de poder dada. En ellas los juicios de valor califican como legítimo bueno y/o útil el poder.14 De este modo motivan los comportamientos de dominación y los comportamientos de obediencia. Sobre esta base se puede especificar que el juicio de valor puede ser una falsa motivación, que cubre, o enmascara los motivos reales de la dominación y la obediencia. Entre las innumerables definiciones tradicionales de poder, se pueden destacar algunas que caracterizan las premisas ideológicas subyacentes. Según Parsons " El poder es la capacidad realista de un sistema para actualizar sus intereses, alcanzar sus fines, prevenir interferencias, demandar respeto, controlar las posesiones en un contexto interactivo e influenciar los procesos".15 De acuerdo con Weber, poder es " la probabilidad que un acto social esté en capacidad de llevar a cabo su propia voluntad, a pesar de la resistencia".16 Para Karl Deutsch, poder es "la probabilidad de preservar las estructura interna de uno de los sistemas en pugna".17 En términos generales se puede decir que las diversas definiciones "realistas" del poder incluyen la capacidad de dominar a otros. O como mínimo de influenciar su conducta de forma que se acomoden involuntariamente a los objetivos del poderoso. El interés evidente de todo poder es que sus súbditos retomen por su cuenta el discurso del poder y lo reproduzcan.18 Estas definiciones reflejan varios elementos comunes. Entre ellos, la posibilidad y el deseo de lograr su voluntad sobre y en contra de otras voluntades. En otras palabras, se contempla al poder como control de los demás, como dominio y opresión, como conflicto violento, y como incompatibilidad radical de intereses en pugna. Además, se precisa que en ella, uno de los actores exhiben la capacidad de determinar la conducta de otro(s), específicamente en el sentido de que, de no mediar la presencia o intervención del primero (influyente, dominante), el segundo (influido, dominado), no habría actuado como lo hizo. Así, se entiende la noción 12 Giovanni Sartori hace la distinción entre ideología en el saber e ideología en la acción. En el primer caso, el problema es de verdad (o menos); en el segundo caso es de eficacio (o menos). Giovanni Sartori, ¿Qué es la democracia?, Instituto federal electoral, primera edición en español, 1993. México, p. 255. 13 Algunos conceptos son tomados del libro inédito de Karlos Navarro - Jon Gandarias, Identidad y transformación cultural en Nicaragua. Sin embargo la mayoría de los conceptos son tomados del ensayo El concepto de poder de Oscar Cuéllar aparecido en la Revista Latinoamericana de Ciencia Política, Vol. II, N. 2. ¡Error! Marcador no definido. 14 Olivier Reboul, en su libro Lenguaje e ideología afirma que “el interés evidente de todo poder es que sus súbditos retomen por su cuenta el discurso del poder y lo reproduzcan”. Olivier Reboul, Lenguaje e ideología, México, F:C:E, 1986, p. 34. 15 Oscar Cuéllar, El concepto de poder. En: Revista Latinoamericana de Ciencia Política, Vol. II, N. 2. P. 5. 16 Ibid, 54 17 Ibid, 55 18 Elizabet Fonseca, Historia (teoría y métodos) San José, Costa Rica, EDUCA, p. 272 183 elemental de poder como una relación social caracterizada por una asimetría en cuanto a la capacidad que los actores exhiben para determinar la conducta de la contraparte. En resumen, se podría describir esta noción tradicional del poder como una relación de superioridad que tiene como valores máximos el conflicto violento, la lucha competitiva, la estratificación jerárquica y la posesión ilimitada de recursos. Así se justifica racionalmente el control opresivo de los demás, al auto proclamarse esta escuela como dueña exclusiva de la razón, de la verdad y de la "realidad", según se desprende implícitamente de su membrete clasificatorio de escuela " realista". III. HISTORIA E IDEOLOGÍA La historia en el sentido propio, se refiere a todo el pasado que, directa o indirectamente, incide y afecta al hombre como sujeto agente o paciente. El objeto y la función del conocimiento de la historia es el hombre y las comunidades de ayer por él formadas.19 El estudio del pasado aspira a alcanzar un conocimiento cierto y descubrir lo ocurrido realmente y no lo que no ocurrió. En palabras de Henri-Irenée Marrou la historia es “aprehender el pasado del hombre en su totalidad, en toda su complejidad y su entera riqueza”.20 Pierre Vilar recuerda que el objeto de la historia como ciencia es estudiar “las relaciones sociales entre los hombres y las modalidades de sus cambios”.21 Una definición interesante es la de Johan Huizinga para quién “la historia como actividad del espíritu, consiste en dar forma al pasado, podemos decir como producto es una forma. Una forma espiritual para comprender el mundo dentro de ella, como lo son también las filosofías, la literatura, el derecho, las ciencias naturales. La historia se distingue de estas otras formas del espíritu en que se proyecta sobre el pasado y solamente sobre el pasado. Pretender comprender el mundo en el pasado y a través de él”. 22 El historiador no solo “cuenta” o narra el pasado mediante la consignación de unos hechos en mutua relación, sino que busca explicar sus causas, el porqué.23 Para explicar los hechos el historiador lo sitúa en sus circunstancias. Para el 19 Existen inúmerables definiciones de historia y conceptos de su función social, entre ellos tenemos: “La historia es maestra de la vida”(Ciceron). “El saber histórico prepara para el gobierno de los estados (Polibio), “Las historias nos muestran cómo los hombres viciosos acaban mal y a los buenos de va bien”·(Eneas Silvio), “Los historiadores refieren con detalle ciertos acontecimientos para que la posteridad pueda aprovecharlos como ejemplos en idénticas circunstancias”(Maquiavelo). “Quienes no recuerden el pasado están condenados a repetirlo” (Ortega), etc. Una gran cantidad de definiciones se encuentran el el artículo de Luis González de la múltiple utilización de la historia. En: Historia ¿Para qué?, S.XXI, octava edición, 1986, México, p. 55-56. Ver: Johan Huizinga, El concepto de historia, F.C.E. México, p. 87-97. 20 Citado en: José Fermín Garralda Arizcun, Concepto y metodología de la ciencia histórica, Verbo, núm. 305-306, p. 694. 21 Adolfo Gilly, La historia: crítica o discurso del poder. En : Historia ¿Para qué?. S. XXI, octava edición, 1986, México, p.212. 22 Johan Huizinga, El concepto de historia, F.C.E. México, p. 94. 23 Ibid, p. 214. 184 historiador que se pregunta sobre el ayer, lo más interesante no son los fenómenos colectivos por sí mismo, ni los socioeconómicos, sino el propio hombre del ayer, su conciencia, su sociabilidad, sus ideas, valores, aspiraciones, conducta y obras. Encontrar las relaciones permanentes que ligan entre sí los fenómenos históricos. Se requiere la integración lógica acorde con la realidad objetiva, de los distintos elementos de conocimiento e interpretación.24 La aspiración del historiador es captar lo máximo posible del pasado, para esto un elemento básico es el múltiple diálogo personal individuo-comunidad en la multiplicidad y complejidad de las relaciones humanas. Según Federico Suárez lo que identifica a la ciencia histórica de las demás ciencias son tres preceptos: “hechos verdaderos, pertenecientes al pasado, de cierta relevancia”.25 Lucian Febvre en el libro Combate por la historia explica que “la historia es la ciencia del hombre, ciencia del pasado humano. Y no la ciencia de las cosas o de los conceptos… La historia es ciencia del hombre; y también de los hechos, sí. Pero de los hechos humanos. La tarea del historiador: volver a encontrare a los hombres que han vivido los hechos y a los que, más tarde, se alojaron en ellos para interpretarlos en cada caso”.26 Contraria a la historia, la ideología es un conjunto coherente y organizado de percepciones y representaciones; un sistema de ideas y de juicios, explícitos y generalmente organizado, destinado a describir, explicar, interpretar o justificar la situación de un grupo o de una colectividad, y que, inspirándose ampliamente en unos valores, proponen una orientación precisa a la acción histórica de ese grupo o de esa colectividad.27 La función de las ideologías es ofrecer a un sistema existente de poder (o aspiraciones de poder) una legitimidad basada en la posesión de una verdad absoluta y realizan un esfuerzo persistente para lograr la identificación de intereses nacionales con los intereses de las clases dominantes. Paulantzas escribe: “ la ideología dominante se encarna en los aparatos del estado que desempeñan el papel de elaborar, inculcar y reproducir esa ideología. Este es, por excelencia, el papel de ciertos aparatos que pertenecen a la esfera del estado y han sido designados como aparatos ideológicos de estado, lo mismo si pertenecen al estado que si conservan un carácter jurídico privado”: la Iglesia (aparato religioso), el aparato escolar, el aparato oficial de información (radio, televisión), el aparato cultural, etc. Y está claro que la ideología dominante interviene en la organización de los aparatos en quienes recae principalmente el ejercicio de la violencia física legítima (ejército, política, justicia, presiones, administración)”.28 24 Juan Brow, Para comprender la historia, Col. La cultura del pueblo. Editorial Nuestro tiempo, S.A. Quincuagésima primera edición. México, 1986. P. 27. 25 Federico Suárez Verdaguer, Reflexiones sobre la historia y sobre el método de la investigación histórica, Madrid, De. Rialp., 1977, p. 256. 26 Lucien Febvre, Combate por la historia, p. 29. 27 Gay Rocher, Introducción a la sociología general, Herdos, Barcelona, 19977, p 475. 28 Nicos Poulantzas, Estado, poder y socialismo, México, De. Siglo XXI, 1984, pp. 27-28185 En cuanto a la historia oficial - por definición, es la que elaboran las instituciones del Estado o sus ideólogos- procura ser ante todo una explicación y justificación racional de la realidad desde el poder; así mismo juzga la realidad al tiempo que la describe y la explica al tiempo que la juzga.29 Siendo todo Estado por definición, una forma de dominación, la historia oficial no es más que la prolongación y justificación de esa dominación. 30 Es a través de este proceso de conceptualización, interpretación y análisis que podemos concluir que para la historia el principal objetivo es la búsqueda de la verdad, o como escribió Handlin “acercarnos a la verdad”, a través del por qué; además, profundizar e indagar lo empírico, las relaciones entre los fenómenos, sus conexiones mutuas y trata de avizorar la complejidad del pensamiento y de las interacciones humanas. Por su parte, la ideología pone a la historia a su servicio; al servicio de un grupo social para la organización de sus valores. La ideología está siempre al servicio del poder y su función es la de justificar su ejercicio y legitimar su existencia; y su materialización se da a través de instituciones y aparatos que organizan esas prácticas; así mismo es un medio de control social. IV. CONSERVADURISMO31 Un punto importante para entender el conservadurismo es la relación de éste con el tradicionalismo. Esto se debe que ambas tienen un ostensible parentesco, pero también grandes diferencias. En la Edad Media existía la tradición mágica, la cual tenía dos vertientes: “una eclesiástica y otro real, lo que daba como resultado la tradición mágica-política medioeval. Pero más que una tradición era el quietismo. El Papa y los emperadores, representaba algo que estaba por encima del tiempo, que se actualiza en cualquier momento y que no se transforma. De esta forma pasado y presente se confundían en esta zona mágica. Son dos los supuestos básicos sobre los que se apoya, esencialmente, la tradición mágica europea: la teoría eclesiástica del corpus mysticum christianorum, en primer lugar, y en segundo, la radical distinción que hizo San Agustín entre eternidad y tiempo Cada uno de estos supuestos fue asimilado por un proceso social que llevó a la secularización de la teoría del corpus muysticum christianorum y a la introducción de una nueva categoría, la de aevum, intermedia entre eternidad y tiempo, que cabe también interpretar como signo en el proceso de secularización. 29 Göran Therborn, La ideología del poder y el poder de la ideología, México, s.XXI, 1989. p.14. Carlos Pereyra, El sujeto de la historia, Alianza universidad, Madrid, 1984, p. 221. Ver: Adolfo Gilly, La historia: crítica o discurso del poder. En : Historia ¿Para qué?. S. XXI, octava edición, 1986, México, p.205. 31 El conservadurismo, tanto teórica como empíricamente, es un tema que no se ha estudiado a profundidad. Nikolaus Werz en su libro Pensamiento sociopolítico moderno en América Latina escribe que “el concepto no aparece en las obras de consulta. La falta de investigaciones al respecto se debe a que muy pocos hombres de Estado y pensadores se han dicho conservadores, en el pasado y en este siglo. El pensamiento sociopolítico moderno en América Latina. Editorial. Nueva Sociedad. Primera edición. 1995. P. 49. 30 186 Corpus mysticum, significa la unión espiritual de los cristianos con Cristo. Es un cuerpo, que no está sometido a los cambios históricos. La presencia del cuerpo místico de Cristo, significa que existe una unidad permanente e inalterable. Es evidente que este criterio no podría aplicarse sin más a la Iglesia visible, por lo que se entendió, que existían dos cuerpos: uno espiritual o místico y otro temporal, visible, que se corresponde con el primero y tiene un carácter jurídico, y hasta cierto punto histórico. Este cuerpo visible se interpreta por los canonistas medievales como la “Iglesia Católica”. La correspondencia entre los dos cuerpos, expresión según los teólogos, de una misma realidad, produce la tradición, en cuanto a los acontecimientos históricos son, de un modo u otro, expresión de algo permanente. De esta manera el tradicionalismo mágico, se funda siempre en algo inalterable ante las vicisitudes del tiempo. Los teóricos políticos, trasladaron la teoría eclesiástica de los dos cuerpos a la política, mediante el conocido proceso de secularización y así, surgió la teoría de los “dos cuerpos del rey”. En esa virtud, existían - también - dos reyes: uno que nunca moría -corpus reipublicae muysticum - y otro que perecía y representaba el aspecto visible de la monarquía política. A fines del siglo XIII y durante el XIV, las condiciones económicas y sociales, inicia el debilitamiento y transformación que se realiza está en la aparición y desarrollo de la tradición histórica nacional, vinculada a la valoración del tiempo histórico. “Los elementos mágicos suelen quedar reminicentes, expresándose en el amor a la patria, a la nación, a la corona. Entonces, la tradición tiende a ser amor de razón, o entusiasmo ante una superioridad, que se cree evidente en el plano colectivo e histórico”32. Tierno Galván escribe: “por consiguiente, en toda concepción y actitud tradicional, existen dos elementos principales: uno, el fondo mágico de remoto origen religioso -eclesiástico, que, a veces, emerge con singular fuerza, y otro elemento histórico la tradición nacional, cuya elaboración inconsciente, se apoya en la intención o arreglo de la historia de las colectividades políticas o naturales que constituyen, fundamentalmente, el tradicionalismo conservador”33. Los elementos propios del conservador y sus diferencias con el tradicionalista puro se observan en la nota de inalterabilidad en el cambio (la Iglesia permanece y cambia, la monarquía permanece y cambia; pero, como una “totalidad”, como un “cuerpo”), define la condición más profunda del tradicionalismo europeo y la ausencia de esta nota, implica ausencia de magicidad. La idea opuesta e inalterabilidad en el cambio, es la del devenir. Por otra parte, además del fondo mágico, al correr de los siglos las actitudes o concepciones tradicionales se nutren de un elemento histórico “la tradición nacional”, formada u ordenada por el devenir de los hechos que constituyen la vida 32 Alfonso Noriega, El pensamiento conservador y el conservadurismo mexicano, Universidad Nacional Autónoma de México, 1972, p. 41. 33 Esta cita esta en el libro El pensamiento conservador y el conservadurismo mexicano, quien a la vez la toma del libro de E. Tierno Galván, Tradición y modernismo. 187 temporal de las colectividades políticas; esta “tradición nacional” que se respeta fundamentalmente, puede cambiar, no es inmutable; pero, el cambio debe ser paulatino, evolutivo. Con estos elementos podemos llegar a concluir que el conservadurismo es la actitud política que se opone a los cambios violentos, que respeta esencialmente la tradición; pero que, piensa, desde la categoría del hacer - del devenir - y acepta la transformación evolutiva de las sociedades y no su inmutabilidad como el tradicionalismo34. 4.1. Edmundo Burke y las ideas políticas conservadoras El conservadurismo, como ideología moderna, nació como una reacción en contra de las ideas, tendencias y realizaciones de la Revolución Francesa. Las ideas conservadoras propugnaban el respeto de la continuidad sin que dejen de tener plena conciencia de la evolución. Su creador fue el irlandés Edmundo Burke y su primer evangelio, Las reflexiones sobre la Revolución Francesa, publicado en 1790, en donde por primera vez en la historia de las ideas políticas, se definió la esencial y definitiva oposición base esencial del conservadurismo - entre la innovación y conservación, entre impulso revolucionario de cambio, de transformación y respecto por la tradición, por las cosas establecidas y sancionadas por el tiempo. El ataque de Burke a la revolución francesa lo realizó, porque creía que se habían destruido las virtudes de la tradición política inglesa. Para él todo lo que preserva el pasado es bueno y lo nuevo es -a menudo- malo. El presente es bueno porque es el residuo del pasado y lo contiene. El conservadurismo es no progreso, pero no supone regresión. Para Burke, suscribir la tradición era esencial, puesto que creaba una continuidad social y la continuidad fomentaba la tranquilidad social, que es el objetivo político en última instancia. La tradición significaba construir sobre la base de la sabiduría de las generaciones pasadas. Decía Burke: “Reverenciamos o procuramos reverenciar nuestras instituciones civiles sobre la base y el principio de que la naturaleza nos enseña a reverenciar a los hombres individuales: en función de su edad y en función de aquellos de quienes son descendientes”.35 Para Burke, la sociedad se concibe como una asociación entre las generaciones vivientes, las generaciones muertas y las futuras. Sin embargo, se manifiesta a sí misma en diferentes ejemplos políticos de acuerdo con las circunstancias. La defensa de Burke al conservadurismo se limita a reclamar que los ánimos cambien cautelosamente, pero respetando las tradiciones 34 Alfonso Noriega, El pensamiento conservador y el conservadurismo mexicano, Universidad Nacional Autónoma de México, 1972, p. 41. 35 J. J. Chevalier, Los grandes textos políticos desde Maquiavelo a nuestros días, Madrid, ed.. Aguilar, 1962, p. 197. 188 Los conservadores se niegan a reconocer que poseen una ideología explícita. Por consiguiente, el significado del conservadurismo sólo puede ser compuesto a través de las excavaciones de las convicciones y creencias particulares de los individuos. Mannheim apunta la inclinación irreflexiva del conservador “a aceptar el ambiente total en la concreción accidental en que ocurre, como si fuera el orden adecuado del mundo”36. La filosofía conservadora sólo se desarrolla como resultado del cuestionamiento de que es objeto por parte de otras ideologías, en particular, por parte del liberalismo, cuando adquiere la forma de una contra utopía, un instrumento para la autodefensa. “El conservadurismo intelectual” se crea para defender un orden social que ya está fijado y determinado. Manneheim también subraya la tendencia conservadora a aceptar o exagerar los elementos irracionales de la mente. Su idea es que el conservadurismo sólo se convierte en ideología una vez que ha ocurrido el hecho, para justificar un modo de vida que ha sido ya establecido. Esta afirmación se ajusta a lo dicho, en el sentido de que el conservadurismo es una doctrina formal, no sustantiva, que recomienda preservación de aquello que existe, sea cual fuere. El conservadurismo es por su esencia pragmático, se trata de una ideología reaccionaria que surge como reacción contra otras doctrinas. Abranham Lincoln se pregunta: ¿Qué es el conservadurismo? Y se respondió. “¿No es acaso, sencillamente, la adhesión de lo viejo y ya experimentado, frente a lo nuevo y no comprobado?”37. 4.2. Cánones del pensamiento conservador Es muy útil el trabajo de Russel Kirk, para analizar el pensamiento conservador del siglo XIX, ya que él logra una síntesis, lo que el llama cánones del pensamiento ideológico conservador. Según Kirk los cánones del pensamiento conservador son: 1- La creencia de que un designio divino rige la sociedad y la conciencia humana, forjando una eterna cadena de derechos y deberes que liga a los grandes y humildes, a vivos y muertos. Los problemas políticos son, en el fondo, problemas religiosos y morales. 2- Cierta inclinación hacia la proliferante variedad y misterio de la vida tradicional, frente a los limitativos designios de uniformidad, igualitarismo y utilitarismo de la mayor parte de los sistemas radicales. A este optimista concepto de la vida es lo que Bagehot llamaba “ verdadera fuente del conservadurismo vivo”. 3- La convicción de que la sociedad civilizada requiere órdenes y clases. La única igualdad verdadera es la moral, todos los demás intentos de nivelación 36 H. Sabine, Historia de la teoría política, F.C.E. México, Octava reimpresión, 1982, p. 254. G. K. Chesterton reflexiona y refleja las mismas convicciones que Lincoln al decir: “La tradición significa hacer votos por la más oscura de todas las clases: mis ancestros. Es una democracia de los muertos. La tradición se niega a someterse a la arrogante oligarquía que forman aquellos que se limitan a andar dando vueltas por ahí”. 37 189 conducen a la desesperación si son reforzados por una legislación positiva. La sociedad anhelada la autoridad y si el pueblo destruye las diferencias naturales que existen entre los hombre, un nuevo Bonaparte llenará a poco el vacío. 4- La creencia de que libertad y propiedad están inseparablemente conectados y de que la nivelación económica implica progreso económico. Sepárese la propiedad de la posesión privada y desaparecerá la libertad. 5- Fe en las normas consuetudinarias y desconfianzas hacia los sofistas y calculadores. El hombre debe controlar su voluntad y apetitos, pues los conservadores sea que hemos de ser gobernados más por los sentimientos que por la razón. La tradición y los prejuicios legítimos permiten derrotar el impulso anárquico del hombre. 6- El reconocimiento de que cambio y reforma no son cosas idénticas y de que las innovaciones son con mucha frecuencia devoradores incendios más que muestras de progreso. La sociedad debe cambiar, pero su conservación exige cambios lentos como la perpetua renovación del cuerpo humano. La providencia es el instrumento adecuado para realizar estos cambios, y la piedra de toque de un estadista es su facultad para descubrir el sentido provincial de la sociedad.38 El mismo autor afirma “el conservadurismo no es un cuerpo dogmático fijo e inmutable y los conservadores han heredado de Burke, el talento para dar nueva expresión a sus convicciones de acuerdo con los tiempos”39. De acuerdo a las investigaciones se puede decir que la esencia del conservadurismo social está en la preservación de las antiguas tradiciones morales de la humanidad, los conservadores respetan la sabiduría de sus antepasados, dudan del valor de las alteraciones en gran escala y piensan que la sociedad es una realidad espiritual con vida permanente, pero de constitución frágil, que no puede ser estropeada y luego recompuesta como una máquina El conservadurismo no es una ideología explícita o que se reconozca como tal. No hay textos que sean esencialmente conservadores. El significado literal del término proviene de la idea de conservación, y la ideología conservadora se formula cada vez más como respuesta a un ataque contra el orden social existente que los conservadores desean conservar. La estabilidad es, por tanto, un ideal conservador dominante.: la paz y el orden son ideales instrumentales que ayudan a promover la estabilidad social. Cualquier forma política que funciona es preferible a un nuevo sistema surgido del cambio. El conservatismo tiene sus fundamentos en un fuerte arraigo a la religión católica y a las filosofías idealistas; expresa concepciones autoritarias del poder, contiene un concepto elitista en todas las esferas sociales: educación, vida pública, legalidad derecho y economía40. 38 Kirk Roussell, La mentalidad conservadora en Inglaterra y Estados Unidos de Norteamérica, Madrid, Ediciones Rialp, 1959, p. 18. 39 Ibid, p. 19 40 Diccionario de la política. Editorial S. XIX, p. 1053 190 4.3. Características del pensamiento conservador en América Latina y Nicaragua La ideología conservadora, en América Latina surgió después de las guerras de Independencia. Sus adeptos eran hijos de la Ilustración y pertenecientes a los sectores que estuvieron interesados en la Independencia. Esta circunstancia evitó, de antemano, el deseo de un regreso a la sociedad colonial - feudal. La ideología conservadora en América Latina, por tal razón, sólo pudo ser parcialmente restauradora. Sobre todo en el sentido de la conservación y extensión de sus propios privilegios heredados del tiempo colonial, que ahora implicaban la conservación del estado económico y del poder adquirido. Por sus vínculos con la ilustración, los conservadores tenían ante sí el reto de formar un nuevo credo filosófico y social, que, por una parte, fue dado sólo por la parcial superación de la visión religioso-escolástica dentro de la filosofía y por el otro, prestó argumentos a las corrientes conservadoras europeas. Esta situación, en el plano de la ideología, causó cierto vacío conceptual que, sin embargo, fue llevado por la acción social inmediata a la defensa del status quo. El elemento social que aprobaba ocasionalmente la política conservadora estaba constituido por fuertes sectores del campesinado, los que, en el fondo, manifestaron una crítica al capitalismo, por su tendencia a la destrucción de las estructuras patriarcales rurales que desarraigaban al campesino, sin integrarlo en el proceso de reproducción nuevamente basado en el retraso estructural-económico en las nuevas Repúblicas. Enfrentados por la ofensiva liberal y el progreso burgués, en todos los campos de la vida social, los conservadores se encontraron en una posición defensiva, que los obligó a un perpetuo proceso de adaptación ideológica. Esta debilidad, sin embargo, no refleja su verdadera posición política. Sólo a mediados del siglo XIX los liberales logran, en una serie de países, la realización de sus aspiraciones al poder. Una particularidad esencial, frente al conservadurismo europeo de esta época, es que surgen sectores de los conservadores que están interesados en reformas y progresos económicos, que favorecieran sus posiciones. Esto se explica en las características de su composición social (burocracia y comerciantes productores) y en el proceso en que estaban involucrados (había una objetiva tendencia hacia el desarrollo del capitalismo). Un ejemplo iluminador es el gobierno conservador de Diego Portales, en Chile, quien desarrolló su posición autoritaria sobre un fuerte gobierno central con una apelación a la calidad de ese gobierno al que debía estar constituido por hombres ejemplares en virtudes y patriotismo y que llevaran al pueblo al camino del orden y de la virtud41. 41 Los ataques del conservatismo al blanco del liberalismo se resumen en los siguientes puntos principales: 1.- Irreligiosidad y por eso falta de virtud. 2.- Tendencia al robo, porque los liberales no poseen nada y aspiran a todo. 3.- Pactar con el desorden social y el caos, por visiones de participación democrática del pueblo y la insistencia en los derechos burgueses fundamentales 191 La actitud conservadora, según el famoso historiador y sociólogo Luis Romero, se resume en el siguiente lema: "Actitud feudal hacia adentro y una actitud mercantilista hacia afuera"42. La posición de compromiso, en cuanto a la reforma económica que parcialmente existía entre liberales y conservadores, explica por qué la línea de división entre conservadores y liberales, consistió no tanto en el terreno de la política realizada, sino más bien en el terreno de lo programático sobre los objetivos y métodos del ejercicio del poder y de su fundamentación conceptual y filosófica. No obstante las guerras civiles que se dieron entre conservadores y liberales, entre 1825-1850, se refirieron, fundamentalmente al problema de cuáles eran las mejores condiciones internas para el desarrollo y el aumento de la explotación de materias primas, si se considera el conflicto en el aspecto económico. En el terreno ideológico el compromiso social y económico se apoyó en los siguientes puntos: 1- Un concepto autoritario y antidemocrático en el ejercicio del poder (liberales moderados); la demanda por un ejecutivo fuerte y la centralización del Estado; democracia, con la limitación del sufragio universal por un alto censo de la propiedad. 2- La defensa fanática de la propiedad privada por parte de las dos fracciones, cuyos intereses se dirigían hacia una integración en el mercado mundial. Posiciones diferentes, en cambio, había el problema de la abolición de la esclavitud. Posiciones contrarias se dieron en la defensa de los derechos de la Iglesia que, por parte de los conservadores, correspondió a la defensa de los propios intereses y privilegios y a sus fundamentos cosmovisionales. La orientación de los convervadores al ámbito económico, les obligó, a mediados del siglo XIX a adaptarse al desarrollo internacional, lo que implicó la adecuación de la doctrina. Dentro de los marcos históricos mundiales, el desarrollo del capitalismo superó al feudalismo en sus elementos principales. Esto dio especio al liberalismo y a la emergencia del movimiento obrero. La reacción conservadora fue apoyada, desde 1846, por el Vaticano, bajo el papa pio IX (1846-1878). La ofensiva tuvo su auge en 1864, con la Encíclica Quanta Cura y el Syllabus (catálogo de los errores modernos), quien se dirige contra una cantidad de doctrinas contemporáneas caracterizadas de heterodoxas, entre ellas el liberalismo y el socialismo. Se condenan las demandas liberales por la libertad de culto y la división de Estado e Iglesia. Las medidas ideológicas fueron reforzadas por una serie de medidas, tanto del centralismo como del verticalismo romano, como fueron la creación del Colegio Pío Latino Americano (1858), el dogma de la Inmaculada Concepción (1854), y el dogma de la infalibilidad pontificia (1870). 42 Ibid, p. X, XI 192 En América Latina la influencia de la doctrina liberal y la división entre el Estado y la Iglesia, contribuyó a la alianza definitiva entre el conservadurismo y la Iglesia. La Iglesia intentaba convertir al conservadurismo en su brazo primordial, para la defensa de sus intereses, mientras el conservadurismo se apropió de elementos de la doctrina clerical para política. La alianza tuvo su más grande éxito en Ecuador, donde el dictador clerical García Moreno (1873), proclamo la República del Corazón de Cristo y en Guatemala, donde se estableció una dictadura clerical bajo Rafael Carrera (1844-1865) quien se auto tituló “Hijo de Dios”43. En 1868, el enfrentamiento de la llamada lucha cultural entre los obispos colombianos, terminó con el triunfo de los conservadores, en 1880, por lo cual su predominio fue asegurado hasta 1930. Una expresión típica, en el contexto antiliberal, es la de Manuel Agustín Caro: “El partido liberal es en su esencia satánico y anticatólico. La principal consigna conservadora consecuentemente decía: Religión-Propiedad-Familia”44. Al lado de la campaña ideológica, se iba a intentar renovar los fundamentos filosóficos a partir de la filosofía escolástica y las obras del filósofo católico Jaime Balme, quien logro integrar la moderna filosofía, el sistema escolástico y el Neotomismo. La consolidación del conservatismo, como ideología, se da a partir de 186870. Las bases las establece José Eusebio Caro con su obra Ciencia social, en 1851. Su hijo, Miguel Antonio Caro, siguió esta empresa con la obra Estudio sobre el utilitarismos (1869) y el Informe sobre los elementos de la ideología en Tracy45. Las alas moderadas del liberalismo y el conservatismo, a partir de los años ochenta del siglo pasado se unieron en varios países en contra del elemento radical y popular del liberalismo y del creciente movimiento de los trabajadores. Del ala liberal radical se formaron, en este mismo periodo los partidos radicales. 4.4. Los treinta años conservadores En Nicaragua, tanto el proyecto liberal como el conservador, desde el punto de vista ideológico y pragmático, no se pude fácilmente determinar y definir durante la primera mitad del siglo XIX. E.Bradfor Burns en su brillante libro Patriarcas y pueblo, el surgimiento de Nicaragua (1798-1859) apunta que “ni los conservadores ni liberales tuvieron verdaderos dirigentes ante de la década de 1850, es decir, hasta el surgimiento de Fruto Chamorro y Máximo Jérez”46. Si León enarbolaba la bandera del liberalismo y los granadinos la del convervatismo, su rivalidad no fue 43 Arturo Andrés Roig, El humanismo en el Ecuador, Quito.1984. P. 76. Nicolaus Wert, Pensamiento sociopolítico moderno en América Latina. Editorial Nueva Sociedad, Primera edición, 1995, Caracas, Venezuela. P.50. 45 Ibid, p. 51. 46 E.Bradfor Burn, Patricarcas y pueblo, el surgimiento de Nicaragua (1798-1859). En taller de Historia, Cuaderno Número 5. P. 13. 44 193 en esencia ideológica, más bien obedeció a la inestabilidad política, “que prevaleció a raíz de la ruptura con el poder colonial”47. Constantin Lascaris en referencia a la lucha entre las ciudades escribió: “Fue una violenta y brutal caída en el localismo. Los pocos «ideólogos» fueron dejados de lado. Las rivalidades entre ciudades y clanes familiares fueron el único criterio en las luchas. Sin embargo, éstas se vistieron con los ropajes de liberales y conservadores"48. Aunque León pregonaba a través de sus dirigentes el liberalismo, en realidad luchaba por mantener su hegemonía y conservar el orden existente, mientras tanto Granada aspiraba a transformar ese orden, con el fin de mejorar su posición comercial y política. Pero hay que tomar en cuenta que en ambas ciudades había tantos partidarios de la “ideología” liberal y conservadora49. Con la aparición de Willian Walker, las élites llamadas conservadoras y liberales se unieron con el propósito, en primer lugar de sobrevivir, y, segundo, para lograr la expulsión del interventor. La unión de ambos grupos, para enfrentar la intervención, ayudó de gran manera a definir que sus metas y valores no estaban completamente en contradicción y que podían diseñar un gobierno compartido50. Es a partir de 1857 con el pacto Martínez-Jerez, que se genera un gobierno de consenso que establece corresponsabilidad política a liberales y conservadores en los asuntos del Estado y se define de manera más clara la adherencia ideológica de los caudillos. El proyecto conservador de los treinta años apuntaba a un gobierno fuerte, centralizado, cuyos hombres fueran verdaderos modelos de virtud y patriotismo. También el crear un diseño de Estado integral, en donde el principio primordial fuera el orden, sin negar el progreso social y económico, para que de esta forma existiera congruencia con la concepción del Estado, la práctica religiosa, el ejercicio económico y el rol social dentro de la concepción de la sociedad. Los conservadores con esta concepción de la sociedad no pretendían la vuelta del orden colonial, ni al dominio español como algunos liberales señalan. Estaban contra la colonia, pero también contra el dominio de lo que se pretendía imponer por la fuerza. Así mismo en contra de las ideas extrañas, ajena a la tradición; también en oposición de las leyes o constituciones que no eran la 47 Ibid, p. 12 Constantin Lascaris, Historia de las ideas en Centro América, EDUCA, P.373 49 24 E. Bradford Burd nos da el siguiente ejemplo: " Otros aspectos a considerar es que en ambas ciudades habían liberales y conservadores; además, existían vínculos familiares y cierta movilidad espacial entre las élites leonesa y granadina. Por ejemplo, el caudillo granadino Crisando Sacasa (1774-1824), heredero de haciendas y empresas comerciales, era casado con Angela Méndez, perteneciente a una familia leonesa de abolengo. La prominente familia de la Rocha estaba emparentada con las élites de ambas ciudades-estados; sus miembros estudiaron, residieron y ocuparon altos cargos políticos no sólo en Granada u en León, sino también en Managua y Masaya". E. Bradford Burn, Nicaragua: Surgimiento del Estado- Nación 1798-1858. En: Taller de Historia, Cuaderno Número 5. p. 12 50 E. Bradford Bruns, Nicaragua: Surgimiento del Estado-Nación 1798-1858, Instituto de Historia de Nicaragua, Cuaderno Nº 5. p. 6-7. 48 194 expresión de la realidad sobre, la que había que legislar y ordenar. Para ellos eran las costumbres y no las leyes las que, al ser coordinadas daban origen al orden. De esta manera partían de la realidad y sólo la pretendían transformar, siempre y cuando se contara con los elementos para hacerla, lo contrario sería provocar el caos. Su lema era: Partir de lo ya organizado y de lo organizado buscar el cambio. Entonces el orden no dependía de ley alguna, sino que debía alcanzarse de la práctica del gobierno. La Constitución de 1858 reflejaba rotundamente estas ideas. Así mismo fue la clara expresión del sistema conservador: el mantener un orden basado en la costumbre y en el status quo, en donde el concepto de ciudadano estuviera determinado por una alta concentración de capital y de propiedades. En esta Constitución, también se establecía que el período del presidente sería de cuatro años, prohibiendo la reelección. Sin embargo, hay que tomar en cuenta que si el gobierno conservador en lo político apuntaba a un gobierno fuerte, centralizado y cuyos hombres fueran verdaderos modelos de virtud y patriotismo; por el otro lado miraban a Francia y a los Estados Unidos como paradigmas de progreso y de modernidad. "Todo país nuevo -escribió en La Gaceta un autor desconocido en el siglo pasado- que desea el progreso, la civilización y la cultura, deben traer la inmigración extranjera de familias industriosas, de hombres de conocimientos útiles de ese modo ha llegado los Estados Unidos á ese grado de esplendor que es el asombro del mundo". Imitar ese modelo sería el proyecto conservador, pero partiendo de lo ya organizado y de ahí buscar el cambio; es decir mantener la estructura y el espíritu religioso de la metrópoli en las instituciones, pero con la paulatina implementación de las ideas liberales. Es por esa razón que Emilio Álvarez Lejarsa en su artículo El liberalismo en los «30 años» escribió "Los cinco varones que rigieron el país durante el período histórico llamados de los 30 años, Guzmán, Quadra, Chamorro, Zavala y Cárdenas; sintieron la necesidad de remozar las ideas conservadoras, y sin querer, enderezaron a su Partido hacia el Liberalismo"51. Igualmente Carlos Cuadra Pasos refiriéndose al régimen de José Santos Zelaya afirma: Una minoría, formada por jóvenes inteligentes, audaces y sin escrúpulos, aceleró al manso liberalismo de los últimos gobiernos de los 30 años".27 Y más adelante en su libro Historia de medio siglo reconoce que "la teoría liberal dominaba la mente de los jóvenes conservadores, al extremo de tenerse como signo de inteligencia, las ideas liberales, y de retraso el pensamiento católico"52. 51 Alvarez Lejarza Emilio, El liberalismo en los 30 años. 11( 51), Diciembre, 1964, p. 23. Carlos Cuadra Pasos, Historia de medio siglo, Editorial: El pez y la serpiente, p. 15. 52 Ibid., p 22 27 195 V. 5.1. LA IDEOLOGÍA LIBERAL Breve panorama histórico El liberalismo es una ideología político-económica fundamentada en las filosofías de la Ilustración, que desde el siglo XVIII venían desplazando en Europa a las ideologías medievales, sustentadas por el Antiguo Régimen (monarquía absoluta). Esta ideología liberal surgió de la clase social que naciera y se desarrollara con el crecimiento mercantil primero y después con la industrialización y el maquinismo. Este grupo social enriquecido recibió el nombre de burguesía, porque efectuaba sus tratos comerciales cerca de ciudades medievales, denominadas Burgos. Conforme aumentó su poder económico creció también su necesidad de emanciparse de la opresión y denomino que, sobre ellas, mantenía la nobleza feudal, el alto clero y el monarca absoluto53. Un rasgo que caracteriza a la ideología liberal de las demás, es que las instituciones políticas liberales se han desarrollado a partir de una ideología preexistente, a diferencia de las instituciones políticas anteriores (a las que ha reemplazado) que eran empíricas. Macpherson nos ha dado una explicación sistemática acerca de los orígenes del pensamiento liberal, correlacionando las teorías de Hobbes y Locke con el crecimiento de las clases medias comerciales y con las nuevas pautas de consumo y acumulación de riqueza que dieron lugar a una nueva moral individual54. La preservación del individuo y el logro de la felicidad individual son los objetivos supremos del sistema político liberal, al menos en teoría. En este sistema, la persona individual se considera inviolable y toda vida humana es sagrada. El liberalismo supone que el individuo es esencialmente racional. El supuesto de la racionalidad determina la forma de la organización política elegida y justifica un gobierno participativo más que uno autoritario55. Los pensadores liberales consiguieron algo que parecía imposible en la Edad Media cristiana: hicieron del egoísmo una virtud. Desde Hobbes y Locke en adelante, la satisfacción del interés propio fue aceptada como la motivación más característica del hombre. Locke afirmaba que las “leyes de la naturaleza” daban al hombre el derecho a “preservar su propiedad, esto es, su vida, su libertad y sus pertenencias” y la tarea del gobierno eran ayudarlo en esta empresa. El utilitarismo de Benthan elevó el interés propio “ilustrado” al status moral y se convirtió en una doctrina ampliamente aceptada, pese a las protestas contra esta reivindicación. El hombre para los liberales trata de ser libre, racional y que intenta perfeccionarse a sí mismo. El único bien común que reconocerán los liberales será la maximización del añadido de los beneficios individuales. Uno de los axiomas políticos centrales que se 53 George H. Sabine, Historia de la teoría política, F.C.E. México, Octava reimpresión, 1982, p. 505 J. Laski, El liberalismo europeo, F.C.E. México, Quinta reimpresión, 1977,p.14. 55 Ibid, p. 79. 54 196 derivan de la idealización de la libertad y la racionalidad individual es que el gobierno debe basarse en el consentimiento del pueblo, quien, de esta manera lo legítima. Aquí está la base de la afinidad entre liberalismo y democracia. La libertad es el valor primario del credo liberal, puesto que es el medio que permite al individuo racional, satisfacer sus intereses propios. La libertad es un valor instrumental que ayuda a las personas a obtener aquello que desean. La libertad social económica y política es considerada como una necesidad humana y un bien en sí misma, más que como un medio para lograr un fin. La concepción liberal de la libertad ha sido identificada ampliamente, como la elección material y el derecho. Los objetivos políticos y las características del liberalismo los podemos resumir de la siguiente manera: 1- Es un movimiento burgués y su ideología, en la lucha contra el feudalismo, incluye una cosmovisión y doctrina burguesa. 2- Sus fundamentos teóricos descansan en los conceptos de la ilustración del derecho natural, de la división de poderes (Ejecutivo, legislativo y judicial), del contrato social y admite una teoría del conocimiento sensualista; una apertura al progreso de las ciencias y una técnica utilitarista. El concepto de progreso y al lado de él, el de libertad, es el más significativo y descansa sobre el libre desenvolvimiento de los individuos. 3- Sus problemas fundamentales consisten en la defensa y el desarrollo de la propiedad privada, del libre comercio, de la libertad de producción, del sufragio universal, de la libertad de reunirse, de la libertad de prensa y de cultos, de la igualdad ante la ley, del Estado constituyente. 5- Lograr el reconocimiento de la soberanía popular, y, con esto, el derecho que tiene el pueblo de nombrar a sus gobernantes. 6- El establecimiento de límites al poder a la autoridad, a través de la promulgación de leyes escritas. 7- El establecimiento de derechos individuales frente al estado. (Igualdad ante la ley, derecho a la propiedad, libertad y derecho a la vida y a la búsqueda de la felicidad). 8- Establecimiento de gobiernos democráticos. 9- Lograr el reconocimiento de la igualdad de todos los individuos ante la ley, anulando los privilegios de clase, propios de una sociedad estamental. 10- Libertad para producir, vender, contratar y ser contratado; para exportar e importar. 11El estado gendarme (Responsable de la seguridad, pero sin intervenir directamente en la economía). 12- Lograr que el Estado de seguridad a la propiedad privada, y no intervenga en asuntos de orden económico y social, ya que alteraría las leyes que rigen de manera natural a todo sistema económico. 197 5.2. La ideología liberal en América Latina Es importante destacar que los elementos y características presentes en la descripción anterior, pertenecen al liberalismo europeo, ya que en América Latina no existió ninguna burguesía en el sentido estricto de la palabra, ni una nobleza, ni mucho menos una monarquía absoluta que derribar. La situación histórica de clase determinó que mientras la burguesía en Europa veía en el liberalismo un proceso realizado; el liberalismo en América Latina se orientaba aún hacia la solución de los contenidos de la revolución burguesa. De ahí que no exista una identidad plena entre el liberalismo latinoamericano y el europeo, pero sí una fundamental coincidencia en la visión histórica de la sociedad. Los liberales latinoamericanos representaban las aspiraciones por una sociedad aún por crear en sus fundamentos económicos, políticos y sociales. Uno de los rasgos característicos del liberalismo en América Latina fue su orientación educativa nacional. Apoyándose en una posición filosófica de la ilustración, concentró sus acciones sobre todo en el campo de la instrucción (José de la Luz y Caballero, Andrés Bello, Esteban Echeverría, José Victoriano Lastarria) la que fue considerada como un paso imprescindible hacia el hombre nuevo, capaz de desarrollar una sociedad libre y conforme a las virtudes burguesas, concebidas dentro del efectivo progreso infinito. El ideal educacional estaba estrechamente vinculado con un patriotismo y americanismo consciente, que rechazaba la herencia ideológica del pasado colonial y buscaba la emancipación mental, después de la emancipación política56. Andrés Bello en un artículo que se llama Autonomía cultural de América se escribe: “! Jóvenes chilenos! Aprended a juzgar por vosotros mismos; aspirad a la independencia de pensamiento. Bebed en las fuentes; a lo menos, en los raudales más cercanos a ellas…”.57 En la mayoría de los casos, este patriotismo interpretaba la posibilidad de un programa que, adaptando el espíritu científico que en Europa promovió la modernidad y el progreso, podría tener iguales efectos en América Latina. El chileno José Victoriano Lastarria escribirá: “Si nosotros utilizamos la ciencia europea en nuestro sentido americano, serviría para nuestra renovación58. Frente al hecho de que no habían podido madurar relaciones de producción capitalistas en América Latina, la ideología liberal concibe el desarrollo de elementos básicos de la superestructura, con el objetivo de que ello fomente - a través de medidas de "planificación"- el desarrollo de la base económica. En esta relación hay que entender el elemento nacional-educativo y la larga repercusión histórica de la ideología liberal, en su aspecto programático. 56 Las ideas en América Latina, primera parte, Tomo I, Casa de las Americas, p. 55. Raymundo Ramos (ed.) El ensayo político latinoamericano en la formación nacional, Instituto de Capacitación Política, México, 1981.p.115. 58 José Gaos (ed). Antología del pensamiento de la lengua española en la edad contemporánea, Tomo V, Sinalos, 1892, p. 411. 57 198 Los liberales, a partir de su programa de progreso igual que la burguesía en su fase emergente revolucionaria, se declararon portavoces de las aspiraciones nacionales generales. En este sentido había señales de crítica al utilitarismo benthamiano que, explícitamente, declara la primacía de los intereses sociales ante el interés privado individual. 5.3. El liberalismo en Centroamérica En Centroamérica, según las palabras de la historiadora Lowell Gudwdsun el liberalismo fue tan “irónico como trágico”. Entre las tragedias conocidas menciona el fusilamiento de Morazán hasta el fiasco de Walker. Entre las ironías del liberalismo está la tendencia al radicalismo social, el cambiar de bando aún dentro de sus propias afiliaciones partidarias, la incapacidad de los dirigentes de articular un programa creíble para construir la nacionalidad y una identidad nacional y por último el liberalismo esquivó todo planteamiento directo acerca de la “cuestión indígena”59. Las influencias ideológicas que recibieron los protagonistas de la Independencia centroamericana no fue solamente la de los enciclopedistas franceses, sino que se pueden reconocer diferentes impactos, entre ellos tenemos: El “Constitucionalismo” inglés, el “anticlericalismo” francés, así como los del propio liberalismo” español representado por las Cortes de Cádiz y por la República del Riego60. Rafael Heliodoro Valle apunta que “era natural que las ideas de Jefferson sedujeran la atención de los primeros estadistas centroamericanos, sobre todo en lo relativo a la igualdad de los hombres, deslumbrante espejismo que agudizaba la visión de los que habían leído a los pensadores franceses de la Revolución y que era difícil realizar en países en donde faltaba la materia prima humana, y, especialmente, la educación política”61. El doctor Pedro Molina, uno de los principales autores de la Independencia centroamericana, formuló conceptos substanciales que reflejan las ideas jeffersoniana, estas fueron: 1) “El Supremo Hacedor creó a los hombres iguales, no dio derecho a unos para oprimir a los otros”. 2) “La libertad política es absoluta y no admite más ni menos”. 3) “Ningún hombre es igual a otro hombre libre, si no es dueño de sus acciones”. 59 Lowell Gudwdsun, Sociedad y política (1646-1871). En : Historia General de Centroamérica (Ed. Héctor Pérez Brignoli) Tomo III, Madrid, 1993, pp. 52. 60 Carlos Bosch García, Las ideologías europeístas. En: América Latina en sus ideas. (Ed. Leopoldo Zea), primera edición, 1986, p. 240. 61 Rafael Heliodoro Valle, Historia de las ideas contemporáneas en Centroamérica, Fondo de Cultura Económica, México, primera edición, 1960. P. 265 199 4) “Todos los hombres nacimos iguales y todos debemos tener iguales derecho y cargas en la sociedad”. 5) “Yo nací libre, luego debo gobernarme a mí mismo, luego debo darme las leyes para gobernar, luego soy soberano de mí mismo”. La influencia norteamericana fue tal, que las primeras constituciones centroamericanas incorporaron pasajes íntegros de la constitución de los Estados Unidos, sin tomar en consideración la realidad social, lo que tuvo como efecto inmediato la anarquía. Alejandro Marrure anotó en su Bosquejo histórico de las revoluciones de Centroamérica, publicado en 1877 en Guatemala, que entre los años de 1821 a 1842 se dieron 143 acciones bélicas, entre ellas golpes de Estado, motines, revueltas, guerras, lo que produjo 7.088 muertos y 1.735 heridos. La anarquía fue tan grande en este período que resultaba imposible improvisar una nueva burocracia, especialmente atendiendo el gran número de analfabetos y al corto contingente de personas capacitadas para estos cargos, que en un corto tiempo fueron depuestos de la administración pública la cantidad de 318 personas. Las ideas de Estado, nación, libertad, igualdad, seguridad y propiedadconsagrados, primeramente en la Constitución Federal de 1824, y luego repetidos en las subsecuentes constituciones hasta la de 1858- además de ser conceptos ambiguos, eran ajenos a la vida política de la nación, porque no se adaptaban a la realidad. Además este período histórico se caracterizó por el cuestionamiento y la negación de las creencias y tradiciones. La mayoría de la población de Nicaragua (divididos en indios y mestizos) no mostró interés durante estos años por el proyecto de construir un Estado-Nación según el modelo estadounidense. Los valores de estos grupos, que se alimentaba de la tradición española, entraban en contradicción con las élites que habían asimilado los valores de la corriente ideológica del liberalismo europeo. Aunque es notoria como lo demuestran recientes estudios, que en esta actitud contestataria de sectores populares en algunos casos dirigidos por miembros de las capas medias, se asimilaban valores y conceptos del liberalismo doctrinario, para oponerlos a la interpretación que del mismo hacían las elites. Ejemplo: Los derechos del hombre, eran vistos, por las mayorías populares como los derechos de las comunidades indígenas a seguir existiendo y ser respetados. De igual modo, otros conceptos como "libertad" e "igualdad" era argumentada para discutir y pugnar por la preservación de sus tradiciones. Si le sumamos a estos hechos, la falta de un mercado interno, el carácter mono exportador de la economía, la existencia de múltiples centros de poder local, el entrecruzamiento de la Iglesia y el Estado en la administración Estatal, podemos fácilmente llegar a la conclusión de que el esfuerzo liberal de organizar la vida política en la región centroamericana conforme patrones institucionales y económicos distintos a los heredados por la colonia, fue un fracaso. 200 APUNTES ACERCA DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS Dra. Miriam Mabel Ivanega I. DE LA POLÍTICA El término política tiene su origen etimológico en las palabras griegas polis, politeia, política y politiké. Con el término polis se designaba a la ciudad-Estado griega, es decir, a la organización del grupo humano de mayor radio –que incluía a las familias, las gens, los demos, etc.– y cuya autoridad era la más alta. Su finalidad era la subsistencia del Estado y su objetivo era el bien común, del que participaban todos los ciudadanos. Por ello, la política comprendía todo aquello que podía referirse a la polis o al Estado. Este sentido etimológico se fue desdibujando a través del tiempo debido a los cambios operados en las relaciones del poder, a las formas en que fueron presentándose los sistemas estatales y a las diversas actividades que ejercían las personas y grupos que pretendían acceder o sostenerse en el gobierno. A través de la historia fue identificada con la Educación, la Ciencia y la Economía. A partir de Platón, con su concepción que vinculaba la política, el gobierno y la educación, y para quien saber y poder, educar y hacer política eran realidades coincidentes, se sucedieron una serie de escuelas y doctrinas, desde Hume en el Siglo XVIII, hasta Marx y Engels, como máximos exponentes del determinismo y de una concepción que subsumía a la política en un esquema científico, y Smith, con un criterio que la despojaban de toda consistencia e identidad propia, siendo este el mayor error de los economicistas y materialistas. Las complejas y tortuosas vicisitudes de la idea política, como sostiene Sartori, "van más allá de la palabra política, en todas las épocas y en mil aspectos...la política no se configura en su especificidad y autonomía hasta Maquiavelo". Es con él que pasa a diferenciarse de la moral y la religión1. Lo cierto es que, también en este caso, resulta difícil encontrar un único significado. Es un vocablo que tiene la peculiaridad de significar el objeto de un conocimiento y el conocimiento mismo, por lo que hay política objeto y política conocimiento sistemático de ese objeto. Ese objeto es ―la inquietante realidad de la conducta humana o praxis‖2. Su noción comprende entonces algunas particularidades: a. Es una actividad humana; desde Aristóteles en adelante, al definir al hombre como un animal político3; b. Esa actividad, en lo que aquí interesa, se desarrolla en el ámbito de lo público, pero no todo lo público es político, aunque pueda ser politizable; c. Implica como acción una actividad social polémica para llegar a un acuerdo de decisión unitaria4; Sartori Giovanni, La política, Fondo de Cultura Económica, 7ma. reimpresión, México, 2013, p. 207/208. 2 Juan Francisco Linares.,Política y comunidad, Buenos Aires, Abeledo Perrot,1960. 3 Sartori recuerda que si bien para Aristóteles el hombre era un zoon politikon, se suele omitir que lo hacía para definir al hombre y no a la política. Sólo porque el hombre vive en la polis, y porque la polis vive en él, el hombre se realiza completamente como tal. Al decir "animal político", Aristóteles expresaba, pues, la concepción griega de la vida". Sartori Giovanni, La política, cit, p. 203 1 201 d. Se proyecta como una actividad que crea, desenvuelve y ejerce poder en comunidad; e. Su noción es compleja y heterogénea; supone pluralidad de grupos sociales, de instituciones, de actividades e ideas, y por eso una pretendida unidad no se condice con esa realidad; f. Tiene una doble dimensión temporal pues está proyectada hacia el futuro como proyecto, y reposa al mismo tiempo en el pasado5; g. Finalmente, por su naturaleza y contenido el objetivo de la política como acción no puede apartarse de la realización del bien común. Este es la base, la justificación ética de toda actividad que se precie de política. En resumen, se han distinguido tres concepciones de la política6: 1. Arquitectónica: acción o conducta desplegada por el gobierno que consiste en organizar, fundar y dirigir. Esta faz de la política justifica fácticamente a todo sistema político, con independencia del fundamento ético que puede corresponder a cada sistema político en particular. En este enfoque, gobierno es sinónimo de conducción política, la cual se ejerce mediante la administración, la legislación y la jurisdicción. Las políticas, a su vez, pueden ser obligatorias y no obligatorias, ya sea porque son impuestas como deber por el ordenamiento jurídico o, por el contrario, son dejadas como autónomas o de libre elección dentro de cierto marco jurídico. 2. Agonal o de lucha: acción o conducta de lucha por el poder. Esta política se reduce a la confrontación que se produce entre quienes ocupan los cargos y los que aspiran a ocuparlos: existe oposición entre la resistencia y la conquista. En esta categoría se ubican los partidos políticos. 3. Plenaria: es la unión de las dos anteriores. Esta ha sido definida como ―conducta humana de cooperación integradora, en la organización, dirección y ejecución de una empresa comunitaria total‖7. Las políticas arquitectónica y agonal no se dan en un estado puro, ya que ni la primera es exclusiva de los gobernantes ni la segunda de los súbditos. Si se diera la faz arquitectónica, la política se podría estancar y fosilizarse ante la ausencia de discrepancias. A su vez, si sólo se presentara el ángulo agonal, no sería factible construir, consolidar y conservar el agregado humano y por lo tanto el logro de fines la política. Identificando a la política como ―el arte de lo posible‖ (en términos aristotélicos), es necesario remarcar un aspecto esencial de su contenido, y que calificamos de prioritario en la relación que la une con la organización de la Administración Pública: la política siempre implica la resolución de problemas, elegir entre alternativas, tomar decisiones, decidir sobre el contenido de las normas de acción y de los valores que deben ser fomentados a fin de satisfacer necesidades humanas8. Luis Sánchez Agesta. Principios de la teoría política, Madrid, Editorial Nacional, 1970, p. 76. 5 Ib, 97. 6 Juan Francisco Linares, Política y comunidad, cit., p. 78. 7Ib. 8 Marshall E. Dimock. y Gladys O. Dimock. Administración pública, México, Uteha, 1967. 4 202 Política, entonces, ―es tener una idea clara de lo que se debe hacer desde el Estado en una nación‖9. Conforme lo indica Ortega y Gasset señala que la política es una actividad tan compleja, contiene dentro de sí tantas operaciones parciales, todas necesarias, que resulta muy difícil definirlas sin dejar fuera a un ingrediente importante. Por la misma razón, la política, en el sentido perfecto del vocablo no existe casi nunca10. A su vez, la identificación con el gobierno y su actividad, los grupos de poder y las cuestiones no justiciables o políticas dan un amplio marco que, de todas maneras, impide marcar sus límites. II. PARTIDOS POLÍTICOS Constituyen verdaderos intermediarios entre el elector y el elegido, con características y mecánica de decisiones propias. El poder que ejercen en la estructura de los órganos constitucionales, se ve reflejada por ejemplo en la llamada disciplina del partido que suele superponerse, en términos de Diego Valadés, a la lealtad debida al elector, condicionando el ejercicio de las funciones de control en términos que pueden incluso llegar a tener una dudosa validez ética11. En ese sentido, la Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina (CSJN), consideró que: "Una vez celebradas las elecciones, la actitud posterior del partido político que nominó al candidato carece de total relevancia para decidir la cuestión, pues el electo no representa al partido sino al pueblo cuyo voto lo consagró"12. Por otra parte, los partidos políticos desarrollan la conciencia política de los electores y exponen con mayor transparencia las alternativas políticas, objetivos y medios. Caso contrario, los ciudadanos no podrían conocer con precisión el perfil ideológico que distingue a los diversos postulantes. A través de la prédica de sus propósitos, las plataformas electorales, el estatuto de la regulación interna, la definición de objetivos y la demostración de su idoneidad para alcanzarlos, y la concordancia entre palabras y hechos, el partido políticos ofrece pautas orientadoras para los electores, que pueden comprobarse por los antecedentes que tiene en los distintos aspectos de la vida pública, en su actividad política y en la labor administrativa13. Forman parte de la estructura política real, por eso la vida política de la sociedad contemporánea no pueda concebirse sin los partidos, como fuerzas que materializan la acción política. Su reconocimiento jurídico deriva de la estructura de poder del Estado moderno, en conexión con el principio de la igualdad política, la conquista del sufragio universal, los cambios internos y externos de la representación política y su función de instrumentos de gobierno14. Ortega y Gasset José, Mirabeau o El político, en Obras de José Ortega y Gasset, Madrid, Espasa-Calpe, 1932, 1056. 10 Ib, 1054. 11 Valadés Diego, El control del Poder, Editorial Porrúa-UNAM, 3ra. Edición, México, 2006, p. 62/64. 12 CSJN Fallos 326:4468 13 CSJN Fallos 310:819 (Voto del Dr. Enrique Santiago Petracchi). 14 CSJN Fallos 310:819. 9 203 Bajo esa línea de interpretación, el funcionamiento regular de un partido político interesa al orden público, dado que constituye un instrumento básico del sistema democrático que hoy nos rige15. En consecuencia la exclusividad del nombre de un partido político, torna inconveniente que, dentro del marco de protección absoluta, pueda quedar integrada una ideología o concepción filosófico política, pues ello no coadyuva a proteger lo que es inmanente a la propia concepción filosófica y política del sistema republicano y democrático: el pluralismo16. Sin perjuicio de esos enfoques, los partidos sólo pueden tener como propósito constituir una organización que luche contra otras análogas por la conquista del poder. ―Esencialmente, los partidos son instrumentos sociales para institucionalizar la lucha política‖17. En la República Argentina, el sistema de partidos políticos suele tener una directa influencia de la regulación del ejercicio de los derechos políticos18. La Constitución desde su reforma de 1994, reconoce expresamente (artículo 38) a los partidos fijando regula los aspectos centrales de su organización y funcionamiento: Los partidos políticos son instituciones fundamentales del sistema democrático. Su creación y el ejercicio de sus actividades son libres dentro del respeto a esta Constitución, la que garantiza su organización y funcionamiento democráticos, la representación de las minorías, la competencia para la postulación de candidatos a cargos públicos electivos, el acceso a la información pública y la difusión de sus ideas. El Estado contribuye al sostenimiento económico de sus actividades y de la capacitación de sus dirigentes. Los partidos políticos deberán dar publicidad del origen y destino de sus fondos y patrimonio. Sin embargo no es la única disposición constitucional, ya que encuentran sustento en los artículos 1o. (régimen representativo y republicano), 14 (derecho de asociación), 22 (régimen representativo), 33 (derechos no enumerados, soberanía popular y régimen republicano), 37 (sufragio y derechos políticos), 54 (sistema de elección de los senadores nacionales), 75, inciso 22 (Tratados de Derechos Humanos con jerarquía constitucional- en especial artículo 21 de la Declaración Universal de Derechos Humanos de Naciones Unidas; de los artículos 15, 16.1 y 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos), 77 (mayorías agravadas para los proyectos de ley que modifiquen el régimen electoral y de los partidos políticos), 85 (la Presidencia de la Auditoría General de la Nación, corresponde al partido político de oposición con mayor número de legisladores en el Congreso), 99, inciso 3, (el Poder Ejecutivo tiene vedado dictar decretos por razones de necesidad y urgencia, entre otras, en materia electoral y de partidos políticos). La Ley 23.298, Ley Orgánica de los Partidos Políticos, establece, entre otras cuestiones, las siguientes: - el derecho de asociación política para agruparse en partidos políticos democráticos. CSJN Fallos 316:1673 (Disidencia del Dr. Enrique Santiago Petracchi). CSJN Fallos 311: 2662 17 Ib, 63 18 Hernández Antonio Maria y Belisle José Manuel (h.) Regulación Jurídica de los Partidos Políticos en Argentina en regulación Jurídica de los Partidos Políticos en América Latina, 2da. reimpresión, México, 2008, p. 197 y ss. 15 16 204 - el derecho de las agrupaciones a su constitución, organización, gobierno propio y libre funcionamiento como partido político, así como también el derecho de obtener la personalidad jurídico-política para actuar en uno, varios o todos los distritos electorales, o como confederación de partidos, de acuerdo con las disposiciones y requisitos que establece esta ley. - Los partidos son instrumentos necesarios para la formulación y realización de la política nacional. Les incumbe, en forma exclusiva, la nominación de candidatos para cargos públicos electivos. -Las candidaturas de electores no afiliados podrán ser presentadas por los partidos siempre que tal posibilidad esté admitida en sus cartas orgánicas. A su vez, la existencia de los partidos requiere las siguientes condiciones sustanciales: a) Grupo de electores, unidos por un vínculo político permanente; b) Organización estable y funcionamiento reglados por la carta orgánica, de conformidad con el método democrático interno, mediante elecciones periódicas de autoridades y organismos partidarios, en la forma que establezca cada partido, respetando el porcentaje mínimo por sexo conforme a la ley aplicable; c) Reconocimiento judicial de su personería jurídico-política como partido. La ley también regula las condiciones y procedimiento para que adquirir la personalidad jurídica, conservarla, caducidad y extinción, funcionamiento de los partidos, elecciones partidarias internas, procedimiento ante la justicia electoral. III. NATURALEZA JURÍDICA DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS La Constitución Nacional sólo reconoce a los partidos políticos como ―instituciones‖, diferenciándose su calidad de asociaciones civiles, de la personería jurídico-política para presentar candidatos e intervenir en elecciones. La CSJN ha entendido que constituyen organizaciones de derecho público no estatal19. La noción y el concepto de persona pública estatal, y su diferencia con las personas públicas no estatales, aparece en 1945 en la obra del jurista uruguayo Sayagués Laso, doctrina que fue particularmente estudiada por los autores argentinos20. Si bien la doctrina clásica partía del concepto de que las personas públicas pertenecían al Estado, creadas por y para el Estado (lo cual llevaba a la coincidencia de los conceptos de persona pública y entidad estatal), el concepto tradicional ya no podía ser exacto porque la realidad mostraba entidades no estatales reguladas indudablemente por el derecho público. CJN Fallos 310:819. Ver Sacristán Estela, Las personas no estatales como instrumento de gobierno, Jornadas ―La Persona Humana y la Administración Pública. Gobierno, Gobernabilidad y Gobernanza‖ Panel ―Gobierno y gobernabilidad‖, AADA – San Juan, 9, 10 y 11 de noviembre de 2011. Sacristán nos recuerda que esta categoría fue propiciada por Sayagués Laso en su ―Criterio de distinción entre las personas jurídicas públicas y privadas‖, publicado en Revista de Ciencias Jurídicas y Sociales del Litoral, 1945, t. 44, ps. 5/42. 19 20 205 En el derecho argentino, la doctrina no es uniforme, encontrándose opositores a esta clasificación (Barra, Canossa, Hutchinson) y defensores de su existencia (Linares, Marienhoff, Cassagne, Comadira, Gordillo, Bianchi). Por nuestra parte, nos inclinamos por el último enfoque, aun cuando hemos criticado la configuración de este tipo de entes cuando sus competencias y relaciones con la Administración, son propias de otra categoría de persona jurídica (por ejemplo descentralizada), modalidad que hace presumir que la creación como no estatal se concreta con el objetivo de evadir los efectos de los vínculos interadministrativos, así como determinados controles administrativos y financieros. Dentro de la doctrina que niega esta clasificación, Rodolfo Barra considera que no existen otras personas públicas que las estatales (con excepción de la Iglesia Católica). En ese sentido, el autor opina que la naturaleza jurídica pública es dada al ente, por la posición que ocupa en la relación jurídica regida por la virtud de la justicia distributiva. De esta forma, suponer lo contrario, “importa introducir a los particulares (no estatales) en el ámbito de realización del bien común, alterando la unidad y monopolio del poder político, que le corresponde al Estado como su causa formal y violando el orden de distribución de competencias impuesto por el principio de subsidiariedad...”.21 Siguiendo una posición similar se ubica Hutchinson, al entender que resulta innecesario la existencia de una tipología jurídica de entes públicos no estatales, paraestatales o cuerpos intermedios. De esta forma, solo hay que buscar los criterios distintivos para determinar cuándo un ente es estatal o no, ya que al ser estatal será consiguientemente público, caso contrario será privado (con la salvedad de la Iglesia Católica) 22. Quienes, por el contrario, aceptan la existencia de las personas públicas no estatales, las diferencian de las personas estatales a partir de distintos enfoques, tales como la satisfacción de los fines específicos del Estado, el capital estatal y el encuadramiento del ente en la Administración Pública. Para Linares interesa fijar un criterio de distinción no solo porque la ley no siempre es clara y expresa, sino además, porque de la posición que se adopte dependerá que el Estado pueda o no controlarlas administrativamente23. El maestro Marienhoff24, entiende que serán personas públicas estatales aquellas en las que concurran conjunta o separadamente determinados elementos: 1) la potestad de imperio ejercida en nombre propio para el cumplimiento total de la actividad, 2) creación directa del ente por el Estado, 3) obligación del ente, para con el Estado, de cumplir sus fines propios, 4) tutela o control del Estado sobre el ente, a efectos de asegurar que éste cumpla con sus fines, 5) satisfacer fines específicos del Estado y no fines comerciales o industriales. En ese sentido, expresa que los fines de los entes públicos estatales “...son siempre fines esenciales y específicos del Estado...”, en cambio los fines de los 21 Barra Rodolfo, Principios de Derecho Administrativa, Edit. Depalma- Buenos Aires, 1980, p. 185 y ss.. 22 Hutchinson Tomás, Las corporaciones profesionales, F.D.A., Buenos Aires, 1982. 23Linares, Juan Francisco, Derecho Administrativo, Editorial Astrea, Buenos Aires, 1986, p. 214 y ss 24 Marienhoff, Miguel S., Tratado de Derecho Administrativo, Abeledo Perrot, Quinta Edición Actualizada, Impresión 1995, t. I p. 376/380. 206 entes públicos no estatales “...si bien han de ser indispensablemente de „interés general‟, no es menester que coincidan en todo o en parte con los fines específicos del Estado...”, al que denomina un interés general “...‟menos intenso‟ que el que satisface el Estado como función esencial y propia de él‖.25 En sí, lo fundamental es la titularidad -pese a no formar parte del Estadode potestades de derecho público. Y si esto no puede percibirse sino en forma débil, algunas características como las descriptas aclaran, al decir de Linares, la cuestión de la naturaleza jurídica comentada. El carácter estatal del ente basado en la propiedad de su capital, es el criterio sustentado por Gordillo. Define a las entidades públicas no estatales como ―...entidades en las que participan en mayor o menor medida los particulares pero que por estar sometidas a un régimen especial, de derecho público, son calificadas como ‗públicas‘...‖26. Distingue dentro de éstas, las que tienen participación estatal y las que carecen de ella, incluyendo en el primero grupo a: a) Sociedad de economía mixta, con potestades o privilegios públicos, b) Sociedad anónima con participación estatal mayoritaria, c) Asociaciones dirigidas: Son las llamadas obras sociales. Los entes estatales sin participación estatal, son corporaciones públicas, en general, asociaciones (organizadas en base a la cualidad de miembro o socio de sus integrantes) que han sido compulsivamente creadas por el Estado para cumplir determinados objetivos públicos, sometidas a un régimen de derecho público, particularmente en lo que se refiere al control del Estado y a las atribuciones de la corporación sobre sus asociados. Ahora bien, hay distintos tipos de corporaciones públicas: a) Colegios profesionales: colegios de abogados, colegios médicos, cuando tiene asociación compulsiva determinada por la ley, control de la matrícula, poder disciplinario sobre sus miembros, b) Sindicatos, cooperativas, cámaras comerciales o industriales, cuando tienen un régimen de derecho público, c) Fundaciones e instituciones públicas no estatales; que difieren de los anteriores por carecer de carácter corporativo (gremial). Por ejemplo la Iglesia y ciertas fundaciones de derecho público. Y como caso intermedio, se ubican a los partidos políticos, que si bien tienen carácter libremente asociativo, pertenecen sin embargo claramente al ámbito del derecho público constitucional y administrativo27. 3) El criterio sobre el encuadramiento del ente en la Administración Pública, apunta a que las personas jurídicas públicas son estatales o no, según que pertenezcan a sus cuadros o se ubiquen fuera de ella, de acuerdo a las normas sobre organización administrativa. Para ello deberá verificarse los vínculos con la Administración y el control que ésta ejerce. En síntesis, siguiendo la doctrina tradicional las principales características de estos entes, son: - generalmente, su creación se efectúa por ley. - persiguen fines de interés público. - gozan de ciertas prerrogativas de poder público. Ib. Gordillo, Agustín, Tratado de Derecho Administrativo, T.I, Fundación de Derecho Administrativo, Buenos Aires 2013, XIV-18 y ss. 25 26 Sobre los partidos políticos ver Comadira Julio R. y Muratorio constitucionalización de los partidos políticos- LL 1995-D, sector doctrina. 27 207 Jorge, La - - las autoridades estatales ejercen un contralor intenso sobre su actividad. El Estado, en cierta medida controla su dirección y administración, injerencia que puede hacerse efectiva a través de la designación de uno o más miembros de sus órganos directivos. en general, su capital provienen de aportes directos o indirectos de los afiliados. los que trabajan para esas entidades no son funcionarios públicos. las decisiones que dictan sus órganos no constituyen actos administrativos28. IV. BREVES COMENTARIOS SOBRE SU FINANCIAMIENTO Uno de los aspectos más preocupantes, a la hora de analizar el rol de los partidos en las democracias actuales, está dado por los aportes que reciben los partidos políticos para financiar su desarrollo y actividades. La sospecha, principalmente, acerca del origen de los fondos parece haberse generalizado, obligando a los Estados a dictar diversas normas para regular dichas cuestiones y sancionar a los transgresores. En la lucha por el poder, la obtención de fondos se convierte en un objetivo primordial, que se traduce en acciones de diversa naturaleza, algunas de las cuales dejan una sensación de desconfianza sobre los orígenes o fuentes de los que provienen. Un ejemplo, en la Argentina, lo fue la Ley 26.215 y su posterior modificación -Ley 26.571- que reguló el financiamiento y el control de los partidos políticos. La ley vigente contempla tres tipos de actividades partidarias: la institucional, la de precampaña (elecciones primarias) y la de campaña, con un sistema de financiamiento mixto (público-privado)29. Conforme al citado artículo 38 de la CN, el Estado contribuye al sostenimiento económico de las actividades y de la capacitación de sus dirigentes. Solo haremos referencia a los tipos de aporte en el primer caso. El aporte público consiste en un Fondo Partidario Permanente, administrado por el Ministerio del Interior, que está constituido: a) el aporte que destine anualmente la ley de Presupuesto General de la Nación; b) el dinero proveniente de las multas que se recauden por aplicación de esta ley, y el Código Nacional Electoral; c) el producto de las liquidaciones de bienes que pertenecieren a los partidos políticos extinguidos; d) los legados y donaciones que se efectúen con ese destino al Estado nacional; e) los reintegros que efectúen los partidos, confederaciones y alianzas; f) los aportes privados destinados a este fondo; g) los fondos remanentes de los asignados por la ley 26.215 o por la ley de Presupuesto General de la Nación, al Ministerio del Interior, para el Fondo Partidario Permanente y para gastos electorales, una vez realizadas las erogaciones para las que fueron previstos. Disentimos con ello, a nuestro entender lo entes no estatales en ejercicio de la función adminsitrativa que le fue transferida dictan actos administrativos. Ver Ivanega Miriam Mabel, Los actos de los entes no estatales, en Acto administrativo y Reglamento AA.VV Edit. Ciencias de la Administración, Buenos Aires,2001 29 Ferreira Rubio Delia, Financiamiento de los partidos políticos en Argentina: modelo 2012, Revista Elecciones, ONPE-Perú, Vol. 11 N°12, enero-diciembre de 2012,.p.101 28 208 La ley faculta al Ministerio del Interior a entregar un Aporte estatal «extraordinario para atender gastos no electorales a los partidos políticos reconocidos » (artículo 7.°). La distribución de este aporte es discrecional; la ley no determina qué partidos pueden recibir estos fondos, cantidad y causas. Este financiamiento público, está destinado a determinadas actividades: a) Desenvolvimiento institucional; b) Capacitación y formación política; c) Campañas electorales primarias y generales. Conforme al artículo 9 los recursos disponibles para el aporte anual, para el desenvolvimiento institucional se distribuyen: a) 20%, en forma igualitaria entre todos los partidos reconocidos; b) 80%, en forma proporcional a la cantidad de votos que el partido hubiera obtenido en la última elección de diputados nacionales. Sólo participarán en esta distribución los partidos que acrediten haber obtenido al menos un número de sufragios equivalente al uno por ciento (1%) del padrón electoral. Para el caso de los partidos nacionales, una vez determinado el monto correspondiente a cada partido, se distribuirá directamente el ochenta por ciento (80%) a los organismos partidarios de distrito y el veinte por ciento (20%) restante a los organismos nacionales. Para los partidos de distritos que no hayan sido reconocidos como partidos nacionales, el monto del aporte se entregará a los organismos partidarios del distrito o los distritos en que estuviere reconocido. A su vez en el supuesto de los partidos que hubieran concurrido a la última elección nacional conformando una alianza, la suma correspondiente a la misma, se distribuirá entre los partidos miembros en la forma que determine el acuerdo suscripto entre los referidos partidos miembros al momento de solicitar el reconocimiento de la alianza. Los partidos deberán destinar por lo menos el veinte por ciento (20%) de lo que reciban en concepto de aporte anual para desenvolvimiento institucional al financiamiento de actividades de capacitación para la función pública, formación de dirigentes e investigación. Por lo menos un treinta por ciento (30%) del monto destinado a capacitación debe afectarse a las actividades de capacitación para la función pública, formación de dirigentes e investigación para menores de treinta (30) años. Conforme a la ley, el financiamiento privado, puede provenir de aportes de: -de sus afiliados, de forma periódica, de acuerdo a lo prescripto en sus cartas orgánicas; -donaciones de otras personas físicas —no afiliados— y personas jurídicas; -de rendimientos de su patrimonio y otro tipo de actividades. En cambio no podrán aceptar o recibir, directa o indirectamente: -contribuciones o donaciones anónimas. Además, no podrá imponerse a las contribuciones o donaciones el cargo de no divulgación de la identidad del contribuyente o donante; -contribuciones o donaciones de entidades centralizadas o descentralizadas, nacionales, provinciales, interestaduales, binacionales o multilaterales, municipales o de la Ciudad de Buenos Aires; o de empresas concesionarias de servicios u obras públicas de la Nación, las provincias, los municipios o la Ciudad de Buenos Aires; -tampoco contribuciones o donaciones de personas físicas o jurídicas que exploten juegos de azar; provenientes de gobiernos o entidades públicas extranjeras; de personas físicas o jurídicas extranjeras que no tengan residencia o 209 domicilio en el país; de personas que hubieran sido obligadas a efectuar la contribución por sus superiores jerárquicos o empleadores; de asociaciones sindicales, patronales y profesionales. Estas restricciones comprenden también a los aportes privados destinados al Fondo Partidario Permanente. Asimismo se establecen límites al monto de los aportes privados que cada partido puede recibir de una persona, por año calendario. Cabe tener en cuenta que no existen límites totales de lo que cada persona puede donar anualmente, pero sí se limita el monto de los aportes en función al tope de gastos autorizados. Las personas físicas pueden aportar, por partido, por año hasta el 2% del monto de gasto autorizado. En el caso de las personas jurídicas ese monto es del 1%. Los aportes de miembros del partido están exentos de estos límites, para los afiliados que ejercen cargos públicos electivos. Coincidimos que el propósito de establecer un tope a los gastos es consecuente con la idea de disminuir los costos de la política. Ahora bien, para que este tipo de límite sea efectivo es necesario establecer un sistema de control eficiente. Por otra parte, la base para determinar el gasto autorizado es el llamado Módulo electoral, cuyo valor debe ser determinado por el Presupuesto General de la Nación del año correspondiente. La idea del Módulo electoral reemplazó la fijación de un monto en pesos, para evitar la desactualización de los montos por efecto de la inflación30. V. LA COMPETENCIA ELECTORAL En la República Argentina, el conocimiento de la materia electoral, el control de la actuación de los partidos políticos y del desarrollo de las elecciones nacionales, corresponde al Poder Judicial de la Nación. En 1962 se conformó el fuero electoral como rama independiente dentro de la función judicial, creándose Cámara Nacional Electoral; luego en 1966 el gobierno de facto, disolvió los partidos políticos, suprimió la Cámara Nacional Electoral, restablecida en 1971. Actualmente, la justicia electoral se forma con jueces federales de primera instancia con competencia electoral (uno por cada distrito electoral, provincias y Ciudad Autónoma de Buenos Aires), por la Cámara Nacional Electoral y por juntas electorales nacionales que se constituyen y actúan solamente en comicios generales, integradas por el juez federal con competencia electoral, el presidente de la Cámara Federal de Apelaciones correspondiente al distrito y el presidente del Tribunal Superior de la Provincia. El funcionamiento de la Cámara, está regulado en la Ley núm. 19.108 (con modificaciones introducidas por las leyes 19.277 y 22.866), cuya jurisprudencia Ferreira Rubio sostiene que "El sistema del Módulo electoral sirve en la medida en que los legisladores incorporen la referencia, como dice la ley, en el Presupuesto General de cada año. Lamentablemente ello no ha sido así en los dos últimos años. La Cámara Nacional Electoral ha reiterado la necesidad de que el Congreso fijara el valor del módulo, pero el Congreso ha incumplido la obligación. Probablemente se trató de una picardía política. Sin módulo no hay límite de gastos y sin límite de gastos no hay límite de aportes. Con una interpretación muy extensiva de sus facultades, la Cámara Nacional Electoral decidió suplantar al Congreso y fijar el valor del Módulo electoral por su cuenta, aplicando una fórmula de actualización en función del aumento que se había aplicado al valor de los aportes públicos comparando las elecciones de 2007, 2009 y 2011‖, op. cit.. 30 210 tiene fuerza de fallo plenario, y es obligatoria para todos los jueces de primera instancia y para las juntas electorales nacionales. La Corte Suprema de Justicia es el tribunal de alzada frente a las decisiones emanadas de la Cámara Nacional Electoral. Las competencias de ésta son: -dirigir y fiscalizar el funcionamiento de los Registros Nacionales de electores y de afiliados; -fiscalizar los registros de los distritos de acuerdo con las disposiciones legales correspondientes; -dictar las normas a que deberá sujetarse la formación y funcionamiento de los Registros Generales, de distritos, de cartas de ciudadanía, de inhabilitados, de faltas electorales, de juicios paralizados en razón de inmunidades, de nombres, símbolos, emblemas y número de identificación de los Partidos Políticos y las características uniformes de las fichas de afiliación que llevará y conservará la Justicia Federal Electoral; -organizar un Cuerpo de Auditores Contadores para verificar el estado contable de los partidos y el cumplimiento de las normas legales. A estos fines, contará con un fondo anual especial -implementar un sistema de auditoría de medios de comunicación; -administrar los recursos provenientes de los aranceles percibidos por los trámites que se realizan ante su sede, los que se asignen en el Presupuesto General de la Nación y los provenientes de las transferencias específicas del Poder Ejecutivo nacional en ocasión de las elecciones nacionales y para el funcionamiento del Cuerpo de Auditores Contadores; -trasladar su sede, temporariamente a los distritos, si así lo exigiere el mejor cumplimiento de sus funciones; -dictar las reglas necesarias para el cumplimiento de las normas que rigen las materias propias de su competencia, respetando el espíritu de las leyes y de sus disposiciones reglamentarias. Los jueces nacionales de primera instancia federal con competencia electoral conocerán a pedido de parte o de oficio: I) En primera y única instancia en los juicios sobre faltas electorales previstas en la Ley Electoral. II) En todas las cuestiones relacionadas con: a) delitos electorales, aplicación de la Ley Electoral, de la Ley Orgánica de los Partidos Políticos y de las disposiciones complementarias y reglamentarias, en todo lo que no fuere atribuido expresamente a las Juntas Electorales; b) La fundación, constitución, organización, funcionamiento, caducidad y extinción de los partidos políticos de su distrito; y, en su caso, de los partidos nacionales, confederaciones, alianzas o fusiones; c) El efectivo control y fiscalización patrimonial de los Partidos Políticos, mediante examen y aprobación o desaprobación de los estados contables; d) La organización, funcionamiento y fiscalización del Registro de Electores, de Inhabilitados para el ejercicio de los derechos electorales, de Faltas Electorales, de Nombres, Símbolos, Emblemas y Números de Identificación de los Partidos Políticos y de afiliados de los mismos en el distrito respectivo; e) La elección, escrutinio y proclamación de los candidatos a cargos electivos. Los procuradores fiscales actuantes ante dichos juzgados asumirán el ejercicio de los deberes y facultades a que se refiere el artículo 7° en lo pertinente. 211 VI. DOS REFLEXIONES Sin perjuicio de la descripción normativa precedente, caben considerar dos breves reflexiones vinculadas a la importancia actual que los partidos políticos tienen en la sociedad moderna. La primera se relacionada con los fines que deben perseguir, en el marco de los derechos fundamentales. El reconocimiento constitucional, los fines que deben perseguir en consonancia con los principios democráticos, obligan a que se conformen sin traicionar tales objetivos. En ese marco, la CSJN ha expresado que: "La decisión de negar autorización a los miembros de un partido político supera los cuestionamientos basados en el derecho a la igualdad, tanto desde el punto de vista del criterio amplio cuanto del más estricto impuesto por las cláusulas antidiscriminatorias, pues el régimen de partidos políticos distingue del resto a aquellas organizaciones cuyo programa político incluya la promoción del desprecio u odio racial, religioso o nacional y ese distingo responde a una finalidad sustantiva que el Estado no puede en modo alguno soslayar ni demorar"31. El fundamento principal está dado por el derecho constitucional argentino y la prohibición expresa de utilizar criterios clasificatorios fundados en motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional, social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social. Por ello, el Estado debe desalentar y contrarrestar el desarrollo de prácticas que promuevan el odio racial o religioso, y la sujeción o eliminación de personas por el hecho de pertenecer a un grupo definido por alguna de esas características mencionadas. En segundo término, se impone insistir acerca de la vigencia del principio de transparencia en el manejo de los fondos que reciben y administran. Ese principio debe instituirse como política pública en la que se concrete la congruencia entre Ética y Política. Supone publicidad, información, participación, rendición de cuentas, ética, responsabilidad y control. La exigencia a los poderes del Estado o a los propios particulares que se vinculan con éstos, no puede ser restringida en el caso de los partidos políticos, cuyo deber de transparencia respecto de su funcionamiento, obtención de recursos y aplicación, es aún más significativo en la medida que caen sobre ellos las principales responsabilidades de la democracia moderna. CSJN Fallos 332:433. Se trataba del Partido Nuevo Triunfo, emulación del ―Partido Alemán Nacional Socialista de los Trabajadores‖ de la década del 30, que utilizaba símbolos y prácticas comunes con los del régimen que aplicó una teoría basada en la superioridad racial. La Cámara Nacional Electoral habría rechazado la petición entendiendo que las manifestaciones y las actividades de la agrupación resultaban suficientes para tener por configurados actos concretos de discriminación, absolutamente contrarios al principio de igualdad ante la ley y que, a los fines de su reconocimiento como partido político, no encontraba sustento en el artículo 38 de la Constitución Nacional, en los tratados internacionales incorporados a su artículo 75, inc. 22, ni en las leyes 23.298 de partidos políticos y 23.592, que sanciona los actos discriminatorios. 31 212 Estas instituciones encuentran su razón de ser en la sociedad, que puede verse traicionada al verificar que aquellos en los que depositó su confianza, reciben aportes de dudoso origen o aplican los aportes a fines alejados de la legalidad. Intereses contrapuestos, las ansias por acceder a los altos niveles de poder, la utilización del partido político como una organización para objetivos particulares o para sostener a funcionarios de turno, conforman realidades que lo destruyen y afectando directamente al sistema democrático. Las regulaciones legales constituyen una herramienta importante para evitar esos efectos, pero no es la única; el control que sobre ellos deba practicarse será esencial para el mantenimiento de los partidos políticos dentro de los carriles de la juridicidad. Pero también ha de ser un instrumento esencial el ciudadano, en la medida que asuma progresivamente el rol de acreedor principal de la transparencia y la publicidad que deben practicar aquellas instituciones. 213 CANDIDATOS FRENTE A LOS PARTIDOS POLÍTICOS: EXTENSIÓN DE SU ACCESO A LA JUSTICIA ELECTORAL Rubí Yarim Tavira Bustos + Olivia Y. Valdez Zamudio 1. INTRODUCCIÓN El surgimiento de la ola democrática en nuestro país desde finales de la década de los ochenta, el nacimiento de la justicia electoral en México y su evolución en estos últimos años, invariablemente ha llevado a generar un sin número de análisis y reflexiones sobre la trascendental labor del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (de ahora en adelante TEPJF o Tribunal Electoral) que a través de sus resoluciones ha contribuido de manera significativa al fortalecimiento de nuestro patrimonio democrático. Derivado de la reforma al artículo 1° constitucional en materia de derechos humanos del 10 junio de 2011, el reconocimiento de la protección de los derechos humanos en nuestra Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano es parte, ha contribuido al surgimiento de un cambio de paradigma en el sistema de impartición de justicia. Ahora, como deber constitucional, las autoridades, más allá de la ley, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. El sistema de medios de impugnación en materia electoral, entendido como conjunto de mecanismos jurídicos al servicio de los partidos o agrupaciones políticos y ciudadanos, entre otros, como sujetos legitimados, tiene como propósito garantizar que los actos y resoluciones de las autoridades electorales se sujeten al examen de convencionalidad, constitucionalidad y legalidad, así como la protección de los derechos políticos electorales de los ciudadanos cuando consideren que estos han sido violados. Así, los medios de impugnación requieren para su tramitación, que se cumplan ciertas formalidades, entre ellas, que el promovente del medio de impugnación cuente con legitimación, para lo cual, la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral (LGSMIME) contempla un catálogo de sujetos legitimados para cada uno de los medios de impugnación, sin embargo, como consecuencia del cambio de paradigma, hemos advertido que de acuerdo a su función interpretativa el Tribunal Electoral ha ampliado, de manera progresista, dicho catálogo. Tal es el caso de la apertura a los candidatos electorales como sujetos legitimados para la interposición del Juicio de Revisión Constitucional Electoral (JRC), que como sabemos, es un medio de impugnación constituido legalmente solo para partidos políticos. Bajo este panorama, en las siguientes páginas se ofrece, primero, algunas acepciones generales sobre el garantismo judicial electoral, partiendo inicialmente de los elementos básicos de un Estado constitucional de derecho. En el segundo apartado se aborda el requisito de legitimación para interponer los medios de impugnación y la apertura de los sujetos legitimados vía jurisprudencial, que nos permitirá, en un tercer apartado, hacer un análisis sobre la relevante actuación 215 del TEPJF en la sentencia SUP-JRC-121/2013 donde se amplía el catálogo de sujetos legitimados para candidatos electorales. Finalmente ofrecemos una serie de consideraciones generales con el propósito de colocar sobre la mesa algunas críticas y reflexiones en la materia. 2. ACEPCIONES GENERALES SOBRE EL GARANTISMO JUDICIAL ELECTORAL1 En el modelo tradicional de Estado constitucional democrático de derecho, todos los órganos del poder público se encuentran sometidos invariablemente a la Constitución, que es la norma suprema del sistema y, por tanto, la ley está subordinada doblemente a ella, tanto en el plano formal como en un plano sustancial. Además, la existencia de tribunales dotados de facultades para controlar la constitucionalidad de actos y resoluciones, así como las normas jurídicas de carácter general aprobadas por cuerpos legislativos, constituyen uno de los rasgos centrales de las democracias constitucionales y, en consecuencia, del constitucionalismo.2 Así, en las democracias constitucionales no solo es necesario y suficiente que la creación de las normas −destacadamente las leyes−, cumplan con ciertos criterios procedimentales para su validez formal, sino que se requiere además, que su contenido sea congruente con los principios y reglas que constituyen las “normas sustanciales de la democracia”, que constriñen los poderes de la mayoría, mediante “límites o “vínculos” en cuanto al contenido.3 Dichas normas sustanciales delimitan el ámbito de lo que Ferrajoli ha denominado “esfera de lo indecidible”, lo que significa que los derechos fundamentales deben estar sustraídos de los poderes de la mayoría, esto es, los derechos fundamentales solo han de poder ser expandidos, nunca restringidos ni, a fortiori, suprimidos. 4 De modo que bajo este modelo de constitucionalismo tradicional, también llamado “garantista”, la idea de sujeción a la ley ha variado, siendo ahora sujeción no a la letra de la ley –cualquiera que fuere su significado- sino a la ley válida, es decir, conforme con la Constitución. De ahí que su interpretación, especialmente la que realizan los tribunales constitucionales, constituyen una reinterpretación de la ley a la luz de la Constitución y, en caso de una contradicción entre la norma inferior y la norma constitucional, el juzgador deberá inaplicar o declarar la invalidez de la primera cuando tenga facultades para ello o, ante una eventual laguna legislativa, aplicar directamente la Constitución, o bien, resolver una cuestión interpretativa, en la que estén en Para mayor profundidad del tema véase los estudios completos de Orozco Henríquez, J. Jesús Justicia Electoral y Garantismo Jurídico, Porrúa, UNAM, México, 2006, y “La función garantista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación”, Justicia Electoral, TEPJF, núm. 18, 2003, pp.45-68. 2 Santiago Nino, Carlos, La constitución de la democracia deliberativa, trad. de Roberto P. Saba, Barcelona, Gedisa, 1997, p. 258 3 Ferrajoli, Luigi, Hacia una teoría jurídica de la democracia, teoría de la democracia, dos perspectivas comparadas, trad. de Lorenzo Córdova, México, IFE, 2002, p.8. 4 Ibidem, p. 51. 1 216 juego diversas posibilidades, en favor de aquella que otorgue la protección más amplia al agraviado.5 En efecto, como señala Manuel Atienza, en los últimos años se ha desarrollado una nueva concepción de y para el derecho de los Estados constitucionales. Entre algunos de los rasgos de esta concepción destacan el reconocimiento de la importancia de los principios –además de las reglas- como un componente esencial del orden jurídico y la incorporación del modelo del constitucionalismo o garantista, lo que implica entre otras consecuencias, concebir la validez jurídica en términos sustantivos y no simplemente formales.6 Ahora bien, el Estado Constitucional de Derecho contemporáneo solo puede entenderse como un estado situado internacionalmente y, por lo mismo, limitado en idéntica perspectiva. Resultaría así que el bagaje ideológico que en el estado contemporáneo se ha utilizado desde hace ya más de dos siglos para explicar o justificar la limitación del poder –y del que forman parte los conceptos como iusnaturalismo, liberalismo, constitucionalismo, democracia− se ha visto incrementado en últimas décadas por la presencia de un derecho internacional de nuevo cuño que se refiere no solo a las relaciones interestatales sino también a las relaciones entre Estados e individuos, perfeccionando así la sumisión de los primeros al derecho.7 Los derechos de participar en la dirección de los asuntos políticos de votar y ser elegido; en elecciones periódicas y libres; y de tener acceso a las funciones públicas, están contemplados como una categoría de derechos humanos en distintos instrumentos internacionales. Todos ellos, en definitiva, procuran asegurar la participación del ciudadano en la vida política y se enmarcan en un derecho más genérico que podríamos denominar como derechos de participación política. Este derecho humano fundamental, inherente a la vida en sociedad, se manifiesta típicamente, por un lado, en la actividad asociativa de los ciudadanos en partidos políticos y, por el otro, en el ejercicio del derecho a votar y ser votado en elecciones periódicas y libres.8 Ahora bien, para asegurar el efectivo ejercicio de estos derechos y estar en condiciones de garantizar lo que se denomina la “justicia electoral”, no solo es necesario un adecuado marco normativo, sino también una estructura institucional en órganos imparciales encargados de aplicar las normas y de resolver los conflictos que se plantean.9 La expresión “justicia electoral” tiene generalmente una amplia acepción, que comprende todo lo relacionado con la actividad jurisdiccional referente a los procesos electorales. Así, dentro de este concepto se circunscribe aspectos individualizados muy amplios, como son el contencioso electoral, el derecho 5Aragón Reyes, Manuel, “El juez ordinario entre la legalidad y constitucionalidad”, Temas de derecho público, Instituto de Estudios Constitucionales Carlos Restrepo Piedrahita, núm. 44, Bogotá, 1997, pp.37 y 38. 6 Atienza, Manuel, El sentido del derecho, Barcelona, Ariel, 2001, pp. 309 y 310. 7 Silva García, Fernando, Derechos Humanos efectos de las sentencias internacionales, Porrúa, México, 2007, p. XVII. 8 González Roura, Felipe, “Justicia electoral y resolución de conflictos: quince años de experiencia Argentina”, Justicia electoral en el umbral del siglo XXI, Orozco Henríquez, J. Jesús (coord.), Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Jurídicas, México, 1999, pp. 1137 y 1138. 9 Idem. 217 procesal electoral, la interpretación de las leyes electorales, la jurisprudencia electoral, etcétera.10 No obstante, para efectos de este trabajo, retomamos la concepción de Justicia Electoral del jurista Orozco Henríquez, en el sentido que al hablar de ella nos referimos a los diversos medios jurídico-técnicos de impugnación o control (juicios, recursos o reclamaciones) de los actos y procedimientos electorales, ya sea que se substancien ante un órgano de naturaleza administrativa, jurisdiccional o política, para garantizar la regularidad de las elecciones y que las mismas se ajusten a derecho, corrigiendo eventuales errores o infracciones a la normativa electoral. La finalidad esencial es la protección auténtica o tutela eficaz del derecho a elegir o ser elegido para desempeñar un cargo público, mediante un conjunto de garantías a los participantes (partidos políticos, candidatos y ciudadanos) a efecto de impedir que pueda violarse en su perjuicio la voluntad popular, contribuyendo a asegurar la legalidad, certeza, objetividad, imparcialidad, autenticidad, transparencia y, en general, justicia de los actos y procedimientos electorales.11 La madurez política y jurídica que ha alcanzado el país y sus instituciones, no solo permite, sino que exige una juridicidad plena por parte del Estado en todos los órdenes de la vida del país, y que garantice con estricto apego a la ley el acceso real y oportuno de todos los ciudadanos a una justicia efectiva.12 Por lo que se refiere al sistema mexicano de justicia electoral, la función garantista del TEPJF se evidencia a través del análisis de sus criterios relevantes, tesis jurisprudenciales y necesariamente de sus resoluciones, donde un claro ejemplo lo encontramos en la figura de la legitimación procesal, en virtud de que el Tribunal Electoral con una vocación garantista, más allá de lo que pudiera establecer la ley de la materia, ha abierto la puerta a otros sujetos para la interposición de medios de impugnación, con el propósito de proteger en mayor medida el derecho de acceso a la justicia electoral y los derechos políticoelectorales. 3. MEDIOS DE IMPUGNACIÓN: SUJETOS LEGITIMADOS PARA INTERPONERLOS La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM) en su artículo 41 apartado D, fracción VI, señala que se establecerá un sistema de medios de impugnación para garantizar los principios de constitucionalidad y legalidad de los actos y resoluciones electorales; y que dicho sistema dará definitividad a las distintas etapas de los procesos electorales y garantizará la protección de los derechos políticos de los ciudadanos de votar, ser votados y de asociación. Además, señala que la máxima autoridad en la materia electoral así como el órgano especializado del Poder Judicial será el Tribunal Electoral, con la De la Peza, José Luis, “Notas sobre la justicia electoral en México”, Justicia electoral en el umbral del siglo XXI, Orozco Henríquez, J. Jesús (coord.), Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Jurídicas, 1999, p.827. 11 Orozco Henríquez, J. Jesús, Justicia Electoral y Garantismo Jurídico, Porrúa, UNAM, México, 2006, pp. 3 y 4. 12 Cfr. Campos Hernández, José Guadalupe, “La tutela jurisdiccional del estado, frente a los derechos de los afiliados o militantes de los partidos políticos”, Memorias del congreso nacional de tribunales electorales, Tribunal Electoral del Distrito Federal, Tomo I, México, 2001, p.134. 10 218 excepción de conocer de las acciones de inconstitucionalidad en materia electoral, reservadas para la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Ahora bien, con la reforma de 1996 se reconoce constitucionalmente al TEPJF atribuciones de control de legalidad y constitucionalidad. En esa lógica, el sistema de medios de impugnación en materia electoral se integra por medios de impugnación de control de legalidad, de constitucionalidad y, ahora ya, de control de convencionalidad.13 Al respecto, Covarrubias Dueñas refiere que los medios de impugnación en materia electoral son los recursos y juicios mediante los cuales los actores o promoventes combaten o luchan contra actos de autoridad que benefician a terceros interesados o comparecientes, por considerar que los actos o resoluciones se han dictado contra la constitucionalidad, la legalidad, los principios del derecho electoral y, por tanto, afectan algún valor democrático, el interés de la sociedad y el orden público.14 Cualquiera de los juicios y recursos que componen el sistema de medios de impugnación, suponen una relación jurídica procesal en la cual deben existir requisitos de admisibilidad y las condiciones previas para su tramitación, que precisen entre qué personas, sobre qué materia, por medio de qué actos y en qué momento se puede dar un proceso.15 Así, Devis Echandía distingue entre presupuestos procesales y presupuestos materiales o sustanciales. Los primeros son necesarios para la formación válida de la relación jurídica procesal para que el juez atienda la demanda, denuncia o querella e inicie el proceso, los cuales pueden clasificarse en presupuestos procesales previos al proceso, entre los cuales se destaca la capacidad jurídica y la capacidad procesal, también llamada legitimatio ad processum o legitimación en el proceso. Y los segundos, los presupuestos materiales o sustanciales de la sentencia de fondo, son requisitos para que el juez pueda en la sentencia, proveer de fondo o mérito, es decir, resolver si el demandante tiene o no el derecho pretendido y el demandado la obligación correlativa, de modo que la falta de estos presupuestos hace que la sentencia sea inhibitoria. Dentro de este tipo de presupuestos se encuentra la legitimatio ad causam o legitimación en la causa.16 En ese sentido, el órgano jurisdiccional entre otros requisitos de procedibilidad, debe analizar antes de admitir la demanda, denuncia o querella, si el actor tiene la capacidad jurídica y procesal para iniciar la relación jurídica procesal (legitimación procesal); además, si el actor cuenta con la calidad para exigir que el juez resuelva sobre las peticiones que formula en su demanda (legitimación en la causa). Cienfuegos Salgado, David, El juicio de revisión constitucional electoral, Tribunal Electoral del Estado de Michoacán, México, 2011, p. 1 14 Covarrubias Dueñas, Jesús (coord.) Enciclopedia Jurídica Electoral en México, TEPJF, Universidad de Guadalajara, México, 2003. citado en Delgado Chávez, Omar, “Juicio de inconformidad una propuesta garantista para la defensa del voto”, Justicia Electoral, TEPJF, vol.1, núm.9, enero-junio, México, 2012, p. 77. 15 Von Bulow Oskar, La teoria de las excepciones y los presupuestos procesales, trad. Miguel Angel Rosas Lichtschein, Buenos Aires, 1964, p.5. Consulta electrónica en la biblioteca jurídica virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, dirección URL: http://www.ijf.cjf.gob.mx/Bibliotecadigital/Von_bülow/Capitulo1.pdf 16 Cfr. Devis Echandía, Hernando, Teoría General del Proceso, 3era. ed., Editorial Universitaria, Buenos Aires, 2004, pp. 273-280. 13 219 En materia electoral, la LGSMIME señala en su artículo 10 que los medios de impugnación serán improcedentes, entre otras causas, cuando el promovente carezca de legitimación. En las reglas comunes aplicables a los medios de impugnación, se enumeran como sujetos legitimados para la interposición de los medios de impugnación a los partidos políticos a través de sus representantes legítimos, a los ciudadanos y los candidatos por su propio derecho, sin que sea admisible representación alguna; y finalmente a las organizaciones o agrupaciones políticas o de ciudadanos, a través de sus representantes legítimos. En cada uno de los medios de impugnación que contempla dicha ley procesal, define de manera clara quienes son los sujetos que pueden interponer cada uno de ellos. No obstante, el TEPJF a través de las jurisprudencias ha ampliado cada vez más los sujetos legitimados para la interposición de los medios de impugnación. El siguiente cuadro muestra el catálogo de los sujetos legitimados por la LGSMIME, así como por vía jurisprudencial: Medio de impugnación Recurso de Revisión Sujetos legitimados por la LGSMIME Partidos políticos a través de sus representantes (Art. 35.3) Los partidos políticos o agrupaciones políticas con registro, a través de sus representantes legítimos (Art. 45.1 a) Los ciudadanos, por su propio derecho (Art. 45.1 inciso b) fracción II) Las organizaciones o agrupaciones políticas o de ciudadanos, a través de sus representantes legítimos. (Art. 45.1 inciso b) fracción III) Las personas físicas o morales, por su propio derecho o a través de sus representantes legítimos (Art. 45.1 inciso b) fracción IV) Los dirigentes, militantes, afiliados, adherentes o simpatizantes de un partido político nacional (Art. 45.1 inciso b) fracción V) Las personas físicas o jurídicas que se ostenten como acreedores del partido político en liquidación (Art. 45 inciso c) Recurso de Apelación 220 Sujetos legitimados por vía jurisprudencial Los ciudadanos (jurisprudencia 23/2012) Autoridades administrativas electorales locales (jurisprudencia 24/2013) Cámara Nacional de la industria de Radio y Televisión (jurisprudencia 18/2013) Autoridades electorales tanto administrativas como jurisdiccionales (jurisprudencia 19/2009) fracción VI) Juicio de Inconformidad Recurso de Reconsideraci ón Juicio para la Protección de los Derechos PolíticoElectorales del Ciudadano Juicio de Revisión Constitucional Electoral Los partidos políticos (Art. 54.1 inciso a) Los candidatos (Art. 54.1 inciso b) Las coaliciones (Art. 54.2) Los partidos políticos (Art. 65.1) Los candidatos (Art. 65.2) Los ciudadanos. (Art. 79.1) Los candidatos (Art. 82.1 inciso b) Los partidos políticos (Art. 88) Quien resienta un agravio con una resolución emitida en el procedimiento de responsabilidad, durante el desarrollo del proceso electoral. (Tesis IV/2009) ----------------Observadores electorales (Jurisprudencia 25/2011) Coaliciones (jurisprudencia 21/2002) 4. JUICIO DE REVISIÓN CONSTITUCIONAL ELECTORAL: CANDIDATOS COMO SUJETOS LEGITIMADOS. 4.1 El Juicio de Revisión Constitucional Electoral, naturaleza y fines. Dentro del sistema de medios de impugnación, el JRC es el medio de impugnación exclusivo con el que cuentan los partidos políticos para garantizar la constitucionalidad de los actos y resoluciones de las autoridades estatales dictados durante la organización, la calificación y resolución de impugnaciones en las elecciones de Gobernadores, Jefe de Gobierno del Distrito Federal, Diputados locales, Diputados a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, autoridades municipales y titulares de los órganos político-administrativos del Distrito Federal.17 Flavio Galván señala que los alcances de JRC no se limitan a lo que señala la legislación sino que “su función actual consiste en garantizar la vigencia del principio de legalidad y de constitucionalidad en materia electoral, aun cuando el procedimiento electoral con el cual se pueda relacionar el litigio, esté recién concluido o de que el próximo se vea un poco lejano”.18 Así, la relevancia del JRC se entiende a partir de identificarlo como un mecanismo de control constitucional de naturaleza federal, cuya competencia se Cienfuegos Salgado, David, El juicio de revisión constitucional electoral, op., cit., pp. 21 y 22. 18 Galván Rivera, Flavio, Derecho procesal electoral mexicano, Porrúa, 2da ed., México, 2006, p.735. 17 221 surte a favor tanto de la Sala Superior como de las Salas Regionales del TEPJF, de acuerdo a los supuestos que señala la ley. Entre los actos susceptibles de impugnarse a través de este medio de impugnación se encuentran las resoluciones dictadas por los tribunales electorales locales que a su vez resuelven las controversias sobre los resultados de las elecciones locales, mientras que los únicos sujetos legitimados para interponer este medio de impugnación, de acuerdo a la legislación y a la jurisprudencia, son los partidos políticos y las coaliciones. 4.2 Ampliación del catálogo de sujetos legitimados para interponer el Juicio de Revisión Constitucional Electoral a partir de la resolución dictada por el TEPJF en el SUP-JRC-121/2013. Este JRC se deriva de la inconformidad del entonces candidato a gobernador para el estado de Baja California postulado por el partido Movimiento Ciudadano en las pasadas elecciones del 07 de julio. En acatamiento al principio de definitividad, el entonces candidato controvirtió ante el tribunal electoral local la validez de la elección de Gobernador y el otorgamiento de la constancia de mayoría al candidato de la coalición Alianza Unidos por Baja California, por considerar que existieron irregularidades que afectaron de manera determinante la elección, al haberse inobservado los principios de legalidad y equidad durante el desarrollo del proceso electoral. Queremos destacar la labor del órgano jurisdiccional de la entidad, que si bien, desestimó los agravios hechos valer por la parte actora –que para efectos del presente documento consideramos innecesario hacer mención de ellos− reconoció la legitimación del candidato para impugnar los resultados de la elección. Como se advierte, la materia de impugnación gira alrededor de la validez de una elección local, validez que, de acuerdo a la normativa electoral, solo puede ser controvertida mediante el JRC por los partidos políticos o coaliciones, y no por los candidatos, como sucede en el caso concreto. En ese escenario, una de las cuestiones más trascedentes que resolvió la Sala Superior fue determinar si pese a que la ley de la materia no contempla a los candidatos como sujetos legitimados para interponer este juicio, debía o no reconocerle al candidato actor tal calidad. La disyuntiva tiene como trasfondo el desarrollo de los derechos humanos que se ha impulsado a nivel internacional, pues como señala Carmona Tinoco, después de la segunda posguerra mundial, existen tres grandes desarrollos en materia de derechos humanos: el primero que tiene que ver con el aumento de tratados internacionales que consagran y desarrollan un gran número de derechos humanos; el segundo, un desarrollo institucional de mecanismos supranacionales para supervisar el cumplimiento, por parte de los Estados, de los compromisos derivados de tales tratados y; el tercero, un cuerpo cada vez más sustancioso de criterios y precedentes formados por los organismos internacionales de supervisión.19 Carmona Tinoco, Ulises, “La reforma y las normas de derechos humanos prevista en los tratados internacionales”, La reforma constitucional de derechos humanos: un nuevo paradigma, Carbonell, Miguel y Salazar, Pedro (coords.), UNAM, Instituto de Investigaciones Jurídicas, México, 2011, pp. 60 y 61. 19 222 México, por su parte, pasó de sostener una posición defensiva a una proactiva, frente al régimen internacional de derechos humanos.20 Así, la reforma de derechos humanos de junio de 2011 cumplió con el primero de los desarrollos especificados con anterioridad, ya que armonizó la Constitución federal con los compromisos internacionales que México ha adoptado y ratificado, pues en la misma se elevó a rango constitucional las normas de derechos humanos de fuente internacional y trajo consigo cambios sustantivos, tales como nuevos estándares en derechos humanos y cambios operativos, que se traducen en mecanismos de garantía de los derechos.21 Pero también el nuevo paradigma de los derechos humanos permeó con más fuerza en nuestro país después de la obligación impuesta a los juzgadores en las sentencias condenatorias al estado mexicano (2009-2010), para actuar conforme al paradigma de control difuso de convencionalidad, que consiste en el examen de compatibilidad que deben hacer entre los actos y normas nacionales y la Convención Americana de los Derechos Humanos (CADH), sus protocolos adicionales y la jurisprudencia de la CIDH.22 El control difuso de convencionalidad quedó aceptado de manera “expresa” por la Suprema Corte de Justicia de la Nación con la resolución dictada en el expediente Varios 912/2010 cuyo punto de análisis se centró en el cumplimiento de la sentencia dictada en el caso Radilla Pacheco por la CIDH, así la SCJN realizó una nueva interpretación del artículo 133 constitucional a la luz del artículo 1° Constitucional que ya desde ese entonces estaba vigente en los términos actuales.23 El TEPJF ha sido solicito al llamado de ese nuevo paradigma del control de constitucionalidad y convencionalidad y de la observación a los principios de los derechos humanos, como se advierte de varias resoluciones.24 En el caso concreto no fue la excepción, pues la totalidad de los magistrados coincidieron en que pese a que la ley no legitima a los candidatos para interponer algún medio de impugnación para controvertir la resolución de Saltalamacchia Ziccardi, Natalia y Covarrubias Velasco, Ana, “La dimensión internacional de la reforma de los derechos humanos: antecedentes históricos”, La reforma constitucional de derechos humanos: un nuevo paradigma, en Carbonell, Miguel y Salazar, Pedro (coords.), UNAM, Instituto de Investigaciones Jurídicas, México, 2011, p. 29. 21 Carmona Tinoco, Ulises, “La reforma y las normas de derechos humanos…” op., cit., p. 61. 22 Ferrer Mac-Gregor, Eduardo, “Interpretación conforme y control difuso de convencionalidad”, La reforma constitucional de derechos humanos: un nuevo paradigma, Carbonell, Miguel y Salazar, Pedro (coords.), UNAM, Instituto de Investigaciones Jurídicas, México, 2011, pp. 340 y 341. 23 Idem. 24 Algunos de los expedientes en los que el Tribunal Electoral ha resulto con apego a ese nuevo paradigma son: SUP-JDC-9167-2011, SUP-JDC-12624-2011, SUPJDC-475/2011, SUP-JDC-510-2012, SUP-JDC-611/2012, SUP-JRC-300/2011, SUP-RAP-003/2012 y los relacionados con las candidaturas independientes. Véase también Bustillo Marín, Roselia, El control de convencionalidad: La idea del bloque de constitucionalidad y su relación con el control de constitucionalidad en materia electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, México, 2012. Consulta electrónica en el portal del Centro de Capacitación Judicial Electoral del TEPJF, dirección URL: http://www.te.gob.mx/ccje/Archivos/Control_de_Convencionalidad.pdf 20 223 un tribunal local que resuelva sobre la validez de la elección en la cual ellos hayan participado, se les debe reconocer tal carácter.25 La decisión de reconocer la legitimación a los candidatos para interponer el JRC tuvo como asidero una visión garantista de la tutela judicial efectiva que contempla el artículo 17 de la CPEUM y el artículo 8.1 de la CADH, en donde se reconoce el acceso a la justicia como la primera manifestación de dicha tutela. La cadena argumentativa que siguió el órgano jurisdiccional parte de reconocer que el acceso a la justicia no era absoluto, sino que podía estar sujeto a las limitaciones que la ley señalara y que generalmente recibían el nombre de presupuestos o requisitos de procedibilidad. Sin embargo, esos límites o presupuestos procesales, aunque perseguían una finalidad válida dentro del proceso judicial, no podían traducirse en la negación misma del derecho de acceso a la justicia o en obstáculos que impidieran el pronunciamiento de fondo de la cuestión planteada, de ahí que debían aplicarse potenciando los derechos humanos. Con base en esa línea argumentativa, la postura mayoritaria concluyó que los candidatos postulados por los partidos políticos estaban legitimados de manera autónoma para promover el JRC contra las determinaciones de las autoridades electorales que decidieran sobre los resultados y validez de las elecciones, así como contra el otorgamiento de las constancias respectivas. Y que si bien, la circunstancia ordinaria conforme a la ley era que los partidos políticos sean los que comparezcan al JRC para impugnar la validez de las elecciones locales en tanto que son los autorizados para vigilar que todos los actos y resoluciones del proceso electoral se ajusten a los principios de constitucionalidad y legalidad, ello no significaba que sean los únicos, pues incluso se ha reconocido legitimación a las coaliciones, por lo que a los candidatos se les debía poner en la misma situación, toda vez que existe una vinculación entre los candidatos y los resultados de la elección, por lo que si dichos sujetos estimaban que existía una violación que afectara la validez de la elección en la que participaron, necesariamente debían contar con el cauce jurisdiccional para plantear su pretensión, pues de otra forma se desconocería su derecho de acceso a la justicia. Adicionalmente el órgano jurisdiccional estimó que el candidato estaba facultado para formular su pretensión, pues todas las elecciones debían realizarse con apego a los principios de legalidad y equidad, de ahí que si el candidato alegaba que en la elección en la cual compitió se inobservaron esos principios, entonces se debía considerar que efectivamente contara con la condición jurídica para acudir a reclamar dicha violación. Si bien por unanimidad se aceptó que los candidatos deben contar con un medio impugnativo para controvertir el acto señalado, hubo posturas encontradas respecto al medio de impugnación por el cual debieran controvertir, pues la postura minoritaria sostuvo que el medio idóneo era el juicio para la protección de los derechos políticoelectorales del ciudadano, mientras la postura mayoritaria y obviamente vencedora, consideró que el juicio de revisión constitucional electoral es el medio impugnativo idóneo. 25 224 5. CONSIDERACIONES GENERALES El reconocimiento que dio la máxima autoridad jurisdiccional en materia electoral a los candidatos electorales como sujetos legitimados para promover el medio de impugnación que les permita controvertir la validez de la elección en la que participaron, sin la necesidad de la intervención del partido, permite poner sobre la mesa algunos escenarios para la reflexión: Por un lado, reafirma la postura garantista que sobre el acceso a la justicia ha adoptado el TEPJF y que en el fondo tiene que ver con la asimilación, en el Estado Constitucional del Derecho Contemporáneo, de un nuevo paradigma sobre el reconocimiento y protección de los derechos humanos, surgido a nivel internacional. El segundo escenario que se pone a la reflexión es que la resolución de análisis parece dar cuenta de una pérdida del papel monopólico que por mucho tiempo han desempeñado los partidos políticos en la vida política de nuestro país. Así, la decisión de impugnar o no la validez de una elección ya no queda solo al arbitrio, intereses y negociaciones de los partidos políticos, sino que abre la posibilidad al candidato para que acuda por propia cuenta al órgano jurisdiccional. Otra de las muestras más significativas de esa pérdida de monopolio se advierte en la reforma de 09 de agosto de 2012 que modificó el artículo 35, fracción II de la CPEUM, para adicionar el derecho de los ciudadanos a solicitar su registro como candidatos de manera independiente, con lo cual se eliminó el privilegio de los partidos políticos como único medio para la postulación de candidaturas. De ahí la trascendencia que tiene la resolución en cita, en el tema de candidaturas independientes, pues ante la ausencia de leyes federales y en algunos casos de leyes locales que reglamenten esta figura, la resolución puede significar también un precedente aplicable en materia de acceso a la justicia para controvertir la validez de las elecciones en las que participen candidatos independientes, de ahí que tomando en cuenta este precedente se podría inferir que el JRC podría ser la vía impugnativa para tales actos. 26 El cuarto escenario tiene que ver con el impacto que podría tener la tendencia de ampliar, vía jurisprudencial o en las resoluciones que dicta el TEPJF, el catálogo de sujetos legitimados en cada uno de los medios de impugnación como quedó evidenciado al inicio de este trabajo. La consecuencia de dicha expansión permite advertir cada vez más un desvanecimiento de la línea divisoria entre un medio de impugnación y otro, pues una de las particularidades de cada medio de impugnación, además de su finalidad, estaba en función de los sujetos legitimados para interponerlos, así por ejemplo, el recurso de revisión medio de impugnación de carácter administrativo que procede en contra de actos y resoluciones de diversos órganos del IFE y tiene como finalidad garantizar que Véase también Valdez Zamudio, Olivia Yanely, “Las omisiones legislativas, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y las candidaturas independientes”, Candidaturas independientes: desafíos y propuestas, Gilas, Karolina M. y Medina Torres, Luis Eduardo (coords.), TEPJF, Instituto Estatal Electoral de Morelos, México, 2013, inédito. 26 225 dichos actos y resoluciones se ajusten al principio de legalidad-27 estaba previsto que lo interpusieran los partidos políticos, y ahora, por vía jurisprudencial, también los ciudadanos. Lo mismo sucedió con el JRC, que se entendía como el medio de defensa exclusivo de los partidos políticos para impugnar actos o resoluciones definitivos y firmes de las autoridades electorales de las entidades federativas, que puedan resultar determinantes para el desarrollo del proceso electoral o el resultado final de las elecciones. En ese sentido, valdría la pena reflexionar hasta qué punto es estrictamente necesario que existan tantos medios de impugnación y por el contrario que tan conveniente resultaría un nuevo sistema de medios de impugnación que contemplara menos vías impugnativas como resultado de combinar los supuestos de procedencia y sujetos legitimados de uno y otro medios de los que actualmente existen. 6. Fuentes de consulta Aragón Reyes, Manuel, El juez ordinario entre la legalidad y constitucionalidad, Temas de derecho público, Instituto de Estudios Constitucionales Carlos Restrepo Piedrahita, núm. 44, Bogotá, 1997. Atienza, Manuel, El sentido del derecho, Barcelona, Ariel, 2001. Bustillo Marín, Roselia, El control de convencionalidad: La idea del bloque de constitucionalidad y su relación con el control de constitucionalidad en materia electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, México, 2012. Consulta electrónica en el portal del Centro de Capacitación Judicial Electoral del TEPJF, dirección URL: http://www.te.gob.mx/ccje/Archivos/Control_de_Convencionalidad.pdf Campos Hernández, José Guadalupe, “La tutela jurisdiccional del estado, frente a los derechos de los afiliados o militantes de los partidos políticos”, Memorias del congreso nacional de tribunales electorales, TEDF, Tomo I, 2001, pp.119-136. Carmona Tinoco, Ulises, “La reforma y las normas de derechos humanos prevista en los tratados internacionales”, La reforma constitucional de derechos humanos: Un nuevo Paradigma, en Carbonell, Miguel y Salazar, Pedro (coords.), UNAM, Instituto de Investigaciones Jurídicas, México 2011, pp. 39-62. Cienfuegos Salgado, David, El Juicio de Revisión Constitucional Electoral, Tribunal Electoral del Estado de Michoacán, México, 2011. Covarrubias Dueñas, Jesús (coord.) Enciclopedia Jurídica Electoral en México, TEPJF, Universidad de Guadalajara, México, 2003. Citado en Delgado Chávez, Omar, “juicio de inconformidad una propuesta garantista para la defensa del voto”, Revista de Justicia Electoral, TEPJF, vol.1, núm.9, enero-junio, México, 2012, pp.73-116. De la Peza, José Luis, “Notas sobre la justicia electoral en México”, Justicia electoral en el umbral del siglo XXI, Orozco Henríquez, J. Jesús (coord.), Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Jurídicas, 1999, pp.827-862. 27Centro de Capacitación Judicial Electoral, “Recurso de Revisión”, Material didáctico de apoyo para la capacitación, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, julio de 2011. Consulta electrónica en el portal del Centro de Capacitación Judicial Electoral del TEPJF, dirección URL http://www.te.gob.mx/ccje/Archivos/presentaciones_capacitacion/rev.pdf 226 Devis Echandía, Hernando, Teoría General del Proceso, 3era. ed., Editorial Universitaria, Buenos Aires, 2004. Ferrajoli, Luigi, “Hacia una teoría jurídica de la democracia”, teoría de la democracia, dos perspectivas comparadas, trad. de Lorenzo Córdova, México, IFE, 2002. Ferrer Mac-Gregor, Eduardo, “Interpretación conforme y control difuso de convencionalidad”, La reforma constitucional de derechos humanos: Un nuevo Paradigma, Carbonell, Miguel y Salazar, Pedro (coords.), UNAM, Instituto de Investigaciones Jurídicas, México, 2011, pp. 339-429. Galván Rivera, Flavio, Derecho procesal electoral mexicano, Porrúa, 2da ed., México, 2006. González Roura, Felipe, “Justicia electoral y resolución de conflictos: quince años de experiencia Argentina”, Justicia electoral en el umbral del siglo XXI, Orozco Henríquez, J. Jesús (comp.), Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Jurídicas, México, 1999, pp.1137-1159. Orozco Henríquez, J. Jesús, Justicia Electoral y Garantismo Jurídico, Porrúa, UNAM, México, 2006. Saltalamacchia Ziccardi, Natalia y Covarrubias Velasco, Ana, “La dimensión internacional de la reforma de los derechos humanos: antecedentes históricos”, La reforma constitucional de derechos humanos: Un nuevo Paradigma, Carbonell, Miguel y Salazar, Pedro (coords.), UNAM, Instituto de Investigaciones Jurídicas, México, 2011, pp.1-38. Santiago Nino, Carlos, La constitución de la democracia deliberativa, trad. de Roberto P. Saba, Barcelona, Gedisa, 1997. Silva García, Fernando, Derechos Humanos efectos de las sentencias internacionales, Porrúa, México, 2007. Von Bulow Oskar, La teoría de las excepciones y los presupuestos procesales, trad. Miguel Ángel Rosas Lichtschein, Buenos Aires, 1964. Consulta electrónica en la biblioteca jurídica virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, dirección URL: http://www.ijf.cjf.gob.mx/Bibliotecadigital/Von_bülow/Capitulo1.pdf Sentencias: Sentencia SUP-JRC-121/2013, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 2013. 227 MANIFIESTO DE LA UNIÓN CÍVICA RADICAL DEMOCRACIA PARA SIEMPRE El 10 de diciembre de 2013 se cumplen 30 años de la asunción de Raúl Alfonsín a la presidencia de la Nación, poniendo fin a diez años de violencia e infortunios engendrados a los argentinos por el accionar de la Triple A, primero, y de la dictadura militar después. El gobierno de Raúl Alfonsín se sustentó en la defensa irrestricta y explícita de los derechos humanos, la democracia y el Estado de Derecho. A partir de 1983, el país ingresó en una de las etapas de reconstrucción institucional y política más trascendentes de toda su historia y se enraizaron cimientos que perduran y apuntalan la continuidad institucional hasta nuestros días. En su primer día como Presidente de la Nación, Raúl Alfonsín tomó el toro por las astas y solicitó al Congreso la derogación de la ley de autoamnistía que había sido sancionada por los dictadores para salvar su pellejo. La decisión requería de una valentía que otros había demostrado no poseer. Por el contrario, el candidato peronista, Ítalo Luder, vaticinó en su campaña que convalidaría la ley de autoamnistía, y con ella la imposibilidad de acusar a los dictadores de asesinatos o torturas. Raúl Alfonsín no sólo logró que la primer ley de la democracia fuera la derogación de la autoamnistía, con el simbolismo que eso implicaba, sino que fue mucho más lejos. Ordenó enjuiciar a las juntas, logrando que sus líderes máximos —Jorge Rafael Videla y Emilio Massera— fueran condenados en 1985 a reclusión perpetua. Este hecho no tiene precedentes en ningún país donde un gobierno civil haya sucedido a una dictadura militar. Otra de las acciones que de manera inmediata implementó el Presidente radical, a solo cinco días de asumir su cargo, fue la creación de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP), un instrumento que resultó crucial para comprobar la existencia de personas ―desaparecidas‖ y la violación sistemática de los derechos humanos durante la dictadura militar. Como resultado de las investigaciones de la CONADEP, se editó el libro “Nunca Más” que ha permeado a la sociedad entera, incluyendo las nuevas generaciones nacidas en democracia, como recuerdo activo de las atrocidades cometidas e instrumento para seguir buscando justicia para los familiares de las víctimas. Si el aporte de Raúl Alfonsín hubiera sido únicamente el de pavimentar el camino hacia ―la democracia para siempre‖, ya merecería un lugar entre los próceres más destacados de la Argentina. Pero además de la enorme tarea de administrar con delicado equilibrio la transición hacia la libertad plena y duradera, el gobierno de Raúl Alfonsín, sentó las bases de un modelo de país, con políticas que –habiendo sido planteadas 30 años atrás—aún hoy tienen vigencia. Algunas de las más salientes acciones e iniciativas de aquel gobierno, que se planteó como meta una Argentina moderna, federal e inclusiva, fueron las siguientes: 1. Convocó un Congreso Pedagógico Nacional, con base participativa amplia, permitiendo que diversos actores sociales discutan las dimensiones más 229 relevantes del sistema educativo y alcancen un consenso acerca de la necesidad de sancionar una nueva ley general para ordenar el desarrollo de la educación básica. 2. Realizó una amplia reforma universitaria, primero reincorporando docentes cesanteados y estudiantes expulsados por la dictadura, y garantizando la autonomía plena. Luego implementó el ingreso irrestricto, el cogobierno entre docentes, estudiantes y graduados, la libertad de cátedra, la agremiación de estudiantes y docentes, las asambleas nacionales, entre otros cambios que configuraron un modelo a seguir en materia de educación universitaria. 3. Implementó un Plan Nacional de Alfabetización, diseñado a la medida de quienes estaban excluidos de la educación formal, mejorando significativamente los índices de alfabetización. 4. Garantizó la libertad sindical mediante la independencia de los sindicatos del Estado y de los partidos políticos, con afiliación libre de cada trabajador. 5. Tuvo una visión integral de los planes sociales, articulando en un único programa las necesidades alimentarias, los deportes, la vacunación, y la educación. 6. Llevó a cabo el Plan Houston, en 1985 que permitió la exploración intensiva de 185 áreas petrolíferas. 7. Logró el autoabastecimiento de petróleo mediante el Petroplan, que promovió la inversión privada en la explotación de hidrocarburos, pero por orden y cuenta de YPF, que no fue privatizada. 8. Fomentó la modernización del país, para darle mayor eficiencia, competitividad y productividad, y encomendó un plan de desarrollo a un equipo liderado por Saburu Okita, el artífice del milagro japonés, que fuera luego abandonado por el gobierno peronista. 9. Impulsó la descentralización geográfica, y diseñó un ambicioso proyecto de traslado de la Capital Federal a Viedma. 10. Fue uno de los artífices de la integración regional mediante el MERCOSUR, y abanderado de la defensa de los países no alineados. 11. Terminó los conflictos con Chile, por los cuales los militares estuvieron por ir a la guerra, y que los partidos de oposición querían dejar abiertos. Lo hizo previa una consulta popular. 12. Convirtió a Brasil en un aliado, luego de años de que fuera considerado el "enemigo potencial" con el cual había una "hipótesis de guerra". 13. Promovió la reforma del Estado mediante la formación de empresas mixtas de mayoría estatal y socios privados de la más alta eficiencia y reputación a nivel mundial; plan que luego fue reemplazado en el posterior gobierno por la privatización indiscriminada de todas las empresas públicas. 14. Convirtió a Ingeniero White (Bahía Blanca) en un puerto abierto de aguas profundas, el primero en nuestro litoral atlántico. 15. Incorporó numerosos tratados y convenciones de derechos humanos a nuestra legislación interna, la igualación de mujeres y hombres en el ejercicio de la patria potestad. 230 En su conjunto, Raúl Alfonsín planteó todas las medidas que en el Siglo 20 permitirían ingresar al Siglo 21 con los recursos y la infraestructura necesarios para impulsar al país a un nuevo estadio de desarrollo. Abordó esta colosal tarea, mientras lidiaba con los militares recién eyectados de siete años de poder absoluto, con un Cono Sur que seguía contaminado por dictaduras, y con las provincias argentinas y el Senado dominados por ramas ortodoxas y reaccionarias de la oposición. En materia económica, los militares dejaron atrás una moneda local débil y una deuda externa, que aparecía impagable en un contexto económico desfavorable, con tasas de interés desorbitantes. A pesar de los obstáculos y las resistencias, Raúl Alfonsín nunca se vio tentado por la vía fácil, la de imponer su voluntad refugiándose en artilugios de poder. Realizó en cambio un esfuerzo permanente, desde la teoría, los principios y los valores, de fundar la democracia sobre las bases de una sociedad deliberativa, participativa y argumentativa. El Consejo para la Consolidación de la Democracia, órgano asesor pluralista que conformó Raúl Alfonsín, tuvo justamente el fin de alcanzar una democracia de consensos. Ante el plenario de delegados del Comité Nacional de la Unión Cívica Radical, el domingo 1ro de diciembre de 1985, Raúl Alfonsín leyó un discurso conocido como 'Discurso de Parque Norte' pero titulado 'Convocatoria para una Convergencia Democrática', que incluyó consignas tales como: "No hay sociedad democrática sin disenso; tampoco la hay sin reglas de juego compartidas; ni la hay sin participación. Pero no hay además ni disenso, ni reglas de juego, ni participación democrática sin sujetos democráticos" Raúl Alfonsín impulsó un verdadero modelo de país, que conciliaba lo teórico con lo práctico, que integraba la complejidad de la vida social, y que partía de los principios y valores para de ahí lograr soluciones que mejoraran la calidad de vida de todos los ciudadanos y las posibilidades de las futuras generaciones. La Argentina fue el ejemplo para sus países vecinos, articuló un nuevo paradigma para toda la región, ayudando en los procesos de democratización de Chile, Paraguay, Uruguay y Bolivia. En la última década, una suerte de innoble y engañoso revisionismo histórico intenta imponer una narración sobre la construcción de la democracia y los derechos humanos basada en omisiones y tergiversaciones, que ha desfigurado el papel trascendental del radicalismo en el nacimiento y vigencia de un Estado de derecho moderno, cuando, en los hechos, la UCR fue uno de los pilares fundamentales en los que se apoyó el proceso de transición y consolidación democrática en la Argentina que, con avances y retrocesos, ha sido sostenido por la sociedad hasta hoy. En 1983 iniciamos un camino para la reconstrucción democrática y más tarde realizamos un ejercicio de gobierno –también como oposición– que ha posibilitado el fortalecimiento institucional y aportes sociales irreversibles en la construcción de la ―democracia para siempre‖ que nos propuso Raúl Alfonsín. 231 La democracia se construye entre todos, abrazando la pluralidad y la diversidad de ideas. Porque estamos en esa tarea diaria desde hace ya tres décadas, celebremos juntos, en cada uno de nuestros ámbitos, enarbolando ideales y nobles convicciones. Comité Nacional de la UCR 2 de diciembre de 2013 232 DECLARACIÓN DE PRINCIPIOS DEL PARTIDO POPULAR SOCIALISTA1 (Aprobada en la Asamblea Nacional, el 16 de octubre de 1963, y ratificada en la V Asamblea Nacional en agosto de 1972) La lucha secular del pueblo mexicano por su independencia nacional, primero por su independencia política y después por su independencia económica, he estado impregnada de un profundo anhelo de justicia social. Su móvil no han sido las ideas abstractas, vacías de contenido, sino los objetivos concretos que, al elevar las condiciones de su existencia, conviertan en realidades tangibles la libertad de las personas, los derechos democráticos y la independencia plena de la nación. Desde la revolución de independencia, que alumbró el nacimiento de México, hasta la revolución iniciada en 1910, pasando por la revolución de Reforma, el principal actor del drama histórico ha sido el pueblo trabajador. El mérito de los grandes hombres que lo guiaron en esas etapas críticas reside en que supieron ser sus fieles intérpretes. El Partido Popular Socialista, surgido de la entraña del pueblo mexicano, al recoger esa herencia revolucionaria, declara que su objetivo fundamental es llevarla adelante en las nuevas condiciones de México y del mundo, con la convicción de que las aspiraciones fundamentales del pueblo sólo podrán convertirse en realidades vivas en una sociedad socialista. México no ha estado nunca ni puede estar al margen del proceso de las sociedades humanas. Su propia historia prueba que, aunque con particularidades propias y formas específicas, su transformación desde el comunismo primitivo hasta el régimen capitalista, pasando por la esclavitud y el feudalismo, ha seguido las líneas generales del desarrollo de la sociedad descubiertas por el socialismo científico. En las condiciones actuales del mundo, cuando el imperialismo norteamericano, con todo su poderío económico, político y militar, se ha convertido en el principal obstáculo para el avance de los pueblos que luchan por su independencia y por vencer su atraso económico y social; cuando ha irrumpido en la historia un nuevo régimen social más avanzado, que se basa en el uso planificado de todos sus recursos naturales y humanos y en la supresión de la propiedad privada de los medios de producción, que en unas cuantas décadas se ha colocado a la cabeza de la civilización humana, el pueblo mexicano no puede ya alcanzar su plena independencia y los objetivos democráticos y de justicia social de la Revolución que inició en 1910, siguiendo el camino que la democracia burguesa ha recorrido en su larga evolución hasta llegar al imperialismo, su última etapa. El Partido Popular Socialista declara que sólo un sistema de democracia popular puede alcanzar todos los objetivos de la Revolución Mexicana, convertir en realidad los postulados sociales inscritos en la Constitución de la República, y hacer avanzar a México mediante el uso cabal de su soberanía hacia un orden social sin explotadores. La democracia del pueblo significa la exclusión del poder público de los elementos ligados a las fuerzas reaccionarias, a los monopolios extranjeros y a sus agentes. El gobierno debe integrarse con auténticos representantes de la clase obrera, de los campesinos, El Partido Popular Socialista perdió su registro en la elección de 1994 al no alcanzar el porcentaje mínimo requerido para tal efecto, por la normativa aplicable. 1 233 de la intelectualidad avanzada, de la pequeña burguesía rural y urbana y la burguesía nacional, bajo la dirección de la clase obrera. Entre el pueblo de México y todos los pueblos de la tierra que luchan por vencer su atraso y conquistar su libertad, existen intereses comunes. Sus enemigos son los mismos: el imperialismo y la reacción interior, el latifundismo y las supervivencias del feudalismo. Esta comunidad de intereses es más patente entre los pueblos de la América Latina. Por tanto, el Partido Popular Socialista declara que una de las condiciones para el logro de las aspiraciones comunes de los países de América Latina es su solidaridad, su ayuda mutua y el estrechamiento de sus relaciones económicas y culturales. La solidaridad entre los pueblos no significa la intervención de los gobiernos de sus países en los asuntos internos de los otros. En la lucha común por el advenimiento de una sociedad más justa que la de hoy, cada pueblo ha de seguir sus propias vías de desarrollo. El Partido Popular Socialista declara que el socialismo en México será principalmente el fruto del movimiento revolucionario mexicano, de la madurez de la conciencia de clase del proletariado mexicano, de su entrenamiento político, de su organización, de su lucha y, sobre todo, de su capacidad para conquistar la dirección de todo el pueblo trabajador, llevándolo al convencimiento de que sólo con el régimen socialista podrá liberarse de la miseria, de la inseguridad, de la ignorancia y del temor al futuro. Los elementos más reaccionarios del imperialismo no sólo atentan contra la soberanía, la integridad y la libertad de nuestro pueblo sino que, con el fin de restablecer la dominación capitalista en toda la tierra y de estrangular las pujantes revoluciones nacionales que se desarrollan en todos los continentes, amenaza con el desencadenamiento de una guerra nuclear que, de estallar, provocaría una catástrofe cuyos efectos destructores no pueden siquiera imaginarse. Por eso el problema de la guerra y de la paz es, a juicio del Partido Popular Socialista, el problema más importante de nuestra época. Ante el pueblo mexicano se plantea, como su deber más urgente, la lucha por el mantenimiento de la paz y por el desarme total y completo, pues el fin de la guerra fría y la seguridad internacional son condiciones esenciales para que México pueda avanzar aceleradamente hacia el logro de sus objetivos inmediatos y lejanos. Mientras que la guerra fría sirve a los fines del imperialismo, impulsa la guerra armamentista, mantiene la tensión de las relaciones internacionales y constituye un pretexto para la intervención del imperialismo en los asuntos interiores de otros países, la coexistencia pacífica de los estados de distinto régimen social, por el contrario, sirve a los intereses de los pueblos, abre el camino para el desarme y crea condiciones para que los pueblos puedan ejercer, sin interferencias extrañas, su derecho de autodeterminación, y tomar las medidas indispensables para su rápido progreso independiente. La coexistencia pacífica no significa la conciliación de tendencias o de ideologías incompatibles sino una forma de la lucha de clases, determinada por el hecho de que las grandes potencias poseen armas destructivas capaces de convertir la tierra en un desierto inhabitable durante un período imprevisible. Esta realidad es la que impone la necesidad de que la competencia entre el socialismo y el capitalismo se decida en forma pacífica y no por la fuerza de las armas. El socialismo científico es una doctrina social y política esencialmente humanista. Su fin es la liberación del hombre en todos los aspectos de su vida: liberación de 234 la miseria y de la ignorancia, pero también del conflicto secular entre los hombres mismos. Si los seres humanos viven y trabajan, sienten y gozan en la sociedad y mediante la sociedad, su lucha por crear las condiciones para que se realicen los fines del socialismo no debe llevarse a cabo por caminos que conduzcan a la destrucción de la sociedad y los hagan retroceder al período de su prehistoria. La vida del mundo y la de México son cambiantes. Tesis válidas ayer o en otros lugares, pueden dejar de tener vigencia hoy o ser inoperantes en nuestro país. Esto significa que hay necesidad de analizar concienzuda y profundamente la realidad mundial y nacional, una y otra vez, para que nuestros programas y nuestras tesis respondan siempre a la situación cambiante. El dogmatismo, que pretende convertir las tesis y los principios en normas válidas para todos los tiempos y en todas partes, ocasiona un gran daño a la causa revolucionaria. Lo mismo el sectarismo, que niega la necesidad de la alianza con otras fuerzas sociales y políticas para el logro de ciertos objetivos concretos. Son también peligrosamente dañinos el revisionismo que, a pretexto de la originalidad del movimiento social de México, a la que se da un carácter absoluto, vuelve la espalda a la filosofía del marxismo-leninismo, y el oportunismo, que se conforma con éxitos parciales sacrificando las metas esenciales. El Partido Popular Socialista mantendrá una lucha resuelta contra estas desviaciones; se esforzará en elevar el nivel político de todos sus militantes y cuadros dirigentes, y librará de modo sistemático una lucha resuelta contra la ideología burguesa en bancarrota insalvable, fuente de esas tesis erróneas. La unidad, independencia y elevación de la conciencia del movimiento obrero mexicano; su alianza con los campesinos y demás fuerzas progresistas, y la creación de un amplio frente democrático y antiimperialista, son obstaculizados por la división de los grupos que declaran basar su actividad en la filosofía del materialismo dialéctico. Por tanto, el Partido Popular Socialista se esforzará por la unidad de esos grupos y declara su disposición a fundirse en un solo gran partido unido de carácter socialista, sobre la base de un programa colectivamente discutido y aprobado, que tenga en cuenta la realidad nacional. Con base en estos principios, el Partido Popular Socialista formulará su programa general y sus demandas inmediatas, organizará su actividad permanente y estudiará cada problema para proponer su solución adecuada, convencido de que el desarrollo de México, impulsado vigorosa y hábilmente por la clase obrera y su partido –por hoy el propio Partido Popular Socialista-, llevará a su pueblo a niveles de vida cada vez más elevados y justos, hasta que logre su liberación definitiva. 235 LEGISLACIÓN Ley Orgánica de Partidos Políticos (España) (versión original) EXPOSICIÓN DE MOTIVOS Ley Orgánica 6/2002, de 27 de junio, de Partidos Políticos. Don Juan Carlos I, Rey de España, A todos los que la presente vieren y entendieren, sabed: Que las Cortes Generales han aprobado y Yo vengo en sancionar la siguiente Ley Orgánica: La Ley 54/1978, de Partidos Políticos, norma pre-constitucional, breve tanto en artículos como en contenidos, ha servido primordialmente para asentar un procedimiento sencillo de constitución en libertad de los partidos políticos, objetivo, por otra parte, no menor en el momento fundacional en que vino a dictarse. El resto de las previsiones que hoy conforman su estatuto jurídico en España se ha derivado de lo contenido en la propia Constitución, de normas que, como los Reglamentos Parlamentarios o la Ley Electoral, concretan su función y su papel esencial en nuestro sistema democrático, de reformas legislativas posteriores como las contenidas en el Código Penal sobre la ilegalidad de determinadas asociaciones o las relacionadas con la financiación de los partidos, y de un trabajo interpretativo intenso del Poder Judicial y del propio Tribunal Constitucional. Transcurridos casi veinticinco años desde la aprobación de esta Ley de Partidos todavía vigente, resulta hoy evidente la insuficiencia de un estatuto de los partidos incompleto y fragmentario en el marco de una democracia madura y firmemente consolidada en la que el protagonismo y la significación constitucional de los partidos no ha hecho sino incrementarse. Por ello, procede ahora su reforma, reclamada por una serie importante de razones. Se trata, en primer lugar, de recoger con claridad y sistema la experiencia acumulada en estos años. Se trata, también, de renovar normas ancladas en las preocupaciones prioritarias del pasado, que resultan inadecuadas e insuficientes para disciplinar las nuevas realidades del presente. Especialmente si se tiene en cuenta el vigor con que la sociedad complementa hoy la acción de las instituciones y abre vías nuevas de participación o de relación con las mismas a través de instrumentos que, como las asociaciones, las fundaciones o los propios partidos políticos, están siendo objeto de la correspondiente modernización legislativa. Por otra parte, aunque los partidos políticos no son órganos constitucionales sino entes privados de base asociativa, forman parte esencial de la arquitectura constitucional, realizan funciones de una importancia constitucional primaria y disponen de una segunda naturaleza que la doctrina suele resumir con referencias reiteradas a su relevancia constitucional y a la garantía institucional de los mismos por parte de la Constitución. Desde uno u otro punto de vista, el 237 tiempo presente reclama el fortalecimiento y la mejora de su estatuto jurídico con un régimen más perfilado, garantista y completo. Si ello es así para toda asociación, con más motivo ha de serlo para las asociaciones políticas, cuya finalidad es la de aunar convicciones y esfuerzos para incidir en la dirección democrática de los asuntos públicos, contribuir al funcionamiento institucional y provocar cambios y mejoras desde el ejercicio del poder político. Pero también en cuanto los partidos son instrumentos fundamentales de la acción del Estado, en un Estado de Derecho avanzado y exigente como el que disfrutamos, que pone límites y establece garantías y controles frente a cualquier sujeto, por relevante que éste sea en la estructura constitucional. Puede decirse, incluso, que cuanto mayor es el relieve del sujeto y su función en el sistema, más interés tiene el Estado de Derecho en afinar su régimen jurídico. Junto a todo ello hay, en fin, en nuestro caso, una coincidencia general sobre la carencia de la legislación actual a la hora de concretar las exigencias constitucionales de organización y funcionamiento democráticos y de una actuación sujeta a la Constitución y a las leyes. Tanto en lo que se refiere al entendimiento de los principios democráticos y valores constitucionales que deben ser respetados en su organización interna o en su actividad externa, como en lo que afecta a los procedimientos para hacerlos efectivos. Esa carencia reclama ahora un esfuerzo añadido para completar las disposiciones vigentes. El objetivo es garantizar el funcionamiento del sistema democrático y las libertades esenciales de los ciudadanos, impidiendo que un partido político pueda, de forma reiterada y grave, atentar contra ese régimen democrático de libertades, justificar el racismo y la xenofobia o apoyar políticamente la violencia y las actividades de bandas terroristas. Especialmente si se tiene en cuenta que, por razón de la actividad del terrorismo, resulta indispensable identificar y diferenciar con toda nitidez aquellas organizaciones que defienden y promueven sus ideas y programas, cualesquiera que éstas sean, incluso aquellas que pretenden revisar el propio marco institucional, con un respeto escrupuloso de los métodos y principios democráticos, de aquellas otras que sustentan su acción política en la connivencia con la violencia, el terror, la discriminación, la exclusión y la violación de los derechos y de las libertades. Capítulo I. De la Creación de los Partidos Políticos Artículo 1. Libertad de creación y afiliación. 1. Los españoles podrán crear libremente partidos políticos conforme a lo dispuesto en la Constitución y en la presente Ley Orgánica. 2. La afiliación a un partido político es libre y voluntaria. Nadie puede ser obligado a constituir un partido o a integrarse o a permanecer en el mismo. 3. Los partidos políticos podrán constituir e inscribir federaciones, confederaciones y uniones de partidos mediante el cumplimiento de lo previsto en el presente capítulo y previo acuerdo expreso de sus órganos competentes. 238 Artículo 2. Capacidad para constituir. 1. Los promotores de un partido político deben ser personas físicas, mayores de edad, que se encuentren en el pleno ejercicio de sus derechos, no estén sujetos a ninguna condición legal para el ejercicio de los mismos y no hayan sido penalmente condenados por asociación ilícita, o por alguno de los delitos graves previstos en los Títulos XXI a XXIV del Código Penal. Esta última causa de incapacidad no afectará a quienes hayan sido judicialmente rehabilitados. 2. Los partidos políticos constituidos podrán establecer en sus estatutos la creación y reconocimiento de organizaciones juveniles. Artículo 3. Constitución y personalidad jurídica. 1. El acuerdo de constitución habrá de formalizarse mediante acta fundacional, que deberá constar en documento público y contener, en todo caso, la identificación personal de los promotores, la del que se propone constituir, los integrantes de los órganos provisionales, el domicilio y los estatutos por los que habrá de regirse el partido que trata de constituirse. La denominación de los partidos no podrá incluir términos o expresiones que induzcan a error o confusión sobre su identidad o que sean contrarias a las leyes o los derechos fundamentales de las personas. Tampoco podrá coincidir, asemejarse o identificarse, aun fonéticamente, con la de ningún otro partido previamente inscrito en el Registro o declarado ilegal, disuelto o suspendido por decisión judicial, con la identificación de personas físicas, o con la denominación de entidades preexistentes o marcas registradas. 2. Los partidos políticos adquieren personalidad jurídica por la inscripción en el Registro de Partidos Políticos que, a estos efectos, existirá en el Ministerio del Interior, previa presentación en aquél del acta fundacional suscrita por sus promotores, de aquellos documentos que acrediten el cumplimiento de los requisitos previstos en la presente Ley Orgánica. Artículo 4. Inscripción en el Registro. 1. Los promotores de los partidos políticos realizarán las actuaciones necesarias para su inscripción. Los promotores de partidos no inscritos responderán personal y solidariamente de las obligaciones contraídas con terceros, cuando hubieren manifestado actuar en nombre del partido. 2. Dentro de los veinte días siguientes a la presentación de la documentación completa en el Registro de Partidos Políticos, el Ministerio del Interior procederá a practicar la inscripción del partido. Dicho plazo quedará, sin embargo, suspendido si se considera necesario iniciar alguno de los procedimientos previstos en el artículo siguiente. 3. Salvo en los casos de suspensión del plazo a que se refiere el apartado anterior, transcurridos los veinte días de que dispone el Ministerio del Interior, se entenderá producida la inscripción, que confiere la personalidad jurídica, hace pública la constitución y los estatutos del 239 mismo, vincula a los poderes públicos, y es garantía tanto para los terceros que se relacionan con el partido como para sus propios miembros. 4. La inscripción en el Registro producirá efectos indefinidamente mientras no se anote en el mismo su suspensión o disolución, bien por notificación de la decisión acordada por el propio partido de acuerdo con las previsiones estatutarias, bien por ser declarado judicialmente ilegal y disuelto o suspendido. Todo ello sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 6 del artículo 10 y, en cuanto al alcance y efectos de la suspensión, en el apartado 8 del artículo 11 de la presente Ley Orgánica. Artículo 5. Examen de los requisitos para la inscripción. 1. Cuando se adviertan defectos formales en el acta o en la documentación que la acompaña, o cuando los proponentes carezcan de capacidad, el Ministerio del Interior lo pondrá en conocimiento de los interesados para que puedan subsanar los defectos advertidos. En tal caso, el plazo de inscripción se suspenderá desde el momento de la notificación y se reanudará una vez que los mismos hayan sido debidamente corregidos. 2. Cuando de la documentación presentada se deduzcan indicios racionales en relación con la ilicitud penal del partido, el Ministerio del Interior lo pondrá en conocimiento del Ministerio Fiscal, dentro del plazo de veinte días a que se refiere el artículo anterior, mediante resolución fundada que irá acompañada de los elementos probatorios disponibles para apreciar dichos indicios. 3. El Ministerio Fiscal, en el plazo de veinte días desde que reciba la comunicación a que se refiere el apartado anterior, optará, en función de que se consideren suficientes o no los indicios de ilicitud penal, por ejercer ante la jurisdicción penal las acciones que correspondan o por devolver la comunicación al Ministerio del Interior a los efectos de completar la inscripción. 4. La remisión de la comunicación al Ministerio Fiscal determinará la suspensión del plazo previsto en el apartado 2 del artículo anterior, durante todo el tiempo que medie hasta la devolución por el mismo al Ministerio del Interior de la comunicación fundada en la no apreciación de motivos suficientes de ilicitud penal o hasta que el Juez Penal resuelva sobre la procedencia de la inscripción o, en su caso, como medida cautelar, sobre la reanudación provisional del plazo para la inscripción. Dicha remisión y la correspondiente suspensión del plazo para la inscripción serán inmediatamente notificadas a los promotores interesados. 5. Las actuaciones administrativas relacionadas con la inscripción del partido político podrán recurrirse ante la jurisdicción contenciosoadministrativa conforme a las previsiones de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. 6. Cuando se persiguiese la inscripción en el Registro de Partidos Políticos de un partido que pretenda continuar o suceder la actividad de otro declarado ilegal y disuelto, se actuará conforme a lo previsto en el del artículo 12 de la presente ley. 240 Capítulo II. De la Organización, Funcionamiento y Actividades de los Partidos Políticos Artículo 6. Principios democrático y de legalidad. Los partidos políticos se ajustarán en su organización, funcionamiento y actividad a los principios democráticos y a lo dispuesto en la Constitución y en las leyes. Artículo 7. Organización y funcionamiento. 1. La estructura interna y el funcionamiento de los partidos políticos deberán ser democráticos. 2. Sin perjuicio de su capacidad organizativa interna, los partidos deberán tener una asamblea general del conjunto de sus miembros, que podrán actuar directamente o por medio de compromisarios, y a la que corresponderá, en todo caso, en cuanto órgano superior de gobierno del partido, la adopción de los acuerdos más importantes del mismo, incluida su disolución. 3. Los órganos directivos de los partidos se determinarán en los estatutos y deberán ser provistos mediante sufragio libre y secreto. 4. Los estatutos o los reglamentos internos que los desarrollen, deberán fijar para los órganos colegiados un plazo de convocatoria suficiente de las reuniones para preparar los asuntos a debate, el número de miembros requerido para la inclusión de asuntos en el orden del día, unas reglas de deliberación que permitan el contraste de pareceres y la mayoría requerida para la adopción de acuerdos. Esta última será, por regla general, mayoría simple de presentes o representados. 5. Los estatutos deberán prever, asimismo, procedimientos de control democrático de los dirigentes elegidos. Artículo 8. Derechos y deberes de los afiliados. 1. Los miembros de los partidos políticos deben ser personas físicas, mayores de edad, y no tener limitada ni restringida su capacidad de obrar. Todos tendrán iguales derechos y deberes. 2. Los estatutos contendrán una relación detallada de los derechos de los afiliados, incluyendo, en todo caso, los siguientes: a) A participar en las actividades del partido y en los órganos de gobierno y representación, a ejercer el derecho de voto, así como asistir a la Asamblea general, de acuerdo con los estatutos. b) A ser electores y elegibles para los cargos del mismo. c) A ser informados acerca de la composición de los órganos directivos y de administración o sobre las decisiones adoptadas por los órganos directivos, sobre las actividades realizadas y sobre la situación económica. d) A impugnar los acuerdos de los órganos del partido que estimen contrarios a la Ley o a los estatutos. 241 3. La expulsión y el resto de medidas sancionadoras que impliquen privación de derechos a los afiliados sólo podrán imponerse mediante procedimientos contradictorios, en los que se garantice a los afectados el derecho a ser informados de los hechos que den lugar a tales medidas, el derecho a ser oídos con carácter previo a la adopción de las mismas, el derecho a que el acuerdo que imponga una sanción sea motivado, y el derecho a formular, en su caso, recurso interno. 4. Los afiliados a un partido político cumplirán las obligaciones que resulten de las disposiciones estatutarias y, en todo caso, las siguientes: a) Compartir las finalidades del partido y colaborar para la consecución de las mismas. b) Respetar lo dispuesto en los estatutos y en las leyes. c) Acatar y cumplir los acuerdos válidamente adoptados por los órganos directivos del partido. d) Abonar las cuotas y otras aportaciones que, con arreglo a los estatutos, puedan corresponder a cada uno. Artículo 9. Actividad. 1. Los partidos políticos ejercerán libremente sus actividades. Deberán respetar en las mismas los valores constitucionales, expresados en los principios democráticos y en los derechos humanos. Desarrollarán las funciones que constitucionalmente se les atribuyen de forma democrática y con pleno respeto al pluralismo. 2. Un partido político será declarado ilegal cuando su actividad vulnere los principios democráticos, particularmente cuando con la misma persiga deteriorar o destruir el régimen de libertades o imposibilitar o eliminar el sistema democrático, mediante alguna de las siguientes conductas, realizadas de forma reiterada y grave: a) Vulnerar sistemáticamente las libertades y derechos fundamentales, promoviendo, justificando o exculpando los atentados contra la vida o la integridad de las personas, o la exclusión o persecución de personas por razón de su ideología, religión o creencias, nacionalidad, raza, sexo u orientación sexual. b) Fomentar, propiciar o legitimar la violencia como método para la consecución de objetivos políticos o para hacer desaparecer las condiciones precisas para el ejercicio de la democracia, del pluralismo y de las libertades políticas. c) Complementar y apoyar políticamente la acción de organizaciones terroristas para la consecución de sus fines de subvertir el orden constitucional o alterar gravemente la paz pública, tratando de someter a un clima de terror a los poderes públicos, a determinadas personas o grupos de la sociedad o a la población en general, o contribuir a multiplicar los efectos de la violencia terrorista y del miedo y la intimidación generada por la misma. 3. Se entenderá que en un partido político concurren las circunstancias del apartado anterior cuando se produzca la repetición o acumulación de alguna de las conductas siguientes: 242 a) Dar apoyo político expreso o tácito al terrorismo, legitimando las acciones terroristas para la consecución de fines políticos al margen de los cauces pacíficos y democráticos, o exculpando y minimizando su significado y la violación de derechos fundamentales que comporta. b) Acompañar la acción de la violencia con programas y actuaciones que fomentan una cultura de enfrentamiento y confrontación civil ligada a la actividad de los terroristas, o que persiguen intimidar, hacer desistir, neutralizar o aislar socialmente a quienes se oponen a la misma, haciéndoles vivir cotidianamente en un ambiente de coacción, miedo, exclusión o privación básica de las libertades y, en particular, de la libertad para opinar y para participar libre y democráticamente en los asuntos públicos. c) Incluir regularmente en sus órganos directivos o en sus listas electorales personas condenadas por delitos de terrorismo que no hayan rechazado públicamente los fines y los medios terroristas, o mantener un amplio número de sus afiliados doble militancia en organizaciones o entidades vinculadas a un grupo terrorista o violento, salvo que hayan adoptado medidas disciplinarias contra éstos conducentes a su expulsión. d) Utilizar como instrumentos de la actividad del partido, conjuntamente con los propios o en sustitución de los mismos, símbolos, mensajes o elementos que representen o se identifiquen con el terrorismo o la violencia y con las conductas asociadas al mismo. e) Ceder, en favor de los terroristas o de quienes colaboran con ellos, los derechos y prerrogativas que el ordenamiento, y concretamente la legislación electoral, conceden a los partidos políticos. f) Colaborar habitualmente con entidades o grupos que actúan de forma sistemática de acuerdo con una organización terrorista o violenta, o que amparan o apoyan al terrorismo o a los terroristas. g) Apoyar desde las instituciones en las que se gobierna, con medidas administrativas, económicas o de cualquier otro orden, a las entidades mencionadas en el párrafo anterior. h) Promover, dar cobertura o participar en actividades que tengan por objeto recompensar, homenajear o distinguir las acciones terroristas o violentas o a quienes las cometen o colaboran con las mismas. i) Dar cobertura a las acciones de desorden, intimidación o coacción social vinculadas al terrorismo o la violencia. 4. Para apreciar y valorar las actividades a que se refiere el presente artículo y la continuidad o repetición de las mismas a lo largo de la trayectoria de un partido político, aunque el mismo haya cambiado de denominación, se tendrán en cuenta las resoluciones, documentos y comunicados del partido, de sus órganos y de sus Grupos parlamentarios y municipales, el desarrollo de sus actos públicos y convocatorias ciudadanas, las manifestaciones, actuaciones y compromisos públicos de sus dirigentes y de los miembros de sus Grupos parlamentarios y municipales, las propuestas formuladas en el seno de las instituciones o al margen de las mismas, así como las actitudes significativamente repetidas de sus afiliados o candidatos. Serán igualmente tomadas en consideración las sanciones administrativas impuestas al partido político o a sus miembros y las condenas penales que hayan recaído sobre sus dirigentes, candidatos, cargos electos o afiliados, 243 por delitos tipificados en los Títulos XXI a XXIV del Código Penal, sin que se hayan adoptado medidas disciplinarias contra éstos conducentes a su expulsión. >>> Capítulo III. De la Disolución o Suspensión Judicial de los Partidos Políticos Artículo 10. Disolución o suspensión judicial. 1. Además de por decisión de sus miembros, acordada por las causas y por los procedimientos previstos en sus estatutos, sólo procederá la disolución de un partido político o, en su caso, su suspensión, por decisión de la autoridad judicial competente y en los términos previstos en los apartados 2 y 3 del presente artículo. La disolución surtirá efectos desde su anotación en el Registro de Partidos Políticos, previa notificación del propio partido o del órgano judicial que decrete la disolución. 2. La disolución judicial de un partido político será acordada por el órgano jurisdiccional competente en los casos siguientes: a) Cuando incurra en supuestos tipificados como asociación ilícita en el Código Penal. b) Cuando vulnere de forma continuada, reiterada y grave la exigencia de una estructura interna y un funcionamiento democráticos, conforme a lo previsto en los artículos 7 y 8 de la presente Ley Orgánica. c) Cuando de forma reiterada y grave su actividad vulnere los principios democráticos o persiga deteriorar o destruir el régimen de libertades o imposibilitar o eliminar el sistema democrático, mediante las conductas a que se refiere el artículo 9. 3. La suspensión judicial de un partido político sólo procederá si así lo dispone el Código Penal. Podrá acordarse también como medida cautelar, en virtud de lo dispuesto en la Ley de Enjuiciamiento Criminal o en los términos del apartado 8 del artículo 2 de la presente Ley Orgánica. 4. El supuesto previsto en el párrafo a) del apartado 2 del presente artículo será resuelto por el Juez competente en el orden jurisdiccional penal, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley Orgánica del Poder Judicial, la Ley de Enjuiciamiento Criminal y el Código Penal. 5. Los supuestos previstos en los párrafos b) y c) del apartado 2 de este artículo serán resueltos por la Sala especial del Tribunal Supremo regulada en el artículo 61 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, de acuerdo con el procedimiento establecido en el artículo siguiente de la presente Ley Orgánica, que tendrá carácter preferente. 6. La eventual coincidencia en el tiempo de los procedimientos judiciales previstos en los anteriores apartados 4 y 5 de este artículo respecto de un mismo partido político no interferirá la continuación de ambos hasta su finalización, produciendo cada uno de ellos los correspondientes efectos. No podrá, por el contrario, acordarse la disolución voluntaria de un partido 244 político cuando se haya iniciado un proceso de declaración judicial de ilegalidad del mismo por razón de uno u otro apartado o de ambos. Artículo 11. Procedimiento. 1. Están legitimados para instar la declaración de ilegalidad de un partido político y su consecuente disolución, en virtud de lo dispuesto en los párrafos b) y c) del apartado 2 del artículo anterior de esta Ley Orgánica, el Gobierno y el Ministerio Fiscal. El Congreso de los Diputados o el Senado podrán instar al Gobierno que solicite la ilegalización de un partido político, quedando obligado el Gobierno a formalizar la correspondiente solicitud de ilegalización, previa deliberación del Consejo de Ministros, por las causas recogidas en el artículo 9 de la presente Ley Orgánica. La tramitación de este acuerdo se ajustará al procedimiento establecido, respectivamente, por la Mesa del Congreso de los Diputados y del Senado. 2. La acción por la que se pretende la declaración a que se refiere el apartado anterior se iniciará mediante demanda presentada ante la Sala especial del Tribunal Supremo prevista en el artículo 61 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, a la que se adjuntarán los documentos que acrediten la concurrencia de los motivos de ilegalidad. 3. La Sala procederá inmediatamente al emplazamiento del partido político afectado, dándole traslado de la demanda, para que pueda comparecer ante la misma en el plazo de ocho días. Una vez comparecido en debida forma o transcurrido el plazo correspondiente sin haberlo realizado, la Sala analizará la admisión inicial de la demanda pudiendo inadmitir la misma mediante auto si concurre alguna de las siguientes causas: a) Que se hubiera interpuesto por persona no legitimada o no debidamente representada. b) Que manifiestamente no se cumplan los requisitos sustantivos o de forma para su admisión. c) Que la demanda carezca manifiestamente de fundamento. La apreciación de la concurrencia de alguna de las causas indicadas se pondrá de manifiesto a las partes para que puedan formular alegaciones sobre la misma en el plazo común de diez días. 4. Una vez admitida la demanda se emplazará al demandado, si hubiere comparecido, para la contestación a la demanda por el plazo de veinte días. 5. Si las partes lo han propuesto en sus escritos de demanda o de contestación o la Sala lo considera necesario, se abrirá un período de prueba que se regirá en cuanto a sus plazos y sustanciación por las reglas que sobre este extremo se contienen en los capítulos V y VI del Título I del Libro ll de la Ley de Enjuiciamiento Civil. 6. Del conjunto de la prueba practicada se dará vista a las partes, que podrán formular alegaciones sobre las mismas por plazo sucesivo de veinte días, transcurridos los cuales, se hayan formalizado o no, el proceso quedará concluso para sentencia que deberá dictarse en veinte días. 7. La sentencia dictada por la Sala especial del Tribunal Supremo, que podrá declarar la disolución del partido político o desestimar la demanda, no será objeto de recurso alguno sin perjuicio, en su caso, del recurso de 245 amparo ante el Tribunal Constitucional, y será ejecutiva desde el momento de su notificación. Si se decreta la disolución, la Sala ordenará la cancelación de la correspondiente inscripción registral, y el fallo producirá los efectos que se determinan en el artículo siguiente de esta Ley Orgánica. Si se desestima la demanda, ésta sólo podrá volver a reiterarse si se presentan ante el Tribunal Supremo nuevos elementos de hecho, suficientes para realizar valoraciones sobre la actividad ilegal de un partido diferentes a las ya contenidas en la sentencia. 8. La Sala, durante la tramitación del proceso, de oficio o a instancia de parte, podrá adoptar cualquiera de las medidas cautelares previstas en la Ley de Enjuiciamiento Civil conforme al procedimiento previsto en la misma. En particular, la Sala podrá acordar la sus-pensión cautelar de las actividades del partido hasta que se dicte sentencia, con el alcance y los efectos que estime oportunos para salvaguardar el interés general. En tal caso, la Sala ordenará la correspondiente anotación preventiva en el Registro de Partidos Políticos. Artículo 12. Efectos de la disolución judicial. 1. La disolución judicial de un partido político producirá los efectos previstos en las leyes y, en particular, los siguientes: a) Tras la notificación de la sentencia en la que se acuerde la disolución, procederá el cese inmediato de toda la actividad del partido político disuelto. El incumplimiento de esta disposición dará lugar a responsabilidad, conforme a lo establecido en el Código Penal. b) Los actos ejecutados en fraude de ley o con abuso de personalidad jurídica no impedirán la debida aplicación de ésta. Se presumirá fraudulenta y no procederá la creación de un nuevo partido político o la utilización de otro ya inscrito en el Registro que continúe o suceda la actividad de un partido declarado ilegal y disuelto. c ) La disolución determinará la apertura de un proceso de liquidación patrimonial, llevado a cabo por tres liquidadores designados por la Sala sentenciadora. El patrimonio neto resultante se destinará por el Tesoro a actividades de interés social o humanitario. 2. Corresponde a la Sala sentenciadora asegurar, en trámite de ejecución de sentencia, que se respeten y ejecuten todos los efectos previstos por las leyes para el supuesto de disolución de un partido político. 3. En particular, corresponderá a la Sala sentenciadora, previa audiencia de los interesados, declarar la improcedencia de la continuidad o sucesión de un partido disuelto a la que se refiere el párrafo b) del apartado 1, teniendo en cuenta para determinar la conexión la similitud sustancial de ambos partidos políticos, de sus estructura, organización y funcionamiento, de las personas que las componen, rigen, representan o administran, de la procedencia de los medios de financiación o materiales, o de cualesquiera otras circunstancias relevantes que, como su disposición a apoyar la violencia o el terrorismo, permitan considerar dicha continuidad o sucesión en contraste con los datos y documentos obrantes en el proceso en el que se decretó la ilegalización y disolución. Además de las partes de este proceso, podrán instar el pronunciamiento de la Sala sentenciadora el Ministerio del Interior y el Ministerio Fiscal, en el 246 supuesto de que se presente para su inscripción conforme a lo dispuesto en los artículos 4 y 5 de esta Ley Orgánica. 4. La Sala sentenciadora rechazará fundadamente las peticiones, incidentes y excepciones que se formulen con manifiesto abuso de derecho o entrañen abuso de la personalidad jurídica, fraude de ley o procesal. <<< >>> Capítulo IV. De la Financiación de los Partidos Políticos Artículo 13. Financiación. 1. La financiación de los partidos políticos se llevará a cabo de conformidad con lo previsto en la Ley Orgánica 3/1987, de 2 de julio, sobre Financiación de los Partidos Políticos. 2. De conformidad con la misma y con lo dispuesto en la Ley Orgánica 2/1982, de 12 de mayo, del Tribunal de Cuentas, y con la Ley 7/1988, de 5 de abril, de Funcionamiento del Tribunal de Cuentas, los partidos políticos asumen las obligaciones formales y personales en relación con la acreditación de fines y cumplimiento de requisitos previstos en la citada normativa en lo que se refiere al control de los fondos públicos que reciben. 247 JURISPRUDENCIA RESOLUCIÓN DE LA SALA SUPERIOR DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN RECURSO DE RECONSIDERACIÓN EXPEDIENTE: SUP-REC-190/2013 RECURRENTE: PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL AUTORIDAD RESPONSABLE: SALA REGIONAL DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, CORRESPONDIENTE A LA TERCERA CIRCUNSCRIPCIÓN PLURINOMINAL, CON SEDE EN XALAPA, VERACRUZ MAGISTRADO PONENTE: SALVADOR OLIMPO NAVA GOMAR SECRETARIOS: HUGO DOMÍNGUEZ BALBOA, OMAR ESPINOZA MAURICIO I. DEL TORO HUERTA Y JORGE ALBERTO MEDELLÍN PINO HOYO, México, Distrito Federal, a veintiocho de diciembre de dos mil trece. VISTOS para resolver los autos del recurso de reconsideración identificado en el rubro, interpuesto por el Partido Revolucionario Institucional para controvertir la sentencia dictada el veinte de diciembre de dos mil trece, por la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, correspondiente a la Tercera Circunscripción Plurinominal, con sede en Xalapa, Veracruz, en el juicio de revisión constitucional electoral SX-JRC-349/2013, y RESULTANDO Primero. Antecedentes. De lo narrado por el partido accionante en su recurso, así como de las constancias que obran en autos se advierte: I. Jornada electoral. El siete de julio de dos mil trece, se llevaron a cabo elecciones en el estado de Oaxaca, para elegir entre otros cargos, a los integrantes del Ayuntamiento de San Dionisio del Mar, de la citada entidad federativa. II. Cambio de sede del Consejo Municipal Electoral de San Dionisio del Mar, Oaxaca. El nueve de julio de dos mil trece, el Consejo General del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca autorizó mediante acuerdo CG-IEEPCO-80/2013, el cambio de sede, entre otros, del Consejo Municipal Electoral de San Dionisio del Mar, Oaxaca, a efecto de que se realizara el cómputo municipal correspondiente. III. Sesión de cómputo municipal en sede distrital. El once de julio de dos mil trece, el XXIII Consejo Distrital del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca, con sede en Juchitán de Zaragoza, efectuó la sesión de cómputo respectivo obteniendo como resultado una diferencia de diecisiete votos entre el Partido Socialdemócrata de Oaxaca y la Coalición "Compromiso por Oaxaca", integrada por los partidos políticos Revolucionario Institucional y Verde Ecologista de México, posicionados en primero y segundo lugar, respectivamente. 249 IV. Recurso de inconformidad. Contra lo anterior, el quince de julio de dos mil trece, el Partido Revolucionario Institucional presentó el recurso de inconformidad RIN/EA/040/2013, el cual, una vez declarado improcedente el incidente de pretensión de nuevo escrutinio y cómputo respectivo, fue resuelto por el Tribunal Estatal Electoral del Poder Judicial de Oaxaca, esencialmente, en el sentido de declarar válido el cómputo de la elección en San Dionisio del Mar, Oaxaca, ordenando al efecto se expidieran las constancias de mayoría a la planilla postulada por el Partido Socialdemócrata de dicha entidad federativa. V. Primer juicio de revisión constitucional electoral (SX-JRC-332/2013). El diecinueve de octubre del año en curso, el Partido Revolucionario Institucional, promovió el señalado medio de impugnación en contra de la resolución del tribunal local antes referida, el cual fue resuelto en el sentido de revocar la sentencia controvertida a efecto de que se recontaran los votos de las casillas 0838 básica, 0838 contigua 1, 0838 contigua 2, 0839 contigua 1, 0840 básica, y 0840 contigua 1, y, posteriormente, se emitiera una nueva resolución. VI. Cumplimiento del tribunal local a lo ordenado en el SX-JRC332/2013. El once de diciembre del año en curso, el Tribunal Estatal Electoral del Poder Judicial de Oaxaca emitió una nueva resolución en la que declaró válido el cómputo municipal que realizó el propio tribunal local y ordenó expedir la constancia de mayoría a favor del Partido Socialdemócrata de dicho Estado, por haber ganado la elección, obtenido una diferencia de ocho votos sobre el segundo lugar ocupado por la Coalición "Compromiso por Oaxaca". VII. Segundo juicio de revisión constitucional electoral (SX-JRC349/2013). Inconforme con lo anterior, el dieciséis de diciembre de dos mil trece, el Partido Revolucionario Institucional presentó un segundo juicio de revisión constitucional electoral; la Sala Regional Xalapa, al resolverlo decidió confirmar el nuevo cómputo realizado por el tribunal local en el que se otorgó el triunfó a la planilla de candidatos postulada por el Partido Socialdemócrata en la mencionada entidad federativa. Segundo. Recurso de reconsideración. Inconforme con la sentencia de la Sala Regional Xalapa, el veintitrés de diciembre de dos mil trece, el Partido Revolucionario Institucional, por conducto de Teresita de Jesús Luiz Ojeda y Elías Cortés López, quienes se ostentan como representantes propietarios del citado instituto político, ante el Consejo Municipal del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca, con sede en San Dionisio del Mar y, ante el Consejo General del citado Instituto, interpuso recurso de reconsideración en la Oficialía de Partes de esa Sala Regional. Tercero. Trámite y sustanciación. I. Recepción del expediente en Sala Superior y turno. Mediante oficio recibido en la Oficialía de Partes de esta Sala Superior el veinticuatro de diciembre de dos mil trece, el Secretario General de Acuerdos de la Sala Regional Xalapa remitió a esta Sala Superior el recurso de reconsideración, con sus anexos y, en su 250 oportunidad, se ordenó integrar el expediente SUP-REC-190/2013 y turnarlo a la Ponencia del Magistrado Salvador Olimpo Nava Gomar. II. Radicación, admisión y cierre de instrucción. En su oportunidad, el Magistrado Instructor acordó radicar y admitir el medio de impugnación en que se actúa y, al no existir trámite pendiente de desahogar cerró instrucción, con lo cual los autos quedaron en estado de dictar sentencia. CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia. Esta Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación es competente para conocer y resolver el presente asunto, en términos de los artículos 41, párrafo segundo, base VI, y 99, párrafo cuarto, fracción IX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 186, fracción X, y 189, fracción XIX, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como 4 y 64 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, por ser un recurso de reconsideración promovido para controvertir una sentencia dictada por la Sala Regional Xalapa de este Tribunal Electoral, al resolver el juicio de revisión constitucional electoral precisado en el preámbulo de esta sentencia. SEGUNDO. Procedencia. En el caso se cumple con los requisitos generales y especiales de procedencia, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 8, 9, 13, párrafo 1, inciso b); 61, párrafo 1, inciso b), 62, párrafo 1, inciso a), fracción IV; 63, 65, y 66, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, tal y como se demuestra a continuación. a. Forma. El recurso se presentó por escrito ante la autoridad responsable; en él se hace constar el nombre del partido político recurrente, el domicilio para oír y recibir notificaciones y las personas autorizadas para tal efecto; se identifica el acto impugnado, se enuncian los hechos y agravios en los que se basa la impugnación, así como los preceptos presuntamente violados; por último, se hace constar tanto el nombre como la firma autógrafa de quienes promueven en representación del partido político recurrente. b. Oportunidad. El medio de impugnación se presentó dentro del plazo legal de tres días contados a partir del día siguiente al en que se hubiere notificado, en virtud de que la sentencia impugnada se emitió el veinte de diciembre de dos mil trece, se notificó al partido político recurrente en la misma fecha según se advierte de las constancias que obran en autos, y el recurso de reconsideración se interpuso el veintitrés de diciembre siguiente. c. Legitimación y personería. Se cumplen estos requisitos, ya que el recurso fue interpuesto por un partido político a fin de combatir la sentencia dictada por la Sala Regional Xalapa en el juicio de revisión constitucional electoral identificado con la clave SX-JRC-349/2013, presentado para combatir la resolución del Tribunal Estatal Electoral del Poder Judicial de Oaxaca mediante la cual ese órgano jurisdiccional, entre otros aspectos, confirmó la validez de elección de los integrantes del Ayuntamiento de San Dionisio del Mar, Juchitán y la expedición 251 de las constancias de mayoría a la planilla de candidatos postulada por el Partido Socialdemócrata. En el caso, quienes interponen el recurso de reconsideración en representación del Partido Revolucionario Institucional cuentan con personería suficiente para instar el presente medio de impugnación, al ser quienes presentaron la demanda de juicio de revisión constitucional electoral al cual recayó la sentencia ahora impugnada. d. Interés jurídico. El partido político recurrente cuenta con interés jurídico para interponer el presente medio de impugnación, toda vez que mediante el mismo controvierte una sentencia dictada dentro de un juicio en el que fue parte actora y que, en su concepto, resulta contraria a sus intereses. e. Definitividad. Se cumple con este requisito, ya que la sentencia combatida se emitió dentro de un juicio de la competencia de una Sala Regional de este órgano jurisdiccional federal, respecto de la cual no procede algún otro medio de impugnación. f. Requisito especial de procedencia. En la especie se acredita el requisito en cuestión, por tratarse de un recurso interpuesto en contra de una sentencia de fondo de una Sala Regional en la que se advierten hechos que evidencian la existencia de irregularidades graves que posiblemente pueden afectar los principios constitucionales y convencionales rectores de los procesos electorales, que impidieron realizar el cómputo total de la votación recibida en la totalidad de las casillas instaladas, atento a las siguientes consideraciones. En el artículo 61, párrafo 1, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral se establece que el recurso de reconsideración es procedente para impugnar sentencias de fondo dictadas por las Salas Regionales de este Tribunal Electoral. En los incisos a) y b), del precepto normativo señalado se prevén los actos que pueden ser objeto de controversia mediante el recurso de reconsideración, a saber: - Las sentencias dictadas en los juicios de inconformidad, que se hubiesen promovido para controvertir los resultados de las elecciones de diputados y senadores, por el principio de mayoría relativa. - La asignación de diputados y senadores electos por el principio de representación proporcional, que lleve a cabo el Consejo General del Instituto Federal Electoral. - Las sentencias dictadas en los demás medios de impugnación, de la competencia de las Salas Regionales, cuando éstas hubiesen determinado la no aplicación de una ley electoral, por considerarla contraria a la Constitución Federal. 252 La procedibilidad del recurso de reconsideración, tratándose de sentencias dictadas en cualquier medio de impugnación diferente al juicio de inconformidad, se actualiza en el supuesto de que la Sala Regional responsable hubiese dictado una sentencia de fondo, en la cual haya determinado la inaplicación de una ley electoral, por considerarla contraria a la Constitución General de la República. Sin embargo, para garantizar el derecho a la tutela judicial efectiva, que incluye el derecho de acceso a la justicia, el respeto a las garantías mínimas procesales, así como el derecho a un recurso efectivo, de conformidad con lo previsto en los artículos 1º y 17 de la Constitución General, así como 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que establecen los derechos a las garantías judiciales y a la protección judicial, esta Sala Superior ha ampliado la procedencia del recurso de reconsideración, lo cual ha contribuido a la emisión de criterios que han fortalecido la facultad de revisar el control concreto de constitucionalidad que llevan a cabo las Salas Regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. En ese sentido, a partir de la interpretación sistemática y funcional de los artículos 17, 41 y 99 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 3, 61 y 62 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, en los que se prevé que el recurso de reconsideración, como parte del sistema de medios de impugnación en materia electoral que garantiza el respeto a los principios de constitucionalidad y legalidad de los actos y resoluciones electorales, es el medio a través del cual la Sala Superior del Tribunal Electoral está facultada para revisar las sentencias relativas a la no aplicación de leyes sobre la materia electoral contrarias a la Constitución, por tal motivo, este órgano jurisdiccional ha sostenido que el recurso de reconsideración también es procedente cuando existen irregularidades graves, plenamente acreditadas, que atenten contra los principios constitucionales y convencionales exigidos para la validez de las elecciones, respecto de las cuales las Salas Regionales no hayan adoptado las medidas necesarias para garantizar su observancia o hayan omitido su análisis, toda vez que es deber de este órgano jurisdiccional verificar y preservar la regularidad constitucional, de todos los actos realizados durante el proceso electoral, a fin de garantizar la plena observancia de los principios constitucionales y convencionales. Lo anterior cobra relevancia si se aduce que el análisis que se realizó de la norma jurídica implicó la interpretación directa de la norma constitucional, de sus principios y bases, de manera tal que con ello el órgano jurisdiccional definió su alcance o contenido y esa actividad hermenéutica resulte, a juicio de los recurrentes, restrictiva de los principios constitucionales, en tanto que una diversa interpretación pudiera generar o propiciar la expansión de su fuerza normativa y la vigencia de sus principios. En el caso, se encuentra involucrada la ausencia en el cómputo de la elección de Concejales de San Dionisio del Mar, Oaxaca, de los resultados de la casilla 839 básica, con motivo de la quema del paquete electoral respectivo el día de la jornada electoral, lo cual incide directamente en el resultado de la elección, dada la diferencia de ocho votos en el cómputo final, lo que supone una afectación al 253 principio constitucional de certeza, contemplado en el artículo 116 constitucional y además en el artículo 114, aparatado B, de la Constitución local y en los diversos 4° y 13 del código comicial de Oaxaca, ya que, afirma el recurrente, se transgredió dicho principio al no haberse resguardado debidamente dicho paquete electoral al momento de su traslado, lo que originó que no se tomaran en cuenta los resultados electorales en el respectivo recuento de votos. Al respecto, esta Sala Superior estima que es procedente el recurso de reconsideración interpuesto por el Partido Revolucionario Institucional, pues de autos se desprende la existencia de irregularidades graves que posiblemente pueden afectar los principios constitucionales y convencionales rectores de los procesos electorales relacionados con la falta de conclusión del cómputo total de las casillas instaladas. Similar criterio sostuvo este órgano jurisdiccional federal al resolver los expedientes SUP-REC-145/2013, SUP-REC-169/2013, SUP-REC-176/2013, SUP-REC-182/2013 y SUP-REC-184/2013. TERCERO. Tercero interesado El veintiséis de diciembre de dos mil trece, Saúl Sierra Ramos y Doroteo Zenón Bravo Arellano, el primero, como candidato del Partido Socialdemócrata de Oaxaca a presidente municipal de San Dionisio del Mar, Oaxaca y el segundo, como representante de dicho partido político presentaron ante la Sala Regional Xalapa, escrito de tercero interesado mediante el cual hacen valer causa de improcedencia en el presente asunto y realizan diversas manifestaciones en relación a la demanda interpuesta por el recurrente. Esta Sala Superior estima que no ha lugar a tener a dicho candidato y al partido político que lo postuló como tercero interesado, en virtud de que presentaron de manera extemporánea su escrito de tercero interesado, ante la sala responsable. Esto, de conformidad con lo previsto en el artículo 67 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, que establece que la sala regional respectiva fijará en sus estrados por el término de cuarenta y ocho horas, la cédula de la interposición del recurso de reconsideración, y dentro de dicho plazo, los terceros interesados deberán formular los alegatos que consideren pertinentes. En el caso, obra en autos constancia de que la Sala Regional Xalapa fijó la cédula correspondiente a la una con quince minutos, del veinticuatro de diciembre del año en curso y la retiró el siguiente veintiséis de diciembre a la una con quince minutos, es decir, en el término de cuarenta y ocho horas; en tal virtud, el Secretario General de Acuerdos de la Sala Regional certificó que durante el plazo previsto en la ley, no comparecieron terceros interesados. De manera que, si las personas nombradas presentaron su escrito de tercero interesado hasta las dieciséis horas con cuarenta y tres minutos del veintiséis de diciembre del presente año, es inconcuso que la presentación del escrito de 254 tercero interesado es extemporáneo, de ahí que no ha lugar a tenerlos con ese carácter en el presente recurso de reconsideración. CUARTO. Pruebas supervenientes En relación con las pruebas que el partido político ahora recurrente ofrece con el carácter de supervenientes, cabe hacer las siguientes consideraciones jurídicas Las pruebas supervenientes ofrecidas por el mencionado actor consisten en: a) Acuses de recibo de diversos escritos de siete de julio suscritos mediante los cuales diferentes personas, funcionarios de casilla, exponen hechos que manifiestan sucedieron en esa fecha; b) Copia simple de un comprobante de capacitación (primera etapa) de fecha veinte de abril de dos mil trece, correspondiente a la sección 0839 del XIII Consejo Distrital Electoral del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca; c) Copia simple de los nombramientos de funcionarios de casilla expedidos a diferentes personas, de fechas seis de junio de dos mil trece, correspondientes a la sección 839, mesa directiva de casilla tipo básica del XIII Consejo Distrital Electoral del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca; d) Copia simple de la lista de funcionarios de casilla de la sección 839, tipo básica, de la localidad de San Dionisio del Mar, distrito electoral XIII, de la H. Ciudad de Juchitán de Zaragoza, y e) Testimonio notarial 10,898, del trece de julio de dos mil trece, pasado ante la fe del notario público número 35 de la Ciudad de Salina Cruz, Oaxaca, y hace constar acta de hechos de siete de julio de dos mil trece que contiene declaraciones del Técnico Electoral del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca respecto de hechos ocurridos en esa fecha con motivo de las elecciones de Diputados y Concejales al Ayuntamiento de San Dionisio del Mar, Oaxaca. Esta Sala Superior considera pertinente establecer que en términos del artículo 63, párrafo 2, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, en el recurso de reconsideración no se podrán ofrecer o aportar pruebas, salvo en los casos extraordinarios de pruebas supervenientes, cuando estas sean determinantes para que se acredite alguno de los presupuestos señalados en el artículo 62 de dicha ley. Ahora bien, en el artículo 16, párrafo 4, de la referida ley, se estatuye que se entiende por pruebas supervenientes aquellos medios de convicción surgidos después del plazo legal en que pueden aportarse los elementos probatorios, y aquellos existentes desde entonces, pero que quien promueve, el compareciente o la autoridad electoral no pudieron ofrecer o aportar por desconocerlos o por existir obstáculos que no estaba a su alcance superar, siempre y cuando se aporten antes del cierre de la instrucción. En consecuencia, este órgano judicial arriba a la convicción de que, por lo que hace a la prueba documental identificada en el inciso e) anterior, consistente en el testimonio notarial 10,898, del trece de julio de dos mil trece, pasado ante la fe del notario público número 35 de la Ciudad de Salina Cruz, Oaxaca, en donde se hace constar un acta de hechos de siete de julio de dos mil trece, que contiene 255 declaraciones del Técnico Electoral del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca respecto de hechos ocurridos en esa fecha con motivo de las elecciones de Diputados y Concejales al Ayuntamiento de San Dionisio del Mar, Oaxaca, dicha prueba documental no tiene el carácter de superveniente, en virtud de que ostenta fecha del trece de julio del presente año, esto es, se trata de hechos anteriores, inclusive a aquella en la que se presentó el escrito de demanda correspondiente al juicio de revisión constitucional electoral – veinte de diciembre de dos mil trece-, al cual recayó la sentencia que ahora se reclama, sin que el recurrente alegue ni demuestre que no la pudo ofrecer anteriormente por desconocerla o por existir obstáculos que no estaban a su alcance superar. En relación con el demás material convictivo que pretende el partido político recurrente le sea adjudicado el carácter de prueba superveniente –identificados con los incisos a) al d)-, el mismo fue ofrecido desde la instancia local, según consta en los autos del recurso de inconformidad de elección de ayuntamientos RIN/EA/40/2013, por tanto constituye parte de una prueba instrumental respecto de actuaciones que ya fueron valoradas tanto por dicha instancia como por la Sala Regional responsable. QUINTO. Resumen de agravios. Del escrito de demanda del partido político recurrente, se advierte que aduce los conceptos de agravio siguientes: 1. En el recuento de votos que llevó a cabo el Tribunal local el diez de diciembre de dos mil diez, no existe acta circunstanciada del traslado de los paquetes electorales del Consejo Municipal al Consejo Distrital y de éste al Consejo General del Instituto Electoral de Oaxaca, "que garanticen el resguardo y salvaguarda de las urnas que contienen el sufragio emitido por los ciudadanos de Sociedad Anónima Dionisio del Mar, Oax."; asimismo, en tal recuento de votos, se dejaron de mencionar los votos nulos que surgieron (que según el recurrente fueron cincuenta y dos), y no se especificaron las razones que se tuvieron para anularlos, además, de la propia acta levantada con motivo del citado recuento, se advierte que hubo alteraciones en la paquetería electoral, por lo que la Sala Regional responsable debió ordenar la práctica de diligencias tendientes a buscar la verdad histórica, para dotar de certeza los resultados del proceso electoral, como lo es la prueba pericial en "documentoscopía" que ofreció en el juicio de revisión constitucional electoral; sin embargo, manifiesta el impugnante, los hechos anteriores los hizo del conocimiento de la Sala Regional mediante el agravio correspondiente, quien lo desestimó, inobservando las circunstancias que le fueron advertidas, e indebidamente tomó como base para la recomposición del cómputo, la diligencia de recuento que llevó a cabo el Tribunal local. 2. Al hacer un comparativo de las actas de escrutinio y cómputo de "la jornada electoral", con el acta circunstanciada levantada con motivo del recuento de votos del diez de diciembre pasado, se advierte que recupera catorce votos que erróneamente se habían calificado como nulos, pero a su vez le anularon veintinueve votos que se habían considerado válidos, "es decir, precisamente los 256 necesarios para no alterar el resultado de la elección y por ende un cambio de ganador. Ahora bien, fortalece mi hipótesis, es decir, la alteración de las boletas con marcas posteriores a fin de anularlas, las constancias que existen en el acta circunstanciada de la mencionada diligencia de recuento de votos, de las manifestaciones del representante propietario del Partido Social Demócrata de Oaxaca ´el paquete sustraído de la urna en que se actúa correspondiente a votos válidos se encuentra abierto …´ y del representante del Partido de la Revolución Democrática ´creo ese sobre sí lo sellaron, quiero que se asiente que viene abierto´"; lo cual, asegura el impugnante, es violatorio del principio de certeza, que convierte en una incertidumbre los resultados de la elección de Concejales al Ayuntamiento de San Dionisio del Mar, Oaxaca. 3. La resolución impugnada viola el principio de certeza, al no tomar en cuenta la votación recibida en la casilla 839 básica, desestimando de esa manera las documentales públicas signadas por los funcionarios de mesa directiva de casilla, ante el caso fortuito que se presentó; resultados que son determinantes, dado que de su validez o invalidez depende el resultado de la misma. Asimismo, de los hechos narrados en el escrito de demanda, el partido político recurrente señala que un grupo de personas que supuestamente eran militantes del Partido Socialdemócrata de Oaxaca, llegaron a la casilla 839 básica y 839 contigua y que quemaron los documentos electorales de la casilla 839 básica. SEXTO. Estudio de fondo Por cuestión de método, se analiza en primer lugar lo relativo a la violación al principio de certeza considerando los hechos y circunstancias del caso, así como los planteamientos del recurrente. Al respecto, esta Sala Superior considera que, en el caso, la falta de conclusión del escrutinio y cómputo de la totalidad de las casillas instaladas la destrucción, en particular por la quema de la totalidad de la documentación electoral de la casilla 839 básica constituye una irregularidad grave y determinante que se traduce en una violación al principio constitucional de certeza dado que genera incertidumbre sobre los resultados generales de la elección municipal, considerando la gravedad del hecho y la diferencia estrecha entre el primero y segundo lugar, que es de ocho votos. De las constancias que obran en autos, esta Sala Superior advierte que es un hecho no controvertido que no se concluyó el cómputo total de las siete casillas instaladas por la quema y destrucción total del material y paquete electoral de la casilla 839 básica, motivó por el cual, al celebrarse el cómputo de la elección de mérito, no se tomó en cuenta los resultados de dicha casilla. En este sentido, se concluye que tal irregularidad constituye una violación grave al principio constitucional de certeza y es determinante en sentido cualitativo y cuantitativo para el resultado de la elección, en razón de lo siguiente: 257 A. Nulidad de la elección por violación a los principios constitucionales de certeza y autenticidad de la elección El principio constitucional de certeza en la materia electoral se traduce en dotar de facultades expresas a las autoridades electorales, de modo que todos los participantes en el proceso electoral, conozcan previamente, con claridad y seguridad, las reglas a las que se sujeta su actuación y que el resultado de todo proceso comicial sea auténtico, esto es, que refleje la voluntad de la totalidad de los electores participantes. En un sentido más amplio, significa que todos los actos de los órganos electorales, sean verificables, reales, inequívocos, confiables y derivados de un actuar claro y transparente. Dicho principio se concreta, entre otros modos, en una serie de formalismos prescritos en la ley electoral para el ejercicio del sufragio, cuyo incumplimiento puede dar lugar a la invalidez de la votación; así, por ejemplo, el voto debe ser emitido bajo determinadas formalidades, contabilizado en un lugar determinado y bajo requisitos específicos de los cuales queda registro instantáneo en actas con copias para todos los interesados, los paquetes electorales deben remitirse a los consejos o centros de recepción correspondientes a fin de que la votación sea computada en su totalidad, a través de los resultados asentados en las actas o mediante la realización de recuentos parciales o totales, y así tener el resultado cierto en el distrito o en el municipio respectivo, todo lo cual se encuentra regulado previamente. El cumplimiento de los formalismos legales previstos para la recepción de la votación y para el escrutinio y cómputo de la misma, tanto en la casilla como en el consejo municipal o distrital respectivo, así como aquellos relacionados con la entrega de los paquetes electorales y los informes que deben rendir las autoridades electorales y los funcionarios de casilla responsables, constituyen garantías de certeza en los resultados del proceso electoral. De esta forma, el resultado de la elección es la suma de los sufragios computados de conformidad con las formalidades legales correspondientes, sobre la base de datos ciertos. Esto es, los mecanismos de blindaje del proceso electoral aseguran que el principio de certeza se mantenga en todo su desarrollo y, por lo mismo, garantizan que la voluntad popular de elegir a quienes ocuparán los cargos públicos corresponden a los resultados obtenidos de la jornada electoral, al ser elecciones libres, auténticas y periódicas. En el caso, de acuerdo con lo señalado, no se realizó la totalidad de cómputo de las casillas instaladas por la quema total de la documentación electoral de la casilla 839 básica y la imposibilidad de realizar el cómputo completo de la votación recibida en las siete casillas instaladas para la elección de mérito, constituye una violación sustancial al principio de certeza que se presentó durante la jornada electoral, toda vez que provocó la imposibilidad para realizar operaciones aritméticas que permitieran saber los resultados de dicha casilla, por lo que la irregularidad suscitada generalizó sus efectos sobre los resultados de la 258 elección, precisamente, porque resulta imposible saber con certeza quién es el triunfador. En cuanto al impacto de la irregularidad se deben considerar tanto las circunstancias de modo, tiempo y lugar del hecho ilegal, como sus efectos en el ámbito que abarca la elección respectiva, cuando los mismos se proyectan sobre el resultado de la elección ante la imposibilidad para constreñirlos al ámbito de la casilla. De esta forma, un solo acto genera incertidumbre respecto del resultado final de una elección y por lo mismo, trasciende y generaliza sus efectos, con independencia de que se produzca en un solo lugar o en un número reducido de casillas, cuando la autoridad queda sin posibilidad de computar válidamente el total de los votos emitidos en toda la elección, o bien, de restar cifras ciertas por casilla del resto obtenido, pese a que se sufragó válidamente en ellas. Lo anterior se hace más evidente cuando se trata de elecciones con resultados cerrados, donde la falla de las herramientas para aislar en las mesas de votación la irregularidad o bien, de saber cuántos votos deben sumarse o restarse a cada uno de los contendientes, incide en la certeza de los resultados y en la autenticidad de la elección. En el caso, la falta de conclusión del cómputo total de las casillas instaladas por la quema de la documentación electoral en una de ellas impide tener conocimiento de los votos válidamente emitidos en dicha casilla y por tanto en la elección misma, precisamente, porque hace imposible tener certeza sobre quién es el triunfador de la contienda. Por lo anterior, resulta evidente que la imposibilidad de computar la votación en la casilla 839 básica cuya documentación electoral fue quemada en su totalidad, genera incertidumbre sobre los resultados generales de la elección municipal, dada la diferencia estrecha entre el primero y segundo lugar. Ante estas circunstancias, el carácter determinante de la violación se encuentra acreditado en sus dos aspectos: cualitativo y cuantitativo.1 1 Jurisprudencia 39/2002, con rubro NULIDAD DE ELECCIÓN O DE LA VOTACIÓN RECIBIDA EN UNA CASILLA. CRITERIOS PARA ESTABLECER CUANDO UNA IRREGULARIDAD ES DETERMINANTE PARA SU RESULTADO y tesis relevante con rubro XXXI/2004 con rubro NULIDAD DE ELECCIÓN. FACTORES CUALITATIVO Y CUANTITATIVO DEL CARÁCTER DETERMINANTE DE LA VIOLACIÓN O IRREGULARIDAD. Consultables en la Compilación Oficial 1997-2013. Como se expone a continuación, la violación que se analiza resulta determinante en su aspecto cualitativo por la afectación directa del principio constitucional de certeza, y en el cuantitativo, porque la diferencia entre el primero y segundo lugar del resultado de la elección es menor al porcentaje que razonablemente pueda fijarse como parámetro de participación. 259 B. Valoración del carácter determinante de la irregularidad y trascendencia al resultado de la elección. a. Elemento cualitativo Para analizar el elemento cualitativo de la irregularidad acreditada debe considerarse que, en el caso, la falta de cómputo de la totalidad de las casillas instaladas, por la destrucción de la documentación electoral de la casilla 839 básica, supone que un número de electores sufragó válidamente y, por tanto, no puede obviarse la circunstancia que imposibilitó incluir sus sufragios dentro del resultado final de la elección, como si se tratara de un hecho ordinario o legítimo, puesto que la autenticidad de la elección supone necesariamente considerar la totalidad de los votos emitidos, dado que la autenticidad del sufragio implica que debe existir una correspondencia entre la voluntad de los electores y el resultado de la elección. Al respecto, resulta ilustrativo lo manifestado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos2, en el sentido de que la autenticidad de las elecciones supone "que debe existir una correspondencia entre la voluntad de los electores y el resultado de la elección" lo que implica "la ausencia de interferencias que distorsionen la voluntad de los ciudadanos". 2 CIDH, Resolución 1/90. Casos 9768, 9780 y 9828 (México) 17 de mayo de 1990, párr. 48; Informe Anual 1990-1991, Capítulo V, III, pág. 14; Informe de país: Panamá 1989, Capítulo VIII, punto 1; Informe sobre la situación de los Derechos Humanos en Haití, 1990, Capítulo 1, párr. 19. De esta forma, para garantizar los principios de certeza y autenticidad se debe considerar el efecto de la irregularidad en los resultados de la elección y no debe equipararse con otros escenarios en los que se involucran afectaciones a la libertad del sufragio previamente a su emisión respecto de la voluntad de los electores. En el caso, no hay elementos que permitan determinar que la votación se desarrolló de manera irregular como para no ser considerada en el cómputo final de la elección, la falta de los resultados se debió precisamente a una acción dirigida a suprimir tales sufragios del cómputo total. Por lo mismo, su análisis no puede limitarse a alguno de los supuestos de nulidad de la votación recibida en la casilla, sino que se hace necesario verificar su impacto en el resultado y validez de la elección en su conjunto. Sólo así se garantiza plenamente la certeza y la autenticidad del sufragio. Lo anterior, es relevante si se considera que la afectación sobre el resultado de la elección es absoluta, porque, no se realizó el cómputo total de la elección, porque al destruirse la documentación electoral de una casilla se dejó sin efecto cualquiera de los mecanismos dados por el propio sistema legal para reconstruir el cómputo total, verificar las actas de cualquiera de los funcionarios o los representantes partidistas o realizar operaciones aritméticas para la conservación de votos válidos sobre nulos, ante la ausencia absoluta de datos y la estrecha diferencia de la votación. 260 De ahí que no resulte aplicable, en circunstancias como las del presente caso, el principio de conservación de los actos válidamente celebrados, pues éste principio opera respecto de irregularidades menores, cuando existe garantía de que los resultados de la elección reflejan, con un grado suficiente de certeza, a partir de la suma cierta de resultados por casilla, la voluntad del electorado, pues en tales escenarios, a partir de los registros en la papelería electoral de cada casilla es posible, por actualizarse algún supuesto de nulidad, restar del total de la elección una cantidad cierta, a efecto de salvaguardar el resto.3 3 Dicho principio se encuentra recogido en la tesis de jurisprudencia 9/98 de rubro PRINCIPIO DE CONSERVACIÓN DE LOS ACTOS PÚBLICOS VÁLIDAMENTE CELEBRADOS. SU APLICACIÓN EN LA DETERMINACIÓN DE LA NULIDAD DE CIERTA VOTACIÓN, CÓMPUTO O ELECCIÓN, consultable en la Compilación Oficial de Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2013, Volumen jurisprudencia, cit., pp. 532-534. Por tanto, cuando no hay forma de computar la votación válidamente recibida en una casilla por irregularidades sustantivas acontecidas con posterioridad al cierre de la misma, existe una violación grave al principio de certeza que tiene un efecto invalidante de la elección salvo que existan circunstancias y elementos suficientes que permitan concluir válidamente que tal irregularidad no es determinante cuantitativamente a fin de generar convicción plena de la aplicación del principio de conservación de los actos válidamente celebrados. Cuestiones que en el caso no se advierten, dada la estrecha diferencia en la votación final de la elección. Al respecto, esta Sala Superior estima que la quema de la documentación electoral impide tener conocimiento de la verdad material manifestada en la casilla 839 básica, generando con ello, incertidumbre desde la dimensión social del derecho al sufragio en tanto que imposibilita conocer con certeza el sentido último del electorado y la autenticidad del resultado de la elección. Es por ello que, en las circunstancias del presente caso, la quema de la documentación electoral de una casilla constituye por sí sola una irregularidad grave, que en principio, de oficio debe ser considerada por las autoridades electorales, especialmente las jurisdiccionales, en su calidad de garantes de la regularidad constitucional y convencional, a fin de tomar todas las medidas necesarias para confirmar el alcance de la irregularidad, y determinar con ello su gravedad y carácter determinante. De otra forma se desconoce el principio de certeza y autenticidad del sufragio. En este sentido, a la luz de los principios de certeza y autenticidad del sufragio no basta con realizar una valoración aislada o marginal de los hechos, pues ello incide directamente con el alcance y vigencia material de dichos principios. Asimismo, tampoco es válido jurídicamente, para la realización del cómputo municipal considerar equivalente a cero la votación ahí ejercida, dado que se equipararía indebidamente una irregularidad grave como la falta de cómputo total de la votación en las casillas instaladas por la destrucción de documentación electoral, con el supuesto extraordinario de falta absoluta de votación, lo cual, de acuerdo con el principio ontológico de la prueba (consistente en que lo ordinario 261 se presume y lo extraordinario se prueba) debe acreditarse tal circunstancia y en el caso, está fuera de controversia que en esa mesa de votación se sufragó válidamente, de ahí que no puedan equipararse a cero los sufragios ahí recibidos. b. Elemento cuantitativo. Esta Sala Superior considera que el carácter determinante de la irregularidad debe valorarse atendiendo a las circunstancias del caso y en particular al resultado de la elección, dado que el análisis del efecto de la irregularidad acreditada no puede descontextualizarse respecto a lo cerrado del resultado de la elección. Ello toda vez que las circunstancias de las elecciones cerradas, en las que cualquier irregularidad puede alterar el triunfo, hacen necesario analizar los escenarios numéricos sobre los que se presenta la irregularidad. La diferencia entre el primero y el segundo lugar son ocho votos y para la elección municipal se instalaron siete casillas. En autos no obra copia certificada de los listados nominales de dichas casillas, para el efecto de que esta Sala Superior tenga conocimiento pleno de cuántos electores pudieron haber sufragado en la elección de mérito. No obstante, en un ejercicio de aproximación respecto al número de electores que pudieron haber sufragado en la casilla 839 básica, cuya documentación fue destruida por completo, considerando el promedio de las boletas recibidas en las otras seis casillas instaladas el día de la jornada electoral 4, se obtiene un promedio por casilla de 572 boletas recibidas, con lo cual, aun en el supuesto de que las máximas de la experiencia indiquen que no votan todos los electores inscritos en la lista (en el caso, aproximadamente 572), lo cierto es que, si se compara el número de posibles electores y la diferencia de votos entre el primero y el segundo lugar (8), existe duda fundada sobre el resultado final de la elección, pues hasta un porcentaje mucho menor a la media general de votación podría alterar el resultado. 4 Según las actas de jornada electoral que obran en autos, se advierte que las boletas recibidas en las seis casillas fueron las siguientes: i) 838 B (528 boletas); ii) 838 C1 (528 boletas); 838 C2 (529 boletas); iv) 839 C1 (535 boletas); v) 840 B(656 boletas), y vi) 840 C1 (657 boletas). Lo cual arroja un total de 3433 (tres mil cuatrocientas treinta y tres boletas), dividido a su vez, entre 6. En efecto, la votación total emitida en el municipio, sin contar la 839 básica, es de dos mil seiscientos treinta y tres votos (2,633), de acuerdo con el recuento llevado a cabo por el Tribunal Electoral de Oaxaca, en cumplimiento a lo ordenado por la Sala Regional Xalapa en el expediente SX-JRC-332/2013. 262 Dicha votación se distribuyó en tales casillas de la siguiente forma: Casilla Boletas Recibidas Votación emitida total Porcentaje de votación 1 838 B 528 398 75.3787879 2 838 C1 528 412 78.030303 3 838 C2 529 402 75.9924386 4 839 C1 535 398 74.3925234 5 840 B 656 520 79.2682927 6 840 C1 657 503 76.5601218 Total 3433 2633 76.6037445 De lo anterior, se advierte que el promedio de porcentaje de participación municipal es de 76.6%, por lo que, si aplicamos ese porcentaje a la casilla 839 básica, obtendríamos un número de votantes, aproximado, de cuatrocientos treinta y ocho (438), considerando la entrega aproximada de 572 boletas, respecto del cuál no podría válidamente especularse sobre su orientación dado que, en el resto de las casillas no existió una clara votación a favor de una u otra fuerza política, de ahí que, ante una diferencia de ocho votos, la destrucción de la documentación de una casilla en la que pudieron haber participado un número relevante de electores, incluso considerando una participación por debajo de la media tomando en cuenta el resto de las casillas instaladas, genera incertidumbre en el resultado final de la elección respectiva. En efecto, el sentido de la votación en las seis casillas que se emplearon para el cómputo de la elección, después del recuento ordenado por la responsable, considerando la votación para el primero y el segundo lugar, es el siguiente. a Votación a favor del favor Partido Socialdemócrata Casilla Votación del PRI 1 838 B 187 161 2 838 C1 210 190 3 838 C2 171 213 4 839 C1 148 248 5 840 B 282 224 6 840 C1 249 243 De lo anterior se advierte que no es posible suponer que la votación válidamente emitida correspondiente a la casilla 839 básica no resultara trascendente puesto 263 que, como se señaló, aun en el supuesto de que hubiera una participación muy por debajo de la media en el resto de las casillas, la misma resulta determinante, considerando que no existe un patrón de votación válido que pueda justificar la irrelevancia o la no trascendencia de la irregularidad al resultado final de la elección. Lo anterior, se insiste, revela la trascendencia de la irregularidad que aquí se analiza, pues incluso una votación muy por debajo de la media, podría modificar el resultado final, atendiendo a la diferencia que existe entre el primero y segundo lugar, de ahí que ante la imposibilidad para determinar si esos votos ampliarían la diferencia, la disminuirían o, incluso, cambiarían al ganador, se genere incertidumbre sobre el resultado final de la elección. De esta suerte, la imposibilidad de computar la votación recibida en la casilla 839 básica afecta, por lo explicado, los resultados generales de la elección municipal, dado lo cerrado de la contienda, por lo cual es un hecho que debe calificarse con la mayor severidad que la ley permita en el sistema de nulidades, en aras de inhibir su repetición en procesos futuros, obligación que éste órgano constitucional debe asumir como garante último de los principios sobre los que se sustenta el estado democrático de derecho, dado que, en casos como el presente, la nulidad de la elección como consecuencia de una irregularidad grave y determinante, conlleva también el efecto de una garantía de no repetición frente a posibles escenarios futuros Esto es, minimizar los efectos de la irregularidad acreditada sobre los principios fundamentales de una elección democrática es ir en contra de la expresión auténtica del sufragio popular, y en su lugar, optar por resultados parciales y artificiales, que lejos de contribuir a respetar el ordenamiento jurídico propicia la comisión de conductas ilícitas. Por lo tanto, acreditada la existencia de una violación sustancial, generalizada y determinante, que afecta gravemente a los principios fundamentales de toda elección democrática, que permiten considerarla como expresión libre y auténtica de la soberanía popular –en particular el principio de certeza–, por la situación de incertidumbre que se generó con la quema de la documentación electoral de una casilla, y con independencia de cualquier otra consecuencia jurídica que pueda derivarse de los mismos hechos, lo procedente, es decretar la nulidad de la elección del ayuntamiento de San Dioniso del Mar, Oaxaca, celebrada el siete de julio de este año. SÉPTIMO. Efectos de la sentencia Conforme a lo expuesto, al haberse acreditado la violación al principio constitucional de certeza, por no tenerse los resultados verídicos de la votación recibida en la casilla 839 básica, constituye una violación sustancial, generalizada y determinante para el resultado final de la elección de mérito, por tanto, lo conducente es revocar la sentencia impugnada, declarar la invalidez de la elección de miembros del Ayuntamiento de San Dionisio del Mar, Oaxaca y, en consecuencia, se revocan las constancias de mayoría emitidas a favor de los 264 candidatos integrantes de la planilla postulada por el Partido Socialdemócrata de Oaxaca, por tanto, se ordena comunicar el presente fallo al Honorable Congreso del Estado de la citada entidad federativa, así como al Consejo General del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, a fin de que se proceda conforme a lo previsto en los artículos 85 y 86 del Código de Instituciones Políticas y Procedimientos Electorales para el Estado de Oaxaca. En la elección extraordinaria que se convoque, se vincula al Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca, a efecto de que en coordinación con otras autoridades estatales, lleve a cabo las actuaciones necesarias para garantizar la civilidad en la contienda, al igual que la observancia y cumplimiento de los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad; así como para la adecuada vigilancia que permita ejercer el voto ciudadano, libre, auténtico, secreto, personal e intransferible. Una vez emitida la convocatoria correspondiente, el Instituto Electoral deberá informar inmediatamente a esta Sala Superior, los actos tendentes al cumplimiento de esta sentencia. Por lo expuesto, se RESUELVE PRIMERO. Se revoca la sentencia impugnada, emitida por la Sala Regional Xalapa, para los efectos precisados en la ejecutoria. SEGUNDO. Se declara la nulidad de la elección de integrantes del Ayuntamiento de San Dionisio del Mar, Oaxaca. En consecuencia, deberá convocarse a elecciones extraordinarias en términos de la legislación aplicable. TERCERO. Se revocan las constancias de mayoría emitidas a favor de los candidatos integrantes de la planilla postulada por el Partido Socialdemócrata de Oaxaca, en la referida elección. NOTIFÍQUESE, personalmente al recurrente, en el domicilio señalado para tal efecto, en esta ciudad; por correo electrónico, con copia certificada a la Sala Regional señalada como responsable; al Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca; con copia certificada al Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca, para que, por su conducto, notifique al Congreso del Estado de Oaxaca, y por estrados a los demás interesados. En su oportunidad, devuélvanse los documentos atinentes y archívese el expediente como asunto total y definitivamente concluido. Así, por unanimidad de votos, lo resolvieron los Magistrados que integran la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, con la ausencia de la Magistrada María del Carmen Alanis Figueroa y de los Magistrados Constancio Carrasco Daza y Flavio Galván Rivera, ante el Secretario General de Acuerdos, quien autoriza y da fe. Rúbricas. 265 AVISOS UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO POSGRADO EN DERECHO (Padrón de Excelencia del Programa Nacional de Posgrados de Calidad del CONACYT) CONVOCATORIA AL SEMESTRE 2015-01 DOCTORADO EN DERECHO, MAESTRÍA EN DERECHO Y MAESTRÍA EN POLÍTICA CRIMINAL SEDES: FACULTAD DE DERECHO, FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES ARAGÓN, FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES ACATLÁN Y EL INSTITUTO DE INVESTIGACIONES JURÍDICAS PROCESO DE ADMISIÓN o o IMPORTANTE ÚNICAMENTE PROCEDE PARA ASPIRANTES QUE CUMPLEN REQUISITOS; NO PUEDEN PARTICIPAR QUIENES SE ENCUENTREN EN PROCESO DE TITULACIÓN. PLÁTICA INFORMATIVA: 11 de febrero de 2014. REGISTRO DE ASPIRANTES: del 11 al 24 de febrero de 2014. Para mayor información favor de consultar nuestro sitio web: htttp://derecho.posgrado.unam.mx