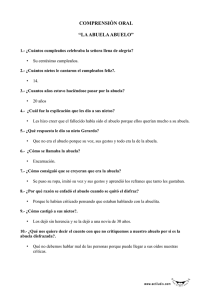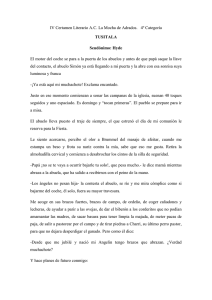Leer más - WordPress.com
Anuncio

DESNUDO DE UNA ACTRIZ Carlos Velazco (1985). Licenciado en Periodismo en 2009 por la Universidad de La Habana. Coautor de los libros acerca de Cabrera Infante Sobre los pasos del cronista (2011) y Buscando a Caín (2012), de los tomos de entrevistas Tiempo de escuchar (2011) y Chakras. Historias de la Cuba dispersa (2014), de la investigación Hablar de Guillermo Rosales (2013) y de la selección, prólogo y notas de Regreso de Ricardo Vigón (2015). Preparó José Martí: el ojo del canario (2011), sobre el filme de Fernando Pérez, y compiló los relatos del crítico de cine René Jordán en La angustia del sábado (2015). Fue incluido en la antología A corazón abierto. Cuentos de amor (2015) de la Editorial Verbum. Carlos Velazco DESNUDO DE UNA ACTRIZ Ingrid González: la viuda de Reinaldo Arenas De la presente edición, 2016 © Carlos Velazco © Hypermedia Ediciones Hypermedia Ediciones Infanta Mercedes 27, 28020, Madrid Tel: +34 91 220 3472 www.editorialhypermedia.com [email protected] © Imágenes interiores: Iván Cañas Edición y corrección: Hypermedia Servicios Editoriales S.L Diseño de colección y portada: Hypermedia S. E., S.L ISBN: 978-1537075730 Quedan prohibidos, dentro de los límites establecidos en la ley y bajo los apercibimientos legalmente previstos, la reproducción total o parcial de esta obra por cualquier medio o procedimiento, ya sea electrónico o mecánico, el tratamiento informático, el alquiler o cualquier otra forma de cesión de la obra sin la autorización previa y por escrito de los titulares del copyright. «Por el bien de la ciencia, siempre pido autorización para medir los cráneos de los que van allá», dijo. «¿También cuando regresan?», pregunté. «¡Oh!, nunca los veo», repuso; «y de todas formas, los cambios tienen lugar por dentro, sabe usted». Joseph Conrad, El corazón de las tinieblas Pero si ya está comenzando la noche –se dijo Karl–, y si me quedo aquí más tiempo todavía, ya seré uno de ellos. Franz Kafka, América Dicha acción transcurre en La Habana, por supuesto. Parece ser que no hay otra ciudad. Y es prudente seguir la advertencia de Confucio para los sitios en los que prevalece la injusticia y donde el trabajo que hacen con alguien, es completo: «ten cuidado con tus palabras». ¿Por qué continué aquellas sesiones de entrevistas a Ingrid González? Quizás constituyeron en ese 2010 un exorcismo de hastío. Nunca se lo dije. Por tanto, no lo supo. O quizás llegó a inferirlo. La escena inicial son una mujer y un hombre en cualquier sitio. Ella aparece vistiendo saya y enguatada con mangas y cuello cerrado –ambas negras–; encima, una blusa escotada –clara–; y sombrero –negro– con banda –roja–. Pulsos en cada muñeca. Zapatos mocasines –también negros–, pequeños, como los que usaría una bruja –pero con medias blancas. Fue un continuo desplazamiento por El Vedado: los parques de H y 19, 17 y 6 y el bar Las Bulerías. (Las mesas a un costado del jardín de la Unión de Escritores las abandonamos tras los primeros encuentros. No más sentarnos, venía una «compañera» a ocupar una silla cercana, sin fingir desinterés.) Buscando ese refugio transitorio imposible de alcanzar por el personaje del re9 lato. Con la implicación de que hasta la intensidad (y repetidas infinitas gradaciones) de la luz del día, sobre todo a la intemperie, influye en los estados de ánimo. Desde 1934 en «¡No valía la pena…!» Borges convendría: «Ella era actriz, lo que no le agregaba ningún mérito». Alcancé a verla en los ensayos previos y en la función de María Valero: en la tierra como en el cielo, una noche de septiembre de 2012, donde cerró el ciclo artístico de cincuenta años. Rulfiana como el personaje de su adaptación literaria, con la singularidad de que el escenario lo ha extendido a su vida. En el monólogo, vestida de blanco, con los mínimos aditamentos, hacía evocación de Valero como de sí misma en nuestras conversaciones. En una, soltó: «¡…todos esos difuntos nos van a caer arriba!» Acostumbraba a hacer eso, terminar en voz alta una idea, dando por sobrentendido que me correspondía conocer el comienzo: «¡Niño, estamos hablando nada más que de muertos…!» Sus palabras traían las más de las veces sombras de otros tiempos no muy distintos (la clase de tiempos que se aseguran preámbulo de otros mejores que nunca llegarán), junto al consejo de que donde existen límites, mejor no coquetear con cruzarlos. Bordear la nada es inevitable consecuencia de la libertad. No obstante, el por qué de esa resistencia a proceder con cierta discreción, nunca lograremos alcanzarlo, pero tampoco necesita explicarse. Tiene el propósito de ser un misterio. Una vez habituados a la idea de que nadie es dueño de sus días, resulta superficial el desasosiego de Smetana por la indefinición de todo río, decidiendo fijar el Moldava en un único y repetible curso. Para iniciar cualquier viaje, más si no hay retorno, se debe aligerar la carga, y nada mejor que empezar con 10 uno. No asistimos aquí a un desdoblamiento, puesto que Ingrid González ha cumplido en sus años su ideal de actuación. «Todo movimiento que se haga en el escenario, toda palabra que se diga, es el resultado de la verdadera vida de la imaginación», afirma Stanislavski. Basta una mentira para hacer a un mentiroso. Pero una verdad no lo redime. Por tanto, una verdad no tiene valor. No interesa a este libro lo verdadero, sino lo verosímil. C. V. 11 Por la Quinta Benéfica veía caminar a un paciente al que llamaban el Bucanero. Hombre alto, de bigote ancho. Cada vez que escapaba del hospital, iba a parar a la costa. Aseguraba esperar un barco que vendría a buscarlo. Siempre que el Bucanero desaparecía, alguien de la junta de médicos pedía a mi padre que interrumpiera su trabajo de enfermero, y lo encontrara, pues además, mi padre conseguía convencerlo de dejar de mirar al mar y hacerlo regresar. A mis ocho años, tal vez menos, me fascinaba pasear por aquellos amplios pabellones y jardines con fuentes de la Quinta Benéfica de la mano del Bucanero. En el transcurso de mi vida, después de hacerme espiritista, comprendí que aquel hombre cargaba con algún muerto que de seguro había sido un bucanero. Se puede también enloquecer al no trabajar los espíritus que nos llegan, los cuales en verdad están para cuidarnos. Me he determinado a contar de mí porque algo tengo que dejar. Varios conocidos me insisten en que soy un mito de la cultura cubana. Nunca les pregunto por qué. Sabe Dios. Un signo en mi santo dice que suelo dejar los asuntos a la mitad. Mucha gente me tilda de loca. Pero loca, no. Al menos, hasta cierto punto, no. 13 De escribir yo mis memorias todo terminaría siendo ficción, tiendo a idealizarme. Un día llevé un relato a Vicente Revuelta y él, tras leerlo, me dijo: «Eres como una gran heroína en tus cuentos. Y además, te presentas de víctima». Pero no soy víctima de nada. Puedo haber sido víctima, pero también he sido una gran sinvergüenza. No se pueden hacer obras solo con anécdotas. Comenzar de atrás hacia adelante resultaría carpentereano. Lo normal sería que el principio coincidiera con el 4 de febrero de 1942. A punto de salir del vientre de mi madre, la llevan a ella —y a mí dentro— al hospital Hijas de Galicia. ¿Pero dónde estaba su director José Antonio Clark y Pasetti? En una fiesta de sociedad en medio de la cual se apareció mi abuelo: «Ya, está pariendo Eva». El médico reconoció a la gestante y comprobó que el parto se presentaba mal. «Viejo, escoge: tu hija o la criatura», dijo a su primo. No sé de dónde sacó fuerzas mi abuelo —quizás era el espiritista de la familia que venía desde los ancestros—: «O las salvas a las dos o te mato». En casa éramos evangélicos, pero mi abuelo siempre fue espiritista. El primo me trajo al mundo con la bata de médico encima del esmoquin. Con fórceps, pero me sacaron. Mi recuerdo más antiguo es la angustia de no poder volver a ver a un perrito. Mis padres solían ir al cine, y como no tenían quién me cuidara, cargaban conmigo. Esa vez dejaron al cachorro en el patio. Cuando regresamos, quise buscarlo y no me lo permitieron. Al parecer un gato lo había matado. Fue mi primer contacto con la Gran Catástrofe. Otra de mis primeras imágenes grabadas es abrir los ojos en medio de una gran oscuridad, virar la cara 14 hacia una fuente de luz, y ver unos enormes rostros bellísimos. De pequeña, llevada de aquí para allá, me dormía en cualquier lugar, pero en esa ocasión me desperté. Y relacionado con el cine, los dos extremos: abrir los ojos y ahí estar la luminosa pantalla, la vitalidad; pero también regresar de un cine y descubrir que los seres dejaban de existir. Mi padre hubiera sido un tenor fabuloso. Él y mi madre cantaban en el coro de la iglesia. Todo eso se les perdió, quedó en la nada. Vivíamos en una casa grande en Luyanó, pero él tuvo líos con mi abuelo paterno, que dejó de ayudarlo económicamente, y debió alquilar un lugar más pequeño en el mismo barrio, y trabajar las madrugadas. Descubrí entonces que mi madre se entusiasmó con un amante. Amante que era un cubano de esquina, el opuesto de su esposo. Tal vez el divorcio de mis abuelos influyó en el desparpajo de mi madre. Mi abuelo había enfermado de gravedad y se le descubre una querida en Regla, de la cual sabían el primo José Antonio Clark, que lo venía a ver todas las tardes, y mi padre, que lo atendía como enfermero. Fue la debacle. Cuando el divorcio de mis padres, yo tenía ocho años. Mi madre, su amante y yo fuimos a parar a casa de mi abuela, de donde ya mi abuelo se había ido. Incluso mi tía Patria, para la cual, de tan católica, el adulterio no tenía cabida, se peleó de su padre y de su hermana, y no volvió a verlos. A las únicas que trataba era a mi abuela y a mí. Hay aspectos que se me escapan del entorno social de aquella niña. Una parte de mí, inculcada por mi papá, fue muy fantasiosa. Parece que por su aspiración de realizarse a través de su hija. En verdad mi madre nunca me soportó, yo me parecía mucho a él. A pesar de que mi abuelo era el que había sido actor —actor 15 intuitivo, de joven intervino en muchos dramas españoles en la compañía de José López Ruiz—, era al sitio que me condujera mi papá donde yo veía la suerte, la posibilidad de realizarse los sueños, me sentía elevada. No me pasaba con más nadie. Que se organizara una feria en el patio inmenso de mi escuela y él trajera a Mandrake, el mago más famoso de la república. Mandrake llegó hasta donde yo estaba y empezó a sacar de mis orejas monedas de chocolate envueltas en papel dorado que, sin embargo, sonaban, sonaban, sonaban. Llevarme mi padre de ahí a las casetas numeradas con los curielitos de carrera, y decirme: «Apuesta a tal número», y ganar todos los premios. Tras el divorcio se alejó, pero reapareció con muchos libros, entre ellos La Edad de Oro de José Martí, la colección El Tesoro de la Juventud y una Biblia. Y yo sentada en el portal, leyendo como mi papá. ¿Qué heredo de mi padre? Su sensibilidad. Quizás también su maldición para el dinero: gastaba más de lo que tenía. Igual yo atravieso siempre ese «no me alcanza». Igual voy, por un lado, buscando al hombre que se le parece, y por otro, buscando al prototipo de mi primer padrastro. Polos opuestos. Tuve por mucho tiempo la percepción de venir al mundo en medio de un grupo de personas que, tras nacer yo, se separó. Otra catástrofe. Un poco me culpé: «Esto está pasando por causa mía». Entonces empecé a tratarlos a todos: a la amante de mi abuelo, a mi madrastra Delia, a mi padrastro. No es que perdonara: acepté. Ahí empieza a cambiar mi sentido de la moral. La cama es lo que define las situaciones de la vida. ¿Qué si no hace que la gente se una, se separe y se junte con otros?: la definición está horizontalmente. Tampoco tomé partido por nadie porque —por lo seguido que me enfermaba, la familia extendida se percató 16 de que eran mis nervios—, todos se propusieron que me sintiera bien, y no faltaban los cuidados, los regalos, los paseos. Y como me fui volviendo importante para ellos, no había por qué cogerla con este o con aquel. Mi madre y su amante nunca se casaron. Él lo mismo se perdía tres días que no venía, y mi madre entregándole dinero, pues empezó a planchar para mantenernos. Ella aguantó hasta la hora en que tiró sus pertenencias a la calle, en un escándalo que el barrio presenció. Empezó a hacerse persona otra vez, a acompañarme en mis salidas a mis trece o catorce años. Paseábamos un grupo de muchachos que éramos contemporáneos, en el que figuraba un joven mayor que el resto. Este siempre se aburría porque las muchachas no bailábamos con él por ser el más viejo, y entonces comenzó a bailar con mi madre, que le llevaba unos quince años. Ambos terminaron enamorándose, tuvieron su ceremonia de matrimonio y fue mi segundo padrastro. Mi bisabuela María Mascaró y sus tres hermanas perdieron a inicios del siglo xx la casa de su padre en Mallorca por no tener posibilidades de reclamo. Mi tatarabuelo había prosperado durante la centuria anterior en el negocio de la trata negrera, partiendo de la costa mallorquina a tierras africanas, y atravesando el Atlántico hasta Cuba. Tras enviudar, se estableció en La Habana junto a sus cuatro hijas, las cuales crecieron al cuidado de esclavas domésticas. Moriría en uno de sus frecuentes viajes a Mallorca, adonde pretendía regresar definitivamente algún día. Su regalo de bodas a cada una de ellas había sido una cadena con un crucifijo, ambos de oro. Dos murieron jóvenes y fueron enterradas con la joya. Una tercera fue la madre del joven mambí José Andrés Clark y Mascaró, 17 masón, abakuá y espiritista, cuya biografía se recoge en el Museo Municipal de Regla. La cuarta, María, unida a un obrero pobre, quedó muy pronto endeudada al morir el esposo, víctima de una epidemia en época de la guerra de independencia. Mi bisabuela entonces se vio impelida a vender su más preciado recuerdo. Sus hijos varones, José y Jesús, comenzaron a trabajar siendo aún adolescentes para abrirse paso en ese gran rompecabezas que ha sido esta tierra convulsa entre sus frustraciones y tantos interesados en sacar partido a la locura. El parentesco con José Andrés Clark y Mascaró, posibilitó a mi abuelo José Herculano Rodríguez Mascaró desplazarse en diferentes trabajos: médico del puerto, actor, corredor de alquileres urbanos. Contraería matrimonio con Acela Úrsula Fresquet Perdomo, nacida en Matanzas pero radicada en Regla, y le nacerían dos hijas: Patria y Eva Rodríguez Fresquet, mi madre. Mi abuelo, en su pacífica vejez, siempre me habló de la casa de Mallorca que la familia nunca pudo rescatar, ni siquiera volver a contemplar. 18 Tuve varias amiguitas en mi infancia, pero mi predilecta era Magaly. ¿Por qué la buscaba? Porque era una niña muy pobre que vivía en el solar y soportaba a la otra a la que los Reyes traían regalos. Imagino que fui pesadísima, porque las demás vecinas pequeñas no venían a mi portal. Solo Magaly. ¿Por qué? Por mis juguetes. Resistía esos actos de maldad que tengo desde la infancia. Siempre he tenido necesidad de una amiga que sea lo opuesto a mí, pues cuando nos parecemos, terminamos peleadas. Entonces mi juego preferido era las casitas. Mis padres me regalaron una enorme casa de juguete, que fue como un símbolo de lo que nunca tendría. Por eso entendería tan bien a Nora en Casa de muñecas. Frente a mi casa vivían los hermanos Rigual, los del famoso trío. Por las tardes, cruzaba donde ellos a oír a la hermana tocar el piano, aunque las veces que me invitó a acompañarla para enseñarme, no me sentí tentada. En varias ocasiones, los tres Rigual me sentaron para cantarme sus temas. Cuando calienta el sol la ensayaban delante de mí. Y yo imbuida, interrumpiéndome el grito: «¡Ingrid, a comer!» Fui hija única hasta los catorce años, cuando nació el primero de mis dos hermanos por parte de padre, y luego mi hermanita por parte de madre. 19 Temprano en las noches, subía la loma hasta a la iglesia presbiteriana en Reforma entre Santa Ana y Santa Felicia, antes de que se concentrara el tumulto, y me sentaba en los últimos bancos a escuchar a la madre de mi amiga Estela —mi profesora de cuarto grado— al órgano. Conciertos nostálgicos que nadie atendía, de Chopin, Berlioz, Brahms y otros románticos, previos al culto. Los cultos me atraían en dependencia de quién los protagonizara. Había ministros con la sabiduría para relacionar la vida cotidiana con el fragmento bíblico que repasaban. Mi familia me dejaba ir sola, pero a la salida uno o dos de mis amigos debían acompañarme hasta la casa. Muy jovencita, leí la biografía de Florence Nightingale, las vidas de santos y de varios religiosos. Quise ser misionera. Ya adolescente, era una especie de «iniciada», me desempeñaba como maestra suplente en la escuela dominical: formaba las filas y llevaba a los niños y les leía la Biblia y, como asistente del entrenador principal, guiaba grupos de scouts. Aún hoy puedo recitar a memoria cantos que aprendí entonces, como el Salmo 23: «Jehová es mi Pastor y nada me faltará, en lugares de largos pastos me harás yacer, confortarás mi alma y guiará por signos de justicia…». Con trece años en la iglesia me permitieron participar en una sociedad a la que se entraba a los quince, ya que la mayoría de mis amistades tenían esa edad. Nos reuníamos los fines de semana o durante las vacaciones en distintos lugares, como la Escuela Progresiva de Cárdenas. Unos dos años mayor que yo, Estelita Rodríguez era la jefa del grupo de seis o siete muchachas, en el que estaban las hermanas Bolivia e Hilda Moreno, Victoria García, Migdalia Palomo, la futura actriz Diana Rosa Suárez y su hermana Sonia. Subíamos a la 20 ruta 23, y de Luyanó al Ten Cents de Galiano eran diez minutos. Merendábamos en la barra y de pronto decíamos: «Bueno, ya, vamos a robar». A la salida sacábamos lo que hubiésemos metido en los bolsillos o en los bolsos para ver quién había robado más: creyones de labios, pancakes, vanities, vasitos plegables, lo que dispusieran en las grandes mesas durante las ofertas. Como nos celábamos entre las amigas, Estelita nos subdividía y repartía funciones en las salidas: «Tú y tú se van a quedar jugando, tú vas a venir conmigo a ver si encontramos novios, tú vas a buscar la merienda…» Solíamos preparar grandes almuerzos en su casa. Al hermano, Huguito, más chiquito, lo encerrábamos en el cuarto para que no molestara. Ella nos leía en voz alta a Quevedo, Valle-Inclán, Jardiel Poncela. Su padre, médico, era muy liberal. Huguito se convertiría en el cantante de ópera Hugo Marcos. En la playa del Club de los Médicos en Santa María del Mar, las demás nunca pudimos llegar a lo que Estelita se atrevía. Veía a un muchacho que le gustaba y se perdía por horas. Nos llevaba ventaja en ese aspecto. Por Estelita pisaría por primera vez la Universidad de La Habana. La acompañé a buscar los papeles para inscribirse al año siguiente, y estando en la Plaza Cadenas, le aprieto el brazo: «¡Ay, Estelita, mira quién está allí!» Fructuoso Rodríguez era de los líderes estudiantiles que salía en los periódicos y aparecía en los noticieros protagonizando protestas contra la dictadura de Batista. «Ay, niña —me dijo—, si él es amigo mío, espérate…», y lo llamó y conocí a Fructuoso Rodríguez. Fue con un muchacho de la cuadra llamado Pancho que comencé a darme cuenta de mis limitaciones como mu21 jer. Tendría ocho o nueve años, y él casi trece. Vivía en el mismo solar que Magaly, y yo le enviaba recaditos con ella, hasta que le hice llegar un papel y me senté en el quicio del portal a esperar. Cómo me saltaba el corazón. Me agité cuando lo vi venir. Pancho pasó y tiró delante de mí la carta completamente ripiada. Vi mi mensaje hecho pedazos, a él seguir de largo y estuve horas llorando. Empezó una inseguridad respecto a los hombres. Mi físico desarrolló muy rápido. A los doce aparentaba una mujer. Y estoy sola en aquel portal, viendo a adolescentes que pasan, permanecen quince, veinte minutos, dándome conversación, y despachándolos. Mi madre me pregunta: «¿No te gusta ninguno?» Y le respondo: «Todos son preciosos». Hubo uno del que se decía era mariguanero, que me citó lejos. Tal vez lo seguí por curiosidad: era la primera vez que me citaban. Pensé que nos sentaríamos en un parque, que me leería poesías. Por suerte mi madre empezó a seguirme, y esa vez, tras haber caminado mucho, la vi detrás de mí. ¡Sabe Dios cómo hubiera terminado! En una fiesta conocí a Daniel Mazorana, que, con el consentimiento de mi madre, empezó a visitarme, a acompañarme a la iglesia y en paseos, y terminó siendo mi primer novio, teniendo yo trece años. Fui llamada durante un recreo en medio de las clases por el pastor y su esposa. Ellos me querían abrir las entendederas: Mazorana era mulato y yo podía tener un hijo negro. Solo en eso se habían detenido. No me pude explicar cómo era posible que personas así predicaran la fraternidad. Y como diría después a mis examantes: «Corte por edición». (Soy una editora frustrada.) Me fui. Poco antes, la misionera Fefita me había sentado para decirme: «Tú eres muy buena creyente, pero este no es tu camino. Tienes una vitalidad muy distinta. 22 Observa eso a ver en lo que paras, no te decidas todavía». Ya a los catorce años estaría actuando. Mi capítulo con Mazorana terminó de una manera triste. Estábamos noviando en el sofá de la sala, y mi abuela, que debía velarnos, se marchaba a cada rato para la cocina. En uno de nuestros juegos, tomé su billetera, que se le había salido del bolsillo. Él quiso arrebatármela, pero apartándolo, logré abrirla. Vi en ella la fotografía de una modelo conocida, dedicada a él. En ese instante comprendí que las infidelidades tan comunes en mi familia, algo que creí nunca me ocurriría, me habían alcanzado. 23 Sin pertenencia a ningún sitio, me fijo en un pequeño anuncio en el periódico de la Academia Municipal de Arte Dramático. Pocas veces me habían llevado al teatro. Aunque vi en el Teatro Nacional el Don Juan Tenorio interpretado por Otto Sirgo, en puesta de Gaspar Pumarejo para las socias del Hogar Club, y entonces sentí que, sin saber bien qué era eso que estaba presenciando, yo quería subir y «hacer algo allá arriba». Varios de mis conocidos estudiaban teatro en grupos privados, y aunque yo demostraba aptitudes, mi mamá repetía que no podía costear la matrícula. Había dejado los estudios de Comercio dentro de mi propia escuela prebisteriana porque ella no podía seguir pagándolos. A dos cuadras de mi casa, una señora llevaba una pequeña academia en la que te graduabas con título de Taquigrafía y Mecanografía emitido por la Escuela de Periodismo «Manuel Márquez Sterling», a la que estaba vinculada. En seis meses aprobé con sobresaliente su curso. Intenté ser secretaria y asistí a las convocatorias de las muchas oficinas de la calle Obispo. Pero cuando me presentaba, los nervios no me dejaban tomar dictado. Se me olvidaban los símbolos, no mecanografiaba bien. Y mi madre se dio por vencida conmigo. 24 «Bueno, ve al examen», dijo mi madre. No más llegar, me convencí que había arribado a mi ambiente. El profesor Ramón Valenzuela ordenando: «Súbete ahí». Alejada del mundo y en un escenario, allí quería estar. Me entregaron para examinar un monólogo en un estilo muy arriba, muy alegre, de los hermanos Álvarez Quintero. Regresé a casa y anuncié: «Aprobé». Mi mamá soltó a abuela: «Ya tú sabes, ahora hay que vestirla y calzarla». Abuela cocía requetebién, y con distintas telas fui reuniendo un vestuario hasta para las escenas que me orientaban hacer. Entré a finales de ese 1956 y encontré a profesores como el director Mario Rodríguez Alemán, de Teatro Griego; Rine Leal, de Teatro Norteamericano; José Antonio Escarpenter, de Teatro Cubano; la doctora Coralia de Céspedes, de Fonética; Roberto García York, de Voz y Dicción. Sobre las cinco de la tarde empezaban las clases. La ruta 23 me dejaba en diez minutos en El Vedado. José Antonio Escarpenter fue el primero allí en hacer por conquistarme. Salí incluso con él. Me fue a buscar en su auto a Luyanó, lo cual para mí era una heroicidad, y mi abuela —que lo conoció—, contentísima. Escarpenter me llevó a una playa y el mismo carácter de pichón de español que lo hacía apasionado en las clases, lo volvía algo agresivo en lo personal y me ponía muy nerviosa. Enseguida le demostré que no quería saber de él en ese aspecto. Fue el actor Jorge Losada el que me llamó a capítulo: «Ponte para las cosas». «¿Qué quieres decir con eso?», pregunté. «Hay un maestro enamoradísimo de ti». «Ah, Escarpenter», dije. «No, Rine Leal». Desde un inicio Rine Leal me empezó a enamorar. Despedía seguridad, una gente dulce, con más experiencia en 25 cómo tratar a las mujeres. Me acompañaba primero a tomar el ómnibus. Empezó después a ensayar escenas en la azotea de su apartamento de C número 69 esquina a 5ª. La primera vez, pedí permiso para ir al baño y me puse a husmear. Vi la foto de su esposa Sara Calvo. Fue un golpetazo. No pude seguir ensayando. No me había engañado, no era nada mío todavía, pero ya flirteábamos. Se percató y me explicó que se estaba divorciando, lo cual supuse una mentira pero, luego averigüé con sus amistades, era verdad. Rine usó al grupo grande que se reunía después de clases en la cafetería frente a la Academia de 23 y 4: Roberto Fandiño, Mequi Herrera, Ada Abdo, Esther Díaz Llanillo y Manuel Reguera Saumell (que iba menos), como pretexto para incluirme. Y sumó a más gente. Un día Rine sube las escaleras de la Academia acompañado y me presenta a Guillermo Cabrera Infante. Fue la vez en que Cabrera Infante conocería a Miriam Gómez: alta, de ojos claros y rasgados, flaquísima, sin senos ni caderas y una voz varonil, de contralto, a lo Greta Garbo. Le atrajo su personalidad de existencialista. Fui muchas veces al programa televisivo de Rine y Guillermo. Lo planeaban en diez minutos. El tema de presentación era el silbido de El puente sobre el río Kwai, y por coña le saqué la primera parte a una letra: «Ri-ne Le-aal y G. Ca-iín, esta-no-cheeen televisión», pero no la seguí. Rine me hizo cantársela a Guillermo. Vine a sentirme bien con un hombre con Rine Leal. Cautivó a la adolescente que yo era, tanteando delicadamente mi psicología. Esperó a que cumpliera quince para acostarse conmigo. Salí de esa primera cita creyendo: «Me deshonraron». Sentí que era como un comienzo, pero nada extraordinario. Rine tuvo un orgasmo y yo me asusté mucho: «¡Dios mío, le pasó algo!», pensé. 26 Estelita estaba en mi casa cuando llegué como a las siete de la noche. Mi abuela la había mandado a buscar porque mi madre, que padecía del corazón, fingió un infarto. Como desaparecí ese día desde las diez de la mañana, y mi mamá sospechaba que yo andaba con Rine, sumó. Era verano, por eso oscurecía más tarde. Estelita me recibe en el portal: «Tu madre no se siente bien, y tú te perdiste…» «Estelita —la interrumpí—, me acosté con Rine». Ella dijo: «Yo me voy». Volví a mi casa medio aturdida, pues Rine me había advertido que sangraría. Y no eché ni gota. Cuando se lo conté, creyó que no era señorita. Una actriz me explicaría luego que a las mujeres que han hecho mucha educación física —practiqué bastante deporte desde adolescente— y mucha danza, no es raro que les ocurra, pues nos vamos ampliando en elasticidad. Después nuestra relación fue muy buena. Formados a imagen y semejanza. Llegó un momento en que mi familia permitió nuestro noviazgo. Mamá lo obligó a asistir un domingo por la noche al culto de la iglesia presbiteriana. Al terminarse, Rine saludó a mi mamá y a mi padrastro, y me dijo: «Vámonos». Fue la única vez. Antes se lo presenté a mis amigas, porque como él publicaba en la revista Carteles y salía en televisión, ellas alardeaban conmigo. Rine alquiló el apartamento 55 de O número 201, entre Humboldt y 25, para vivir solo. Acabé mudándome con él. 27