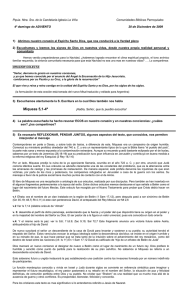Homilía en la fiesta de la Visitación. Iglesia Catedral, Mar del Plata
Anuncio

“Bendita tú entre las mujeres” (Lc 1, 42) Homilía en la fiesta de la Visitación Catedral de Mar del Plata, 31 de mayo de 2012 “Proclama mi alma la grandeza del Señor y mi espíritu se alegra en Dios mi salvador” (Lc 1,46-47). El cántico de alabanza que surge de los labios de María al visitar a su prima Isabel, es la expresión de un gozo que viene del Espíritu Santo, bajo cuya moción ambas mujeres se llenan de júbilo (Lc 1,41). En la historia de la salvación iniciada con Abraham, Dios muestra su pedagogía. Personajes providenciales han nacido de mujeres estériles, por especial intervención de Dios, aunque siguiendo el curso de las leyes de la naturaleza. Tal es el caso de Isaac, nacido en la vejez de la estéril Sara (cf Gn 17,15-22). Lo mismo que Sansón, proverbial por su fuerza (cf Jc 13,1-7). Igualmente sucedió con el profeta Samuel (1Sam 1,9-11.1920) nacido de la estéril Ana, quien al presentar a su hijo ante el Señor entonó un himno donde, por su contenido y su forma, podemos encontrar diversas semejanzas con el canto sublime de la Virgen María. Zacarías e Isabel formaban un matrimonio que no había conocido la alegría de un hijo y eran de edad avanzada. Pero Dios quería nuevamente mostrar que sus grandes obras se realizan desafiando los estrechos y mezquinos pensamientos de los hombres. Zacarías recibirá el anuncio del nacimiento de un hijo que nacerá de su mujer ya entrada en años. Como el ángel le dirá luego a María: “no hay nada imposible para Dios” (Lc 1,37). El nombre de este niño es todo un símbolo: se llamará Juan, que significa “Dios se apiada”. Este niño está llamado a una misión trascendente, pues será llamado “Profeta del Altísimo” y deberá ir “delante del Señor a preparar sus caminos” (Lc 1,76). Después de una larga espera de siglos, Dios decide enviar a su Hijo cumpliendo así plenamente sus promesas. María, saludada por el ángel de la anunciación como la “llena de gracia”, recibe ahora el más inaudito de los anuncios. Dios la ha elegido para ser madre virginal de su Hijo, por obra del Espíritu Santo en ella. La omnipotencia divina desafía los pensamientos de los hombres. La venida del Salvador de este mundo no será resultado de las leyes de la naturaleza sino intervención puramente gratuita de Dios. Movida por el Espíritu que la volvió fecunda, la Virgen se pone en camino. Va de prisa. Sabe que también Isabel ha sido favorecida por Dios, aunque con gracia distinta. “Partió sin demora” (Lc 1,39), con el deseo de servir. Preñada con el Hijo eterno de Dios, se ha convertido en un sagrario viviente. Ambas mujeres se encuentran y saludan en clima de gozo espiritual. Bajo una luz divina regalada, Isabel identifica a María como la madre del mismo Señor que viene a visitarla. Lo hace con palabras que traen a la memoria la exclamación de David ante el Arca de la Alianza: “¿Quién soy yo para que la madre de mi Señor venga a visitarme?” (Lc 1,43), exclama Isabel. “¿Cómo va a entrar en mi casa el Arca del Señor?” (2Sam 6, 9-11) se preguntaba David, cuando propusieron que el Arca se alojara en su tienda durante el traslado de Hebrón a Jerusalén. ¿Qué otra cosa es María con Jesús en su seno, sino el Arca de la Nueva Alianza? De Jesús, en efecto, profetizaba Isaías: “te destiné a ser alianza del pueblo y luz de las naciones” (Is 42,6; 49,8). María, la virgen pobre, nos trae a Jesús que es toda su riqueza y nos lleva siempre hacia Él. En adelante será siempre así. Donde está María está también Jesús, pues ella es toda relativa a su Hijo. Ella nos lo ofrece e implora para nosotros la gracia del Espíritu Santo, a fin de que Jesús sea formado espiritualmente en nosotros como el Espíritu lo formó en su corazón y en su carne. Y con Jesús, el hijo de María, viene también la alegría. El precursor del Señor exulta en el seno de su madre, como advirtiendo la presencia de Aquel a quien iba a anunciar. Su madre se llena del gozo del Espíritu y concluye elogiando la fe de María: “Feliz de ti por haber creído que se cumplirá lo que te fue anunciado de parte del Señor” (Lc 1,45). Y María responde con su canto. No es cualquier alegría, sino la que tiene su origen en la experiencia de Dios que salva: “Mi alma canta la grandeza del Señor, y mi espíritu se alegra en Dios mi salvador” (Lc 1,47). Viene del Espíritu Santo, que siempre acompaña a Jesús, como atestigua el evangelista: “Apenas ésta (Isabel) oyó el saludo de María, el niño saltó de alegría en su seno, e Isabel, llena del Espíritu Santo, exclamó: «¡Tú eres bendita entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre!»” (Lc 1,41-42). Años más tarde, el mismo Jesús llevará a su plenitud insuperable esa alegría exultante en su himno de júbilo, tal como leemos en el Evangelio de San Lucas: “En aquel momento Jesús se estremeció de gozo, movido por el Espíritu Santo, y dijo: «Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, por haber ocultado estas cosas a los sabios y a los prudentes y haberlas revelado a los pequeños»” (Lc 10,21). Anticipo del gozo perfecto de Cristo en el Espíritu, es el aire de júbilo de la Visitación, en este diálogo entre María e Isabel. El canto de la Virgen, será la expresión sublime surgida de una pura creatura en correspondencia al más insigne favor divino. Encontramos aquí su mejor retrato espiritual. Expresa al mismo tiempo la cumbre de la espiritualidad de los humildes o “pobres del Señor”, cuya única riqueza es la confianza ilimitada en la palabra divina. También es anuncio del cumplimiento de las promesas de bendiciones hechas a Abraham, y a todo el pueblo de Israel surgido de él. María se identifica como la “esclava del Señor”, su humilde servidora. En ella Dios se ha prendado de su propia obra. Es de condición social muy modesta. Pertenece al grupo de los que no cuentan en la escala de valores del mundo. Sin embargo, Dios se ha dignado mirar “con bondad la pequeñez de su servidora” (Lc 1,48). Sabe que todo es puro regalo y misericordia. En la primera lectura, hemos escuchado un pasaje tomado del libro del profeta Sofonías, donde Dios, por medio del profeta, dirige a la ciudad santa de Jerusalén, una invitación a la alegría. Cesaron los reproches. Jerusalén es llamada “hija de Sión”, a causa del monte sobre el cual está construida. Es como un símbolo de todo Israel ya purificado. Dios hace fiesta por ella, en términos de desposorio: “Él exulta de alegría a causa de ti, te renueva con su amor y lanza por ti gritos de alegría, como en los días de fiesta” (Sof 3, 17-18). Las palabras principales de este pasaje nos recuerdan el saludo que el ángel de la anunciación dirigió a María: “alégrate”, “el Señor está en medio de ti”, “no temas”. 2 Aparece así María como realización personal y perfecta del Israel fiel, de la “hija de Sión” llamada a la alegría, de la que a su vez deberá ser portadora. Lo mismo que María, la Iglesia de todos los tiempos es portadora del misterio de Cristo y, por eso mismo, su misión es un servicio a la alegría verdadera de todo hombre. Con María, la humilde “servidora del Señor”, toda la Iglesia aprende a convertirse en causa de alegría, porque sabe donde está la fuente de la misma. Con ella aprende a no temer ante los poderes de este mundo cuando contradicen el Evangelio de Jesús y persiguen o calumnian a los cristianos que permanecen fieles a la ley de Dios. Con la Virgen del Magnificat, los cristianos recordamos: “Desplegó la fuerza de su brazo, dispersó a los soberbios de corazón. Derribó a los poderosos de su trono y elevó a los humildes” (Lc 1,51-52). En mi noveno aniversario de consagración episcopal, agradezco las muestras de afecto recibidas y sobre todo las oraciones por la fidelidad y fecundidad de mi ministerio. Deseo concluir esta meditación reproduciendo palabras que pronuncié aquel día memorable para mí: “¡Gloriosa Madre de Dios y su humilde servidora; primera discípula de Cristo; madre y modelo de la Iglesia! (…) Ven hoy a visitarme y a caminar conmigo. Quiero hoy, más que nunca, cantar contigo tu mismo cántico de alabanza y de extasiada gratitud a Dios, el Magnificat. Enséñame a tener tu misma solicitud por el prójimo. Hoy pongo en tu corazón inmaculado mis anhelos de fidelidad y de servicio. Tu misión se identifica con la misión de la Iglesia entera, y en ella se prolonga: traer a este mundo al que es la única esperanza y alegría de los hombres, tu Hijo Jesucristo. Él es engendrado en los corazones de los fieles, por obra del Espíritu Santo que a ti te volvió fecunda. Con las palabras de la más antigua oración de la Iglesia dirigida a tu nombre, te digo con toda mi filial confianza: «Bajo tu amparo, Santa Madre de Dios»”. + ANTONIO MARINO Obispo de Mar del Plata 3