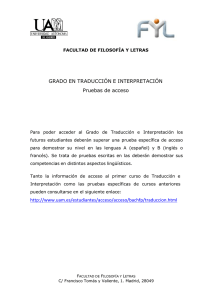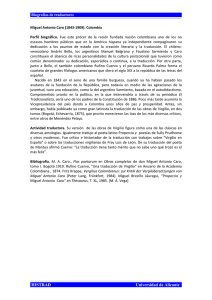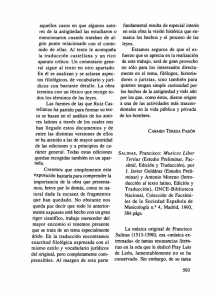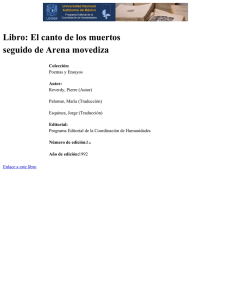Rodriguez Garcia, José María (2010). The City of
Anuncio

Rodriguez Garcia, José María (2010). The City of Translation. Poetry an Ideology in Nineteenth-Century Colombia. New York: Palgrave MacMillan, 261 pp. José María Rodríguez García es un profesor nacido en Galicia, España, que trabaja en la Universidad de Duke, Estados Unidos. Conoce la historia de Colombia del siglo XIX hasta en los detalles más menudos; las conferencias que le hemos escuchado y, sobre todo, este libro, brindan generoso testimonio al respecto. The City of Translation es una especie de prolongación metafórica de la ciudad letrada de Ángel Rama, libro epigonal que estableció de manera pionera la relación estrecha entre cultura y política en la historia de América latina. Como bien lo anuncia Rodríguez García en la introducción, su libro habla de la influencia recíproca entre literatura y política en la vida pública colombiana del siglo XIX. Uno de los términos que, en consecuencia, deambula por este libro es el de letrado, una manera a mi modo de ver acertada de designar al personal político e intelectual que ocupó posiciones dominantes en el conflictivo proceso republicano de aquel siglo. Y además, pues así lo hace presagiar desde las primeras páginas, la figura central es Miguel Antonio Caro y su obra de filólogo, gramático y traductor, principalmente. El profesor Rodríguez García se encarga de hacer una laboriosa e inteligente desmitificación de la obra de alguien cuyo legado intelectual se asocia con las más altas cumbres de “la civilización” y “la cultura”. En este libro, el autor se va a encargar de demostrar, con lujo de detalles, que Miguel Antonio Caro utilizó la poesía, la literatura, el conocimiento filológico y los ardides de la traducción poética para darle cimiento a un discurso legitimador de un proyecto político conservador, de república confesional que se plasmó, en buena medida, en la Constitución de 1886. De manera que estamos ante un soberbio ejercicio de historia intelectual en que el profesor Rodríguez García se ha concentrado en desentrañar, lo que me permito denominar la perversión contenida en los actos de traducción que emprendió el letrado Caro. Estamos ante un libro muy bien pensado y muy bien estructurado, cada nota, cada comentario, cada advertencia están en el lugar oportuno. De manera casi excepcional, el autor nos ha obsequiado unas breves e iniciales notas de advertencia sobre el estilo, sobre el uso de ciertos términos, algo que desde el lector más descuidado hasta el más exigente se lo agradecerá. Luego, la introducción es precisa en la presentación de su objeto de estudio y el primer capítulo es una cuidadosa exposición de la manera en que Rodríguez García ha comprendido la naturaleza y el funcionamiento de la ciudad letrada colombiana (The Colombian Lettered City). En el capítulo siguiente se detiene en la interpretación de la relación entre las prácticas de traducción y el ejercicio del poder en el siglo XIX, con base en los escritos de Caro. Quizás el principal argumento que en estos dos 431 432 primeros capítulos despliega Rodríguez García tiene que ver con la explicación de por qué la cultura letrada se erigió en un signo muy fuerte de distinción de una minoría compuesta por muy pocas familias domiciliadas en Bogotá; para el autor, la exhibición y prolongación de un capital cultural centrado en el control del lenguaje y en la exclusividad de la escritura fue el factor de diferenciación que le otorgó notoriedad, reconocimiento y, sobre todo, poder político a un grupo muy reducido de individuos. Fueron los hombres de la palabra y la pluma que se erigieron en los únicos capacitados en materias de gobierno y en los ordenadores de la vida pública demostrando su destreza como legisladores. En el estricto caso de Miguel Antonio Caro, la redacción de la Constitución de 1886 puede considerarse uno de los momentos culminantes de su trayectoria de político letrado. Uno de los aportes más valiosos de este trabajo tiene que ver, por supuesto, con el análisis del funcionamiento del mecanismo de la traducción y cómo el filólogo Caro aprovechó sus procedimientos para actualizar una frase o un verso al ponerlos en una matriz cultural distinta. Aún más, Rodríguez García demuestra cómo el recurso de la traducción fue ampliamente utilizado por el criollo ilustrado desde fines del siglo XVIII; podríamos hablar, por tanto, de una tradición traductora fundada en el deseo de poner a circular ideas, conceptos, discursos que, situados en una nueva circunstancia, adquirían un valor distinto al de la intención original. Dicho de otra manera, la traducción fue para muchos de los políticos letrados del siglo XIX una herramienta para legitimar proyectos políticos. Al respecto resulta aleccionador el aparte del segundo capítulo en que explica cómo el ejercicio de traducción contribuyó a adaptar ciertas tesis sobre la soberanía en la coyuntura decisiva de 1808 a 1815. Los dos últimos capítulos examinan ejemplos que dan prueba de la erudición y la perspicacia de Rodríguez García; de un lado, la poesía de Victor Hugo sufrió una mutación despiadada en la pluma traductora de Caro; Victor Hugo, un autor que la Iglesia Católica en Europa y América se encargó de proscribir y de poner en el lado de las obras impías vinculadas con el romanticismo liberal, recibe una modificación sustancial porque Caro inserta la traducción de algunos de sus versos en la matriz católica intransigente. El pobre poeta Victor Hugo queda sirviendo, al amplificarse la traducción de su poema La priere pour tous, en parte del inventario literario que va a servir de propaganda para institutor un Estado confesional en Colombia, uno de los propósitos más evidentes del político y letrado Miguel Antonio Caro. Si el autor no se hubiese concentrado en el estudio de un caso que, además y por supuesto, es muy representativo, habría hallado en otros nombres, de otros lugares sociales y políticos, el uso del mecanismo de la traducción con el fin de consolidar algún proyecto político. Pienso, por ejemplo, en el artesano José Leocadio Camacho, un ebanista que tradujo piezas teatrales y difundió noveletas francesas que terminaron haciendo parte del repertorio simbólico de los sectores populares de la segunda mitad del siglo XIX; algo semejante puede decirse del impresor José Benito Gaitán, traductor de Camille Flammarion, Allan Kardec y Felicité Lamennais con el fin de popularizar la adhesión a las heterodoxias del espiritismo. En fin, muchos otros ejemplos que podrían contribuir a descifrar las tendencias de una época en que fue evidente una tensa pugna hegemónica por la imposición de idearios. El libro desentraña el mecanismo publicitario que unos ideólogos audaces y pertinaces desplegaron con el fin de darle fundamento a la instauración de un orden político que, en el caso colombiano, desembocó en el triunfo de un catolicismo intransigente y en la derrota de las tímidas e incoherentes tentativas secularizadoras del liberalismo radical. Por muchas razones, los ideólogos de la república católica contaron con dispositivos mucho más eficaces para divulgar su ideal de orden político: una prensa popular, escritores muy didácticos y perseverantes, un ambiente intelectual pro-católico. La segunda mitad del siglo XIX, y especialmente después de 1854 hubo una ofensiva asociativa y cultural del catolicismo colombiano que opacó la tentativa modernizadora liberal. Este libro, cuya versión en castellano esperamos conocer muy pronto, nos ayuda a entender la dimensión de la disputa hegemónica que hubo en aquella época y, algo muy importante, nos recuerda (porque a veces lo olvidamos) que hubo un conflicto político-religioso que, en buena medida, definió el campo de fuerzas políticas que se enfrentaron. Esta obra del profesor José María Rodríguez hay que leerla por dos razones y de dos maneras, por lo menos. Primero las razones: porque es un bello ejercicio de análisis e interpretación y porque es un ejemplo de los alcances de una historia intelectual; y de dos maneras: entendiendo los vínculos orgánicos entre literatura y política, y entendiendo las exigencias documentales del examen de una obra y de un autor. Gilberto Loaiza Cano Universidad del Valle, Colombia 433