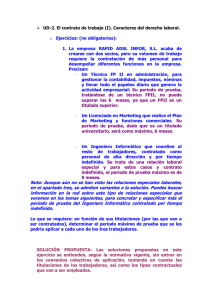Lo escaso que existía entre Leandro y yo se remitía
Anuncio
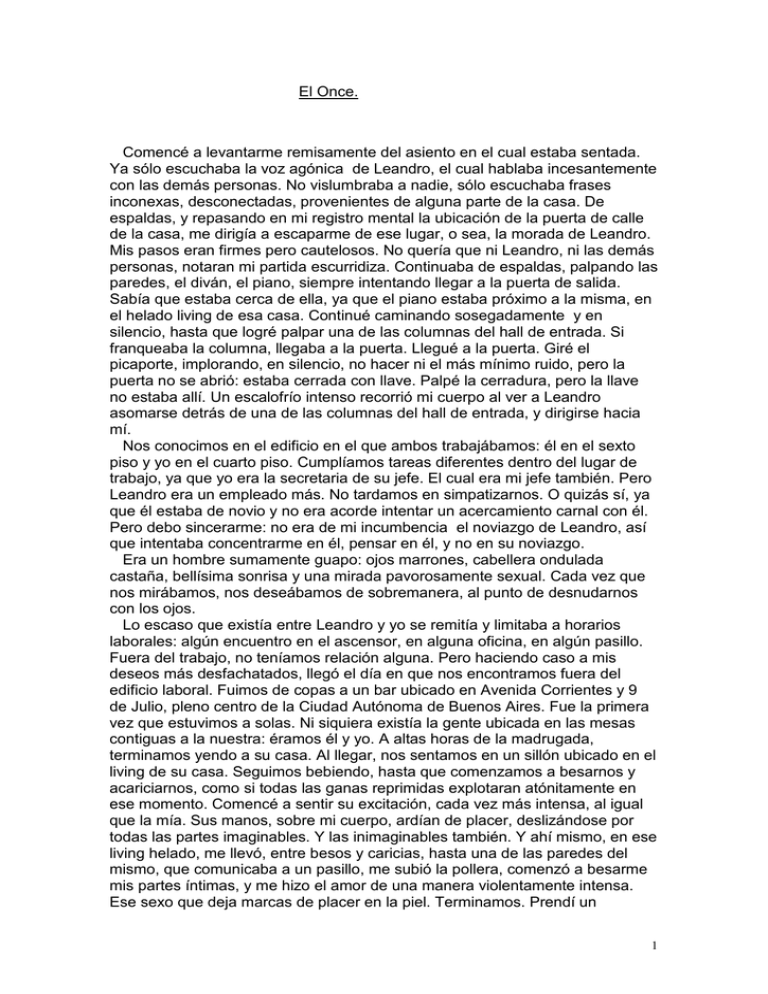
El Once. Comencé a levantarme remisamente del asiento en el cual estaba sentada. Ya sólo escuchaba la voz agónica de Leandro, el cual hablaba incesantemente con las demás personas. No vislumbraba a nadie, sólo escuchaba frases inconexas, desconectadas, provenientes de alguna parte de la casa. De espaldas, y repasando en mi registro mental la ubicación de la puerta de calle de la casa, me dirigía a escaparme de ese lugar, o sea, la morada de Leandro. Mis pasos eran firmes pero cautelosos. No quería que ni Leandro, ni las demás personas, notaran mi partida escurridiza. Continuaba de espaldas, palpando las paredes, el diván, el piano, siempre intentando llegar a la puerta de salida. Sabía que estaba cerca de ella, ya que el piano estaba próximo a la misma, en el helado living de esa casa. Continué caminando sosegadamente y en silencio, hasta que logré palpar una de las columnas del hall de entrada. Si franqueaba la columna, llegaba a la puerta. Llegué a la puerta. Giré el picaporte, implorando, en silencio, no hacer ni el más mínimo ruido, pero la puerta no se abrió: estaba cerrada con llave. Palpé la cerradura, pero la llave no estaba allí. Un escalofrío intenso recorrió mi cuerpo al ver a Leandro asomarse detrás de una de las columnas del hall de entrada, y dirigirse hacia mí. Nos conocimos en el edificio en el que ambos trabajábamos: él en el sexto piso y yo en el cuarto piso. Cumplíamos tareas diferentes dentro del lugar de trabajo, ya que yo era la secretaria de su jefe. El cual era mi jefe también. Pero Leandro era un empleado más. No tardamos en simpatizarnos. O quizás sí, ya que él estaba de novio y no era acorde intentar un acercamiento carnal con él. Pero debo sincerarme: no era de mi incumbencia el noviazgo de Leandro, así que intentaba concentrarme en él, pensar en él, y no en su noviazgo. Era un hombre sumamente guapo: ojos marrones, cabellera ondulada castaña, bellísima sonrisa y una mirada pavorosamente sexual. Cada vez que nos mirábamos, nos deseábamos de sobremanera, al punto de desnudarnos con los ojos. Lo escaso que existía entre Leandro y yo se remitía y limitaba a horarios laborales: algún encuentro en el ascensor, en alguna oficina, en algún pasillo. Fuera del trabajo, no teníamos relación alguna. Pero haciendo caso a mis deseos más desfachatados, llegó el día en que nos encontramos fuera del edificio laboral. Fuimos de copas a un bar ubicado en Avenida Corrientes y 9 de Julio, pleno centro de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Fue la primera vez que estuvimos a solas. Ni siquiera existía la gente ubicada en las mesas contiguas a la nuestra: éramos él y yo. A altas horas de la madrugada, terminamos yendo a su casa. Al llegar, nos sentamos en un sillón ubicado en el living de su casa. Seguimos bebiendo, hasta que comenzamos a besarnos y acariciarnos, como si todas las ganas reprimidas explotaran atónitamente en ese momento. Comencé a sentir su excitación, cada vez más intensa, al igual que la mía. Sus manos, sobre mi cuerpo, ardían de placer, deslizándose por todas las partes imaginables. Y las inimaginables también. Y ahí mismo, en ese living helado, me llevó, entre besos y caricias, hasta una de las paredes del mismo, que comunicaba a un pasillo, me subió la pollera, comenzó a besarme mis partes íntimas, y me hizo el amor de una manera violentamente intensa. Ese sexo que deja marcas de placer en la piel. Terminamos. Prendí un 1 cigarrillo, conversamos algunas palabras, y me invitó a dormir con él. Fue la primera noche que dormimos juntos. Al despertarnos, la mañana siguiente, hicimos un pacto: nadie debería enterarse de nuestro encuentro, ni dentro del trabajo, ni fuera de él, ya que él tenía novia. Me bañé, me cambié y me fui. Nadie debía enterarse dentro del ámbito laboral, ya que mi jefe (y su jefe también) tenía intenciones extrañas conmigo: me llamaba por teléfono para decirme cosas subidas de tono, del tipo “si te agarro hoy te mato”, o “te veo divina hoy”, entonces no era conveniente ni oportuno que éste hombre sepa que su secretaria había tenido un encuentro íntimo con unos de sus empleados. Es más, suelo recordar una y otra vez las veces que mi jefe me llamaba a su despacho y cerraba la puerta del mismo con llave, una vez que ambos estábamos dentro, y me invitaba a salir, a su casa, intentaba tocarme los pechos, los glúteos, e incluso llegó a masturbarse frente a mí hasta eyacular en la alfombra de su despacho. Por supuesto que yo no iba a limpiar, así que, como pudo, tuvo que hacerse cargo del semen disperso en la alfombra. Los encuentros con Leandro eran cada vez más frecuentes, aunque comenzaba a impacientarme los días en que optaba por su novia, y no por encontrarse conmigo. En esos momentos pensaba en la frase que, alguna vez, escribió Ian Curtis: “your confusion, my illusion”, aunque nunca supe si Leandro estaba realmente confundido. Quizás era mi estima hacia él en aumento que me enceguecía, y creía sentir que él me apreciaba, Siempre que nos encontrábamos, teníamos sexo. Del brutal, del desenfrenado, del ilimitado. Y conversábamos mucho, quizás demasiado. En una de nuestras conversaciones post sexo, me comenzó a hablar de la casa. Era una casa importante, con 2 entradas, una entrada estaba en la cocina y la otra (que se suponía ser la entrada principal) se encontraba en el living, cuya puerta estaba resguardada por dos altas columnas de mármol. Un pasillo oscuro y con alfombra roja en el embaldosado, unía la cocina con el living. Dicho pasillo conectaba las cuatro habitaciones que contenía la casa. Dos habitaciones poseían baño privado. Junto al living había dos puertas: una comunicaba al escritorio y la otra al comedor diario. Había una habitación que nunca se abría, y era la cuarta, contando desde la cocina en adelante. Leandro me comenzó a relatar que en dicha casa habían muerto varias personas. Una de ellas era un bebé que, por su excesivo llanto, la madre del mismo tomó la espeluznante decisión de ahogarlo con una almohada y, una vez muerto su hijo, se ahorcó de uno de los tirantes de la cuarta habitación. La que siempre permanecía cerrada. Otra persona fallecida allí era un anciano, que fue dejado atado con esposas a una silla del living, y abandonado por su familia. El anciano murió de hambre y sed. Según Leandro, había más gente que murió allí, pero que no quería contarme porque me asustaría. Yo ya estaba asustada, y le pregunté: - ¿Alguna vez has visto los espectros de ésta gente en tu casa?. - Sí, infinidad de veces. Al viejo lo vi varias veces arrastrándose por el pasillo, o ingresando a mi habitación, o en la habitación de al lado. A la madre del bebé la veo bastante seguido: me pide que le haga el amor hasta el cansancio. Y yo no me puedo negar, es una mujer irresistible. A 2 - - veces viene con otras mujeres, y me pide que le haga el amor a todas. Y yo cumplo con lo que ellas desean. Incluso he visto al bebé en reiteradas veces: una sola vez me asusté, cuando lo vi gatear por una de las paredes. Ya después me acostumbré a todos ellos. Leandro, estás demente. Hacerle el amor a un ¿fantasma?.¡Eso es una locura!. Estás enfermo, muy enfermo. Pero, princesa, ¿ qué estás diciendo?. Yo vivo con ellos, los respeto y me respetan, me hablan y les hablo, la madre del bebé me pide sexo y le doy sexo, al igual que a vos. ¡ Pero yo no estoy muerta!, le dije. Ahí mismo, y llena de pánico, me dirigí hacia la puerta y salí, prometiéndole que volveríamos a vernos y hablaríamos del tema. Me sentía perturbada. Tenía miedo de volver a ver a Leandro. De volver a esa casa. Pasaron los días, y tanto mi jefe como la novia de Leandro supieron de nuestros encuentros: yo fui puesta en aviso de que si se mantenía la relación quedaba automáticamente despedida de mi trabajo. Entonces opté por dejar de encontrarme con Leandro fuera del trabajo. Lo que había entre nosotros era estrictamente laboral, nuevamente. A él también le pareció apropiado. Cierto día me llama a mi oficina, desde su casa, y me pide de encontrarnos, para hablar. Me dice que me extraña y que necesita verme. Accedí a verlo, sin decir una sola palabra: él y yo sabíamos de ese encuentro. Nadie más. Me pidió que vaya a su casa, que quería que hablemos tranquilos, y allí me dirigí. Al llegar, estaba algo alcoholizado. Hablaba pausadamente pero trastabillaba en su marcha. Nos sentamos en el living, siempre helado, y me ofreció algo de beber, lo cual rechacé. Se escuchaban ruidos constantes y agresivos, pero no había nadie más en la casa. Para sacarme la duda, le pregunté a Leandro si había alguien más en la casa, - Sí, están todos ellos - respondió Leandro. - ¿Quiénes? - pregunté. - El viejo, la madre del bebé y las otras hermosas mujeres, el bebé. Están todos por ahí, ¿no escuchas los ruidos, Eli?. - No me embromes, esos ruidos no los pueden provocar fantasmas. Acá hay más gente. Si querés vuelvo en otro momento, Leandro. - No, mi amor. Acá estamos vos, yo y ellos. Pero los dueños de la casa son ellos, así que pueden hacer los ruidos que quieran, mientras no te molesten. - Me molesta, y mucho. Y descreo de los fantasmas, así que, si es cierto, que se hagan presentes, o hagan algo relevante, - dije. Al terminar de decir esas palabras, la ventana que estaba en uno de los laterales de la puerta de entrada del living, se abrió de par en par. Las ventanas golpeaban contra la pared. Leandro intentó cerrarla, pero le resultaba imposible. Yo misma intenté cerrarla, pero también fue imposible para mí. - ¿ Ves lo que hiciste, Eli?. Están furiosos, y no conmigo. - Sigo sin creer nada, Leandro. Sos un psicópata, un enfermo, me quiero ir de acá. - No, vos no te vas. Viniste a que hablemos, a tener sexo y a dormir juntos, Eli, ¿o no te acordás de lo bien que la pasamos?. - La pasábamos bien, Leandro. Ya no. Esto me asusta y mucho. Quiero irme de acá. 3 No te vayas, Eli. Dame unos minutos que voy a ver como están, y vuelvo. - ¿Cómo están quiénes?. - Los dueños de la casa. - Estás muy enfermo, Leandro. - ¿Creés eso?. - Por supuesto, ¡hablar con espíritus, y no sólo eso, decir que los ves, y peor todavía, decir que tenés sexo con ellos!, estás enfermo, muy enfermo. - Mi amor, ellos viven acá antes que yo, ya te lo he dicho. Déjame ver qué quieren, por qué están enojados, y vuelvo. Quizás la hermosa madre del bebé quiera manosearme un rato. Y yo a ella. Se sentían corrientes de aire frías dentro del living. Quizás sería porque la ventana inmediata a la puerta estaba abierta, pero era poco probable, ya que estábamos en un sillón lejos de la ventana. Leandro se levantó del sillón, y se dirigió al pasillo de donde provenían esos ruidos incesantes. Se detuvo en alguna parte, donde se comenzaron a escuchar diálogos casi imperceptibles para mí. Luego se escucharon jadeos. Luego silencio. Luego diálogos nuevamente. Comencé a levantarme remisamente del asiento en el cual estaba sentada. Ya sólo escuchaba la voz agónica de Leandro, el cual hablaba incesantemente con las demás personas. No vislumbraba a nadie, sólo escuchaba frases inconexas, desconectadas, provenientes de alguna parte de la casa. De espaldas, y repasando en mi registro mental la ubicación de la puerta de calle de la casa, me dirigía a escaparme de ese lugar, o sea, la morada de Leandro. Mis pasos eran firmes pero cautelosos. No quería que ni Leandro, ni las demás personas, notaran mi partida escurridiza. Continuaba de espaldas, palpando las paredes, el diván, el piano, siempre intentando llegar a la puerta de salida. Sabía que estaba cerca de ella, ya que el piano estaba próximo a la misma, en el helado living de esa casa. Continué caminando sosegadamente y en silencio, hasta que logré palpar una de las columnas del hall de entrada. Si franqueaba la columna, llegaba a la puerta. Llegué a la puerta. Giré el picaporte, implorando, en silencio, no hacer ni el más mínimo ruido, pero la puerta no se abrió: estaba cerrada con llave. Palpé la cerradura, pero la llave no estaba allí. Un escalofrío intenso recorrió mi cuerpo al ver a Leandro asomarse detrás de una de las columnas del hall de entrada, y dirigirse hacia mí. Su mirada era libidinosa, y me decía a y otra vez “¿dónde creés que vas?. Yo, frente a él, no tenía manera posible de escapar. Así y todo, me acerqué a la ventana abierta y con un “hasta nunca, Leandro”, me arrojé al vacío, desde un séptimo piso. - Elina Bradel. 4