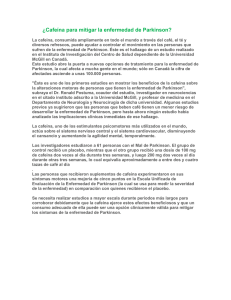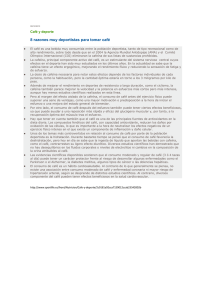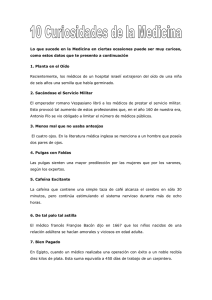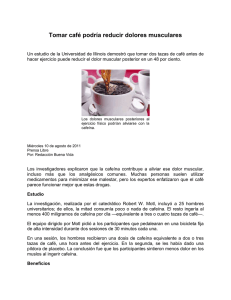La cafeína como un fármaco preventivo de la enfermedad de
Anuncio

NEUROFARMACOLOGÍA La cafeína como un fármaco preventivo de la enfermedad de Parkinson: evidencias epidemiológicas y sustrato experimental José Luis Góngora-Alfaro Introducción y desarrollo. Los estudios epidemiológicos prospectivos realizados en grandes cohortes de varones (total: 374.003 sujetos) coinciden en que el riesgo de padecer la enfermedad de Parkinson disminuye progresivamente cuanto mayor es el consumo de café y otras bebidas con cafeína. En el caso de las mujeres (total: 345.184 sujetos), el efecto protector de la cafeína sólo se observa en las mujeres con menopausia que no reciben terapia de reemplazo con estrógenos. Estudios con modelos de parkinsonismo agudo en roedores han mostrado que la cafeína reduce la pérdida de las neuronas dopaminérgicas nigroestriatales inducida con las neurotoxinas 6-hidroxidopamina y 1-metil-4-fenil-1,2,3,6-tetrahidropiridina, efecto que parece estar mediado a través del bloqueo de los receptores A2A de adenosina. Recientemente se demostró que las ratas macho tratadas con dosis moderadas de cafeína (5 mg/kg/día) durante seis meses, seguida de un período de abstinencia de cuando menos dos semanas, desarrollaron una mayor resistencia a la catalepsia provocada con el antagonista dopaminérgico haloperidol, posiblemente mediada por un aumento de la transmisión dopaminérgica en el cuerpo estriado. Conclusiones. Se necesitan más estudios para demostrar inequívocamente que la cafeína previene la degeneración de las neuronas dopaminérgicas en modelos animales de parkinsonismo moderado, crónico y progresivo, pues ello podría conducir al descubrimiento de fármacos más eficaces para la prevención de las enfermedades degenerativas del sistema nervioso central asociadas con el envejecimiento. Palabras clave. Envejecimiento. Ganglios basales. Metilxantinas. Neurodegeneración. Neurona dopaminérgica. Neuroprotección. Introducción Uno de los principios básicos de las ciencias médicas es que siempre es mejor lograr la prevención que llegar a la curación. En el caso de las enfermedades infecciosas, eso se ha logrado con creces mediante el desarrollo de las vacunas. Pero cuando se trata de medidas preventivas para las enfermedades degenerativas del sistema nervioso, eso ya es otra historia, pues hasta la fecha no se ha encontrado ningún tratamiento farmacológico que evite o retrase de manera eficaz el deterioro de diversas funciones cerebrales que usualmente ocurre en el transcurso del envejecimiento [1-3]. Paradójicamente, las exitosas prevención y curación de las enfermedades infecciosas y de los síndromes cardiovasculares y metabólicos han dado lugar a un aumento en las expectativas de vida de las poblaciones humanas, lo cual ha ido aparejado con un incremento en la proporción de habitantes de edad avanzada que tienen un mayor riesgo de desarrollar enfermedades asociadas al envejecimiento cerebral. www.neurologia.com Rev Neurol 2010; 50 (4): 221-229 Envejecimiento y enfermedades degenerativas del sistema nervioso Departamento de Neurociencias. Centro de Investigaciones Regionales Doctor Hideyo Noguchi. Universidad Autónoma de Yucatán. Mérida, Yucatán, México. Correspondencia: Dr. José Luis Góngora Alfaro. CIRUADY. Avda. Itzáes, 490 × 59. CP 97000 Mérida, Yucatán, México. E-mail: [email protected] Financiación: Esta revisión contó con recursos del convenio CONACYT-SEP-2004C01-47763. Aceptado tras revisión externa: 10.11.09. Cómo citar este artículo: Góngora-Alfaro JL. La cafeína como un fármaco preventivo de la enfermedad de Parkinson: evidencias epidemiológicas y sustrato experimental. Rev Neurol 2010; 50: 221-9. © 2010 Revista de Neurología En las naciones que han implementado programas de salud exitosos, el número de personas de edad avanzada se ha incrementado progresivamente. México no ha sido la excepción, y se espera que en las próximas décadas se produzca un rápido aumento de la proporción de habitantes de 60 años o más, lo cual inevitablemente traerá aparejado un aumento de las enfermedades asociadas a la senectud. Utilizando las estadísticas de crecimiento poblacional por grupos de edad notificadas por el Instituto Nacional de Geografía e Informática [4], elaboramos un gráfico para proyectar el incremento porcentual de la población de adultos mayores en las próximas décadas. Las predicciones indican que en el año 2020 los adultos con edades de 60 años o más representarán el 12% de los habitantes de México, y en el año 2050 esta cifra se elevará al 23% (Fig. 1a). En el caso de España, las proyecciones basadas en datos del Instituto Nacional de Estadística [5] indican que en el 221 J.L. Góngora-Alfaro Figura 1. a) Proyecciones de crecimiento porcentual de la población con 60 años de edad o más en México. A las cifras de incremento porcentual de habitantes con edades de 60 años o más notificadas por el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática de México [4] en el período 1980-2005 (representadas por los símbolos) se les ajustó una función polinomial de segundo orden (y = A + Bx + Cx2), con la cual se obtuvieron las curvas de regresión no lineal ilustradas en el gráfico. La línea punteada muestra que en el año 2050 aproximadamente el 22,8% de la población mexicana estará compuesta de personas ≥ 60 años de edad. b) Proyecciones de crecimiento porcentual de la población con 60 años de edad o más en España. Los datos del gráfico se calcularon usando la herramienta informática del portal del Instituto Nacional de Estadística de España [5], que utiliza el método de componentes para predecir los incrementos futuros de la población residente en una zona geográfica, partiendo de ciertas hipótesis sobre el devenir de la mortalidad, la fecundidad y la migración, que son los principales factores que determinan el crecimiento de las poblaciones y su estructura por edades. Los datos obtenidos en el censo de población de 2001 en España han servido como punto de partida para este análisis. Los cálculos se realizaron por género y grupo de edad para la población residente, tomando como fecha de referencia el 1 de julio del año para el que se calcularon las poblaciones. Se eligió el escenario 1, el cual asume que el flujo de inmigrantes extranjeros en España evolucionará según la tendencia más reciente hasta el año 2010, año a partir del cual se supone que se mantendrá constante. Las cifras de incremento poblacional calculadas se transformaron a porcentajes de habitantes con edades ≥ 60 años en períodos quinquenales en el intervalo 2000-2050 (representadas por los símbolos), y se les ajustó una función polinomial de tercer orden (y = A + Bx + Cx2 + Dx3) con la cual se obtuvieron las curvas de regresión no lineal ilustradas en el gráfico. a México Año b España Año 222 año 2010 los habitantes con 60 años o más representarán el 23% de la población, cifra que se elevará al 37% en el año 2050 (Fig. 1b). Entre los trastornos degenerativos del sistema nervioso asociados al envejecimiento, la enfermedad de Parkinson (EP) ocupa el segundo lugar en frecuencia [2]. Sus síntomas característicos son la rigidez muscular asociada con lentitud de los movimientos (bradicinesia), la aparición de un temblor en las extremidades, y una gran dificultad para mantener el equilibrio y la postura erguida, que en conjunto dificultan la iniciación y ejecución de los movimientos voluntarios más simples [2,6-8]. Aunque en las etapas finales de la EP puede desarrollarse demencia [2], al inicio de la enfermedad la mayor parte de los pacientes conserva intacta su capacidad de razonamiento, por lo que les resulta muy frustrante no poder moverse para realizar sus actividades rutinarias, como vestirse, comer o caminar libremente de un lado a otro. Es una enfermedad de inicio insidioso y progresivo, que culmina con la discapacidad del paciente, quien termina por volverse dependiente del apoyo de parientes y amigos, generando un gran estrés en su círculo familiar y social [8,9]. Aunque se ha desarrollado una amplia gama de tratamientos farmacológicos para la EP, los medicamentos sólo son paliativos, pues con el paso del tiempo pierden su eficacia, dando lugar a numerosos efectos adversos que disminuyen la calidad de vida de los pacientes, lo que en muchas ocasiones les obliga a suspender el tratamiento [2,3,10,11]. Inevitablemente, el incremento del número de habitantes con edades avanzadas irá aparejado con un aumento de la incidencia y la prevalencia de la EP, todo ello acompañado de aumentos en los gastos de atención médica [8,12-14]. Aunque pueda parecer dramático, en el transcurso de las próximas décadas esta enfermedad degenerativa del sistema nervioso podría convertirse en un problema de salud pública en los países de habla hispana. Lo anterior hace urgente identificar formas de retrasar o mitigar los procesos degenerativos que la originan [1-3], utilizando abordajes similares a los que se están empleando para prevenir las enfermedades metabólicas, promoviendo cambios en los hábitos dietéticos y en los estilos de vida de las personas con mayor riesgo [3]. En el año 2003 se publicó una comunicación del Comité para Identificar Agentes Neuroprotectores en la Enfermedad de Parkinson (CIANEP) auspiciado por los Institutos Nacionales de Salud de los Estados Unidos de Norteamérica [1]. Este comité realizó una evaluación sistemática de 59 sustancias propuestas por científicos y médicos clínicos, calificando cada compuesto según los siguientes criterios: www.neurologia.com Rev Neurol 2010; 50 (4): 221-229 La cafeína como un fármaco preventivo de la enfermedad de Parkinson – Análisis razonado de las evidencias científicas a favor de su posible acción neuroprotectora. – Capacidad de atravesar con facilidad la barrera hematoencefálica. – Buen perfil de seguridad (baja toxicidad). – Eficacia probada en modelos animales de parkin­ sonismo. – Evidencia preliminar de su eficacia en humanos. Al final, fueron seleccionados 12 compuestos que a juicio del comité reunían evidencias suficientes para continuar investigando su potencial neuroprotector en ensayos clínicos. La cafeína fue uno de estos compuestos [1]. Recientemente, un panel de neurólogos de España especializados en EP y trastornos del movimiento ratificó que, a la luz de los conocimientos actuales, la cafeína es uno de los fármacos que tienen potencial neuroprotector [3]. Desde la publicación de la comunicación del CIANEP han aparecido nuevas evidencias epidemiológicas de que el consumo de dosis moderadas de cafeína está asociado con una disminución en el riesgo de desarrollar la EP. Tomando en consideración que la cafeína es una sustancia de bajo coste, que carece de efectos adversos importantes y es consumida de manera regular por grandes sectores de la población [15], resulta de interés hacer un análisis de las observaciones clínicas y experimentales con el propósito de determinar si existe justificación suficiente para recomendar su consumo constante con el fin de reducir la incidencia de este proceso neurodegenerativo en las personas de edad avanzada. La presente revisión tiene por objeto hacer un análisis crítico de la literatura científica, con el fin de determinar si existen suficientes evidencias para considerar a la cafeína como un fármaco preventivo de la EP. Cafeína y enfermedad de Parkinson: evidencias epidemiológicas Numerosos estudios han comunicado que el consumo de cafeína se asocia con un menor riesgo de padecer la EP. Los primeros trabajos que mostraron esta asociación tuvieron un diseño de casos y controles [16]. Para los propósitos de la presente revisión, primero se comentarán los estudios prospectivos longitudinales, ya que su mayor potencia estadística permite obtener conclusiones más sólidas. El primero de ellos fue publicado en el año 2000 por Ross et al [17], quienes analizaron los datos acumulados durante 30 años de seguimiento de 8.004 varones norteamericanos de ascendencia japonesa. Su principal hallazgo fue que la EP tuvo www.neurologia.com Rev Neurol 2010; 50 (4): 221-229 una incidencia progresivamente menor cuanto mayor fue la ingestión de café. Aunque el consumo de té, bebidas enriquecidas con cafeína y chocolate mostró la misma tendencia, la asociación no fue significativa. Los resultados fueron esencialmente los mismos cuando los datos se ajustaron por diversos factores, incluyendo la niacina contenida en el café, lo cual los llevó a proponer que la reducción en la incidencia de la EP sólo podía ser atribuida a la ingestión de cafeína [17]. Las observaciones anteriores fueron ampliadas por Ascherio et al [18], quienes analizaron los datos de seguimiento de dos cohortes, una de 47.351 hombres durante 10 años y otra de 88.565 mujeres durante 16 años, ninguno de los cuales padecía la EP en el momento de ser reclutados. Sus resultados confirmaron que en los sujetos de género masculino, el riesgo de desarrollar este padecimiento fue progresivamente menor cuanto mayor fue su consumo de cafeína. Un hallazgo importante de estos autores fue que no sólo el consumo de café, sino también el de té y otras bebidas enriquecidas con cafeína se asoció con una incidencia significativamente menor de EP en los varones, en tanto que el café descafeinado careció de efecto [18]. Esta última observación reforzó la hipótesis de Ross et al [17] de que el ingrediente activo cuyo consumo disminuye el riesgo de desarrollar esta enfermedad neurodegenerativa es la cafeína y no otros componentes del café. A diferencia de lo observado en los varones, se encontró que en las mujeres la asociación entre el consumo de cafeína y el riesgo de desarrollar la EP siguió una curva en forma de U, en donde el riesgo más bajo de padecer esta enfermedad ocurrió en el conjunto de consumo moderado, definido como de una a tres tazas de café al día o el tercer quintil de ingestión de cafeína de todas las fuentes dietéticas [18]. Para explicar lo anterior, Ascherio et al sugirieron diferencias de género en las acciones de la cafeína, atribuibles quizás a factores hormonales [18]. Para confirmar su hipótesis, estos mismos autores replantearon su estudio en la misma cohorte de mujeres con el fin de determinar si la menopausia y el tratamiento de reemplazo hormonal ejercían alguna influencia sobre la asociación epidemiológica entre el consumo de cafeína y el riesgo de desarrollar EP [19]. Su muestra consistió en 77.713 mujeres que en el momento de ser reclutadas estaban libres de esta enfermedad y que además ya habían llegado a la menopausia o la desarrollaron durante los 18 años de seguimiento. Los resultados mostraron que en las mujeres con menopausia sin tratamiento hormonal, el consumo de dosis crecientes de cafeína se asoció con una clara tendencia a disminuir el 223 J.L. Góngora-Alfaro riesgo de padecer la EP, semejante a la que se había observado en varones [19]. Por otro lado, en las mujeres con menopausia tratadas con hormonas, el consumo de dosis bajas de cafeína (aproximadamente media taza de café al día) se asoció con una menor incidencia de la EP, mientras que en las mujeres con terapia hormonal con una ingesta de seis o más tazas de café al día se observó el efecto opuesto, incrementándose hasta cuatro veces el riesgo de desarrollar esta enfermedad. Los autores concluyeron que la cafeína reduce el riesgo de EP en las mujeres con menopausia que no reciben hormonas de reemplazo, pero lo aumenta en las que consumen hormonas [19]. Esos mismos autores publicaron un estudio más extenso en otras dos cohortes, una de 301.164 hombres y otra de 238.058 mujeres, todos ellos de 30 años o mayores, confirmando que sólo en los varones y en las mujeres con menopausia que nunca fueron tratadas con hormonas el consumo de café se asoció con una menor mortalidad atribuible a la EP, pero no así en las mujeres con menopausia que alguna vez consumieron estrógenos [20]. Los hallazgos previos han sido reafirmados por otros dos estudios prospectivos realizados en Finlandia. En el primero de ellos, Hu et al [21] estudiaron a 14.293 hombres y 15.042 mujeres a quienes se les dio seguimiento durante 13 años, y encontraron que el consumo de una a cuatro tazas de café al día disminuyó a la mitad el riesgo de padecer la EP, tanto en hombres como en mujeres. El análisis de los datos combinados de ambos géneros reveló que el consumo de cafeína tuvo un mayor impacto en el grupo de edad de 25 a 49 años, en quienes el riesgo se redujo un 70%, en comparación con los individuos de 50 a 74 años, cuyo riesgo solo disminuyó un 28%. En fecha más reciente, Sääksjärvi et al [22] publicaron los resultados de un estudio realizado en 6.710 individuos de ambos géneros, libres de la EP en el momento de ser reclutados y que tenían edades entre los 50 y 79 años. Después de hacer ajustes por diversos factores, los autores encontraron que los sujetos que consumieron 10 o más tazas de café por día tuvieron sólo un 26% de riesgo de padecer la EP en comparación con aquellos individuos que no tomaban café. En esencia, los estudios de cohortes han corroborado las observaciones de las comunicaciones de casos y controles. Así, en un metaanálisis de ocho estudios que abarcó 1.440 casos y 4.016 controles, se encontró que para los consumidores regulares de café, el riesgo relativo de padecer la EP fue un 31% menor en comparación con los no bebedores de café [16]. Estos mismos autores analizaron también algunos de los estudios longitudinales previamente mencionados, y concluyeron que existe una sólida 224 evidencia epidemiológica de que los consumidores de café tienen menor riesgo de padecer la EP. Si el consumo de cafeína reduce la incidencia de la EP, ¿puede también retrasar su avance? Esta pregunta trató de ser respondida en un estudio que evaluó a un grupo de 413 personas con EP para determinar si su velocidad de deterioro motor guardaba alguna relación con la cantidad de cafeína consumida por los pacientes, quienes en el momento de ser reclutados tenían síntomas leves que no requerían tratamiento sintomático. Al concluir los 12 meses de evaluación, no se observaron diferencias significativas en las puntuaciones de evaluación motora de acuerdo con la escala unificada de evaluación de la EP entre los pacientes clasificados en los cuartiles de más alto y más bajo consumo de cafeína [23]. Aunque los resultados fueron negativos, los autores señalaron que no se podía descartar la posibilidad de que la cafeína pudiese retrasar la progresión de la EP, y sugirieron la necesidad de ampliar el estudio, incluyendo un mayor número de pacientes para aumentar la potencia estadística. Finalmente, es interesante señalar que existen evidencias de que la cafeína ejerce algunos efectos terapéuticos en algunos pacientes con EP. Así, se ha notificado que la administración diaria de una dosis de 100 mg de cafeína, equivalente a la contenida en una taza de café regular [15], mejora la capacidad de iniciar la marcha en los pacientes con EP que tienen la variante sintomática de acinesia total con congelamiento de la marcha, que se caracteriza por un retraso en el inicio del primer paso de la marcha [24,25]. Cafeína y enfermedad de Parkinson: evidencias experimentales Poco después de haberse publicado los primeros estudios prospectivos en poblaciones humanas, aparecieron las primeras comunicaciones experimentales encaminadas a evaluar si la cafeína ejercía algún efecto neuroprotector en modelos animales de parkinsonismo. Cabe destacar que en la mayor parte de estos trabajos, el objetivo principal fue determinar si la cafeína, administrada en dosis única o diariamente durante períodos cortos, prevenía la pérdida de dopamina en el cerebro de roedores expuestos a neurotoxinas que destruyen de manera selectiva las neuronas dopaminérgicas que inervan los núcleos cerebrales involucrados en el control de los movimientos [26]. Chen et al [27] fueron los primeros en demostrar que la pérdida de dopamina en el cuerpo estriado de ratones tratados con la neurotoxina dopaminér­gica www.neurologia.com Rev Neurol 2010; 50 (4): 221-229 La cafeína como un fármaco preventivo de la enfermedad de Parkinson 1-metil-4-fenil-1,2,3,6-tetrahidropiridina (MPTP) po­día reducirse si previamente se les administraba cafeína por vía intraperitoneal, siendo el efecto protector directamente proporcional a la dosis administrada. Experimentos ulteriores revelaron que el efecto neurotóxico del MPTP pudo ser inhibido por la cafeína aun después de administrarla durante 10 días consecutivos, sugiriendo que no se desarrolla tolerancia a su efecto neuroprotector [28]. Puesto que la cafeína es un antagonista no selectivo de los receptores de adenosina de tipo A1 y A2A, estos mismos investigadores pusieron a prueba la hipótesis de que su efecto neuroprotector podría deberse al bloqueo de alguno de estos receptores [27]. Sus resultados mostraron que la pérdida de dopamina inducida con MPTP sólo se atenuaba si los ratones eran tratados previamente con fármacos que bloquean selectivamente los receptores de adenosina de tipo A2A, pero no con los antagonistas selectivos de los receptores de tipo A1. Finalmente, mostraron que los ratones mutantes que no expresan receptores A2A son más resistentes al daño que el MPTP inflige a las neuronas dopaminérgicas [26]. Basándose en sus hallazgos, concluyeron que el bloqueo de los receptores A2A por la cafeína podría ser uno de los mecanismos por los cuales el consumo de esta sustancia se asocia con un menor riesgo de desarrollar EP en poblaciones humanas [27]. La inyección intracerebral de la neurotoxina 6-hidroxidopamina (6-OHDA) en roedores es otro método experimental ampliamente utilizado para imitar la pérdida de las neuronas dopaminérgicas que se produce en la EP [26]. Así, se ha notificado que tanto la pérdida de dopamina estriatal como de neuronas de la pars compacta de la sustancia negra consecutivas a la inyección de 6-OHDA en el cuerpo estriado de un hemisferio cerebral puede inhibirse si los animales son tratados diariamente con cafeína (10-20 mg/kg) durante períodos de dos a cuatro semanas [29,30]. En ambos estudios se observó que el número de rotaciones efectuadas por las ratas hemiparkinsonianas después de recibir una dosis del agonista dopaminérgico apomorfina se atenuó de manera significativa en el grupo tratado con cafeína, lo cual es congruente con una menor pérdida de inervación dopaminérgica en el cuerpo estriado inyectado con 6-OHDA [29,30]. También se ha mostrado que la cafeína inhibe la muerte de las neuronas mesencefálicas en cultivo expuestas a la 6-OHDA [30]. Partiendo de la observación epidemiológica de que el consumo de cafeína se asociaba con una menor incidencia de EP en los hombres, pero no en las mujeres que recibían tratamiento hormonal de www.neurologia.com Rev Neurol 2010; 50 (4): 221-229 reemplazo con estrógenos durante la menopausia, Xu et al [31] utilizaron el modelo de lesión dopaminérgica inducido con MPTP en ratones para poner a prueba la hipótesis de que el tratamiento con hormonas sexuales femeninas era el factor que reducía el efecto neuroprotector de la cafeína en las mujeres. En concordancia con los hallazgos en humanos, ellos observaron que el tratamiento con cafeína inhibió la pérdida de dopamina causada por la MPTP en los ratones machos, pero no en las hembras [31]. Después, para determinar si la resistencia de las hembras al efecto neuroprotector de la cafeína se debía a la influencia de los estrógenos, a un grupo de animales de este género les removieron quirúrgicamente los ovarios, encontrando que bajo estas circunstancias ahora la cafeína sí manifestaba su acción inhibidora del daño dopaminérgico causado por la neurotoxina [31]. Finalmente, demostraron que la administración de estrógenos a los ratones machos o a las hembras sin ovarios anulaba la protección conferida por la cafeína en contra del daño causado por la MPTP. Los autores concluyeron que, puesto que sus resultados concordaban con las observaciones epidemiológicas, existían suficientes bases para sugerir que la acción de los estrógenos contrarresta el efecto benéfico de la cafeína para reducir el riesgo de desarrollar la EP [31]. Sin embargo, aunque los estudios anteriormente citados sugerían fuertemente que la cafeína era capaz de aumentar la resistencia de las neuronas dopaminérgicas al daño causado por neurotoxinas selectivas, estos modelos experimentales tenían importantes limitaciones [3]. Por un lado, los efectos neuroprotectores que la cafeína produjo en roedores se pusieron de manifiesto utilizando dosis relativamente altas, administradas una sola vez o en repetidas ocasiones durante períodos máximos de dos semanas [27-31]. Lo anterior contrastaba con las observaciones en seres humanos, en quienes la disminución de la incidencia de la EP se observó en los grupos de individuos que habían consumido dosis bajas o moderadas de cafeína en el transcurso de décadas. Por otra parte, aunque existen evidencias de que la exposición crónica a tóxicos ambientales o plaguicidas podría asociarse con un mayor riesgo de desarrollar este trastorno [32-35], es altamente improbable que la ocurrencia de la EP en las poblaciones humanas se produzca exclusivamente por la exposición aguda a neurotoxinas que destruyan selectivamente las neuronas dopaminérgicas, como es el caso de la MPTP y la 6-OHDA. Lo anterior nos impulsó a utilizar un abordaje experimental que nos permitiese evaluar con un menor sesgo el posible efecto neuroprotector de la ca- 225 J.L. Góngora-Alfaro Figura 2. Diseño experimental usado para evaluar si las ratas que consumen dosis moderadas de cafeína por períodos prolongados desarrollan resistencia a la catalepsia inducida con haloperidol, un antagonista de los receptores de dopamina. feína, administrándola a grupos de animales sanos, en dosis bajas y por períodos largos [36], tratando de simular lo ocurrido en las poblaciones humanas de los estudios epidemiológicos anteriormente citados. Uno de nuestros objetivos fue determinar si la ingestión prolongada de cafeína tendría algún impacto en la conducta de los animales, sugerente de un menor deterioro en la transmisión dopaminérgica durante el envejecimiento. Puesto que los estudios en humanos han mostrado que el consumo crónico de cafeína tiene una mayor influencia en hombres que en mujeres para reducir la incidencia de la EP [18-20], elegimos realizar nuestros experimentos exclusivamente en animales machos. Fue así que ratas de la misma camada fueron asignadas aleatoriamente al grupo de cafeína o al grupo testigo, cuyos animales sólo consumieron agua (Fig. 2). La cafeína se administró en el agua de beber y su concentración se ajusó periódicamente, tomando en consideración el incremento de peso de las ratas y su consumo promedio de agua durante la semana previa, con el fin de garantizar que cada animal consumiese diariamente una dosis de cafeína de 5 mg/kg [36]. Una persona recibiría una dosis equivalente de cafeína al tomar de tres a cinco tazas de café regular, lo cual cae dentro de los valores normales de consumo diario en poblaciones humanas [15]. La administración de cafeína comenzó cuando las ratas tenían de tres a cuatro meses de edad (adultos jóvenes) y continuó por un período de seis meses, equivalente a una quinta parte de la duración de vida de esta especie de animales. Terminado este plazo, se suspendió la administración de cafeína por un mínimo de dos semanas antes de ejecutar las pruebas [36]. Este período fue lo suficientemente largo como para garantizar que la mayor parte de la cafeína previamente consumida hubiera sido meta- 226 bolizada y eliminada del cuerpo de los animales en el momento de ejecutar las pruebas conductuales. De esta forma, cualquier efecto que se observase podría ser atribuido a una acción ‘neuroprotectora’ y no a la presencia de la cafeína en el organismo de las ratas. En contraste con los seres humanos, en quienes se ha observado una menor incidencia de la EP durante el consumo crónico de cafeína, en las ratas no es posible evaluar esta asociación, puesto que ellas no desarrollan esta enfermedad de manera espontánea. Por consiguiente, la única forma de averiguar si el tratamiento crónico con cafeína induce algún tipo de mejoría en la función dopaminérgica de las ratas es mediante la administración de fármacos capaces de bloquear las acciones postsinápticas de la dopamina, lo cual es un método farmacológico de emular lo que ocurre en la EP [37]. Así, durante los días 18 a 28 posteriores a la interrupción del tratamiento crónico con cafeína, se evaluó la catalepsia inducida con haloperidol, un antagonista de los receptores D2 de dopamina [38]. Para medir la catalepsia se usó la prueba de la barra fija, en la que el experimentador hace que el animal agarre con las patas anteriores una barra de metal colocada a una altura de 9 cm del piso, con el propósito de medir con un cronómetro el tiempo que tarda el animal en soltar ambas patas [39]. Los tratamientos que mejoran la transmisión dopaminérgica suelen inhibir la catalepsia. Nosotros encontramos que las ratas tratadas con cafeína durante seis meses tuvieron un 34% menos de catalepsia que los animales que consumieron solamente agua (Fig. 3) [36]. Hasta el momento, ésta es la evidencia experimental más directa de que el consumo de dosis bajas de cafeína por períodos prolongados hace que los animales sean más resistentes a los factores que interfieren con la www.neurologia.com Rev Neurol 2010; 50 (4): 221-229 La cafeína como un fármaco preventivo de la enfermedad de Parkinson transmisión dopaminérgica, lo cual apoya las evidencias epidemiológicas de que la ingestión crónica de esta metilxantina reduce la incidencia de la EP. Actualmente, diversos laboratorios están trabajando activamente para esclarecer los mecanismos celulares y moleculares subyacentes a las acciones neuroprotectoras de la cafeína. Sin embargo, la literatura publicada es extensa y por motivos de espacio se analizará en una revisión subsecuente. Conclusiones – Los estudios epidemiológicos concuerdan en que el consumo prolongado de dosis moderadas de cafeína disminuye el riesgo de padecer la EP, particularmente en los varones y las mujeres con menopausia que no reciben terapia de reemplazo con estrógenos [16-22]. – Los resultados experimentales en los modelos animales de neurotoxicidad aguda [27-31] y en animales sanos tratados crónicamente con cafeína [36] concuerdan con los hallazgos epidemiológicos, reforzando la hipótesis de que la cafeína ejerce algún tipo de efecto protector sobre las neuronas dopaminérgicas. – Hace falta realizar más estudios para demostrar inequívocamente que la cafeína previene la degeneración de las neuronas dopaminérgicas en modelos animales de parkinsonismo moderado, crónico y progresivo [3], pues ello podría conducir al descubrimiento de fármacos neuroprotectores más eficaces. De acuerdo con la reciente declaración del panel de neurólogos españoles, es urgente encontrar terapias para detener o retardar la EP a fin de evitar que llegue a la fase en que aparecen síntomas resistentes a la terapia dopaminérgica [3]. Sin embargo, ellos mismos llegaron a la conclusión de que en la actualidad es casi imposible obtener y demostrar un efecto neuroprotector, a menos que se disponga de ‘fármacos con efectos muy intensos y biomarcadores válidos y fiables de la viabilidad y vitalidad neuronal’ [3], lo cual podría demorarse muchos años. Mientras eso ocurre, uno se pregunta si estaría justificado recomendar el consumo diario de dosis bajas de cafeína (1-3 mg/kg/día) como un tratamiento profiláctico de la EP. Esto sería particularmente importante en aquellos países en los que se espera que ocurra un rápido incremento de la población con 60 años o más durante las próximas décadas, ya que una disminución de la incidencia de la EP permitiría abatir los gastos destinados a atención médica, espe- www.neurologia.com Rev Neurol 2010; 50 (4): 221-229 Figura 3. Efecto de la cafeína crónica sobre la catalepsia inducida con haloperidol. a) Evolución temporal de los tiempos de descenso de la barra a intervalos de 15 minutos. El ANOVA de dos vías reveló un efecto significativo del tratamiento (F14, 574 = 8,66; p < 0,01) y el tiempo (F14, 574 = 50,51; p < 0,0001), así como una interacción significativa entre el tratamiento y el tiempo (F14, 574 = 2,48; p < 0,01). Prueba a posteriori de Bonferroni: (*) p < 0,05; (o) p < 0,01. b) En este gráfico cada símbolo representa la latencia de inicio de la catalepsia de una sola rata. Las líneas horizontales indican las medianas. El valor de p se obtuvo con la prueba U de Mann-Whitney de una cola, U = 123,5. c) Las barras representan la suma de los tiempos de descenso durante tres horas. En paréntesis se indica el número de ratas. Los valores de p se obtuvieron con la prueba de t no pareada de una cola. En los gráficos a y c, los símbolos y las barras representan las medias ± error estándar. Reimpreso de [36], con permiso de Elsevier Science. a b c 227 J.L. Góngora-Alfaro cialmente entre los habitantes de escasos recursos. Aunque la cafeína no está libre de efectos adversos, por lo general éstos son escasos cuando se consumen dosis no mayores a 3 mg/kg [40], que equivalen a dos o tres tazas de café regular al día [15]. Por ello, en tanto se logra el ideal de encontrar un fármaco neuroprotector potente, la cafeína podría ser una opción aceptable que podría contribuir a reducir la incidencia de la EP, especialmente si se combina con ejercicio físico continuo y moderado, una dieta sana y manejo del estrés [3]. Será tarea de las agrupaciones de expertos analizar y debatir las evidencias aquí resumidas para llegar a un consenso al respecto. Bibliografía 1. Ravina BM, Fagan SC, Hart RG, Hovinga CA, Murphy DD, Dawson TM, et al. Neuroprotective agents for clinical trials in Parkinson’s disease: a systematic assessment. Neurology 2003; 60: 1234-40. 2. Schapira AH, Olanow CW. Neuroprotection in Parkinson disease: mysteries, myths, and misconceptions. JAMA 2004; 291: 358-64. 3. Linazasoro G, Sesar A, Valldeoriola F, Compta Y, Herrero MT, Martínez-Castrillo JC, et al. Neuroprotección en la enfermedad de Parkinson: análisis a través de la metodología de informadores clave. Neurologia 2009; 24: 113-24. 4. Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática de México (INEGI). URL: http://www.inegi.org.mx. [31.08.2009]. 5. Instituto Nacional de Estadística de España (INE). URL: http://www.ine.es. [31.08.2009]. 6. Birkmayer W, Danielczyk W. La enfermedad de Parkinson. Barcelona: Herder; 1997. 7. Chou KL, Hurtig HI. Classical motor features of Parkinson’s disease. In Ebadi M, Pfeiffer RF, eds. Parkinson’s disease. Boca Raton FL: CRC Press; 2005. p. 171-81. 8. Weintraub D, Comella CL, Horn S. Parkinson’s disease. Part 1: Pathophysiology, symptoms, burden, diagnosis, and assessment. Am J Manag Care 2008; 14 (Suppl): S40-8. 9. Lökk J. Caregiver strain in Parkinson’s disease and the impact of disease duration. Eur J Phys Rehabil Med 2008; 44: 39-45. 10. Fahn S. Medical treatment of Parkinson’s disease. J Neurol 1998; 245 (Suppl 3): S15-24. 11. Martignoni E, Riboldazzi G, Calandrella D, Riva N. Motor complications of Parkinson’s disease. Neurol Sci 2003; 24 (Suppl 1): S27-9. 12. Lindgren P, Von Campenhausen S, Spottke E, Siebert U, Dodel R. Cost of Parkinson’s disease in Europe. Eur J Neurol 2005; 12 (Suppl 1): S68-73. 13. Abasolo-Osinaga E, Abecia-Inchaurregui LC, FernándezDíaz E, Barcenilla-Laguna A, Bañares-Onraita T. Prevalencia y coste farmacológico de la enfermedad de Parkinson en España. Rev Neurol 2006; 43: 641-5. 14. Cubo E, Martínez-Martín P, González M, Frades B, y miembros del grupo ELEP. Impacto de los síntomas motores y no motores en los costes directos de la enfermedad de Parkinson. Neurologia 2009; 24: 15-23. 15. Fredholm BB, Battig K, Holmen J, Nehlig A, Zvartau EE. Actions of caffeine in the brain with special reference to factors that contribute to its widespread use. Pharmacol Rev 1999; 51: 83-133. 16. Hernán MA, Takkouche B, Caamaño-Isorna F, Gestal-Otero JJ. A meta-analysis of coffee drinking, cigarette smoking, and the risk of Parkinson’s disease. Ann Neurol 2002; 52: 276-84. 17. Ross GW, Abbott RD, Petrovitch H, Morens DM, Grandinetti A, Tung KH, et al. Association of coffee and caffeine intake with the risk of Parkinson disease. JAMA 2000; 283: 2674-9. 228 18. Ascherio A, Zhang SM, Hernán MA, Kawachi I, Colditz GA, Speizer FE, et al. Prospective study of caffeine consumption and risk of Parkinson’s disease in men and women. Ann Neurol 2001; 50: 56-63. 19. Ascherio A, Chen H, Schwarzschild MA, Zhang SM, Colditz GA, Speizer FE. Caffeine, postmenopausal estrogen, and risk of Parkinson’s disease. Neurology 2003; 60: 790-5. 20. Ascherio A, Weisskopf MG, O’Reilly EJ, McCullough ML, Calle EE, Rodríguez C, et al. Coffee consumption, gender, and Parkinson’s disease mortality in the cancer prevention study II cohort: the modifying effects of estrogen. Am J Epidemiol 2004; 160: 977-84. 21. Hu G, Bidel S, Jousilahti P, Antikainen R, Tuomilehto J. Coffee and tea consumption and the risk of Parkinson’s disease. Mov Disord 2007; 22: 2242-8. 22. Sääksjärvi K, Knekt P, Rissanen H, Laaksonen MA, Reunanen A, Männistö S. Prospective study of coffee consumption and risk of Parkinson’s disease. Eur J Clin Nutr 2008; 62: 908-15. 23. Simon DK, Swearingen CJ, Hauser RA, Trugman JM, Aminoff MJ, Singer C, et al. Caffeine and progression of Parkinson disease. Clin Neuropharmacol 2008; 31: 189-96. 24. Kitagawa M, Houzen H, Tashiro K. Effects of caffeine on the freezing of gait in Parkinson’s disease. Mov Disord 2007; 22: 710-2. 25. Kitagawa M, Houzen H, Tashiro K. Efectos de la cafeína sobre el fenómeno de congelación en la marcha de enfermos de Parkinson. I Encuentro Nacional de Expertos en Enfermedad de Parkinson. Rev Neurol 2008; 46 (Supl 2): S27. 26. Luquin MR. Modelos experimentales de enfermedad de Parkinson. Rev Neurol 2000; 31: 60-6. 27. Chen JF, Xu K, Petzer JP, Staal R, Xu YH, Beilstein M, et al. Neuroprotection by caffeine and A2A adenosine receptor inactivation in a model of Parkinson’s disease. J Neurosci 2001; 21: RC143. 28. Xu K, Xu YH, Chen JF, Schwarzschild MA. Caffeine’s neuroprotection against 1-methyl-4-phenyl-1,2,3,6tetrahydropyridine toxicity shows no tolerance to chronic caffeine administration in mice. Neurosci Lett 2002; 322: 13-6. 29. Joghataie MT, Roghani M, Negahdar F, Hashemi L. Protective effect of caffeine against neurodegeneration in a model of Parkinson’s disease in rat: behavioral and histochemical evidence. Parkinsonism Relat Disord 2004; 10: 465-8. 30. Vasconcelos-Aguiar LM, Nobre HV Jr, Macêdo DS, Oliveira AA, Freitas RM, Vasconcelos SM, et al. Neuroprotective effects of caffeine in the model of 6-hydroxydopamine lesion in rats. Pharmacol Biochem Behav 2006; 84: 415-9. 31. Xu K, Xu Y, Brown-Jermyn D, Chen JF, Ascherio A, Dluzen DE, et al. Estrogen prevents neuroprotection by caffeine in the mouse 1-methyl-4-phenyl-1,2,3,6-tetrahydropyridine model of Parkinson’s disease. J Neurosci 2006; 26: 535-41. 32. Ratner MH, Feldman RG. Environmental toxins and Parkinson’s disease. In Ebadi M, Pfeiffer RF, eds. Parkinson’s disease. Boca Raton FL: CRC Press; 2005. p. 51-62. 33. Bronstein J, Carvey P, Chen H, Cory-Slechta D, DiMonte D, Duda J, et al. Meeting report: consensus statementParkinson’s disease and the environment: collaborative on health and the environment and Parkinson’s Action Network (CHE PAN) conference 26-28 June 2007. Environ Health Perspect 2009; 117: 117-21. 34. Hancock DB, Martin ER, Mayhew GM, Stajich JM, Jewett R, Stacy MA, et al. Pesticide exposure and risk of Parkinson’s disease: a family-based case-control study. BMC Neurol 2008; 8: 6. 35. Costello S, Cockburn M, Bronstein J, Zhang X, Ritz B. Parkinson’s disease and residential exposure to maneb and paraquat from agricultural applications in the central valley of California. Am J Epidemiol 2009; 169: 919-26. 36. Góngora-Alfaro JL, Moo-Puc RE, Villanueva-Toledo JR, Álvarez-Cervera FJ, Bata-García JL, Heredia-López FJ, et al. Long-lasting resistance to haloperidol-induced catalepsy in male rats chronically treated with caffeine. Neurosci Lett 2009; 463: 210-4. www.neurologia.com Rev Neurol 2010; 50 (4): 221-229 La cafeína como un fármaco preventivo de la enfermedad de Parkinson 37. Lorenc-Koci E, Wolfarth S, Ossowska K. Haloperidolincreased muscle tone in rats as a model of parkinsonian rigidity. Exp Brain Res 1996; 109: 268-76. 38. Boulay D, Depoortere R, Oblin A, Sanger DJ, Schoemaker H, Perrault G. Haloperidol-induced catalepsy is absent in dopamine D2, but maintained in dopamine D3 receptor knock-out mice. Eur J Pharmacol 2000; 391: 63-73. 39. Álvarez-Cervera FJ, Villanueva-Toledo J, Moo-Puc RE, Heredia-López FJ, Álvarez-Cervera M, Pineda JC, et al. A novel automated rat catalepsy bar test system based on a RISC microcontroller. J Neurosci Methods 2005; 146: 76-83. 40. Carrillo JA, Benítez J. Clinically significant pharmacokinetic interactions between dietary caffeine and medications. Clin Pharmacokinet 2000; 39: 127-53. Caffeine as a preventive drug for Parkinson’s disease: epidemiologic evidence and experimental support Introduction and development. Prospective epidemiologic studies performed in large cohorts of men (total: 374,003 subjects) agree in which the risk of suffering Parkinson’s disease diminishes progressively as the consumption of coffee and other caffeinated beverages increases. In the case of women (total: 345,184 subjects) the protective effect of caffeine is only observed in menopausal women which do not receive estrogen replacement therapy. Studies with models of acute parkinsonism in rodents have shown that caffeine reduces the loss of nigrostriatal dopaminergic neurons induced with the neurotoxins 6-hidroxidopamine and 1-methyl-4-phenyl-1,2,3,6-tetrahydropyridine, effect that seems to be mediated through blockade of A2A adenosine receptors. Recently, it was shown that male rats treated with moderate doses of caffeine (5 mg/kg/day) during six months, followed by a withdrawal period of at least two weeks, developed a greater resistance to the catalepsy induced with the dopaminergic antagonist haloperidol, which was possibly mediated by an increase of dopaminergic transmission in the corpus striatum. Conclusions. More studies are needed to demonstrate unequivocally that caffeine prevents the degeneration of dopaminergic neurons in animal models of moderate, chronic, and progressive parkinsonism, since it could lead to the discovery of more effective drugs for the prevention of aging-related degenerative diseases of the central nervous system. Key words. Aging. Basal ganglia. Dopaminergic neuron. Methylxanthines. Neurodegeneration. Neuroprotection. www.neurologia.com Rev Neurol 2010; 50 (4): 221-229 229