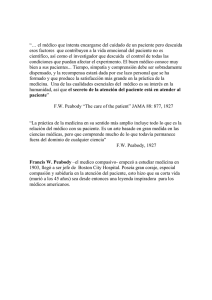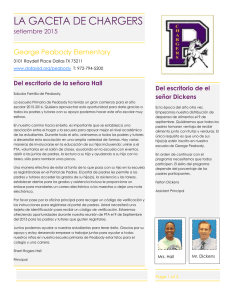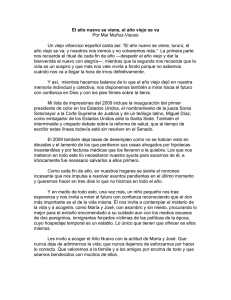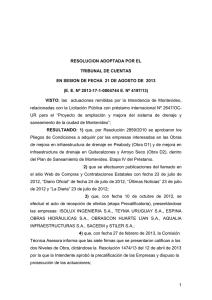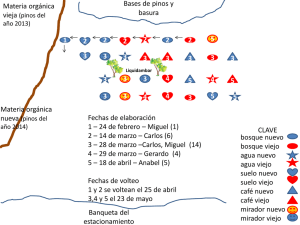Empieza a leer Los huesos de Louella Brown y
Anuncio
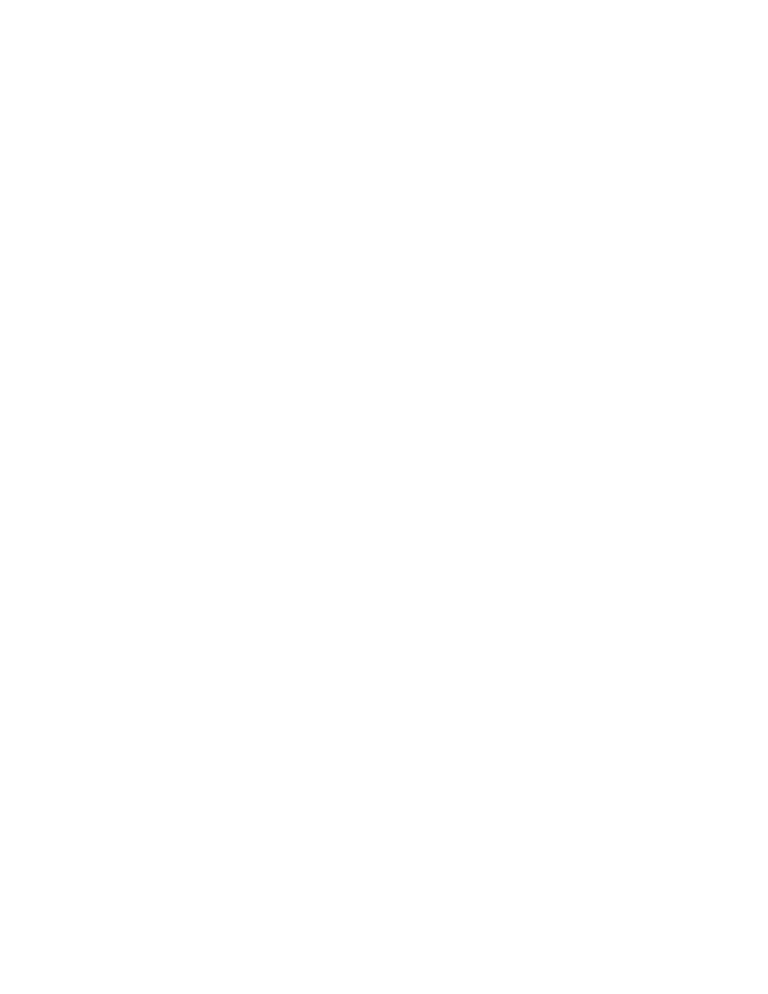
Los huesos de Louella Brown y otros relatos Ann Petry Los huesos de Louella Brown y otros relatos Traducción de Teresa Lanero Ladrón de Guevara Prólogo de Dámaso López García PALABRERO PRESS “The Bones of Louella Brown”, Opportunity, 1947 – © 1947, 1975, by Ann Petry; 2003 by Estate of Ann Petry. “Has Anybody Seen Miss Dora Dean?”, The New Yorker, 1958 – © 1958, 1986, by Ann Petry; 2014 by Estate of Ann Petry. “The Witness”, Redbook, 1971 – © 1971 by Ann Petry; 1999 by Estate of Ann Petry. “Like A Winding Sheet”, The Crisis, 1945 – © 1945, 1973, by Ann Petry; 2001 by Estate of Ann Petry. “The Migraine Workers”, Redbook, 1967 – © 1967, 1995, by Ann Petry Del prólogo © Dámaso López García, 2016 De la traducción © Teresa Lanero Ladrón de Guevara, 2016 De la presente edición © Palabrero Press, 2016 Primera edición: Septiembre 2016 Ilustración y diseño de cubierta: María Polán Morato Maquetación: Lluc Julià Todos los derechos reservados. Ninguna parte de esta publicación puede ser reproducida, almacenada en sistemas de recuperación de información, distribuida o transmitida por ningún medio o procedimiento, ya sea electrónico o mecánico, sin permiso Palabrero Press Han Hoekstrahof 133 1628WT Hoorn Netherlands www.palabreropress.com ISBN: 978-94-91953-06-4 Depósito legal: BA-290-2016 IBIC: FYB Impresión: Artes Gráficas Rejas Impreso en España – Printed in Spain Los huesos de Louella Brown El viejo Peabody y el joven Whiffle, socios de la empresa Whiffle y Peabody, s. a., leyeron con relativo interés el primer artículo aparecido en la prensa de Boston sobre Bedford Abbey. Pero a partir de entonces, los periódicos empezaron a publicar a diario una o dos noticias sobre aquel fabuloso proyecto y, a medida que iban enterándose de los detalles, más entusiasmados se mostraban. Y es que Bedford Abbey era una capilla privada, una capilla que solo se iba a utilizar para las bodas y funerales de la familia Bedford, la familia más distinguida de Massachusetts. A grandes rasgos, la abadía se iba a convertir en la última morada de todos los Bedford que habían pasado a mejor vida y que habían sido enterrados en la parcela familiar del cementerio Yew Tree. Iban a exhumar a los difuntos Bedford y a enterrarlos de nuevo en la cripta bajo el suelo de mármol de la capilla. De ese modo, Bedford Abbey abriría sus puertas de forma oficial con las exequias más pomposas y refinadas jamás celebradas en Boston. 19 Mientras las obras de la abadía avanzaban, el joven Whiffle (que tenía setenta y cinco años) y el viejo Peabody (que tenía setenta y nueve) se ponían de un humor de perros cada vez que buscaban en los periódicos matutinos alguna indicación sobre la fecha del oficio. Whiffle y Peabody eran plenamente conscientes de que poseían la funeraria más antigua y exclusiva de la ciudad y, como se habían encargado de los funerales de la mayoría de los Bedford, pensaban que, lógicamente, su empresa debía ser la encargada de organizar aquella maravillosa ceremonia fúnebre. Sin embargo, estaban intranquilos, ya que el gobernador Bedford era imprevisible (seguían llamándole gobernador aunque hubieran pasado ya unos treinta años desde que estuvo en el cargo) y, para mayor desgracia, la elección de la funeraria dependía de él por haber sido suya la idea de la abadía. Transcurrió un largo mes durante el cual el joven Whiffle y el viejo Peabody establecieron su mejor marca en cuanto a tensión nerviosa. Se hablaban en mal tono, se mordisqueaban las uñas y carraspeaban con una frecuencia espantosa. Ya estaba bien entrado junio cuando por fin llamó por teléfono el secretario del gobernador. Informó al viejo Peabody, que se estremecía de placer, de que el gobernador Bedford había nombrado a Whiffle y Peabody directores del servicio fúnebre que tendría lugar en la abadía el 21 de junio. Cuando consiguieron la orden de exhumación de los Bedford, el viejo Peabody preparó también una orden de exhumación de la difunta Louella Brown. Se le había ocurrido que ese encargo de exhumación de los 20 Bedford le brindaba una excelente oportunidad para exhumar a Louella a cambio de un reducidísimo coste adicional. De ese modo, podría rectificar un terrible error de juicio cometido por su padre años atrás. —Podemos retirarlos a todos a la vez —dijo el viejo Peabody pasándole al joven Whiffle la orden de exhumación de Brown—. Quiero sacar a Louella Brown del cementerio Yew Tree. Podemos colocarla en uno de los camposantos menos conocidos de la periferia de la ciudad. Ahí es donde deberían haberla enterrado desde un principio. Pero, por supuesto, seguiremos con ella el procedimiento habitual. —¿Quién era Louella Brown? —preguntó el joven Whiffle. —Oh, fue nuestra lavandera. Nadie relevante —di­ jo el viejo Peabody indolente. Aunque, mientras lo decía, se preguntó por qué recordaba a Louella con tanta claridad. Avanzada la semana, los restos de los fallecidos Bed‑ ford y de la difunta Louella Brown llegaron al espléndido establecimiento de Whiffle y Peabody. A pesar de que el joven Whiffle y el viejo Peabody estaban entrados en años, sus métodos de investigación eran totalmente modernos. Siempre que era posible, comprobaban el estado de sus antiguos clientes y se quedaban con un registro exacto de sus hallazgos. La presencia de tantos antiguos clientes al mismo tiempo —los numerosos Bedford y Louella Brown— requería los servicios de Stuart Reynolds. Se trataba de un estudiante de medicina de Harvard que llevaba a cabo, de manera satisfactoria, amplios trabajos de 21 investigación para la empresa y que mostraba un grato entusiasmo por su trabajo. Ya era casi la hora de cerrar cuando Reynolds llegó a la imponente estructura de ladrillo que albergaba Whif‑ fle y Peabody, s. a. El viejo Peabody le pasó a Reynolds un fajo de papeles e intentó explicarle lo de Louella Brown con la mayor discreción posible. —Era nuestra lavandera —dijo—. Mi madre apreciaba mucho a Louella e insistió en que la enterraran en el cementerio Yew Tree. Su padre lo había consentido; a regañadientes, sí, pero nunca lo debió aceptar. Habían sido necesarias las minuciosas prácticas discriminatorias de varias generaciones de Peabody, empresarios de funeraria como él, para que el cementerio Yew Tree llegara a ser lo que era: el hogar definitivo de las familias más acaudaladas y aristocráticas de Boston. La tumba de Louella estaba en 1902 en el extremo más alejado del cementerio, en un lugar muy desolador. Pero precisamente el mes anterior Peabody se había dado cuenta con consternación de que, al cabo de los años y debido a la ampliación del cementerio, Louella yacía en uno de los puntos más selectos: en pleno centro. Antes de volver a hablar, el viejo Peabody se sintió algo desconcertado, pues de pronto vio a Louella Brown con una nitidez sorprendente. Fue como si aquella mujercita de movimientos rápidos, piel oscura, cabello negro y planta muy erguida entrara en la sala. Vaciló un instante y dijo a continuación: —Era…, hum…, una mujer de color. Pero, a pesar de ello, realizaremos el estudio habitual. 22 —¿De color? —dijo el joven Whiffle con aspereza—. ¿Has dicho «de color»? ¿Te refieres a una negra? ¿Enterrada en el cementerio Yew Tree? —dijo elevando el tono de voz. —Sí —dijo el viejo Peabody. Levantó las hirsutas cejas para indicar al joven Whiffle que no pensaba seguir debatiendo sobre el asunto—. Bueno, Reynolds, asegúrese de cerrar antes de irse. Reynolds tomó los papeles del viejo Peabody y respondió: —Sí, señor. Yo cerraré. Impaciente por iniciar la tarea, abandonó la sala tan rápido que tropezó con sus propios pies y por poco se cayó al suelo. Tanta prisa se debía a que estaba realizando un estudio privado sobre la estructura ósea de la mujer caucasiana en contraposición a la de la mujer de raza oscura, y Louella Brown era una perla inesperada para su investigación. El viejo Peabody se estremeció cuando la puerta se cerró de golpe. —El terrible entusiasmo de los jóvenes —le dijo al joven Whiffle. —Sale barato —dijo el joven Whiffle con gravedad—. Y es bastante educado. Se quedaron pensando en Reynolds un momento. —Sí, por supuesto —dijo el viejo Peabody—. Tienes mucha razón. Es un joven muy valioso y sus honorarios están en consonancia con sus servicios. —Esperaba que el joven Whiffle se percatara del cuidado con que había evitado repetir la expresión «sale ba­ rato». 23 —«En consonancia» —murmuró el joven Whiffle—. Sí, sí, «en consonancia». Sin duda. Y es muy valioso. —Seguía murmurando aquellas dos palabras mientras acompañaba al viejo Peabody fuera del edificio. Por fortuna para su paz interior, ni el joven Whiffle ni el viejo Peabody supieron lo que sucedió en su oficina aquella noche. Aunque, muy a su pesar, a la mañana siguiente se enteraron de todo. Resultó que el miembro más cercano a la realeza de la familia Bedford había sido la condesa De Castro (Elizabeth Bedford era su nombre de soltera). Aunque ni el viejo Peabody ni el joven Whiffle lo sabían, la condesa y Louella Brown se parecían en muchos aspectos. Ambas tenían el cabello negro, brillante y espeso. Ninguna de las dos tuvo hijos. Ambas murieron en 1902, a los setenta y pocos años, y fueron enterradas en el cementerio Yew Tree en un intervalo de dos semanas. Stuart Reynolds tampoco lo sabía, de lo contrario no habría trabajado de un modo tan disciplinado. Así pues, cuando hubo entrado en el gran despacho subterráneo de Whiffle y Peabody, empezó a tomar notas sobre el estado de cada Bedford y luego contestó detenidamente el cuestionario que le había proporcionado el viejo Peabody. Terminó por los Bedford de menor rango y luego dirigió su atención a la condesa. Cuando abrió su ataúd, soltó un murmullo de placer. —Qué osamenta tan pulcra —dijo—. Una mujer pequeña, de unos setenta años. ¡Qué interesante! Con todos sus dientes, no hay prótesis. 24 Después de inspeccionar a la condesa, se puso a trabajar con Louella Brown. Mientras estudiaba los huesos de Louella, dijo: —¡Esto sí que es interesante! Y es que se trataba de otra mujer de huesos pequeños, de unos setenta años, que conservaba todos sus dientes. Según pudo determinar a partir de un somero examen, no había forma de diferenciar a la condesa de Louella. —¡El pelo! Qué estúpido soy… Puedo distinguirlas por el pelo. El de la mujer de color será… Pero no. Ambas tenían el mismo tipo de cabello. Colocó el esqueleto de la condesa De Castro en una mesa alargada y situó otra mesa alargada justo al lado, donde puso el esqueleto de la difunta Louella Brown. Las comparó. —¡Pero esto es sensacional! —dijo en voz alta. Y a medida que hablaba consigo mismo se iba poniendo cada vez más nervioso—. Es una noticia de primera plana. Seguro que nunca se conocieron, y eso que tenían la misma estatura y la misma estructura ósea. Una blanca, otra negra, y se encuentran aquí, en Whiffle y Peabody, después de tantos años… La lavandera y la condesa. Es algo más que una portada de periódico, caramba, es la mayor noticia del año. Sin pensarlo ni un segundo, Reynolds corrió escaleras arriba hacia la oficina del viejo Peabody y llamó al Boston Record. Habló con el redactor nocturno de noticias locales. El tipo parecía aburrirse, pero lo escuchó. Al final, dijo: —Tiene los huesos de esas dos mujeres encima de unas mesas y dice que son iguales. Muy bien, voy para allá. 25 De manera que dos fotógrafos y el redactor nocturno de noticias locales del Boston Record invadieron las sagradas instalaciones de Whiffle y Peabody, s. a. El redactor era un individuo alto, flaco y muy difícil de complacer. Tan pronto le pedía a Reynolds que posara en un lugar como le hacía moverse a otro distinto, delante de las mesas, detrás de ellas, al pie, a la cabecera. Luego quiso que se movieran las mesas. Los fotógrafos empezaron a maldecir de forma audible mientras arrastraban las mesas adelante y atrás, las giraban y las colocaban transversal y longitudinalmente. Y el redactor nocturno de noticias locales seguía sin estar satisfecho. Reynolds cambió de posición tantas veces que parecía estar en un tiovivo. Manifestaba sorpresa, asombro, satisfacción. Y el redactor nocturno de noticias locales no dejaba de poner objeciones. Ya era medianoche cuando el reportero dijo: —De acuerdo, chicos, así está bien. Los fotógrafos hicieron las fotos con rapidez y comenzaron a recoger sus enseres. El reportero se quedó observando a los fotógrafos un momento, se acercó a Reynolds y dijo: —Bueno, y… ¿cuál de las dos señoras es la condesa, muchacho? Reynolds fue a señalar una de las mesas, se detuvo y exclamó despavorido: —¡Pero bueno! —Estaba boquiabierto—. ¡Pero…! ¡No lo sé! —De pronto su voz sonó desesperada—. ¡Ustedes las han mezclado! Las han movido tantas veces que ahora no sé cuál es cuál… Nadie podría saberlo. 26 El redactor nocturno de noticias locales sonrió con amabilidad y se dirigió a la puerta. Reynolds fue tras él y le agarró de la manga del abrigo. —Tiene que ayudarme. No puede irse ahora —di­ jo—. ¿Quién movió las mesas primero? ¿Quién de vosotros? Los fotógrafos se quedaron mirándolo y esbozaron una sonrisa burlona. El redactor nocturno de noticias locales sonrió de nuevo. Sonreía, incluso, con más amabilidad que antes. —No sabría decirte, muchacho —dijo. Retiró con delicadeza la mano de Reynolds de la manga de su abrigo—. De verdad que no sabría… Fue, en efecto, una noticia de primera plana, pero no en el sentido que había previsto Reynolds. Aparecieron varias fotografías de aquella obra maestra marmórea, Bedford Abbey, y bajo ellas un titular con el planteamiento de una pregunta que más tarde acapararía la imaginación de todo el país: «¿A quién enterrarán bajo el suelo de mármol de Bedford Abbey el 21 de junio, a la condesa blanca o a la lavandera negra?». También aparecieron fotografías de Reynolds al lado de las mesas alargadas señalando los huesos de las dos damas. Le atribuían la frase «Las han movido tantas veces que ahora no sé cuál es cuál… Nadie podría saberlo». Cuando el gobernador Bedford leyó el Boston Record, llamó de inmediato a Whiffle y Peabody por teléfono y los insultó con tal violencia que el joven Whiffle y el viejo Peabody envejecieron y encanecieron de forma visible al oírlo. 27 Poco después de la llamada del gobernador, Stuart Reynolds acudió para dar explicaciones a Whiffle y Peabody. El viejo Peabody se dio la vuelta y no quiso hablar con Reynolds ni mirarlo. El joven Whiffle tomó la palabra. Sus ojos eran témpanos de hielo, y su gesto, tan duro que parecía desprender un vapor helado mientras hablaba. Hacia el final de su disertación, al joven Whiffle le costaba respirar. —La casa —dijo—, el honor de esta casa, años de trabajo, de fraguar una reputación… Todo destrozado. Estamos arruinados, arruinados… —La palabra se le atragantó—. ¡Ah…! —dijo agitando las manos—, largo de aquí, largo, vete antes de que te mate. Al día siguiente, la agencia Associated Press escogió la noticia de aquella espantosa confusión y la telegrafió por todo el país. Estaban atravesando una racha de noticias bastante flojas —noticias de entreguerras, por así decir—, de modo que todos los periódicos de Estados Unidos publicaron el suceso en primera plana. Al cabo de tres días, Louella Brown y Elizabeth, condesa De Castro, eran tan famosas como las estrellas de cine. La multitud se arremolinaba fuera de la mansión donde vivía el gobernador Bedford, y una muchedumbre aún mayor y más ruidosa se agolpaba frente a las oficinas de Whiffle y Peabody. A medida que el 21 de junio se aproximaba, la gente de Nueva York, Londres, París y Moscú se hacía la misma pregunta: ¿A quién enterrarán en Bedford Abbey, a la condesa o a la lavandera? 28 Mientras tanto, el joven Whiffle y el viejo Peabody hablaban para encontrar desesperadamente algo, cualquier cosa, que salvara la reputación de la empresa funeraria más antigua y cara de Boston. La conversación giraba una y otra vez en torno a lo mismo. —Nadie sabe qué huesos pertenecen a Louella y cuáles a la condesa. ¿Por qué sigues diciendo que a quien van a enterrar en la abadía va a ser a Louella? —espetó el viejo Peabody. —Porque al público le gusta la idea —replicó el joven Whiffle—. Dentro de cien años dirán que quien yace en la cripta de Bedford Abbey es la lavandera negra. Y que nosotros la pusimos allí. Estamos arruinados… arruinados… arruinados… —murmuró—. ¡Una fregona negra! —dijo retorciéndose las manos—. Si al menos hubiera sido blanca… —Podría haber sido irlandesa —dijo el viejo Peabody fríamente. Le molestaba lo claramente que veía a Louella. Cada día su presencia se volvía más nítida, mucho más palpable—. Y católica. Eso habría sido igual de malo. No, habría sido peor, porque los católicos habrían exigido una misa, ¡ni más ni menos que en Bedford Abbey! O podría haber sido extranjera…; rusa… o, Dios nos libre, ¡judía! —Bobadas —refunfuñó el joven Whiffle—. Una fregona negra es infinitamente peor que cualquiera de las cosas que has mencionado. La gente va diciendo que es algún tipo de treta, que estamos intentando probar que no hay diferencia entre las razas. Oh, estamos arruinados… arruinados… arruinados… —gimió el joven Whiffle. 29