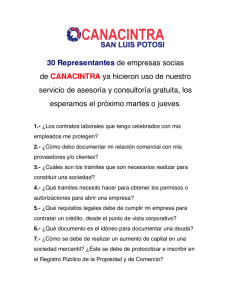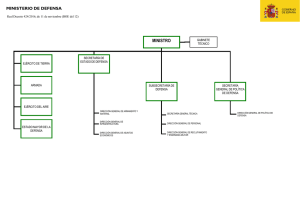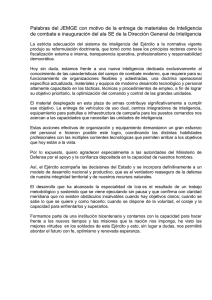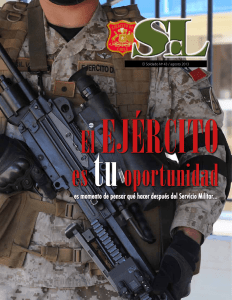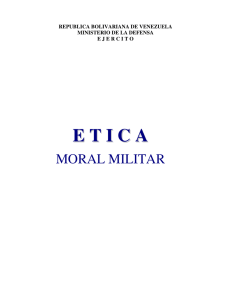Siempre he sido un soldado. No he conocido otra vida. He seguido
Anuncio
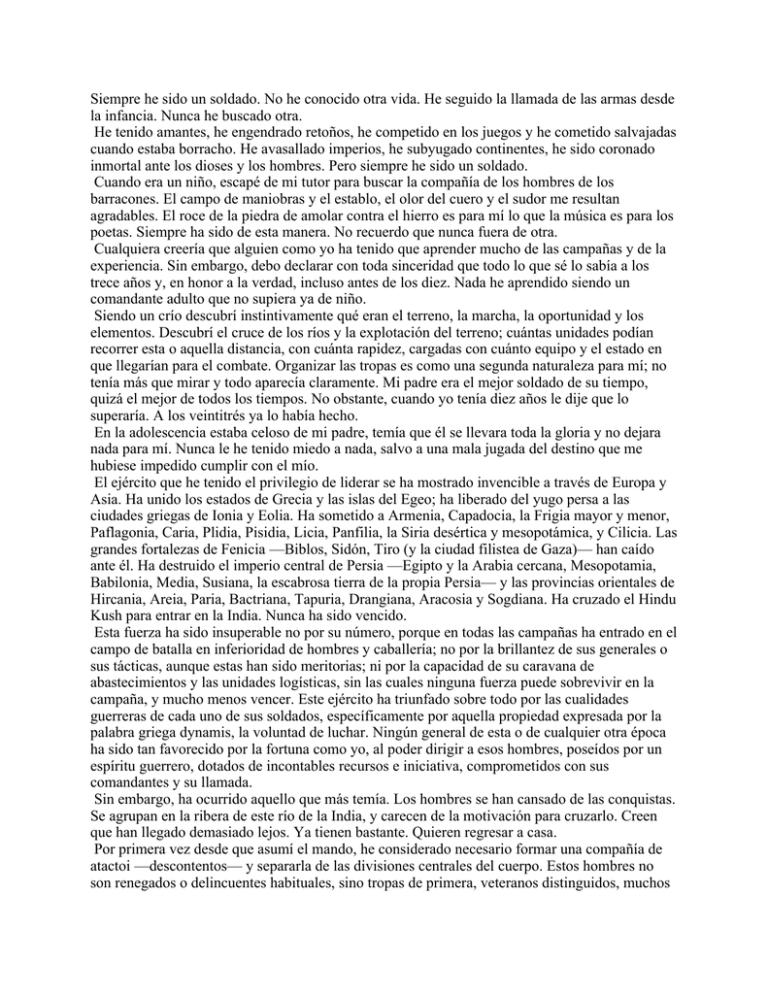
Siempre he sido un soldado. No he conocido otra vida. He seguido la llamada de las armas desde la infancia. Nunca he buscado otra. He tenido amantes, he engendrado retoños, he competido en los juegos y he cometido salvajadas cuando estaba borracho. He avasallado imperios, he subyugado continentes, he sido coronado inmortal ante los dioses y los hombres. Pero siempre he sido un soldado. Cuando era un niño, escapé de mi tutor para buscar la compañía de los hombres de los barracones. El campo de maniobras y el establo, el olor del cuero y el sudor me resultan agradables. El roce de la piedra de amolar contra el hierro es para mí lo que la música es para los poetas. Siempre ha sido de esta manera. No recuerdo que nunca fuera de otra. Cualquiera creería que alguien como yo ha tenido que aprender mucho de las campañas y de la experiencia. Sin embargo, debo declarar con toda sinceridad que todo lo que sé lo sabía a los trece años y, en honor a la verdad, incluso antes de los diez. Nada he aprendido siendo un comandante adulto que no supiera ya de niño. Siendo un crío descubrí instintivamente qué eran el terreno, la marcha, la oportunidad y los elementos. Descubrí el cruce de los ríos y la explotación del terreno; cuántas unidades podían recorrer esta o aquella distancia, con cuánta rapidez, cargadas con cuánto equipo y el estado en que llegarían para el combate. Organizar las tropas es como una segunda naturaleza para mí; no tenía más que mirar y todo aparecía claramente. Mi padre era el mejor soldado de su tiempo, quizá el mejor de todos los tiempos. No obstante, cuando yo tenía diez años le dije que lo superaría. A los veintitrés ya lo había hecho. En la adolescencia estaba celoso de mi padre, temía que él se llevara toda la gloria y no dejara nada para mí. Nunca le he tenido miedo a nada, salvo a una mala jugada del destino que me hubiese impedido cumplir con el mío. El ejército que he tenido el privilegio de liderar se ha mostrado invencible a través de Europa y Asia. Ha unido los estados de Grecia y las islas del Egeo; ha liberado del yugo persa a las ciudades griegas de Ionia y Eolia. Ha sometido a Armenia, Capadocia, la Frigia mayor y menor, Paflagonia, Caria, Plidia, Pisidia, Licia, Panfilia, la Siria desértica y mesopotámica, y Cilicia. Las grandes fortalezas de Fenicia —Biblos, Sidón, Tiro (y la ciudad filistea de Gaza)— han caído ante él. Ha destruido el imperio central de Persia —Egipto y la Arabia cercana, Mesopotamia, Babilonia, Media, Susiana, la escabrosa tierra de la propia Persia— y las provincias orientales de Hircania, Areia, Paria, Bactriana, Tapuria, Drangiana, Aracosia y Sogdiana. Ha cruzado el Hindu Kush para entrar en la India. Nunca ha sido vencido. Esta fuerza ha sido insuperable no por su número, porque en todas las campañas ha entrado en el campo de batalla en inferioridad de hombres y caballería; no por la brillantez de sus generales o sus tácticas, aunque estas han sido meritorias; ni por la capacidad de su caravana de abastecimientos y las unidades logísticas, sin las cuales ninguna fuerza puede sobrevivir en la campaña, y mucho menos vencer. Este ejército ha triunfado sobre todo por las cualidades guerreras de cada uno de sus soldados, específicamente por aquella propiedad expresada por la palabra griega dynamis, la voluntad de luchar. Ningún general de esta o de cualquier otra época ha sido tan favorecido por la fortuna como yo, al poder dirigir a esos hombres, poseídos por un espíritu guerrero, dotados de incontables recursos e iniciativa, comprometidos con sus comandantes y su llamada. Sin embargo, ha ocurrido aquello que más temía. Los hombres se han cansado de las conquistas. Se agrupan en la ribera de este río de la India, y carecen de la motivación para cruzarlo. Creen que han llegado demasiado lejos. Ya tienen bastante. Quieren regresar a casa. Por primera vez desde que asumí el mando, he considerado necesario formar una compañía de atactoi —descontentos— y separarla de las divisiones centrales del cuerpo. Estos hombres no son renegados o delincuentes habituales, sino tropas de primera, veteranos distinguidos, muchos de ellos entrenados a las órdenes de mi padre y de su gran general Parmenio, pero se han vuelto tan desafectos, de las acciones y las palabras tomadas u omitidas por mí, que solo puedo colocarlos en la línea de batalla entre unidades de una lealtad indiscutible, so pena de que deserten en la hora decisiva. Hoy me he visto obligado a ejecutar a cinco de sus oficiales, macedonios de pura cepa todos ellos y cuyas familias me son muy queridas, por su tardanza en cumplir una orden. Detesto hacerlo, no solo por la barbaridad de la medida, sino por la escasez de imaginación que demuestro. ¿Debo mandar ahora por el terror y la coacción? ¿Es a esto a lo que se ha visto reducido mi genio? Cuando tenía dieciséis años y cabalgué por primera vez en la vanguardia de mi propio escuadrón de caballería, estaba tan emocionado que no pude contener las lágrimas. Mi ayudante se asustó y me rogó que le dijera qué me inquietaba. Pero los jinetes de los escuadrones lo entendieron. Me conmovía verlos en perfecta formación, con sus cicatrices y su silencio, con las arrugas que los elementos les habían marcado en el rostro. Cuando los hombres vieron mi estado, correspondieron a mi admiración, porque sabían que me dejaría la piel por ellos. En estrategia y en táctica, otros comandantes quizá sean mis iguales. Pero en esto nadie me supera: en mi amor por mis camaradas. Quiero incluso a quienes se llaman a sí mismos mis enemigos. Solo desprecio la ruindad y la maldad. Pero al enemigo que lucha con gallardía, lo abrazo contra mi pecho, como a un hermano. Aquellos que no comprenden la guerra creen que es una lucha entre ejércitos, amigo contra enemigo. No. Diría que es un duelo que amigo y enemigo libran juntos contra un antagonista invisible, cuyo nombre es Miedo, que buscan, incluso entrelazados en la muerte, subir a la cima del promontorio cuya enseña es el honor. Al soldado lo impulsan el aedor, el alma, y la dynamis, la voluntad de luchar. En la guerra no importa nada más. Ni las armas, las tácticas, la filosofía o el patriotismo, ni siquiera el temor de Dios. Solo ese amor por la gloria, que es el imperativo fundamental de la sangre, imposible de erradicar en el hombre, al igual que en el lobo o en el león, y sin el cual no somos nada. Mira allá, Itanes. En algún lugar más allá de aquel río está la costa del océano: el fin del mundo. ¿A qué distancia? ¿Pasado el Ganges? ¿Al otro lado de la cordillera de las nieves eternas? Lo noto. Me llama. Debo llegar hasta allí, donde no ha estado príncipe alguno antes que yo. Allí debo plantar el estandarte del león de Macedonia. Hasta entonces no daré descanso a mi corazón ni licenciaré a este ejército. Por eso te he pedido que vengas aquí, mi joven amigo. Durante el día, puedo mantener la entereza; soy consciente de que las miradas de los hombres están centradas en mí. Pero por las noches, la crisis del ejército me abruma. Necesito desahogarme. Necesito poner en orden mis pensamientos. Necesito encontrar una respuesta a la desmoralización de mi ejército. Necesito a alguien con quien hablar, alguien que esté fuera de la cadena de mando, alguien que pueda escuchar sin juzgarme y mantener la boca cerrada. Tú eres el hermano menor de mi esposa Roxana y como tal estás bajo mi exclusiva protección. Nadie más puede ser tu tutor, a nadie más puedes confiarle este relato. Estos son mis motivos de confidencialidad. Además, percibo en ti (porque te he observado atentamente desde que entraste a mi servicio en Afganistán) el instinto de mando y el don para la guerra que ninguna escuela puede impartir. Tienes dieciocho años y muy pronto recibirás el grado de oficial. Cuando crucemos este río, llevarás a los hombres a la batalla por primera vez. Me toca a mí instruirte, porque, aunque seas príncipe en tu país, aquí solo eres un paje, un cadete en la academia de guerra que es mi tienda. ¿Te quedarás y escucharás mi relato? No te obligaré, porque las confidencias que te revelaré mientras intento ordenar mis prioridades pueden ponerte en peligro, no ahora mientras viva, pero sí más tarde, porque aquellos que me sucedan te buscarán para utilizar tu testimonio para sus propios fines. ¿Servirás a tu rey y pariente? Di sí y vendrás a mí cada noche a esta hora, o a la hora que se acomode a mi conveniencia. No tendrás que hablar, solo escuchar, aunque quizá deba enviarte, si la ocasión lo demanda, a que hagas algún recado de confianza o discreción. Di no y te dejaré marchar ahora, sin ningún resentimiento. ¿Dices que te sientes honrado de servirme? Bien, mi joven amigo. Entonces siéntate y comencemos. (c) 2004, Steven Pressfield. Publicado por acuerdo con Doubleday, una división de Random House, Inc. (c) 2005, Grupo Editorial Random House Mondadori S.L.