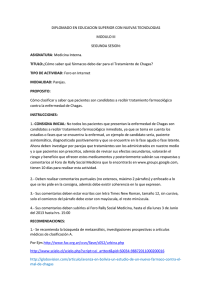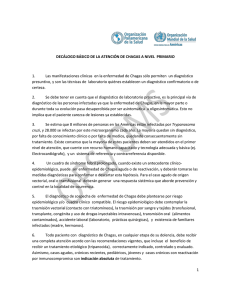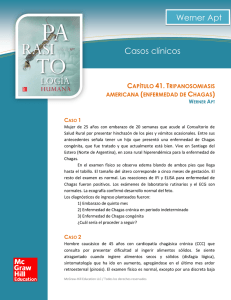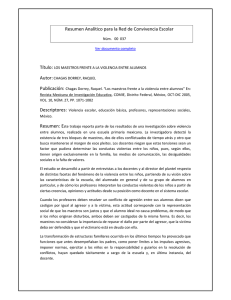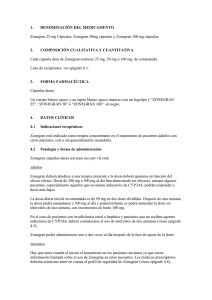proceso de reagrupació n familiar como en la
Anuncio

Documento descargado de http://www.elsevier.es el 19/11/2016. Copia para uso personal, se prohíbe la transmisión de este documento por cualquier medio o formato. Cartas cientı´ficas / Med Clin (Barc). 2014;142(3):132–134 proceso de reagrupación familiar como en la morbimortalidad venidera en población adulta en su paı́s de origen o en el paı́s de acogida3. A su vez, esta baja prevalencia certificarı́a que las medidas de control2,8 están siendo efectivas, aunque insuficientes para declarar la interrupción de la transmisión en la región, tal y como se produjo en la Paz en 20119. Observamos una reducción de casos en población pediátrica del 80-86% respecto a datos disponibles del perı́odo 1995-19994, consistente con datos previos en adultos, y somos conscientes de que dicha reducción podrı́a ser incluso superior al utilizar un test con mayor validez interna que las técnicas convencionales3. Entre las limitaciones del estudio hay que destacar que no se recogieron datos maternos ni de ingesta de alimentos contaminados, por lo que la posible vı́a de transmisión no fue estudiada. No obstante, nuestros datos sugieren que los niños que viven en casas de adobe presentarı́an una mayor seroprevalencia de enfermedad de Chagas, acorde con los datos estimados en la zona1. Además, una muestra de escolares de una región boliviana podrı́a limitar la validez externa en el resto de departamentos y su fiabilidad, dado que solo un 87% de la población está escolarizada10. Financiación Este trabajo fue parcialmente financiado por la Universidad de Barcelona (Campus de Bellvitge) en colaboración con la Universidad Mayor de San Simón (Cochabamba, Bolı́via). Agradecimientos Querrı́amos dar las gracias a todos los participantes en el estudio por su participación. Y agradecer especialmente a Sandra Lucı́a Montaño-Rodrı́guez por su soporte logı́stico, en el diseño y recogida de datos; a la Sra. Espinilla Berastegui su labor en el laboratorio; a la Dra. Ferrufino por confiar en el proyecto; y a la Sra. Laurel de Rojas, la Sra. Balderrama Arze, Dra. Antezana, Dra. Cossio, Dra. Vargas y Dra. Mercado por su asistencia y soporte técnico en el terreno. Bibliografı́a 1. Pan American Health Organization. Estimación cuantitativa de la enfermedad de Chagas en las Américas. Washington, D.C.: PAHO. OPS/HDM/CD/425-06; 2006. 2. Guillén G. El control de la enfermedad de Chagas en Bolı́via. En: El control de la enfermedad de Chagas en los paı́ses del Cono Sur de América: historia de una 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 133 iniciativa internacional, 1991/2001. E-book. Washington: Pan American Health Organization; 2002. [Consultado 6 Aug 2012]. Disponible en: http://www. paho.org/portuguese/ad/dpc/cd/dch-historia-incosur.PDF Blood donation and Immigration Task Group. Chagas disease and blood donation. Informe del Ministerio de Sanidad y Polı́tica Social. 2009. [Consultado 1 Sep 2012]. Disponible en: http://www.msc.es/profesionales/saludPublica/ medicinaTransfusional/publicaciones/docs/InformeChagasInglesJul09.pdf Medrano-Mercado N, Ugarte-Fernandez R, Butrón V, Uber-Busek S, Guerra HL, Araújo-Jorge TC, et al. Urban transmission of Chagas disease in Cochabamba, Bolivia. Mem Inst Oswaldo Cruz. 2008;103:423–30. Masuet-Aumatell C, Ramon-Torrell JM, Casanova-Rituerto A, Banqué-Navarro M, Dávalos-Gamboa MD, Montaño-Rodrı́guez SL. Seroprevalence of varicellazoster virus infection in children from Cochabamba: Tropical or temperate pattern? Trop Med Int Health. 2013;18:296–302, http://dx.doi.org/10.1111/ tmi.12040. Masuet-Aumatell C, Ramon-Torrell JM, Casanova-Rituerto A, Banqué Navarro M, Dávalos Gamboa MD, Montaño Rodrı́guez SL. Measles in Bolivia: A ‘‘honeymoon period’’. Vaccine. 2012. pii: S0264-410X(12)01822-1. doi: 10.1016/j.vaccine. 2012.12.037. Otani MM, Vinelli E, Kirchhoff LV, del Pozo A, Sands A, Vercauteren G, et al. WHO comparative evaluation of serological assays for Chagas disease. Transfusion. 2009;49:1076–82. Brenière SF, Bosseno MF, Noireau F, Yacsik N, Liegeard P, Aznar C, et al. Integrate study of a Bolivian population infected by Trypanosoma cruzi, the agent of Chagas disease. Mem Inst Oswaldo Cruz. 2002;97:289–95. Situation report on the epidemiology and control of Chagas Disease in Bolivia. Gac Med Bol. 2011;34:57. Instituto Nacional de Estadı́stica LPB, 2010. Censo poblacional. [Consultado 15 Abr 2011]. Disponible en: http://www.ine.gob.bo/indice/visualizador.aspx?ah=PC20102.HTM Cristina Masuet-Aumatella,b,*, Josep M. Ramon-Torrella,b, Aurora Casanova-Rituertoc y Marı́a del Rosario Dávalos-Gamboad a Centro de Salud Internacional, Servicio de Medicina Preventiva, Instituto de Investigación Biomédica de Bellvitge (IDIBELL), Hospital Universitari de Bellvitge, L’Hospitalet de Llobregat, Barcelona, España b Departamento de Ciencias Clı´nicas, Facultad de Medicina, Universidad de Barcelona, Barcelona, España c Departamento de Microbiologı´a, Instituto de Investigación Biomédica de Bellvitge (IDIBELL), Hospital Universitari de Bellvitge, L’Hospitalet de Llobregat, Barcelona, España d Unidad de Investigación en Epidemiologı´a y Salud Pública, Instituto de Investigación Biomédica (IIBISMED), Universidad Mayor de San Simón, Cochabamba, Bolivia * Autor para correspondencia. Correo electrónico: [email protected] (C. Masuet-Aumatell). http://dx.doi.org/10.1016/j.medcli.2013.02.020 Sı́ndrome de Otelo secundario a zonisamida Othello syndrome secondary to zonisamide Sr. Editor: El sı́ndrome de Otelo (SO) es un trastorno delirante de contenido celotı́pico que recibe este nombre en recuerdo de la tragedia de William Shakespeare. La etiologı́a del sı́ndrome es variada, habiéndose descrito casos secundarios al tratamiento con fármacos que actúan sobre el sistema dopaminérgico, como es el caso de los agonistas dopaminérgicos1,2. La zonisamida es un fármaco aprobado para el tratamiento de la epilepsia. Presentamos el caso de un varón joven epiléptico que desarrolló un SO como complicación del tratamiento con zonisamida. En nuestro conocimiento, este es el primer caso descrito de SO secundario al tratamiento con zonisamida. Se trata de un varón de 35 años sin antecedentes familiares ni personales de interés, en concreto de psicopatologı́a previa ni consumo de drogas u otros fármacos que no fuesen los antiepilépticos. El paciente presentaba epilepsia desde los 18 años, farmacorresistente, en tratamiento con fenitoı́na (300 mg/ dı́a) y levetiracetam (3.000 mg/dı́a). La semiologı́a consistı́a en crisis parciales motoras afectando a la mano derecha. La exploración general y neurológica era normal. En los estudios complementarios destacaba: analı́tica completa sin alteraciones; electroencefalograma: signos focales de ondas lentas y agudas de proyección sobre región temporal izquierda sin alteraciones de la actividad de fondo; RMN cerebral: quiste neuroectodérmico de 10 mm de diámetro en la sustancia blanca subcortical de la circunvolución frontal izquierda, bien delimitado, que no se habı́a modificado en los años de seguimiento. Los intentos por sustituir la fenitoı́na por otro fármaco habı́an fracasado y el paciente habı́a rechazado la valoración quirúrgica. Dado que el tratamiento no Documento descargado de http://www.elsevier.es el 19/11/2016. Copia para uso personal, se prohíbe la transmisión de este documento por cualquier medio o formato. 134 Cartas cientı´ficas / Med Clin (Barc). 2014;142(3):132–134 habı́a mejorado la frecuencia de las crisis (2-3/mes), se sustituyó levetiracetam por zonisamida titulando hasta 300 mg/dı́a. A los 2 meses de tratamiento con esta dosis, debido a la poca mejorı́a, se aumenta la zonisamida a 400 mg/dı́a manteniendo intactas las dosis de fenitoı́na. A las 8 semanas su mujer nos comenta que el paciente le investiga el teléfono móvil, le escucha conversaciones, la interroga continuamente acerca de con quién habla y por qué, la acompaña a todas partes mostrando una actitud celosa que nunca habı́a experimentado. El paciente no reconocı́a celos hacia una persona concreta. No se añade otro cambio en conducta ni presenta alucinaciones ni conductas inapropiadas en otra esfera. Esta sintomatologı́a estaba deteriorando la relación de pareja de forma importante. La mujer lo referı́a de forma clara con al aumento de dosis de zonisamida de 300 a 400 mg/dı́a. Se desciende inicialmente la dosis a 300 mg/dı́a, con lo que la sintomatologı́a mejora notablemente, y desaparece al mes de descender la dosis a 200 mg/dı́a. Durante este tiempo los EEG no mostraron cambios con respecto a los previos, y la frecuencia y semiologı́a de las crisis no se modificaron. El SO se caracteriza por un delirio celotı́pico con ideas de engaño e infidelidad, sin otra sintomatologı́a psicótica asociada. En ocasiones este sı́ndrome puede deteriorar gravemente la relación de pareja y tener consecuencias peligrosas. El SO se ha descrito asociado a trastornos psiquiátricos, neurológicos y muy raramente a efecto secundario de fármacos que actúan sobre el sistema dopaminérgico. Se ha descrito asociado a trastornos neurológicos como hidrocefalia normotensiva, infartos cerebrales, escisión orbitofrontal derecha, tumores cerebrales, encefalitis, esclerosis múltiple, traumatismo craneoencefálico y enfermedades degenerativas como la enfermedad de Parkinson. Hay escasas publicaciones del sı́ndrome secundario a tratamiento farmacológico, y generalmente son en relación con fármacos antiparkinsonianos. En este sentido, se ha descrito asociado al tratamiento con amantadina y agonistas dopaminérgicos como pramipexol, ropinirol o pergolida. En estos casos el sı́ndrome suele ser reversible reduciendo la dosis o eliminando el fármaco responsable, necesitando en ocasiones prescribir antipsicóticos atı́picos para el cese completo de los sı́ntomas1–3. La zonisamida es un nuevo antiepiléptico que se ha demostrado que tiene un efecto antiparkinsoniano actuando sobre el sistema dopaminérgico e incrementando los niveles intracelulares y extracelulares de dopamina en el estriado4. A diferencia de los agonistas dopaminérgicos, la zonisamida no tiene afinidad por los receptores dopaminérgicos D1-D5. Varios autores han sugerido que el lóbulo frontal derecho serı́a el correlato neuroanatómico del SO. Se ha postulado que los agonistas dopaminérgicos, estimulando los receptores D3 localizados en la corteza frontal, mesencéfalo y corteza lı́mbica, causarı́an una disminución del flujo sanguı́neo en el córtex orbitofrontal bilateral, sobre todo en el lado derecho, lo que ocasionarı́a un efecto similar al previamente descrito de lesiones en el lóbulo frontal derecho, causando el SO5. El efecto de la zonisamida sobre el sistema dopaminérgico se produce a diferentes niveles: incrementa la sı́ntesis y liberación de dopamina actuando sobre la tiroxina hidroxilasa, muestra un efecto inhibidor sobre la monoaminooxidasa tipo B4,6, ası́ como un efecto inhibidor sobre los canales de calcio tipo T, lo que incrementa la actividad de las neuronas dopaminérgicas en el estriado7, y actúa sobre el receptor opioide delta en los ganglios basales suprimiendo la neurotransmisión en la vı́a indirecta estriatopalidal8. Por otro lado, hay estudios que indican que la http://dx.doi.org/10.1016/j.medcli.2013.03.006 zonisamida producirı́a un aumento de los niveles de dopamina en el córtex prefrontal medial9. Estos efectos sobre el sistema dopaminérgico parecen ser responsables de su eficacia antiparkinsoniana y podrı́an estar implicados en el SO producido por el fármaco en nuestro paciente. El caso que presentamos es un varón joven sin antecedentes de enfermedad psiquiátrica ni cuadros similares que al aumentar el tratamiento con zonisamida desarrolla un cuadro delirante de contenido celotı́pico, monosintomático, sin asociarse alucinaciones ni otro tipo de delirios o problemas del comportamiento. El cuadro se produjo al subir la dosis de zonisamida, desapareciendo al bajar la dosis, similar a otros casos descritos con agonistas dopaminérgicos. La relación de la sintomatologı́a con el cambio de dosis de zonisamida y su desaparición al bajarla hace que esta sea probablemente la causante de la sintomatologı́a en nuestro paciente. Siguiendo el algoritmo de causalidad de Naranjo et al., puntúa 6 sobre 10 (los valores entre 5 y 8 en este algoritmo indican que la relación de causalidad entre el fármaco y la reacción adversa es «probable»)10. El caso fue comunicado al Servicio de Farmacovigilancia. Conocer este sı́ndrome y saber que puede estar asociado a fármacos con efecto sobre el sistema dopaminérgico, diferentes a los antiparkinsonianos habituales, es importante para prevenir el deterioro en la relación de pareja que, en ocasiones, puede desembocar en conductas peligrosas. Bibliografı́a 1. Georgiev D, Danieli A, Ocepek L, Novak D, Dupancic-Kriznar N, Trost M, et al. Othello syndrome in patients with Parkinson’s disease. Psychiatr Danub. 2010;22:94–8. 2. Graff-Radford J, Ahlskog E, Bower JH, Josephs KA. Dopamine agonist and Othello’s syndrome. Parkinsonims Relat Disord. 2010;16:680–2. 3. Graff-Radford J, Whitwell JL, Geda YE, Josephs KA. Clinical and imaging features of Othello’s syndrome. Eur J Neurol. 2012;19:38–46. 4. Murata M. Zonisamide: A new drug for Parkinson’s disease. Drugs Today (Barc). 2010;46:251–8. 5. Black KJ, Hershey T, Koller JM, Videen TO, Mintun MA, Price JL, et al. A possible substrate for dopamine-related changes in mood and behavior: Prefrontal and limbic effects of a D3-preferring dopamine agonist. Proc Natl Acad Sci U S A. 2002;99:17113–8. 6. Murata M. Novel therapeutic effects of the anti-convulsant, zonisamide, on Parkinson’s disease. Curr Pharm Des. 2004;10:687–93. 7. Wolfart J, Roeper J. Selective coupling of T-type calcium channels to SK potassium channels prevents intrinsic bursting in dopaminergic midbrain neuron. J Neurosci. 2002;22:3404–13. 8. Yamamura S, Ohoyama K, Nagase H, Okada M. Zonisamide enhances delta receptor-associated neurotransmitter release in striato-pallidal pathway. Neuropharmacology. 2009;57:322–31. 9. Huang M, Li Z, Ichikawa J, Dai J, Meltzer HY. Effects of divalproex and atypical antipsychotic drugs on dopamine and acetylcholine efflux in rat hippocampus and prefrontal cortex. Brain Res. 2006;1099:44–55. 10. Naranjo CA, Busto U, Selles EM, Sandor P, Ruiz I, Roberts. et al. A method for estimating the probability of adverse drug reactions. Clin Pharmacol Ther. 1981;30:239–45. Eduardo Rubio-Nazabala,*, Purificación Álvarez-Pérezb, Teresa Lema-Facala y Soledad López-Facala a Servicio de Neurologı´a, Complejo Hospitalario Universitario de A Coruña, A Coruña, España b Medicina Familiar y Comunitaria, Centro de Salud del Ventorrillo, A Coruña, España * Autor para correspondencia. Correo electrónico: [email protected] (E. Rubio-Nazabal).
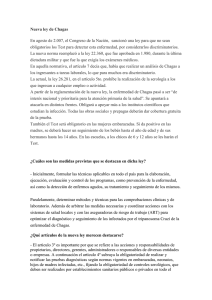
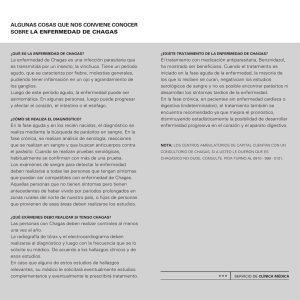
![Spanish [pdf 14kb]](http://s2.studylib.es/store/data/001338800_1-e00997597db9ee48cc57e8501b6639fa-300x300.png)