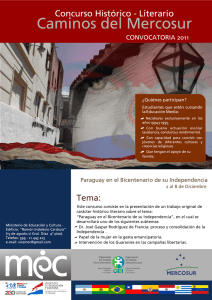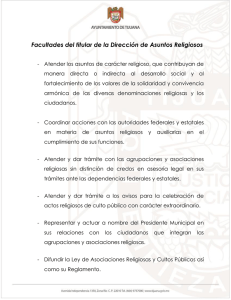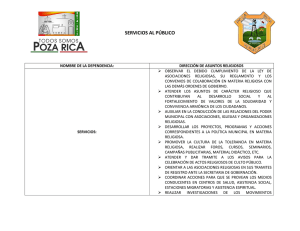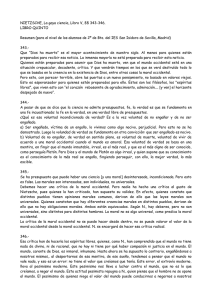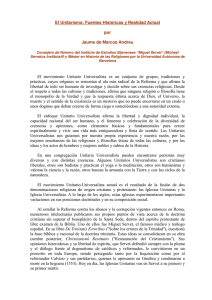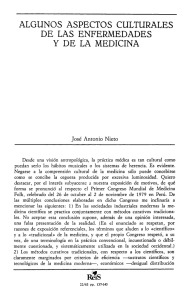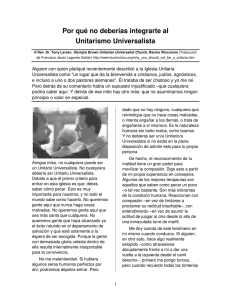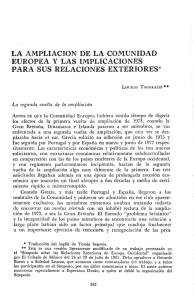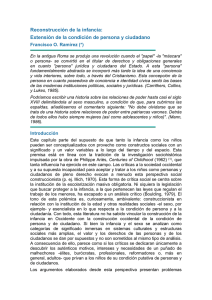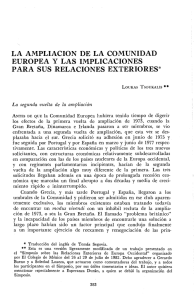El paso de una economía de subsistencia a otra de la prosperidad y
Anuncio

El paso de una economía de subsistencia a otra de la prosperidad y el consumo ha determinado el curso histórico de la segunda mitad del siglo XX. Ha surgido alguno nuevo, porque ya es el sujeto humano, y no la naturaleza, el que determina el curso de la evolución. Por primera vez en la historia es posible acabar con lacras endémicas, carencias fundamentales y necesidades irresueltas. La gran productividad que ha generado la revolución científico­técnica permite cambiar la faz del mundo, ya que hay capacidad para ello, y las decisiones éticas, políticas y religiosas cobran cada vez más importancia para orientar el instrumental científico técnico y designar metas al desarrollo[i]. La rápida mutación postmoderna del mundo occidental en la década de los años setenta y ochenta agudizó los problemas de reconciliación del cristianismo con la Ilustración y la modernidad, y las grandes transformaciones de los noventa crearon un nuevo marco. La globalización, que para muchos es una forma de designar la tercera revolución industrial, ha cambiado definitivamente el marco geopolítico. Las rápidas comunicaciones y transportes, el turismo y la movilidad de las poblaciones, la irrupción de un mercado planetario, la subordinación de los Estados nacionales a centros geopolíticos supranacionales, las compañías transnacionales y la creación de un red mundial informática, plantean nuevos retos y desafíos. El mundo es cada vez más pequeño e interdependiente y crece la conciencia de que somos ciudadanos planetarios. Este creciente internacionalismo universalista, cuyo núcleo es la cultura hegemónica occidental, genera reacciones defensivas de las culturas y países invadidos por nuestro estilo de vida. La pluralidad de pertenencias y el universalismo provoca reacciones locales como respuesta a la crisis global de identidad, al ponerse en cuestión la propia cultura. Cuanto más presión universalista hay, favorecida por los medios de comunicación social, tanto más aumenta la preocupación por lo local, lo particular y específico, por las raíces culturales, nacionales y religiosas, que pueden resistir y contrabalancear un modelo universal uniforme. La mundialización como proceso histórico es imparable. La globalización está marcada por la pérdida de poder del Estado y el surgimiento de centros supranacionales de toma de decisiones. La ideología neoliberal, que canta las excelencias del mercado mundial y se queja de un exceso de Estado, lleva, paradójicamente, a que sean los ricos y poderosos los que defiendan la internacionalización (ya que el dinero no tiene patria) y los pobres y marginados, buscan en el Estado una defensa protectora ante la presión globalizante. De ahí el proceso de deslocalización actual, el cierre de empresas que se abren en países marginales más baratos, y la creciente inseguridad de una época marcada por el pluralismo y, paradójicamente, el desencanto. Triunfa el modelo occidental de economía de mercado, de sociedad de consumo y de democracia parlamentaria, de tal modo que algunos no tienen miedo de hablar del final de la historia. Occidente comienza un proceso de expansión que lleva a la occidentalización fáctica del mundo, pero comienza a perderse la confianza, el optimismo y la dinámica expansiva que habían caracterizado las décadas anteriores[ii]. Parece como si el pesimismo, el desencanto y el relativismo se extendieran socioculturalmente, precisamente cuando se logran más conquistas materiales, científicas y económicas. La universalización de los valores de Occidente genera una crisis de identidad global y la aceptación secularizada de valores humanistas e inspiraciones religiosas, deja a las religiones que los han creado sin elementos referenciales diferentes.