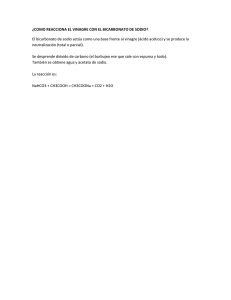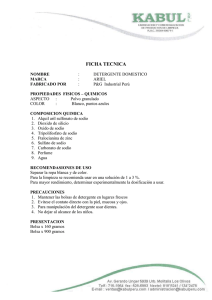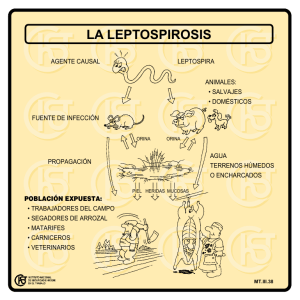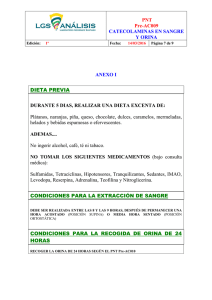~obre el lugar y modo de acción de la Lormona antidiurética
Anuncio

REVISIONES
~obre
el lugar y modo de acción de la Lormona antidiurética
Modesto Espinar-Lafuente
RESUMEN
Observacjones recientes han revelado, según los trabajos de Wirz, Ullrich,
Morel, y sus colaboradores, que durante la elaboración de orinas concentradas por el riñón existe un progresivo aumento de presión osmótica y de
concentración de sodio· en el conjunto de la medula renal, conforme se
desciende desde la unión corticomedular hasta la papila. La presión osmótica a nivel de ésta es igual a la de la orina eliminada. Al parecer este
desnivel osmótico corticopapilar no existe durante la diuresis acuosa, es
decir, con orinas diluídas.
Los autores citados, atribuyen la producción de este fenómeno, a la peculiar estructura anatómica de la medula renal y especialmente a la función
del asa de Henle, que daría lugar a la acumulación y concentración de las
sales de sodio en la región. La hormona antidiurética posibilitaría entonces
la formación de este desnivel osmótico perrneabiliza-ndo los tubos para el
agua, la cual, al pasar de los tubos colectores hipotónicos a las asas hipertónicas, haría quedar concentrada a la orina.
Para obviar algunas contradicciones de esta teoría, Berliner y sus colaboradores han propuesto una modificación de la misma, en la que la función de concentración --del sodio en la medula correspondería a los «vasa
recta». La interpretación de Berliner exige que el desnivel osmótico córticopapilar exista también durante la diuresis acuosa, siendo independiente de
la hormona anti-diurética, lo cual ·está en contra de la observación.
Una posible aher-nativa, que ayuda.ría a res-olver las anteriores dificultades,
sería admitir que el lugar de acción de la hormona anti.diurética está en la
circulación medular postglomerular, o sea en los ((Vasa recta». La hormona
antidiurética, al reducir el flujo de sangre por la me-d'ula, facilitaría la producción del desnivel osmótico corticopapilar. Los tubos. :r;enales serían siempre permeables para el agua y és-ta difundiría pasivamente durante la anti-diuresis desde los tubos colectnres hipotónicos al intersticio hipertónico.
Se conoce bien el papel de Ja neurohi5fisis en la regulación del balance hícico del organismo, ejercido a través de
hormona antidiurética (ADH) '· rn, 1s,
uedan, sin embargo, bastantes puntos
oscuros por dilucidar, sobre todo en lo
que respecta al modo de actuar la ADH
sobre el riñón y a sus relaciones con otras
hormonas como las suprarrenales y las
antehipofisarias, que tenderían también,
Dicie1nbre 1958
LUGAR Y ACCIÓN DE LA HORMONA ANTIDIURÉTICA
de modo sinérgico o antagonista, al man·
tenimiento de la constancia del medio
interno.
Puesto que la diuresis que sigue a la
abolición de la actividad neurohipofisaria
se produce sin modificación del filtrado
glomerular y sin que haya un aumento
simultáneo en la excreción de solutos, se
ha llegado a la conclusión de que el efecto
de la ADH sobre el riñón consiste en
permitir o provocar la reabsorción tubular del agua (en exceso respecto a las sus·
tancias disueltas). Para Srnith 11 , la ADH
<cactivaría» el proceso de la reabsorción
«facultativa» distal de agua (T~ ), de
20
modo que el líquido tubular, hecho pre·
viarnente hipotónico corno resultado de la
reabsorción también distal de sodio (T~ 0 ),
volvería a hacerse isotónico. En ausencia
de la ADH esta <cactivación)) no se produciría, apareciendo la orina en la vejiga
hipotónica respecto al plasma. En cambio,
cuando la ADH está presente, el líquido
hecho isotónico bajo su influjo pasaría por
un sector aún más distal de la nefrona
(probablemente los tubos colectores), dojl·
de se verificaría una nueva abstracción de ·
agua sin solutos (T~ ) -esta vez inde20
pendientemente de la ADH-, la cual
haría a la orina finalmente hipertónica.
Es claro que el líquido tubular sólo lle·
garía a ser isotónico bajo una actividad
antidiurética máxima; es decir, la ADH no
sería responsable de la concentración de
la orina, sino en tanto en cuanto c<facilitaría» la acción del mecanismo concentrador, reduciendo el volumen y la dilución
del líquido que llega al lugar de este me·
canismo. Ahora bien, como en la teoría
de Smith la ADH sólo actuaría en una
fase de isotonización en la que ningún
proceso activo es requerido, algunos autores han supuesto que su efecto sería de
{(permeabilización», o sea produciendo un
aumento en el tamaño o en el número de
ciertos hipotéticos «poros» que permitirían
el paso del agua a través de las paredes
313
tubulares 10 • De todos modos, quedaría sin
explicar entonces la forma de producirse
ese' otro «mecanismo de concentración»
independiente --el T~, 0 -, que éste sí
que tendría que ser activo, puesto que
se realizaría en contra del desnivel osmótico entre la orina -hipertónica- y el
plasma.
Recientemente se han citado razones
que ponen en duda la posibilidad de un
transporte «activo" del agua (Berliner) 1,
y por otra parte nuevas investigaciones,
que citamos a continuación, han dado lugar a que se conozcan hechos que lo hacen
totalmente innecesario.
Función del asa de Henle y desnivel osmótico corticopapilar.-Sólo los mamíferos y algunas aves poseen un asa de Henle
interpuesta entre el tubo contorneado proximal y el distal, y sólo en estas especies
se puede producir una orina hipertónica.
Este hecho, conocido hace tiempo, no ha
podido ser comprendido hasta ahora.
En el riñón del mamífero (y en el humano), la medula renal está compuesta por
una trama en la que se .. alternan las porciones descendente y ascendente de las
asas de Henle, procedentes de glomérulos
yuxtamedulares, con tubos colectores y
con capilares postglomerulares de los mismos glomérulos (los «vasa recta,,). En
cambio, .la corteza está compuesta por los
tubos contorneados (proximales y distales)
correspondientes a aquellos glomérulos, y
por las nefronas más externas, cuyas asas
de Henle, más cortas, penetran sólo un
breve trecho en la medula. A su vez el
sistema vascular propio de estas nefronas
se diferencia del de las yuxtamedulares en
que los capilares postglomerulares son más
abundantes y pequeños, y entrelazándose
de forma caprichosa con los tubos correspondientes, desembocan en una vena interlobular sin llegar a penetrar en la me·
dula (fig. l.').
Recientemente, Wirz 17"2º ha demostrado
que durante la producción de una orina
hipertónica, en todo el tejido medular, in-
f!ol.
M. t:SPINAR-LAFUENTE
GLOMERULO
YUXTAMEDULAR
GLOMERULO
CORTICAL
<(
N
'!.!
l-
o!
o
V
iJ
estas sales, por un fenómeno análogo al
artificio conocido en Termodinámica como ccmultiplicador de contracorriente)) 5,
quedarían concentradas en el fondo del
asa. Entonces se explicaría la producción
de una orina concentrada simplemente por
la difusión pasiva del agua desde el líquido hipotónico de los tubos colectores
(ya que la reabsorción del sodio en la
rama ascendente del asa de Henle habría
producido allí la dilución del líquido tubular) a las asas hipertónicas, con las que
están en estrecho contacto (fig. 2.ª).
Teoría de Berliner.-Si bien los hechos
descubiertos por Wirz tienen una importancia extraordinaria, su interpretación
presenta notables dificultades. Lo mismo
TUBOS
'º'•"'~
~-----
Fig. 1.-Representación esquemática de la estructura renal, mostrando la diferencia entre
las nefronas yuxtamedular y cortical. Tomado
del libro de H: W. Smith 11
cluyendo la sangre de esta reg10n, existe
un progresivo aumento de presión osmótica conforme se desciende desde la unión
córticomedular hasta la papila, siendo es•
ta presión osmótica igual, a un nivel determinado, en los tubos, eh el tejido intersticial y en el capilar postglomerular.
Este desnivel osmótico córticopapilar no
existe, o es mucho más reducido, como
han demostrado también Ullrich M y Morel 8 , durante la diuresis acuosa (o sea,
presumiblemente en ausencia de ADH),
así como durante la diuresis osmótica y
en animales adrenalectomizados.
A partir de estos hechos, Wirz, Hargitay y Kuhn 17 desarrollaron u.na teoría de
la concentración de la orina. Ellos supusieron que este desnivel osmótico se originaba por producirse una recirculación de
las sales de sodio a nivel de las asas de
Henle (reabsorción en la rama ascendente
y secreción en la descendente), con lo que
Af""111·rp.
~.....-....__.__._.....,
roAn
'-'>J.._,._
1..........
".:l
l-10-Pr".1
.._.._b.,_,_._ ......
mrvlif-1..-.".1 roÍÁn "1...._"-"
nn,::::. rlP
i ..Ll_>J.._....__._ .............. V.l>J..1...1.
\..J-V
la misma ha hecho Morel 9• La consideración de estas limitaciones ha llevado a
Berliner y sus colaboradores 1 a proponer
una nueva explicación del proceso de dilución y concentración de la orina y de
la acción de la ADH, basada en aquellos
hechos, y que en esquema sería la siguiente:
Fig, 2.-Esquema i!ustrdtivo de la teoría de
Wirz sobre la función del asa ele Henle y el
proceso de concentración de la orina
Diciembre 1958
LUGAR Y ACCIÓN DE LA HORMONA ANTIDIURÉTICA
Parten estos autores de suponer que la
hipótesis de Wirz requiere de modo contradictorio que el asa de Henle sea impermeable al agua, para que el sodio
pueda ser concentrado en la misma, y, sin
embargo, permeable, para que el agua
pase a ella desde el tubo cólector. Entonces suponen· que el sodio es reabsorbido
con sus sales en el asa de Henle (especialmente en su parte ascendente o gruesa),
la cual seda siempre impermeable para
el agua. Con esto el líquido que llega al
tubo distal se hace hipotónico, y con esta
calidad vuelve a entrar en la medula por
el tubo colector. Pero el sodio y sus sales,
al abandonar el asa, es captado por los
«Vasa recta», los cuales, merced a su especial disposición «en horquilla» («hairpim), e1ercerían el papel que Wirz asignaba a las asas de Henle, o sea, el de
concentrarlo progresivamente en las regiones más profundas de la medula, creando
así el desnivel osmótico córticopapilar. Si
la ADH está presente, los tubos colectores
se harían permeables al agua, y ésta pasaría entonces pasívamente desde ellos al
intersticio hipertónico, concentrándose la
orina. En ausencia de la ADH, en cambio, al no ser permeables los tubos, el
agua no podría pasar y la orina se eliminaría tal y como había llegado desde el
tubo distal, es decir, diluída (fig. 3.ª).
Esta hipótesis requiere, como el mismo
Berliner hace notar 1 , que el desnivel osmótico córticopapilar exista también durante la diuresis acuosa, es decir, en ausencia de la ADH, lo cual está en contra
(hasta ahora) de la observación. En efecto, Ullrich, Drenckhahn y Jarausch 14 determinaron directamente la presión osmótica y las concentraciones de sodio y de
potasio en la medula renal bajo diferentes
circunstancias de hidratación y diuresis, y
no encontraron el desnivel osmótico durante la diuresis acuosa. Berliner afirma,
sin embargo, que los hechos observados
por Ullrich no son convincentes, pues éste
ha utilizado el tejido medular «in toto>>,
y como este tejido contiene durante la diu-
315
Na 4--
H20 q. ••
Fig. 3.-Modificación de Uerliner a la teoría de
Wirz, haciendo in.tervenir a la circulación
postgfomerular («vasa rectan)
resis acuosa un mayor volumen de orina
diluída, la concentración de sodio en el
tejido fresco total resultará menor, aun
cuando en el tejido intersticial fuera alta,
Berliner 1 cree apoyar su tesis por haber
encontrado en su laboratorio que durante
la diuresis acuosa la cantidad de sodio
en la medula es el 80 por 100 o más de
la existente durante la antidiuresis máxima. Pero esta objeción, a nuestro modo
de ver, es discutible, por las siguientes razones:
l.ª Si la cantidad de sodio en la medula es algo menor durante la diure~is
acuosa, mientras que el contenido en agua
es mayor, es claro que su concentración
··
tiene que ser bastante menor,
2.ª Ullrich 14 ha visto que durante la
antidiuresis la concentración de sodio y
la presión osmótica aumentan progresivamente desde la unión corticomedular hasta la papila, pero no la concentración de
potasio. En cambio durante la diuresis
acuosa hay un ligero aumento de presión
316
M. ESPINAR-LAFUENTE
osmótica y de concentración de sodio desde la corteza hasta la mitad de la medula,
pero desde aquí hasta la papila ambas
disminuyen de nuevo. Nuevamente la concentración de potasio se mantiene invariable, aunque sus valores absolutos son
inferiores a los encontrados durante la antidiuresis. Es claro que un error metódico
como el supuesto por Berliner debería
afectar lo mismo al potasio que al sodio,
y, sin embargo, los resultados de Ullrich
son bien diferentes en cada caso. Efectivamente, el potasio está menos concentrado en la diuresis acuosa que en la antidiuresis, debido a la mayor cantidad de
agua existente en la región; pero tanto en
una situación como en la otra su concentración es uniforme a lo largo de la disiancia córticopapiiar, mientras que la del
sodio no lo es. Si el descenso observado en
la concentración de sodio desde la mitad
de la medula hasta la papila durante la
diuresis acuosa fuese debido, como quiere
Berliner, a incluirse en el cálculo un mayor volumen de orina diluída presente en
los tubos colectores, entonces este mismo
descenso debería haberse observado en
la concentración de potasio, lo que no
ocurre.
Vol. ll
Un nuevo lugar de acción para la ADH.
Según la formulación matemática encontrada por Berliner y colaboradores 1 para
el proceso de concentración de la orina,
ésta es, supuesto que los demás factores
sean constantes, inversamente proporcional al cuadrado del flujo de sangre por la
medula. Esta relación es deducida por
analogía con el artificio termodinámico
llamado ((recambiador de contracorriente»
-algo distinto del ((multiplicador de contracorriente» propuesto por Wirz-, en el
que la concentración está representada por
la temperatura del sistema y el «flujo de
sangre(( equivale al flujo líquido por el
mismo. El significado de esto es, en la
temía de Berliner, que una reducción del
flujo por el sistema capilar de ((contracorriente>> representado por ios ((vasa recta»
favorece la efectividad de éste en cuanto a
retener y concentrar las sales de sodio en
la región, mientras que un aumento de
dicho flujo se opone a la efectividad del
sistema, ((barriendo», por así decirlo, al
sodio fuera de la región y eliminando de
esta manera el desnivel osmótico córticopapilar.
Los otros factores son, con arreglo a
dicha formulación matemática, la cantidad de sodio reabsorbida por las asas de
3.ª Morel 8 ha visto con otra técnica Henle y el volumen de agua cedido por
resultados análogos a los observados por la orina conforme ésta pasa a través de
Ullrich. En ratas controles, el cociente la médula. Para Berliner, es este último
Na+ K órgano/Na+ K plasma es mayor factor, determinado por el grado de peren las sometidas a sobrecarga de sal que meabilidad de los tubos colectores, el que
en las sometidas a sobrecarga de agua, y estaría regido por la ADH.
en aquellas aumenta progresivamente desPero ya hemos visto que esta idea es
de la corteza a la papila, no variando en contradictoria con el hecho de que, en
éstas. En ratas adrenalectomizadas la di- ausencia de la ADH, la hipertonía del teferencia entre ambas sobrecargas se ate- jido medular no existe. Es preciso, pues,
núa, y lo mismo ocurre con ía diferencia hallar otro lugar de acción adecuado para
entre la corteza y las regiones más pro- esta hormona, que sea capaz de explicar
fundas del riñón bajo la sobrecarga salina; todos los hechos hasta el momento conopara Morel, la falta de hormonas supra- cidos.
rrenales daría lugar a disminución en la
Ese lugar podría ser, precisamente, el
reabsorción de sodio en la rama ascen- sistema capilar de los «vasa recta».
dente del asa de Henle, con lo que se
La ADH, merced a su actividad vasodificultaría el establecimiento del desnivel motora, actuaría reduciendo el flujo de
osmótico córticopapilar.
sangre por los «vasa rectan y activando
Diciembre 1958
LUGAR Y ACCIÓN DE LA HORMONA ANTIDIURÉTICA
así el proceso de retención y concentración
del sodio a su nivel, es decir, creando el
desnivel osmótico córticopapilar. En su
ausencia, en cambio, el flujo aumentaría
y las condiciones necesarias para la creación de dicho desnivel dejarían de darse.
No olvidemos que, según la formulación matemática antes citada, pequeñas
variaciones en el flujo producirían grandes cambios en la concentración final de
la orina.
Esta interpretación permite explicar
prácticamente todos los hechos conocidos
hasta ahora con la misma eficacia que la
de Berliner, y presenta sobre ésta ciertas
ventajas en algunos puntos:
l.º La producción de orinas hipertónicas en ausencia de ADH, que ha sido
obtenida por Berliner y Davidson 2 y De
Wardener y Del Greco 3 en animales, y
por Kleeman, Maxwell y Rockney 7 en el
hombre, se explica por haber utilizado
estos autores circunstancias experimentales en las que una reducción intensa del
filtrado glomerular es verosímil que vaya
acompañada de reducción asimismo del
flujo de plasma renal -y especialmente
del flujo medular-, lo cual «imitaría» el
efecto de la ADH. Para encajar estos hechos dentro de su teoría, Berliner 1 admite que la impermeabilidad del tubo colector no es absoluta, pudiendo incluso la
pequeña cantidad de agua que se re.absorbería sin ADH concentrar la orina, cuando el volumen de ésta que llega al tubo
colector, por la simultánea reducción del
filtrado glomerular, es muy pequeño. En
su caso, además, aunque obtuvo orinas
más concentradas que el plasma, la osmolaridad no llegó a ser muy alta (400
müsm./L.). Estos resultados se pueden explicar igualmente admitiendo que los tubos son siempre permeables al agua y
que la concentración de la orina se hace
por difusión pasiva del agua en respuesta
a un desnivel osmótico creado por la
ADH o por cualquier otra causa que
ejerza una acción similar sobre la circulación medular. El hecho de que la correen-
317
tración osmolar de la orina alcanzada en
los experimentos de Berliner y Davidson 2
sea inferior a la que se alcanza bajo el
influjo de la ADH, puede explicarse porque al reducirse el filtrado glomerular
disminuye la carga de sodio al túbulo y
aumenta en cambio la proporción del que
se absorbe en el segmento proximal (o
sea en la corteza), con lo que es menor
la cantidad de sodio que puede ser reabsorbido en el asa de Henle, y menor también la hipertonía producida en la medula.
2.º Para explicar la producción de orinas hipotónicas en ausencia de ADH, Berliner piensa que el tubo distal es también
relativamente impermeable al agua, permeabilizándose baio la acción de la ADH.
Si no fuera así, la· orina hecha hipotónica
por la reabsorción del sodio en el asa de
Henle, al pasar por el tubo distal perdería su agua al equilibrarse con el intersticio isotónico de la corteza. Ahora bien,
en nuestra opinión, no hay inconveniente
en admitir que la nefrona sea permeable
al agua en toda su extensión. Lo que probablemente ocurre es que, lo mismo que
fue postulado para la reabsorción proximal 11 , la reabsorción distal del agua, siendo también «obligada», esto es, pasiva,
como consecuencia del desnivel osmótico
creado por la reabsorción activa del sodio, no llega a alcanzar el equilibrio, de
modo que conforme la reabsorción del
sodio sea más intensa, es decir, se haga a
mayor velocidad, más diluído resultará el
líquido tubular. En relación con esto, Soriano y Cañadell 12 demostraron que en
las ratas adrenalectomizadas el efecto de
la inyección de ADH está disminuído;
las experiencias de Morel 8 citadas antes
están de acuerdo con este hecho y ayudan
a explicarlo. En efecto, realizándose en
estos animales el transporte tubular de
sodio de modo deficiente, no se alcanzaría suficiente concentración de éste en
el tejido medular, por lo que la concentración lograda por la orina bajo el efecto
de la ADH sería menor. Quizás la difi-
318
M:, ESPINAR-LAFUENTE
cultad que tienen los enfermos de Addison
para excretar una sobrecarga acuosa -o
sea, para diluir- pudiera explicarse de
esta misma manera.
3.º Hasta ahora ha sido un hecho
aceptado, pero no comprendido, que la
actividad antidiurética y el efecto presor
de los preparados purificados de pitresina
(o vasopresina) eran rigurosamente paralelos. Después de muchas discusiones se
admite hoy que ambos efectos, vasopresor
y antidiurético, son debidos a una sola
hormona 11 • Por otra parte, se sabe hace
tiempo que la respuesta antidiurética de
la rata frente a la inyección i. v. de pitresina es una función lineal del logaritmo
de la dosis, expresada ésta en microunidades (Jeffers, Livezey y Austin) 6 . Estas microunidades están a su vez determinadas
por medio del ensayo del efecto presor en
el animal anestesiado. La nueva· interpre~
tación da cuenta de este hecho al identificar la acción antidiurética con la vasoconstricción ejercida sobre los «vasa
recta».
La ADH produce aumento de la tensión arterial en el animal anestesiado, pero
no en el hombre. Sin embargb, Wagner y
Braunwald 16 han logrado producir un
efecto hipertensor por la inyección de pitresina en sujetos afectos de hipotensión
postura! ((<insuficiencia autonómica primaria»), y en personas normales tratadas
previamente con un bloqueante ganglionar .. Esta elevación de la tensión arterial
fue debida a uri aumento general de la
resistencia vascular periférica, asociada
con disminución del flujo de plasma renal
efectivo, y permaneciendo normal el filtrado glomerular, es decir, con un aumento de la fracción de filtración. Esto indica
una constricción de la arteriola eferente.
Como señalan Wagner y Braunwald, el
presentarse estas alteraciones sólo en las
Vol. 11
circunstancias citadas, sugiere que la falta
de efecto presor en el animal no anestesiado y en el hombre se debe a la contrarregulaeión efectuada por el sistema nervioso automático. Desde luego, Berliner 1
indica que no sabemos hoy nada acerca
de las relaciones existentes entre el flujo
de plasma renal, tal como podemos medirlo por él aclaramiento de PAH, y la
drculación medular. Sin embargo, en vista
de las razones aducidas por el propio Berliner y de las que aquí se agregan, parece
bastante verosímil la suposición de que la
ADH produce una vasoconstricción del
territorio vascular postglomerular en la
medula renal, y que la reducción resultante en el flujo de plasma por la médula
es la· responsable . del establecimiento de
un desnivel qsmótico y, en definitiva, de
la concentración de la orina.
Conclusión.-En realidad, la teoría de
Bérliner, desde el momento en que acepta
que la impermeabilidad de los tubos para
el agua es sólo lcrelativa>>, viene a decir
lo mismo que aquí se postula, con la única
diferencia de que nosotros pretendemos
darle una significación concreta y física a
ese vago e intangible concepto de la ((permeabilidad». Como en toda membrana
física semipermeable, la dirección y la velocidad de movimiento del agua estaría
condicionada, también en los tubos renales, por la presión osmótica de los líquidos
situados a un lado y a otro de la membrana (si el agua no se <csegrega» nunca
por los túbulos, es porque la orina nunca
llega a ser más concentrada que su contorno). La hormona antidiurética, por lo
tanto, regularía en efecto la ccpermeabilidadn para el agua de la membrana tubular, · en tanto en cuanto regularía la
presión osmótica del líquido situado en
los espacios intersticiales peritubulares.
Didembre 1958
LUGAR Y ACCIÓN DE LA HORMONA ANTIDIURÉTICA
319
BIBLIOGRAFÍA
l.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
BERLINER, R. w., N. G. LEVINSKY, D. G.
DAVIDSON y M. EDEN. Am. J. Med. 24:
730, 1958.
BERLINER, R. W., y D. G. DAVIDSON. J.
Clin. lnvest. 36: 1416, 1957.
DEL GRECO, F., y H. E. DE WARDENER.
J. Physiol. 131: 307, 1956.
FISHER, C., W. R. lNGRAM, y S. F. RANSON. Diabetes lnsipidus and the Neuro-
Fnnction Control o/ Water Balance: A Contribution to the Structure and Function o/
t he Hypothalamico - Hypophyseal System.
Ann. Arbor, 1938, Edward Eros. Inc.
HARGITAY, B., y W. KUHN. Z. Elektrochem.
55: 539, 1951.
]EFFERS, W. A., M. M. LIVEZEY y J. H.
AUSTIN. Proc. Exper. Biol. Med. 50: 184,
1942.
KLEEMAN, C. R., M. H. MAXWELL y R.
RocKNEY. Proc. Soc. Exper. Biol. Med.
96: 189, 1957.
MoREL, F. Discusión al trabajo de STAHL,
en An lnternational Symposinm on Aldosterone, editado por A. F. lVIuller y C. M.
O'Connor, London, 1958, J. y A. Churchill Ltd., págs. 179-82.
.MOREL, F. Role et actions physiologiques
des minéralo-corúcoides. Colloque d'Endocrinologie, publicado por A. Soulairac, Paris,
7
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
1957, Doin et Cíe., y Masson et Cie., páginas 4 7-48.
RAISZ, L. G., W. F. McNEELY y J. D. RoSEMBAUM. J. Clin. lnvest. 36: 767, 1957.
SMITH, H. W. The Kidney. Structure and
/unction in health and disease. New York,
1951. Oxford University Press.
SORIANO, M., y F. CAÑADELL. Cit. en
M. Soriano. Enfermedades del Riñón, Hipertensión. Madrid, 1951, Paz Montalvo.
THORN, G. w., P. H. FORSHAM y J. F.
DINGMAN. Principies o/ lnternal Medicine,
New York, 1954, Blakiston.
ULLRICH, K. ]., F. Ü. DRENCKHAHN, y
K. H. ]ARAUSCH. Pflii.ger's Arch. ges. Physiol. 261: 62, 1955.
VAN DYKE, H. B., K. ADAMSONS, y S. L.
ENGEL. Recent Prog. H ormone Res. 11:
L 1955.
WAGNER, H. N., y E. BRAUNWALD. J. Clin.
lnvest. 35: 1412, 1956.
Wmz, H., B. HARGITAY, y w. KUHN. Helvet. physiol. et pharmacol. acta, 9: 196,
1951.
Wmz, H. Helvet. physiol. et pharmacol.
acta, 11: 20, 1953.
Wmz, H. Helvet, physiol. et pharmacol.
acta, 13: 42, 1955.
Wmz, H. Helvet. physiol. et pharmacol.
acta, 13: 55, 1955.