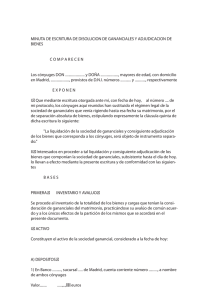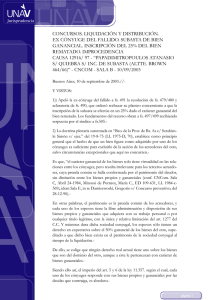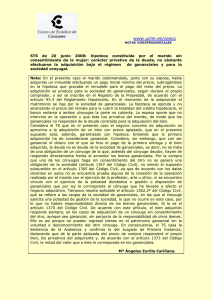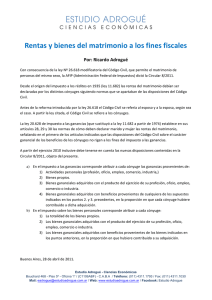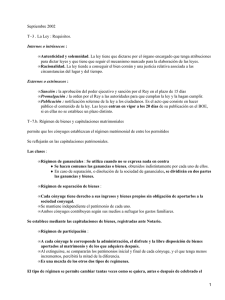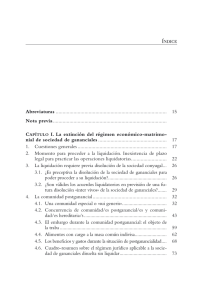RÉGIMEN JURÍDICO DE LA SOCIEDAD POSTGANANCIAL
Anuncio

RÉGIMEN JURÍDICO DE LA SOCIEDAD POSTGANANCIAL: ÓPTICA JURISPRUDENCIAL IV Jornadas de Derecho de Familia Delegación de la Asociación Española de Abogados de Familia Bilbao, 25 y 26 de noviembre de 1999 Publicada en Revista del Ilustre Colegio de Abogados del Señorío de Vizcaya, nº 13 (2.ª época), pp. 42-94 Depósito Legal: BI 680/81 Mikel M. KARRERA EGIALDE Profesor Titular Interino de la UPV/EHU Departamento de Derecho Civil. Facultad de Derecho e-mail: [email protected] SUMARIO 1.Acotación preliminar.-2. Dificultad inicial.-3. Naturaleza jurídica.-4. Sujetos partícipes.-5. Fundamento y objeto.-6. Innecesariedad de proceder a la liquidación.-7. Régimen jurídico.-8. Dinámica de la comunidad postganancial.-8.1. Contenido patrimonial.-8.2. Responsabilidad.-8.3. Administración.-8.4. Disposición.-8.5. Defensa del patrimonio consorcial.-9. Definición de la liquidación.-10. Legitimación para instar la liquidación.-11. Fases de la operación liquidadora.-12. Procedimiento liquidatorio extrajudicial.-13. Procedimiento liquidatorio judicial.-13.1. Fase de fijación de los bienes liquidables: el inventario.-13.2. Fase de liquidación.- 14. Fase de división.-14.1. Masa dividenda.-14.2. Aventajas.-14.3. Derecho de atribución preferente.-14.4. División.-15. División de varias comunidades.-16. Efectos de la adjudicación.-17. La ineficacia de la liquidación de la sociedad de gananciales.-17.1. Causas de ineficacia de los contratos.-17.2. Fraude de acreedores.-17.3. Rescisión por lesión a una de las partes del consorcio ganancial.-18. La cuestión de las tercerías de dominio sobre los bienes gananciales.-BIBLIOGRAFÍA. 1. ACOTACIÓN PRELIMINAR Para empezar a hablar de cualquier cuestión, es necesario hacer una referencia, siquiera mínima, a su base o fundamento en cuanto situación antecesora de la que deriva. A tal efecto, procede recordar los principios que rigen el régimen económico primario. En primer lugar, la existencia de cargas matrimoniales y familiares a las que hay que hacer frente (art. 1.362.1 CC) y cuyo concepto varía según cada matrimonio; mientras las cargas del matrimonio abarcan atenciones que no es preciso que sean elementales o mínimas, las deudas del matrimonio se concretan en las necesidades básicas. En segundo término, la imputación de la responsabilidad por las cargas al patrimonio de cada miembro de la familia (arts. 1.318 y 155 CC), rigiendo el art. 1.438 CC en todo régimen económico matrimonial. Como tercer principio, la posibilidad de exigir judicialmente el cumplimiento de los deberes de contribución al mantenimiento del matrimonio y de la familia (art. 1.318.2 CC, por los trámites de la jurisdicción voluntaria -DT 10ª de la Ley de 13 de mayo de 1981-). Principio fundamental es la actuación conjunta del marido y de la mujer, con subordinación del interés particular al interés general de la familia (cfr. art. 1.393.2 CC). Por ultimo, la libertad para fijar y modificar el régimen económico matrimonial, siendo el de gananciales el régimen legal subsidiario y supletorio principal (arts. 1.315, 1.316 y 1.317 CC; con la matización del 1.435.2). Específicamente, la sociedad de gananciales es un sistema económico matrimonial que implica una comunidad de adquisiciones onerosas, que surge por la voluntad de los esposos manifestada en capitulaciones o por la ley, en defecto de aquéllas, y que determina que, a su disolución, se Régimen jurídico de la sociedad postganancial 2 hagan comunes y divisibles por la mitad las ganancias y beneficios obtenidos indistintamente por cualquiera de los cónyuges durante el matrimonio (SERRANO ALONSO). Sobre su naturaleza jurídica, descartando posturas minoritarias que la califican de comunidad ordinaria o por cuotas, patrimonio adscrito a un fin o verdadera sociedad entre marido y mujer, es opinión mayoritaria la que sostiene que se trata de una comunidad de tipo germánico o en mano común; esto es, el derecho de los cónyuges es íntegro sobre la totalidad del patrimonio y pertenece al mismo tiempo a ambos (que exige la actuación conjunta), de modo que no es susceptible de ser dividido en cuotas (SSTS 12-6-1990 -Repertorio de Aranzadi de Jurisprudencia 4754-, 29-4-1994 -RJ 2946- y 25-2-1997 -RJ 1328-). Como principales bases normativas de este régimen cabe señalar: la persistencia del carácter de los bienes aportados al matrimonio; el derecho al reembolso cuando, por mejoras en bien privativo con dinero común, se convierte en bien común; la subrogación real en las sustituciones de bienes (el nuevo bien adquiere la misma naturaleza del anterior); la unidad de gestión, administración y disposición de los bienes comunes (con intervención judicial supletoria), estableciendo, ante el incumplimiento del principio de codisposición, consecuencias diversas en atención al carácter oneroso o gratuito del acto; la protección de la masa común a través de la atribución del carácter (art. 1.355 CC) y de la presunción de ganancialidad (art. 1.361 CC); la responsabilidad patrimonial de modo que de las deudas comunes responden los bienes gananciales, y de las privativas los bienes privativos, salvo excepciones, con derecho de reembolso a favor de la masa de bienes que anticipa el pago; y la plena intervención recíproca en la actividad económica reflejada en el derecho a obtener información (cfr. art. 1.393.4 CC). Previa a la liquidación de la sociedad de gananciales es la disolución. Según se desprende claramente del art. 1.396 CC, toda disolución lleva aparejada la liquidación, de modo que no es posible la liquidación sin la previa disolución del régimen de gananciales (pese a que de la STS de 1-2-1990 -RJ 647- parezca desprenderse lo contrario). Las causas de disolución de la sociedad de gananciales (causas numerus clausus que hacen extinguir la finalidad del régimen económico) son: 1. De pleno derecho o automáticas: por muerte (art. 1.392.1 CC, conforme al art. 85 CC.; entre el supérstite y los herederos del fallecido surge una comunidad postganancial o postmatrimonial con régimen jurídico especial: SSTS de 8-10-1990 RJ 7482- y 14 de marzo de 1994 -RJ 1776-); y por convención (art. 1.392.4 CC, conforme a la posibilidad del 1.325 CC, y su posterior inscripción en el Registro Civil para surtir efecto frente a terceros: SSTS 8-3-1999 -RJ 1406- y 10-3-1998 -RJ 1042-). 2. Facultativas previa decisión judicial: 2.1. Como efecto indirecto de una resolución: por nulidad del matrimonio (art. 1.392.2 CC, cfr. art. 79 CC; caso de mala fe por un cónyuge, art. 1.395 CC, cfr. arts. 95 y 98CC); por declaración de fallecimiento (art. 1.392.1 CC en relación con el art. 85 CC); por divorcio (art. 1.392.1 CC en relación con el art. 95.1 CC); y por separación (art. 1.392.3 CC en relación con art. 95.1 CC; cfr. STS 24-4-1999 -RJ 2826-). 2.2. Como efecto directo de resolución cuyo objeto es la disolución: por cualquiera de los dos cónyuges en caso de separación (art. 1.393.3 CC); o por uno de los dos cónyuges previa otra resolución judicial (art. 1.393.1 CC) o por conducta del otro justificativa de la disolución (actos de gestión o disposición en fraude o daño, art. 1.393.2 CC; abandono de hogar, art. 1.393.3 CC; incumplimiento del deber de informar, art. 1.393.4 CC, cfr. SSTS 16-21999 -RJ 1241- y 4-5-1998 -RJ 2495-). 3. Facultativa sin previa decisión judicial derivada de embargo a un cónyuge por deudas propias (art. 1.393 CC, último párrafo, en relación con el art. 1.373 CC), que supone una opción del cónyuge no deudor (cfr. art. 1.374 CC; opción que atenta contra la libertad de pacto para establecer el régimen económico matrimonial, ya que queda a la libre conveniencia del cónyuge no deudor). Mikel M. KARRERA EGIALDE Régimen jurídico de la sociedad postganancial 3 Estas causas afectan bien al vínculo matrimonial (arts.1.392.1 -cfr. art. 85- y 1.392.2 CC), a la vida del régimen económico matrimonial (arts. 1.373, 1.392.4, 1.393.2 y 1.393.4 CC) o bien a los cónyuges o a sus relaciones personales (arts. 1.392.3, 1.393.1 y 1.393.3 CC). Algunas ponen fin a la sociedad conyugal (arts. 1392.1, 2 y 3 CC) y en otras se produce la modificación del régimen con continuación de la sociedad conyugal (arts. 1392.4 y 1.393CC; cfr. art. 1.435 CC). El fundamento de la sociedad de gananciales es la convivencia mantenida por los cónyuges, por lo que la ruptura de esa comunidad de vida, la separación de hecho o fáctica (seria, prolongada y acreditada), no la mera interrupción, es causa de disolución (vid. SSTS 9-12-1994 -RJ 9435-, 2-121997 -RJ 8781- y 27-1-1998, RJ 110). Aunque no esté regulado y legalmente rija la sociedad de gananciales, para evitar abusos de derecho, una interpretación acorde con la realidad social y la aplicación del principio de buena fe sostienen tal postura. Esta nueva causa de disolución, creada por la jurisprudencia, incide en la relación interna de los cónyuges, de modo que, acreditada la fecha de inicio de la separación de hecho y aunque falte la aprobación judicial, para la posterior liquidación se tomará como referencia esa fecha a la hora de calificar los bienes y las deudas gananciales, y será de aplicación al art. 1.368 CC referente al mantenimiento de los hijos a cargo de la sociedad de gananciales (aunque sea difícil cuantificar tal deuda). En cambio, frente a terceros de buena fe, mientras no se inscriba en el Registro Civil, la resolución de separación, regirá el régimen de responsabilidad aplicable en la situación de convivencia que deja a salvo los derechos de los acreedores sobre los bienes gananciales; de todos modos, las deudas contraídas por cada cónyuge tendrán carácter privativo mientras no se acredite su ganancialidad por obrar en interés de la familia. Ahora bien, esta causa de disolución tiene su justificación en todos los supuestos anteriores a la introducción de los mecanismos legales de separación, pero ¿puede sostenerse en los casos posteriores? La jurisprudencia aun no ha llegado a conocer ningún caso posterior, por lo que habrá que estar atentos a su respuesta. Hasta el momento de la disolución, el Código Civil ha venido regulando la dinámica de la sociedad de gananciales: composición, administración, disposición. Y es precisamente a partir de ahí cuando surge un vacío normativo hasta el momento en que se liquida la sociedad en lo referente al aspecto pasivo y activo del patrimonio consorcial. 2. DIFICULTAD INICIAL La sociedad postganancial, surgida de la previa disolución, es, en definitiva, una comunidad en liquidación; es decir, caracterizada por ser un patrimonio abocado a la liquidación. Ello quiere decir que, si concurre ánimo de mantener la indivisión, desaparece lo esencial de la comunidad postganancial, de modo que es posible, con ese ánimo, que exista un régimen de separación de bienes con una masa de bienes en pro indiviso ordinario a modo de sociedad ordinaria de ganancias o sociedad civil (siempre que exista la afectio societatis: si ésta es expresa, no hay mayor problema pero, si es tácita, hay que interpretar la situación restrictivamente). Situados en el plano de la situación liquidadora, conviene subrayar que las necesidades de liquidación del supuesto normal hasta recientes fechas (muerte de un cónyuge) acumula una larga experiencia de negociación pacífica; pero, al mismo tiempo, hay que recalcar la falta de una larga cultura de liquidación contenciosa, derivada de la tardía introducción del divorcio en el sistema español. Actualmente, las negociaciones conflictivas, a raíz de las rupturas matrimoniales, son muy numerosas, a raíz de lo cual la liquidación adquiere enorme relevancia práctica que explica la proliferación de la jurisprudencia y bibliografía doctrinal sobre el tema en los últimos años. Sin Mikel M. KARRERA EGIALDE Régimen jurídico de la sociedad postganancial 4 embargo, la última reforma de 1981 no tuvo en cuenta estas circunstancias de crisis que requieren tratamiento particular y sólo atendió a la equiparación de los cónyuges en el matrimonio. Es lo que sucede tras la interposición de la demanda de separación, divorcio o nulidad y dictadas las medidas provisionales: la sociedad de gananciales continúa vigente hasta la resolución judicial y cada cónyuge tratará de aprovechar el patrimonio consorcial en su interés, sustrayendo bienes y evitando gastos, bien por la vía de Derecho (medidas provisionales) o bien por la vía de hecho. De todos modos, tras la presentación de la correspondiente demanda, sobre el régimen ganancial actúan los artículos 102 CC, por el cual se revocan los consentimientos y poderes entre cónyuges y se modifica el régimen de responsabilidad del art. 1.319 CC, siempre que se anote la demanda en los Registros correspondientes a efectos frente a terceros; y 103.4 CC, relativo a las medidas judiciales que pueden señalarse para preservar el patrimonio ganancial, convenientes cuando éste está integrado por una pluralidad de bienes que requieren normas de intervención, y que sustituyen a las normas legales de administración y disposición (arts. 1.375 a 1.391 CC). Entre las medidas de administración es habitual establecer la obligación de abonar una cantidad para contribuir a las cargas del matrimonio (muchas veces el pago de las amortizaciones del préstamo hipotecario sobre la vivienda familiar), conforme posibilita el art. 1.318.2 CC, y la obligación del cónyuge al que se atribuye el uso de la vivienda familiar de realizar los gastos ordinarios derivados del disfrute. La repercusión de esos pagos en la liquidación depende del carácter que se les otorgue a los ingresos de los cónyuges, existiendo al respecto dos posturas: entender que son gananciales, con lo que los pagos no pueden reputarse como deudas de la sociedad; o entender, aplicando la jurisprudencia sobre la separación de hecho, que los ingresos, desde el otorgamiento de las medidas provisionales, tienen carácter privativo, por lo que habrá derecho al reintegro de los pagos realizados con cargo al patrimonio consorcial (art. 1.364 CC). Por otra parte, además, la atención a la potencial litigiosidad debería de estar especialmente presente cuando de lo que se trata es de reconstruir la vida económica común del matrimonio desde su inicio hasta la disolución del régimen ganancial, lo que viene a exigir enumerar los bienes, créditos y deudas, y las relaciones patrimoniales entre los dos sujetos del matrimonio, normalmente de un periodo amplio de tiempo y, usualmente, en ausencia de referencias escritas sobre el patrimonio y su dinámica. En comparación, en la liquidación de la herencia, salvo en el caso de la colación, existe una relación patrimonial íntima de los herederos con el causante, y pasan aquéllos a la titularidad de un patrimonio definido, ya que tras liquidar las deudas, reparten el remanente; y en la sociedad, la actividad económica se consigna en cuentas y el fondo social no se utiliza para usos particulares. Además, hablar de la liquidación de los bienes gananciales es hacer referencia a la esencia del propio régimen, ya que para determinar la existencia de ganancias, que posteriormente serán divididas, hay que proceder a calificar las actuaciones económicas de administración y disposición. 3. NATURALEZA JURÍDICA Entre la disolución y la liquidación propiamente de la sociedad de gananciales media un período durante el cual subsiste una comunidad patrimonial, un patrimonio colectivo separado en liquidación, y en una situación transitoria, provisional e interina, sin vocación de futuro, cuya calificación jurídica suscita diferentes opiniones. Mikel M. KARRERA EGIALDE Régimen jurídico de la sociedad postganancial 5 Frente a la postura que defiende que la estructura de la comunidad germánica continúa, aunque con variación del régimen, ya que se somete a reglas diferentes a las que rigen constante la sociedad (STS 23-12-1992 -RJ 10689-), se postula también que se trata de un régimen de cotitularidad ordinaria al ser la cuota enajenable, a pesar de que ésta recae sobre el totum ganancial (que la acerca a la comunidad germánica), y estar abocado a la liquidación, pero con un régimen propio, lo que justifica que se hable de comunidad de naturaleza especial análoga a la comunidad hereditaria (cfr. SSTS 21-11-1987 -RJ 8638-, 13-7-1988 -RJ 5992-, 8-10-1990 -RJ 7482-, 20-111991 -RJ 8415-, 17-2-1992 -RJ 1258- 23-12-1993 -RJ 10113- 8-3-1995 -RJ 2158-, 25-2-1997 -RJ 1328-, 7-11-1997 -RJ 7937- y 31-12-1998 -RJ 9987-). En definitiva, puede afirmarse que existe acuerdo en el contenido de la comunidad postganancial, prácticamente equivalente a la hereditaria, pero no hay consenso sobre el nombre a otorgar. 4. SUJETOS PARTÍCIPES Los sujetos partícipes serán los propios cónyuges (arts. 1.392.3 y 4, 1.393 y 1.373 CC), los excónyuges (arts. 1.392.1 y 1.392.2 CC), el cónyuge supérstite con los herederos del premuerto (art. 1.392.1 CC, en caso de disolución por muerte o declaración de fallecimiento), o los herederos de los dos cónyuges si fallecen ambos. En todos los supuestos, los herederos, no concurren a título de coherederos, sino de condóminos a causa de la extinción de la sociedad de gananciales. 5. FUNDAMENTO Y OBJETO Tras la disolución, surge el fundamento propio de la liquidación de la sociedad de gananciales: el derecho de cada cónyuge a la mitad del haber líquido que pudiera corresponderle (art. 1344 CC). Por tanto, el objeto final de la sociedad postganancial es repartir los bienes ganados, lo que exige mantener íntegro el patrimonio privativo de cada cónyuge, reconstituyendo los valores desaparecidos, y excluyendo de la liquidación los que son mera sustitución de otros bienes personales. Lo que se pretende no es comparar el valor inicial y el valor final (esencia del régimen de participación), y deducir de ello la existencia de gananciales. La valoración del patrimonio, en definitiva de los bienes, sirve de medida de las relaciones entre las masas patrimoniales para saber el precio de los bienes vendidos o la cantidad de dinero que se confunde con el consorcio para restituirlos; pero no para comparar la situación al comienzo del matrimonio y a su disolución. Los principios que rigen esta materia son que ninguno puede enriquecerse a costa de otro (arts. 1358 y 1364 CC); y que el aumento de valor de los bienes sigue la condición de los mismos, ya que el concepto de ganancial no se refiere a valores, sino a bienes acumulados como resultado de los productos de los bienes privativos y del trabajo de los cónyuges (aunque esos bienes tienen a su cargo el levantamiento de las cargas familiares, que incluyen los gastos de administración de los bienes privativos y la explotación regular de los negocios de cada cónyuge). Mikel M. KARRERA EGIALDE Régimen jurídico de la sociedad postganancial 6 6. INNECESARIEDAD DE PROCEDER A LA LIQUIDACIÓN Cuando exista renuncia de uno de los cónyuges o de los causahabientes del premuerto, siendo la misma abdicativa (pura y simple), no se provoca una extinción de derechos, sino el acrecimiento de la porción renunciada en los demás titulares, según se deduce de diversos preceptos (arts. 395, 544, 575 y 981 ss. CC). En tal caso, la realización de inventario y liquidación es innecesaria porque todos los bienes gananciales corresponden íntegramente al otro partícipe. 7. RÉGIMEN JURÍDICO En la comunidad postganancial, las normas referentes a la administración y disposición de la sociedad de gananciales dejan de ser aplicables (STS 31-12-1998, RJ 9987). En el régimen dispuesto en el capítulo referente a la sociedad de gananciales, aparecen refundidos en la sección quinta las dos que antes de la Ley de 13 de mayo de 1981 regulaban la disolución y la liquidación de la sociedad de gananciales, dentro de la cual se recogen las normas sobre la liquidación y responsabilidad de los partícipes (arts.1.394 a 1.410 CC). Según dispone el art. 1.410 CC, en todo lo no previsto en este capítulo sobre formación de inventario, reglas sobre tasación y ventas de bienes, división del caudal, adjudicaciones a los partícipes y demás que no se halle expresamente determinado, se observará los establecido para la partición y liquidación de la herencia; de este modo, subsidiariamente son de aplicación los arts. 1.051 ss. CC relativos a la comunidad hereditaria. Se trata de una remisión que deberá efectuarse con precaución, ya que son situaciones diversas: en la sociedad ganancial puede haber intereses contrapuestos entre los cónyuges; en la herencia se persigue dar destino a los bienes del causante conforme a su voluntad real (expresa o tácita). El tipo de causa de disolución puede reflejarse, asimismo, en la modalidad liquidadora de la sociedad de gananciales, lo que nos lleva a la conclusión de que las reglas generales de liquidación no son exclusivas y absolutas en cuanto la causa puede determinar la normativa aplicable, según se produce en los casos de disolución por nulidad (art. 1.395 CC) o por separación personal o divorcio (arts. 90 ss. CC, que posibilitan la liquidación por convenio entre los cónyuges). En esos supuestos, la comunidad postganancial puede tener un régimen jurídico propio derivado del acuerdo entre las partes o de resolución judicial (art. 103.4 CC), ya que las medidas provisionales adoptadas se observarán hasta liquidar efectivamente la sociedad. Por otro lado, dentro del procedimiento de testamentaría y por la vía del art. 1.068 LEC, también es posible adoptar decisiones sobre la administración, custodia y conservación del caudal en Junta convocada al efecto. Por último, hay que atender a los arts. 392 ss. CC referentes a la copropiedad: disuelta la sociedad de gananciales (...), los bienes integrantes del caudal conyugal quedan sometidos, en tanto se practica la liquidación y adjudicación de bienes a los cónyuges, al régimen de la comunidad de bienes (STS 19-6-1998 -RJ 4901-). Conviene subrayar que también habrá que recurrir a la aplicación de los derogados arts. 1.421 y 1.422 CC del régimen anterior. En éste, según la base del sistema, el marido administra los bienes de la mujer (la dote; salvo los parafernales, aquellos que acompañan a la dote pero que puede administrar la esposa), pero, por contra, en la liquidación, la ventaja de la mujer es que, se agrupan todos los bienes y de ellos se dan a la mujer los suyos propios, luego se pagan las deudas del consorcio, después es el esposo quien recupera sus bienes, y el remanente se divide. El Mikel M. KARRERA EGIALDE Régimen jurídico de la sociedad postganancial 7 problema es que, hasta la entrada en vigor de la actual ley (8 de junio de 1981), la dote y los parafernales han podido confundirse con la masa ganancial (tanto inversiones como contribuciones a la carga matrimonial). Hasta entonces la administración y responsabilidad de esos bienes recae sobre el marido. Por ello, no parece lógico que ahora esos bienes se sometan a un régimen pensado desde la igualdad de trato. Por ello, hay que aplicar los arts. 1.421 y 1.422 CC derogados hasta la entrada en vigor de la ley igualadora para liquidar en favor de la esposa conforme a esos artículos, y no conforme al artículo 1.403. 8. DINÁMICA DE LA COMUNIDAD POSTGANANCIAL Como consecuencia de dejarse de aplicar las normas sobre la sociedad de gananciales, hay que dilucidar el régimen al que se ve sometido el patrimonio consorcial en lo relativo al contenido patrimonial, responsabilidad, administración y disposición. 8.1. Contenido patrimonial En relación a los frutos y rentas del trabajo y de los bienes privativos, que en la sociedad de gananciales engrosan el patrimonio ganancial, serán patrimonio particular de cada cónyuge. De entre ellos, los frutos pendientes al momento de la disolución serán liquidados, por analogía, conforme a las normas de liquidación del usufructo. Lo que es obvio es que el patrimonio consorcial se incrementará por sus propios frutos (art. 1.408 CC sensu contrario). Respecto de las adquisiciones realizadas con bienes de la comunidad caben dos soluciones: aplicar el principio de subrogación real, de modo que el bien es sustituido por el adquirido; entender que el adquirente se hace deudor por el valor del bien utilizado. Lo más razonable es defender la primera postura, por ser más segura para los acreedores, pero sin olvidar que en esta fase cesan todas las posibles alteraciones que el principio de subrogación real sufre en el régimen de gananciales. En esta comunidad en liquidación, por otro lado, no se aplica el art. 1.361 CC sobre la presunción de ganancialidad, con lo que regirán las normas generales sobre prueba. De este modo, la naturaleza de los bienes adquiridos se estimará libremente por los tribunales. 8.2. Responsabilidad Las deudas contraídas por cada cónyuge tras la disolución de la sociedad de gananciales afectan a sus bienes privativos y a su cuota abstracta, quedando al margen la comunidad y el otro cónyuge. En especial, la cuota abstracta sobre el patrimonio común es embargable, aunque no se materializará hasta la adjudicación de los bienes. La masa común responde sólo de las obligaciones sociales en cuanto no nacen nuevas deudas gananciales, salvo las nuevas obligaciones que pueden surgir por la responsabilidad de daños, gastos de administración y liquidación o el pago de alimentos. Mikel M. KARRERA EGIALDE Régimen jurídico de la sociedad postganancial 8 En relación a las deudas contraídas por los cónyuges que vinculan a la masa de bienes gananciales, hay que atender a la regla general del principio de cogestión y codisposición (art. 1.375 CC) y a la reglas de actuación individual (art. 1.319 CC): responsabilidad solidaria del cónyuge deudor y de los bienes comunes, y subsidiariamente de los bienes privativos del otro cónyuge, por el acto encaminado a atender las necesidades ordinarias de la familia y los supuestos del 1.362.1 CC (por disposición del 1.319 CC en cuanto norma de Derecho imperativo). La cuestión es delimitar las necesidades ordinarias de la familia. Algunos propugnan, junto a la presunción de ganancialidad activa (art. 1.361 CC), la presunción de ganancialidad pasiva; sin embargo, es mejor resolver el problema por los medios de prueba (la presunción no es un medio de prueba, sino una exención de la prueba). Sobre los gastos originados por el disfrute de los bienes gananciales, es práctica habitual que los derivados del uso de la vivienda familiar se establezcan a cargo del titular del derecho de uso, alterando la distribución contemplada en el art. 393 CC; ello atiende a que al derecho de uso se aplican, por remisión del art. 528 CC, los artículos 500 y 504 que cargan al usufructuario esos gastos. Existe discusión en relación a los derivados de las deudas con que están gravados los bienes gananciales, sobre todo en los casos en que procede amortizar el préstamo hipotecario que grava la vivienda familiar; en principio, ambos deben contribuir a esos gastos proporcionalmente (art. 393 CC), pero ¿qué sucede cuando sólo uno de ellos es el que paga las obligaciones? ¿Cabe reclamar la cantidad correspondiente proporcional a la otra parte de la comunidad?. En la jurisprudencia menor, algunos pronunciamientos establecen que no procede mientras no se liquide la sociedad de gananciales (AP Cádiz, 25-1-1993; AP Burgos, 7-5-1996); otros, en cambio, admiten la reclamación en procedimiento declarativo por acomodarse al art. 393 CC (AP Asturias, 10-7-1995). Sobre el pago de alimentos en el periodo postganancial, el art. 1.408 CC dispone que de la masa común de bienes se darán alimentos a los cónyuges o, en su caso, al sobreviviente y a los hijos mientras se haga la liquidación del caudal inventariado y hasta que se les entregue su haber; pero se les rebajarán de éste, en la parte que excedan de lo que les hubiese correspondido en razón de frutos y rentas. Es un derecho de alimentos especial que no presupone estado de necesidad y que son a cargo de la masa común (el régimen de los alimentos entre parientes se aplica supletoriamente; cfr. art. 153 CC). Se refiere exclusivamente al cónyuge y a los hijos, no a los herederos (cuestión discutida; aunque sea a los herederos forzosos), aunque a éllos, en virtud de la facultad del art. 1.100 LEC, el juez puede asignarles también alimentos. Se trata de una anticipación de cantidades a cargo de la masa ganancial, en atención a que, el titular de los alimentos, en la fase liquidadora, está privado de capitales que, en última instancia, serán privativos. Su devengo no es automático y la cuantía vendrá fijada por las partes o por el juez, atendiendo a la eventual participación, importancia del caudal, posición social y circunstancias confluentes. Junto a la delimitación temporal que va desde la disolución hasta la efectiva adjudicación, cuenta con un límite en la imputación a su participación en el haber: lo que exceda de lo que le hubiere correspondido en razón de frutos y rentas. (1) Frente a los acreedores del patrimonio colectivo En principio, los acreedores de las deudas gananciales, que además lo son de los cónyuges, pueden recurrir al régimen del pago de las deudas hereditarias, especialmente al art. 1.082 CC, que dispone la oposición a la partición hasta el pago o afianzamiento del crédito, y cuentan con Mikel M. KARRERA EGIALDE Régimen jurídico de la sociedad postganancial 9 las acciones que corresponden a cualquier acreedor, especialmente el de subrogación y rescisión por fraude. Sobre el carácter de esta responsabilidad, frente a la defensa de que el derecho de crédito es de naturaleza personal (STS 15-3-1945 -RJ 280-), hay sentencias que hablan de responsabilidad real de la masa de los bienes gananciales (SSTS 13-6-1986 -RJ 3547- y 17-11-1987 -RJ 8406-) y la RDGRN de 28-10-1987 (RJ 7664) exige acreditar la responsabilidad directa de los bienes comunes. A pesar de ello, los acreedores carecen de cualquier garantía real sobre el patrimonio postganancial (STS 13-6-1986 -RJ 3547-: no se sanciona la ineficacia de las adjudicaciones, y análogamente tampoco de las enajenaciones). Es interesante reseñar que, en la indivisión, las posibilidades de satisfacción de los acreedores se amplían porque los partícipes deben elaborar un inventario, que de no ser formado adecuadamente hace que la responsabilidad alcance al patrimonio privativo, y existe la posibilidad de oponerse a la partición y la facultad de solicitar anotación preventiva de su derecho sobre los inmuebles gananciales (art. 144.4 RH). (2) Frente a los reembolsos y reintegros de los cónyuges El patrimonio consorcial es deudor frente a los cónyuges de obligaciones derivadas de la alteración del principio de subrogación real (bien de carácter ganancial adquirido con fondos privativos) o del pago del bien adquirido, y del pago de deudas que son de cargo de la sociedad de gananciales. La prelación con las deudas frente a los acreedores viene establecido en el art. 1.403 CC que otorga preferencia a éstos. Algunos están conformes con la prelación establecida, ya que de ese modo se evita el fraude a los acreedores. Sin embargo, otros matizan que la prelación sólo se aplica si el activo es superior al pasivo; en caso contrario, por aplicación del art. 1.399.2, habrá que acudir a las normas generales de concurrencia y prelación. La defensa de esta interpretación se basa en que, por un lado, es injusto que el cónyuge acreedor se vea postergado y, por otro lado, es ilógico que tras reconocer el derecho al reintegro (art. 1.364 CC) luego sea de peor condición que otros terceros; además, en el caso contrario, esto es, en el crédito de la sociedad frente al cónyuge, no hay ningún derecho preferente entre los acreedores. Con esa matización, se estima que el orden no es de preferencia, sino de liquidación para evitar que los terceros acreedores se queden sin percibir su crédito. En relación a las compensaciones a que se refiere el art. 1.403 CC, éste prohíbe la concurrencia para el cónyuge deudor, de modo que el cónyuge no deudor es de la misma condición que los terceros acreedores. (3) Frente a los acreedores privativos Aunque es objeto de debate, no parece que haya obstáculo para seguir aplicando el art. 1.373 CC (embargo de bien ganancial concreto) con posterioridad a la disolución del régimen ganancial (la STS 20-5-1998 -RJ 4035-, sobre el ámbito de la norma, dice que lo que no cabe es pretender aplicar esta norma en un momento posterior a la adjudicación del bien embargado), a pesar de la opinión de que, tras la disolución del régimen de gananciales, los acreedores privativos pierden dicha facultad (STS 2111-1987 -RJ 8638-, RRDGRN 16-2-1987-RJ 1067-, 29-5-1987 -RJ 3932- y 18-3-1988 -RJ 2560-). Mikel M. KARRERA EGIALDE Régimen jurídico de la sociedad postganancial 10 Lo que no se discute es la posibilidad de embargar la cuota representativa de la parte que corresponde al deudor privativo. Si se admite el embargo, éste equivale a la retención del remanente que puede resultar favorable al deudor; el remate, entiendo, no es sobre la partición en el complejo de bienes (LACRUZ), sino sobre los bienes que por materialización de ese derecho se adjudiquen. 8.3. Administración Los actos de administración o gestión, siguiendo los criterios de la administración de la comunidad hereditaria, se tomarán por mayoría si no se nombra un administrador. Sobre la necesidad de un administrador, cuando éste sea preciso por la cuantía y heterogeneidad del patrimonio, se puede recabar la aplicación analógica del art. 1.026 CC. De este modo, si existen deudas pendientes, el patrimonio consorcial precisa de administración, para lo cual hace falta un administrador nombrado por los partícipes, admitiéndose que, de modo expreso o tácito, uno asuma la administración, por mandato o en calidad de gestor de negocios ajenos, o nombrado, en su caso, por designación judicial. Si no existen deudas pendientes, se aplica el régimen de administración del art. 398 CC. El acuerdo de la mayoría se dará cuando esté tomado por los partícipes que representen la mayor cantidad de los intereses que constituyan el objeto de la comunidad. En cuanto los partícipes son dos (los titulares de las dos cuotas) y con derechos iguales, es imposible conseguir la mayoría, por lo que el Juez proveerá, a instancia de parte, lo que corresponda, incluso nombrar un Administrador, conforme a las normas del juicio de testamentaría. 8.4. Disposición (1) La cuota La cuota, en cuanto derecho sobre el patrimonio en liquidación y por su condición de activo patrimonial, es disponible por los titulares, cosa que no cabe durante la vigencia del régimen ganancial (arts. 399, 1.067 y 1.373 CC); es posible la renuncia del derecho, que acrecerá el de los cotitulares, y la cesión a título oneroso o gratuito, inter vivos o mortis causa (a título de herencia o de legado: art. 1.379 CC), puede ser hipotecada y ser objeto de embargo. En la cesión, la sucesión afecta sólo a la posición activa (no hay subrogación), ya que el cedente conserva su personalísima cualidad de cotitular en la condición de responsable del pasivo de la sociedad. Del mismo modo, la parte renunciada acrece a los cotitulares, con la carga de las deudas en la relación interna, pero sin que el renunciante se libere de la responsabilidad erga omnes que tenga por las deudas gananciales (art. 1.319 CC; aunque puede discutirse la aplicación analógica del art. 395 CC). Es así por cuanto para la transmisión de la deuda hace falta el consentimiento del acreedor (art. 1.205 CC). Por su lado, los bienes, cuya titularidad corresponderá al nuevo adquirente, seguirán respondiendo subsidiariamente de las deudas consorciales (art. 1.401 CC). Mikel M. KARRERA EGIALDE Régimen jurídico de la sociedad postganancial 11 En el caso de cesión de cuota, se plantean dos cuestiones. En primer lugar, la posibilidad de ejercitar el derecho de retracto. Parece que es doctrina pacífica admitir el retracto aunque la cuestión es determinar, en su caso, el tipo (discusión teórica, ya que en el régimen legal no tienen diferencias sustanciales): el retracto de coherederos por remisión del art. 1.410 y aplicación del art. 1.067 CC (la STS 7-2-1944 -RJ 229- ya declaró que el retracto de coherederos no es más que un caso particular del de comuneros) o el de comuneros (art. 1.522 CC). En aplicación restrictiva de un derecho limitador de la facultad de disposición, los cotitulares no tienen la condición de herederos, sino que son condóminos o consocios, con lo que debe atenderse al retracto de comuneros (STS 11-6-1951 -RJ 1879). La segunda cuestión es determinar el sujeto (cedente o cesionario) que debe concurrir a la partición. Algunos defienden que debe ser el cedente o partícipe originario en cuanto interesado por su responsabilidad frente a los acreedores, al otro partícipe y a las consecuencias de la partición: evicción (art. 1.071 CC), insolvencia del deudor, ineficacia; el cesionario, por la legitimación del art. 403 CC, puede concurrir para evitar que la partición se realice en fraude de su derecho. Otros, en cambio, opinan que debe concurrir el cesionario como cotitular de los bienes, si bien el cedente interviene como deudor. En los casos de enajenación, para interpretar la voluntad de los contratantes, se aplicarán por analogía los arts. 1.531 y 1.534 CC relativos a la venta de cuota hereditaria. (2) El patrimonio colectivo Los actos de disposición que recaen sobre el patrimonio, en cuanto suponen alterar el régimen de comunidad, requieren el acuerdo unánime de los partícipes (art. 397 CC), sin que quepa recurso judicial a la negativa de alguno; en caso contrario, el acto unilateral es nulo frente a los demás cotitulares (art. 397 CC en relación al 1.261.1 CC; SSTS 26-2-1981 -RJ 611-, 29-4-1986 RJ 2065-, 28-9-1993 -RJ 6657- y 17-2-1995 -RJ 1105-). En el ámbito externo el acto es válido con eficacia condicionada a que el bien enajenado se incluya en la cuota del enajenante, de modo análogo a lo establecido por el art. 1.380 CC para las disposiciones mortis causa (el legado de bien ganancial es compatible con la indisponibilidad del bien al tiempo de otorgar el testamento, ya que queda a expensas de su eventual inclusión en el caudal hereditario: STS 28-9-1998 -RJ 7290-; la STS 28-5-1986 -RJ 2832- dice que una línea jurisprudencial más evolutiva ha precisado que no se trata de un caso de nulidad del negocio sino de un contrato con eficacia puramente condicional, en cuanto subordinado al hecho de que la cosa vendida le sea adjudicada en todo o en parte en las operaciones divisorias); o bien son válidas en cuanto se trata de la venta de cosa ajena sometiéndose al régimen de éstas (SSTS 14-10-1991 -RJ 6921- y 17-2-1995 -RJ 1105-). En realidad, hay que distinguir lo que es el negocio obligatorio de finalidad traslativa, que es válido, y el efecto transmisivo o real, que sólo puede verificarlo quien tenga legitimidad (el propietario). Por tanto, en la enajenación existe incumplimiento de la obligación de entrega ya que, comprometiéndose a transmitir la plena propiedad, transmite su derecho de condómino. El problema surge cuando sea necesaria la enajenación de bienes gananciales y alguno de los partícipes se oponga. En ese supuesto hay que plantearse la posibilidad de recurrir al régimen general del art. 1.377 CC en sede de vigencia de la sociedad de gananciales, ya que el régimen de disposición en ambas situaciones es pareja y el supuesto es análogo (existe identidad de razón: art. 4.1 CC): consentimiento de ambos cónyuges; si uno lo negare o estuviere impedido para prestarlo, podrá el Juez, previa información sumaria, autorizar uno o varios actos dispositivos cuando lo considere de interés para la Mikel M. KARRERA EGIALDE Régimen jurídico de la sociedad postganancial 12 familia. La misma solución se aporta en los arts. 96 y 1.320 CC respecto de la vivienda familiar/habitual y los objetos/muebles de uso ordinario. Cabe la transmisión de todo el patrimonio, incluso adjudicándolo a uno solo de los partícipes, obteniendo los demás un derecho de crédito, o cabe disponer de bienes específicos. Para ello, no es necesario que concurran los acreedores de la masa consorcial, ya que su concurrencia no limita las posibilidades enajenadoras, porque, como se ha señalado anteriormente, carecen de cualquier garantía real sobre el patrimonio postganancial. En la adquisición de nuevos bienes con fondos comunes se aplicará el principio de subrogación real. Si esta adquisición ha sido realizada sin el acuerdo unánime o sin ostentar la representación de la comunidad, sería un acto unilateral sobre bienes comunes al que pueden aplicarse dos posibles soluciones: bien aplicar el principio de subrogación real; o bien entender que el bien es propiedad del disponente, pero de modo que en favor de la comunidad surge un derecho de crédito por los fondos usados. En apoyo de esta segunda posición puede alegarse el art. 1.063 CC que establece, no la devolución, sino el abono de los frutos y rentas percibidos; lo contrario supone admitir la validez de los actos unilaterales. 8.5. Defensa del patrimonio consorcial En relación a la legitimación activa, la jurisprudencia ha admitido que cualquier tipo de participación, en ejercicio o en defensa, que sea en beneficio de la comunidad puede ser ejercitada por cualquier partícipe. Los beneficios recaen sobre todos los cotitulares, pero los perjuicios afectarán al partícipe accionante. De este modo, sólo las sentencias favorables tendrán efecto de cosa juzgada frente a los demás cotitulares. Sin embargo, es un criterio de interpretación restrictiva, de modo que si algún partícipe se opone a la actuación, no existe legitimidad, porque la oposición revela que existen diferencias sobre lo que es beneficioso para la comunidad. Respecto de la legitimación pasiva, las acciones personales deben dirigirse contra todos los partícipes siempre que no haya intervenido uno solo, en cuyo caso la demanda debe dirigirse contra él, sea la deuda privativa o ganancial. Tratándose de una acción real, deberá dirigirse ésta contra todos los partícipes. (1) Frente a las actuaciones de los partícipes Se han señalado, en el supuesto en que se dispone de bienes gananciales sin los consentimientos requeridos, las consecuencias jurídicas que operan. Ante ese tipo de actuaciones, el otro partícipe puede, bien aplicar el art. 1.397.2 CC: incluir en el inventario el valor actualizado, o bien impugnar la transmisión en procedimiento ordinario. Conforme al art. 1.322 CC, si la transmisión es a título gratuito, se pedirá la nulidad, y si es onerosa cabe la anulabilidad (art. 1.301: plazo de cuatro años, parece que desde que hubiese tenido conocimiento suficiente de dicho acto o contrato). En estos casos, hay que tener presenta la protección que se otorga al tercero de buena fe en base al principio de seguridad jurídica. Mikel M. KARRERA EGIALDE Régimen jurídico de la sociedad postganancial 13 (2) Frente a actuaciones de terceros acreedores Los bienes gananciales responden de las deudas de la sociedad contraídas constante matrimonio. En el caso de que la deuda sea privativa de uno de los cónyuges, el acreedor perseguirá los bienes privativos de éste y su expectativa en la adjudicación tras la liquidación. Ante ello, el acreedor puede solicitar el embargo de la cuota abstracta sobre bienes inscritos como gananciales o presuntivamente gananciales; o puede solicitar el embargo de los bienes que pueden ser: (1) gananciales o presuntivamente gananciales y que están inscritos, notificándolo al cónyuge no deudor (art. 144 RH); (2) bienes no inscritos que sean de la comunidad; o (3) bienes inscritos a nombre del cónyuge deudor sin su carácter ganancial. En esos tres casos, el cónyuge no deudor puede: (1) sufrir la ejecución y aplicar después el art. 1.397.3 CC; (2) aplicar el art. 1.373 CC; o (3) interponer una tercería de dominio. El problema surge a la hora de subastar la participación en la comunidad ganancial o derecho de copropiedad sobre la comunidad en liquidación. Su contenido, al ser incierto, impide la previa tasación, con lo que puede ponerse en duda su sustantividad jurídica. Además, encontrar un rematante será, ciertamente, difícil. 9. DEFINICIÓN DE LA LIQUIDACIÓN La liquidación de la sociedad de gananciales, en sentido amplio, es una serie de operaciones encaminadas a separar los bienes del matrimonio de los privativos de cada cónyuge, determinar si han existido o no ganancias, y distribuir, en su caso, entre los partícipes (CASTÁN). Es, por tanto, un acto complejo compuesto por actuaciones jurídicas y operaciones de carácter contable y aritméticas, que tiene como fin determinar el patrimonio (activo patrimonial neto: ganancias o beneficios) de la sociedad familiar para distribuirlo por mitad. En sentido estricto, consiste en determinar, en última instancia, el haber de la sociedad. Entre las definiciones jurisprudenciales, suelen citarse las recogidas en la STS de 19 de enero de 1960 (RJ 437): bajo el nombre de liquidación de la sociedad de gananciales se comprenden todas las operaciones necesarias para determinar si existen gananciales y su distribución por mitad entre ambos cónyuges, previas las deducciones y reintegros a cada uno de los que son bienes de su pertenencia particular, o de los que los han subrogado, así como de las responsabilidades que fueran imputables al acervo común, constituyendo el saldo resultante el activo verdadero de los gananciales, que ha de dividirse por mitad entre ambos cónyuges, o entre el uno y los derecho-habientes del otro, o entre los derechos habientes de ambos; y en la RDGRN de 2 de febrero de 1960 (RJ 165): no debe confundirse la liquidación de la sociedad conyugal con la partición de la herencia, porque son operaciones distintas y no recaen sobre los mismos derechos, toda vez que por la primera se trata de determinar las aportaciones de ambos cónyuges al matrimonio, satisfacer las deudas y cargas de la sociedad conyugal y proceder a la división del haber partible transformando la cuota ideal de cada interesado en otra real y efectiva, mientras que la segunda sirve de cauce para adjudicar el caudal hereditario del difunto a través de una serie de operaciones, si bien suele coincidir aquella liquidación con la partición de bienes de uno de los cónyuges. Mikel M. KARRERA EGIALDE Régimen jurídico de la sociedad postganancial 14 10. LEGITIMACIÓN PARA INSTAR LA LIQUIDACIÓN El Código no establece ningún plazo para iniciar y concluir la liquidación; es más, el Código regula la liquidación simultánea de varias sociedades (1.409), que corrobora que el legislador no exige ninguna premura. Por tanto, la situación puede, por consenso (nadie está obligado a permanecer en la indivisión: 1.051), prolongarse indefinidamente. Al no haber normas específicas para instar la liquidación, hay que recurrir, conforme a la remisión genérica del art. 1.410, a la partición de la herencia, y las normas generales sobre personalidad y representación. Están legitimados para instar la liquidación: cualquiera de los partícipes, sea cónyuge o excónyuge (en caso de divorcio o declaración de fallecimiento); los herederos si se extingue por muerte de un cónyuge, o si extinguida por otra causa no se liquidó en vida de uno o de los dos; en los casos de ausencia, el representante del ausente. Respecto de la capacidad, se exige la libre administración y disposición de los bienes (1.052 CC), por lo que si es menor o incapacitado (defectos en la capacidad de obrar), se suplirá por la normativa de la representación; si éste es el otro cónyuge o si hay incompatibilidad de intereses habrá que acudir al nombramiento de defensor judicial. En sede de liquidación de la sociedad de gananciales, existe disposición especial referente a los acreedores: los acreedores de la sociedad de gananciales tendrán en su liquidación los mismos derechos que le reconocen las leyes en la partición y liquidación de las herencias (art. 1.402 CC); de este modo, por aplicación de las normas de partición y liquidación de las herencias, cabe acudir a los artículos 1.082 y 1.083 CC: los acreedores reconocidos como tales podrán oponerse a que se lleve a efecto la partición de la herencia hasta que se les pague o afiance el importe de sus créditos; los acreedores de uno o más de los coherederos podrán intervenir a su costa en la partición para evitar que ésta se haga en fraude o perjuicio de sus derechos. En base a esa normativa cabe fundamentar la legitimación de los acreedores para solicitar judicialmente la liquidación de la sociedad de gananciales. Se trata de una especial protección en todo el proceso de liquidación y a través de todas las leyes, incluidas las reglas de la LEC, que otorgan legitimación para promover el procedimiento judicial de partición (arts. 1.038 y 1.040 LEC). La cuestión es determinar a qué acreedores se refiere: los de la sociedad de gananciales y los privativos de cada cónyuge, o sólo éstos últimos (ya que los de la sociedad tienen garantizado su derecho antes de la liquidación en sentido estricto -abonar a cada cónyuge su mitad-, porque se les paga previamente). La tendencia es entender que es una norma relativa a todo tipo de acreedores, es decir, también a los acreedores de la sociedad de gananciales, ya que tienen legitimidad para instar juicio de testamentaria (aplicable a la liquidación de la sociedad de gananciales) y además pueden así reforzar su derecho (los bienes gananciales quedan en administración). Sus derechos irán referidos al aseguramiento de sus créditos (para impedir actos que pongan en peligro su derecho de crédito); es decir, sin participación activa en el conjunto de operaciones fuera de esa esfera. Por su parte, los acreedores personales de cada cónyuge sólo tienen la facultad de intervenir, a su costa, para evitar el perjuicio de sus derechos (art. 1.083 CC). En relación a la naturaleza jurídica de la solicitud de liquidación, conviene subrayar que se trata de una facultad y no de un deber. Como caracteres presenta: la voluntariedad, aunque si un legitimado hace uso del poder, el resto queda vinculado; la imprescriptibilidad (400, 1.052 y 1.965), de modo que no hay plazo para solicitarlo, aunque es válido el pacto de indivisión temporal; y la nulidad del pacto de renuncia a pedir la liquidación. Mikel M. KARRERA EGIALDE Régimen jurídico de la sociedad postganancial 15 11. FASES DE LA OPERACIÓN LIQUIDADORA A modo de simple señalamiento, la operación liquidadora se compone de las siguientes etapas: la fase de fijación del estado y contenido del patrimonio a dividir antes de la división, y su avalúo o tasación; la fase de liquidación de las relaciones entre ese patrimonio, sus acreedores y los patrimonios privativos; y, en su caso, la de distribución del remanente de carácter ganancial y su adjudicación. 12. PROCEDIMIENTO LIQUIDATORIO EXTRAJUDICIAL Es la que se realiza y se aprueba por acuerdo o voluntad de las partes legitimadas para proceder a la liquidación, con la consecuencia de tener que pasar por el resultado obtenido. Caben distintas modalidades. Puede realizarse una liquidación contractual donde las partes legitimadas convienen la forma y el contenido. Tiene carácter particional (no transaccional) y pueden realizarla por sí mismos (incluso a través de testamentos válidos y simultáneos: STS 21-12-1998 -RJ 9756-) o por tercero (en su caso, un árbitro). Su resultado debe ser aceptado expresamente y cabe la posibilidad de impugnarla (aun después de la aceptación) por lesión (1.074) o vicios (preceptos generales de vicios de los contratos). En segundo lugar, puede liquidarse la sociedad de gananciales dentro del contenido de las capitulaciones matrimoniales (ello no quiere decir que la liquidación tenga naturaleza capitular, por lo que no se exige escritura pública). O por último, la liquidación puede ser de naturaleza mixta: convenio regulador que tiene naturaleza contractual, de modo que prevalece la voluntad concorde de los cónyuges, pero con intervención judicial; una vez homologado el Convenio, los aspectos patrimoniales no contemplados en el mismo y que sean compatibles, pueden ser objeto de Convenios posteriores, que no precisan aprobación judicial, lo que aquí concurre, al haber fijado de conformidad el pasivo pendiente de liquidación (STS 23-12-1998, -RJ 9758-). Sobre la forma, señala la STS 23-12-1998 (RJ 9758) que las operaciones divisorias gananciales no están sometidas a reglas encorsetadas y rígidas, ya que impera una amplia libertad formal, reconocida por la doctrina jurisprudencial, que opera con plena eficacia cuando se actúa dentro del cauce de la legalidad. 13. PROCEDIMIENTO LIQUIDATORIO JUDICIAL A falta de acuerdo de los interesados, se requiere una resolución judicial que proceda a la aprobación de la liquidación. En este caso, la liquidación puede ser por contador-partidor dativo (propuesto por los legitimados, de mutuo acuerdo y voluntariamente, y cuyas operaciones serán luego aprobadas por el juez: art. 1.083 LEC); o puede ser una liquidación judicial en sentido estricto (art. 1.059; cfr. STS 14-3-1997, RJ 1937). En ese segundo supuesto, existe un procedimiento especial, que depende de la causa de disolución, cuando se trate de separación o divorcio de mutuo acuerdo o iniciado a instancia de uno con adhesión o consentimiento del otro, que es el establecido por la DA 6ª Ley de 7 de julio de 1981 (demanda acompañada de convenio regulador, que conforme al art. 90 CC, debe recoger la liquidación, cuando proceda, del régimen económico matrimonial) de modo que la liquidación tiene forma de resolución judicial (sentencia que admite el convenio o Auto que estima la demanda pero requiere subsanación de algún aspecto); si la separación o divorcio es iniciado sin acuerdo [proceso de incidentes: DA 5ª Ley de 7 de julio de 1981, letra k)], y el acuerdo es posterior, se remite al proceso anterior. Mikel M. KARRERA EGIALDE Régimen jurídico de la sociedad postganancial 16 El procedimiento general es el juicio voluntario de testamentaria (arts. 1.054 a 1.093 LEC, por remisión del 1.410 al 1.059 CC, a falta de procedimiento especial). Según la opinión general, es un cauce inadecuado para una efectiva y rápida liquidación, por la dilación procesal que supone, a raíz de la cual se presentó una proposición de Ley de 24 de febrero de 1995 (muy tenue) dirigida a la modificación del art. 1088 LEC (del grupo popular; BOCG de 24 de febrero de 1995; Actualidad Civil Legislación 1995-1, nº 227, pp. 446-447). Este artículo señala que caso de cualquier disconformidad hay que recurrir al juicio ordinario según la cuantía (la proposición de ley pretendía incluir un segundo párrafo: lo dispuesto en el párrafo anterior no resultará de aplicación a los procedimientos de liquidación de la sociedad de gananciales tramitados en ejecución de sentencia de separación o divorcio, que deberán ser definitivamente resueltos, mediante Auto, por el Juzgador de Instancia). En los casos en que no haya conformidad, para hacer efectiva la remisión del art. 1.410 CC a los procedimientos sucesorios, hay que restringir el concepto de falta de conformidad, es decir, la discrepancia ha de tener cierta entidad (según apreciación del juez). En relación al criterio de la cuantía, una interpretación literal nos lleva al procedimiento según la cuantía, pero atendiendo a las reformas procesales más recientes, habrá que acudir al de menor cuantía (por no poder determinarse previamente: 484 LEC). Entre los pronunciamientos jurisprudenciales, conviene traer a colación la STS 20-6-1987 (RJ 4539) que establece que en caso de discrepancia inicial sobre la liquidación, puede acudirse directamente al juicio ordinario (en el caso, en la formación del inventario, que se convierte en un hecho inalterable) y posteriormente, para la liquidación propiamente, división y adjudicación (arts. 1.399 ss. CC), acudir al juicio voluntario de testamentaría (por remisión 1.410 CC). Y las SSTS 8-7-1995 (RJ 5552) y 25-5-1996 (RJ 3917), que señalan que objeto del litigio (en juicio ordinario) será la discrepancia liquidatoria (en el caso, la propuesta de un contador-partidor dirimente designado por las partes después de que las de éstos no fuesen consensuadas a partir de ese momento) y no una nueva pretensión (en el caso, que se apruebe la propuesta del contador-partidor del demandante o, por reconvención, la del demandado), de modo que se resuelve sobre las cuestiones sobre las que se disiente. En suma, las partes pueden determinar el tipo de procedimiento (incluso ordinario) adecuado para la liquidación; si se opta por la de testamentaria, no toda incidencia apareja su abandono, sino que, resuelta esa incidencia en el proceso ordinario, se vuelve a continuar su tramitación. 13.1. Fase de fijación de los bienes liquidables: el inventario Inventariar es formar una relación detallada de los bienes que integran la masa común (con su valoración) y de las obligaciones pendientes (deudas) que tiene esa masa común, al objeto de fijar los bienes de la sociedad de gananciales (en consecuencia, separar los bienes propios de cada cónyuge); es un derecho (pueden obligarse recíprocamente a su realización) y un deber (si no se formula debidamente, expande la responsabilidad: art. 1401.1 CC, segundo inciso). Tiene tanto un fundamento lógico (es el punto de partida de cualquier operación liquidadora) y jurídico (art. 1.396 CC), y gran trascendencia ya que es la clave de la liquidación; de su fiabilidad y precisión depende que se satisfaga plenamente a las partes. Formar inventario sólo es obligatorio cuando intervengan personas sometidas a tutela (arts. 262 a 264 CC: realización y aprobación judicial) y en caso de ausencia legal de un cónyuge (art. 185 CC). En general, no hace falta realizar inventario cuando sea intrascendente por la escasez de masa ganancial (la STS 1-7-1991 -RJ 5314- señala que no es necesario practicar todas las Mikel M. KARRERA EGIALDE Régimen jurídico de la sociedad postganancial 17 operaciones liquidatorias cuando sólo hay un bien ganancial, en el caso, una vivienda familiar), por lo que al menos se exige la existencia de una pluralidad de bienes y de deudas. Pero, en definitiva, será la importancia y cuantía de la masa ganancial la que determine la necesidad del inventario y su extensión. Es por ello que, en caso de no hacerse o hacerse en forma indebida, no acarrea la invalidez de las operaciones liquidadoras; la consecuencia será hacer frente a la responsabilidad del art. 1.401 CC (STS 18-11-1998 -RJ 9693- y 7-11-1997 -RJ 7937-). En la misma línea, la no inclusión de bienes en el inventario no destruye la presunción de ganancialidad de los bienes a favor de la privacidad (STS 14-7-1997 -RJ 5521-). De todos modos, hay que resaltar su conveniencia y la de citar a los acreedores y atender a la existencia de menores afectados (art. 1.057 CC; STS 16-5-1984 -RJ 2415-) u otros interesados. En la práctica, el acento recae sobre la formación del activo (fuente de la mayor parte de los litigios), olvidando con frecuencia la inclusión de acreedores. Sobre la forma de realización, la regulación marca las líneas generales (en otros casos sólo se menciona: aceptación a beneficio de inventario -art. 1.014 CC-; partición hereditaria -se presupone-) y no recoge normas sobre la configuración formal y material, lo que es acertado, ya que es inviable una regulación casuística. Ese vacío se subsana por las reglas que en el juicio de testamentaria se disponen sobre el inventario (arts. 1.066 ss. LEC). En definitiva, cualquier forma es válida, pero en documento que reúna las garantías de autenticidad entre las partes. La realización material puede ser llevada a cabo por los cónyuges de mutuo acuerdo, por un tercero designado por los interesados o por un contador-partidor designado por el juez (a falta de acuerdo o por concurrencia de menores o incapacitados interesados en la liquidación). No existe norma general que señale el plazo ni para solicitar, ni para concluir la realización. Sin embargo, si la causa de disolución es por muerte de un cónyuge y, atendiendo a los arts. 1.014 a 1.017 CC, existe aceptación a beneficio de inventario o derecho a deliberar, se exige realizar inventario, con un plazo de 10 o 30 para solicitar formación y de hasta 60 para realización; petición que puede hacerla el cónyuge supérstite o los herederos del causante. Una vez concluido el inventario, tendrá eficacia frente a los partícipes concurrentes (lo fundamental es la concurrencia, con independencia de si ha habido citación y la forma de citación) y frente a los debidamente citados y que no hayan concurrido. Sobre la composición del inventario, el art. 1.396 dice: Disuelta la sociedad se procederá a su liquidación, que comenzará por un inventario del activo y pasivo de la sociedad. (1) Art.1.397: Habrán de comprenderse en el activo: (1.1) 1º Los bienes gananciales existentes en el momento de la disolución Hay que comprender los bienes en el sentido amplio del art. 1.347 CC. A la hora de detectar y calificar los bienes gananciales, hay que partir de dos principios o reglas. La primera es la recogida en el art. 1.361 CC: se presumen gananciales los bienes existentes en el matrimonio mientras no se pruebe que pertenecen privativamente al marido o a la mujer. La presunción de ganancialidad, a la que hay que recurrir en primer lugar, supone una vis atractiva en favor del matrimonio y su patrimonio (SSTS 20-11-1991 -RJ 8415-, 23-12-1992 -RJ 10717- y 24-7-1996 -RJ 6052-). Requiere como presupuesto la previa existencia en el matrimonio de los bienes pretendidamente gananciales (STS 14-3-1998 -RJ 1567-). Para definir el carácter ganancial del bien habrá que atender a la normativa vigente al tiempo en que se integra el bien (STS 8-2-1993 -RJ 688- y 6-3-1995 -RJ Mikel M. KARRERA EGIALDE Régimen jurídico de la sociedad postganancial 18 2146-). Respecto del alcance y requisitos de la presunción, sólo puede ser destruida mediante prueba total y concluyente, sin que baste la indiciaria (STS 8-2-1993, -RJ 688-, 6-3-1995 -RJ 2146-, 10-7-1995 -RJ 5557-, 24-7-1996 -RJ 6052- y 29-9-1997 -RJ 6825-) y sin que baste para ello el reconocimiento por el otro cónyuge del expresado carácter (STS 18-7-1994 -RJ 6447-), reconocimiento que no deja de ser un instrumento probatorio para valorar el carácter de los bienes (SSTS 26-9-1996 -RJ 6657- y 30-10-1996 -RJ 7437-). La carga de la prueba recae sobre quien sostenga el carácter privativo (STS 20-6-1995 -RJ 4931-). La segunda regla de partida, es la contenida en el art. 1.355 CC: podrán los cónyuges, de común acuerdo, atribuir la condición de gananciales a los bienes que adquieran a título oneroso durante el matrimonio, cualquiera que sea la procedencia del precio o contraprestación y la forma y plazos en que se satisfaga. Si la adquisición se hiciere en forma conjunta y sin atribución de cuotas, se presumirá su voluntad favorable al carácter ganancial de tales bienes. Se reconoce la eficacia de los actos propios de reconocimiento (actos propios en liquidación: STS 3-10-1987 -RJ 6711-) del carácter ganancial sólo en la medida que no perjudique a los acreedores personales. A partir de aquí, y a la vista de la práctica jurisprudencial, hay que hacer una serie de consideraciones en torno a ciertos bienes. (a) El carácter de las adquisiciones de inmuebles antes y durante la vigencia del régimen La cuestión que mayor litigiosidad ha planteado es la adquisición de vivienda, tanto familiar (muchas veces el único bien), como por inversión. Por la forma de adquisición, hay que distinguir la llevada a cabo mediante pago con precio aplazado, de modo que parte del precio pagado es privativo y parte ganancial, y la adquisición por un cónyuge, que pueden haberse realizado, además, antes o durante la vigencia del régimen. Respecto de los bienes inmuebles adquiridos antes del matrimonio con precio aplazado que se satisface con dinero ganancial, en la STS 31-10-1989 (RJ 7038) se enjuicia el caso de la vivienda familiar adquirida por uno de los futuros cónyuges, antes de contraer matrimonio, con hipoteca que se amortiza después de contraerlo a cargo del mismo, y se equipara la amortización de la hipoteca con los pagos de una compraventa a plazos (de por sí es discutible, ya que la venta frente al vendedor es al contado). Con ello, busca el espíritu del comprador del que deduce que deseaba comprarla como vivienda familiar, y, en consecuencia, aplica el criterio del art. 1.357.2 CC (carácter en parte ganancial de la vivienda; cfr. STS 9-3-1998 -RJ 1268-), lo que quiere decir que en ausencia de ese espíritu habría que aplicar el art. 1.357.1 CC (carácter privativo), al igual que en los casos de duda sobre la intencionalidad (aplicar la regla general del art. 1.357 frente a la regla especial que deduce el carácter ganancial). Si el inmueble se adquiere antes del matrimonio conjuntamente por los esposos como vivienda familiar, por precio aplazado satisfecho antes (con dinero privativo de cada uno) y después de su celebración (con dinero ganancial), hay que matizar la aplicación del art. 1.357.2 CC en el sentido de declarar que el bien no es absolutamente ganancial (STS 23-3-1992 -RJ 2224-). Por aplicación del art. 1.354 CC, será en parte ganancial (en la medida que su valor haya sido pagado con dinero ganancial) y en parte privativo (régimen de copropiedad ordinaria en proporción a lo pagado por cada uno; cfr. STS 7-6-1996 -RJ 4826-), y con independencia de lo exiguo de los plazos satisfechos constante matrimonio (STS 7-6-1996 -RJ 4826-). Cuando el bien es adquirido por un cónyuge constante la sociedad por precio aplazado, pero el primer pago se realiza con dinero ganancial, aquél tiene carácter ganancial, a pesar de que el resto Mikel M. KARRERA EGIALDE Régimen jurídico de la sociedad postganancial 19 se pague con dinero privativo. Pero, en su caso, sirve de prueba del carácter privativo el reconocimiento expreso (por ejemplo, negar en capitulaciones y en el convenio regulador, que son resolución liquidadora de la sociedad, la existencia de bienes gananciales) e irrevocable del otro cónyuge (art. 1.324 CC), que destruye la presunción de ganancialidad, ya que ello supone la novación del carácter (STS 18-5-1992 -RJ 4906-). En la STS 7-4-1993 (RJ 2992) se resuelve el caso de una vivienda adquirida constante matrimonio por permuta de otro piso (de protección oficial y acceso diferido) adquirido por el esposo, parte de cuyo precio lo pagó él, pero con la circunstancia de que la aceptación de la oferta de compraventa en firme de la vivienda se efectúa constante matrimonio. Es conocido el carácter privativo del primer piso adquirido por el esposo, se estima que la incidencia de la permuta constante matrimonio es una situación englobable en el art. 1.354 (pagos efectuados antes del matrimonio y después) y que la novación extintiva del nuevo sobre el primero no establece una subrogación real de sustitución de los pisos. Determinado el carácter ganancial de la vivienda habitual, una segunda cuestión aneja y muy extendida que afecta a estos bienes, que en muchos casos es el bien de mayor valor o incluso el único, hace referencia a la atribución del uso o disfrute de la misma a uno de los cónyuges. Partiendo de la importancia de la vivienda familiar para proteger el derecho que la familia tiene a su uso (STS 31-12-1994 -RJ 10330-), conforme a los arts. 90, 91, 96 y 103.2 CC, a falta de acuerdo en convenio regulador, el Juez atribuirá el derecho de uso de la vivienda familiar a los hijos y al cónyuge en cuya compañía queden. El artículo 96.4, además, establece que para disponer de la vivienda y bienes indicados cuyo uso corresponda al cónyuge no titular se requerirá el consentimiento de ambas partes o, en su caso, autorización judicial. Con ello, se protege el derecho de uso de la vivienda familiar, que, por otro lado, puede ser objeto de anotación preventiva (art. 26 LH). En el ámbito económico-matrimonial, esta posibilidad está puesta de relieve por el art. 1.407 CC, de modo que hay que diferenciar nítidamente el derecho de uso y el derecho de propiedad que pueden coexistir sobre la misma cosa. La atribución del uso puede realizarse como medida provisional, de modo indefinido o con la duración del derecho según arts. 523 ss. CC (STS 20-51993 -RJ 3807-; cfr. la STS 21-5-1990 -RJ 3827- donde la continuación del uso de la vivienda durante un segundo matrimonio no atribuye ningún derecho sobre él al tratarse de un mero acto de tolerancia que finaliza por la voluntad del propietario, hijo del esposo del primer matrimonio y vulnerarse la protección del interés familiar al poder disponer la esposa de otras viviendas). La doctrina de diferenciar ambos derechos se aplica también en los casos en que la vivienda familiar tiene carácter privativo y por resolución judicial se adjudica el uso al cónyuge no propietario (STS 11-12-1992 -RJ 10136-), de modo que el cónyuge propietario conserva las facultades de disposición y puede enajenar la vivienda a un tercero. Lo que no cabe es que éste ejercite la acción reivindicatoria (en el caso de la sentencia citada, con absoluta falta de rigor, se ejercita la tercería de dominio) para recuperar el uso de la vivienda, ya que el ocupante goza de título legítimo y justificativo de la ocupación; y, en el supuesto, no puede alegar la protección del tercero de buena fe del art. 34 LH porque, de las actuaciones, resulta inverosímil que desconociese la carga de la ocupación por el cónyuge no titular. Se evita, de este modo, cualquier acto fraudulento del cónyuge titular que, con participación de tercero, pretenda burlar el mandato judicial atributivo del uso otorgado en atención al interés familiar. Mikel M. KARRERA EGIALDE Régimen jurídico de la sociedad postganancial 20 En la misma línea, la adjudicación de la vivienda familiar a los cónyuges por mitad no supone contradicción con el hecho de que en el convenio regulador de la separación se atribuyera su uso a la esposa, en cuanto son cuestiones diferentes (SSTS 16-12-1995 -RJ 9144- y 10-11-1997 -RJ 7892-). La STS de 4-4-1997 (RJ 2636) declara que es un derecho de ocupación, provisional y temporal, oponible a terceros sin que sea unánime la opinión de si es un derecho real (como sostienen las SSTS de 11-12-1992 -RJ 10136-, 20-5-1993 -RJ 3807 y 18-10-1994 -RJ 7722-), y señala que tampoco tiene trascendencia práctica (?), ya que lo importante es proteger a la familia a través de garantizar ese derecho de ocupación, que no se origina sino que debe existir previamente (STS 21-5-1990 -RJ 3827-). En la doctrina se estima que se trata de una situación sui generis (de obligación legal) surgida por decisión judicial donde uno de los cónyuges es excluido del derecho de uso a través de una prestación de carácter familiar, esto es, una especie de pago in natura de la contribución a las cargas familiares o de la pensión compensatoria debida. Si el art. 96 CC está pensando en la vivienda como bien privativo de uno de los cónyuges, en las situaciones de condominio tampoco ningún cotitular está obligado a permanecer en la indivisión, salvo pacto en contrario (art. 400 CC). Para poner fin a la comunidad, en los numerosos casos en que el único bien ganancial a repartir es la vivienda (lo que presupone la no existencia de dos lotes similares a repartir), la jurisprudencia menor comenzó a exigir el previo consentimiento del titular del derecho de uso o la licencia judicial para ejercitar la acción de división (que acompaña a la previa de liquidación, pero del que hay que diferenciarlo), ya que éste es un acto de disposición (v. gr. SAT Barcelona 11-2-1988, Revista General de Derecho, 1988, p. 390); acción de división que supone, al ser el bien indivisible (per se o por desmerecer mucho por su división), se declare como criterio de división la venta en pública subasta con admisión o inadmisión de licitadores extraños. Por el contrario, la jurisprudencia del Tribunal Supremo viene a afirmar que esa previa autorización no es necesaria (STS 22-9-1988 -RJ 6852-). Esta doctrina es posteriormente matizada en el sentido de que, en todo caso, el derecho de uso sobre la vivienda familiar subsiste o permanece a modo de carga que vincula a los eventuales adquirentes (SSTS de 30-11-1988 -RJ 8727-, 31-10-1989 -RJ 7040-, 11-12-1992 -RJ 10136-, 22-12-1992 -RJ 10684-, 205-1993 -RJ 3807-, 14-6-1993 -RJ 4832-, 14-7-1994 -RJ 6439- y 16-12-1995 -RJ 9144-). La STS 143-1997 (RJ 1937) es nítida al reiterar que una cuestión es la división de los bienes y su adjudicación y otra distinta es la posesión y uso de la vivienda familiar que es independiente de la adjudicación. En estos casos parece estar pensándose en una subasta sin licitadores extraños, ya que es dífícil que a una subasta de vivienda con derecho de uso asistan otros postores que no sean los propios interesados. Sin embargo, recientemente la STS 3-5-1999 (RJ 3428) retorna a la doctrina inicial de exigir la autorización para ejercitar la acción de liquidación, división y venta en subasta de la vivienda cuando exista un derecho de uso sobre élla. En definitiva, reza la STS 4-4-1997 (RJ 2636), la atribución a la esposa del uso de la vivienda familiar, en la sentencia de separación conyugal, según el artículo 96 y con la temporalidad y provisionalidad que señala el artículo 91, no es un derecho de usufructo como pretende la recurrente, derecho real en principio vitalicio y disponible, sino un derecho de ocupación, que es oponible a terceros (Sentencia de 11 diciembre 1992 [RJ 10136]) sin que sea unánime (ni tiene por qué serlo, ni tiene trascendencia práctica) la opinión de si es derecho real; «derecho real familiar» dice la Sentencia de 18 octubre 1994 (RJ 7722); «no tiene en sí mismo considerado la naturaleza de derecho real», dice la de 29 abril 1994 (RJ 2945). En todo caso, lo que se pretende es garantizar este derecho de ocupación del cónyuge e hijos a quienes se les ha atribuido el uso: Sentencias de 22 diciembre 1992 (RJ 10684), 14 julio 1994 (RJ 6439) y 16 diciembre 1995 (RJ 9144) y, en último término a la familia: «la Mikel M. KARRERA EGIALDE Régimen jurídico de la sociedad postganancial 21 protección de la vivienda familiar se produce a través de la protección del derecho que la familia tiene al uso...» dice la Sentencia de 31 diciembre 1994 (RJ 10330). En definitiva, no se duda del derecho de ocupación, provisional y temporal, de la vivienda conyugal que fue atribuida a la esposa y al hijo, aplicando lo dispuesto en los artículos 91 y 96 del Código Civil por la sentencia de separación conyugal. Y la sentencia recurrida, confirmando la de primera instancia, atribuye a la esposa, recurrente en casación, la plena propiedad de la misma. Coincide en ella, la titularidad de la propiedad, por adjudicación en liquidación de gananciales y aquella atribución del derecho de ocupación, por la separación conyugal. No aparece infracción de norma alguna en las sentencias de instancia en tal atribución ni en la ausencia de su valoración en este momento de liquidación de comunidad ganancial, pues no es una carga (a favor de la esposa recurrente) que infravalore la propiedad (que es de la esposa recurrente). Lógicamente, aun habiéndose concedido el derecho de uso tras la disolución de la sociedad de gananciales, en el intermedio hasta la liquidación puede haber habido alteración de las circunstancias que justifiquen la extinción del derecho de uso, en cuyo caso las consideraciones referidas han de adecuarse al régimen normal. (b) Carácter ganancial de los frutos, rentas e intereses Dispone el art. 1.347.2 que son bienes gananciales: los frutos, rentas e intereses que produzcan tanto los bienes privativos como los gananciales. La contienda surge sobre el quantum que debe computarse en el activo y sobre las deducciones que deben realizarse en el importe de las cantidades obtenidas para determinar el valor real de los frutos. La STS 10-11-1988 (RJ 8839), como criterio para determinar los importes y las deducciones, señala que en los frutos y ganancias hay que deducir los gastos realizados para su obtención. (c) Carácter privativo o ganancial del metálico y valores mobiliarios El carácter de estos bienes debe ser probado por quien alega su propiedad, y ante la duda, se estimarán como gananciales (STS 23-7-1993 -RJ 6285-). Para la calificación de los frutos y rentas hay que atender el momento de su producción: en la fase de liquidación (comunidad continuada), los producidos han de integrarse en el haber a liquidar; tras la adjudicación, los frutos pertenecen al titular (STS 23-12-1992 -RJ 10689-). (d) El derecho de traspaso como parte del activo ganancial El derecho de traspaso es un bien a incluir en el activo de la masa ganancial (STS 13-2-1992 -RJ 841-). De este modo, si el derecho de traspaso perece por la conducta de algún partícipe (v. gr. abandono del uso del local sin causa justificativa y calificado como doloso) que acarrea perjuicio económico a la sociedad de gananciales, surge obligación de resarcir los daños (art. 1.390 CC; cfr. STS 21-5-1994 -RJ 3728-). (1.2) 2º El importe actualizado del valor que tenían los bienes al ser enajenados por negocio ilegal o fraudulento si no hubieran sido recuperados Se requiere como presupuesto la previa calificación del acto dispositivo como fraudulento (remisión al apartado de la ineficacia de la liquidación por fraude de acreedores), ya que no se impone ninguna obligación de impugnar esos negocios (arts. 1.390 y 1.391 CC). Se tomará como Mikel M. KARRERA EGIALDE Régimen jurídico de la sociedad postganancial 22 valor el del bien al ser enajenado, sin tener en cuenta su valor al momento de la disolución de la sociedad, ni el valor asignado en la enajenación, ni el recibido. Ese valor hay que actualizarlo al momento de la liquidación conforme a la variación monetaria producida, con independencia de que la variación de los precios de los bienes como el enajenado se correspondan con esa variación monetaria. Si el bien enajenado es reintegrado al patrimonio consorcial, esta segunda partida, por su carácter residual, no será incluida. (1.3) 3º El importe actualizado de las cantidades pagadas por la sociedad que fueran de cargo sólo de un cónyuge y en general las que constituyen créditos de la sociedad contra éste Esta norma repite la regla general contenida en el art. 1.358 CC, y tiene relación directa con la determinación del pasivo de la sociedad. No quiere decir que el reintegro deba pedirse en el momento de la liquidación (tal y como parecen darlo a entender los arts. 1.358 y 1.362. 1 CC), sino que puede exigirse antes. Lo contrario supone que un cónyuge aporta bienes propios para levantar cargas familiares, mientras el otro no tiene obligación de devolver hasta la liquidación. (2) Art. 1.398: El pasivo de la sociedad estará integrado por las siguientes partidas: (2.1) 1º Las deudas pendientes a cargo de la sociedad Las deudas de la sociedad, que deben ser pagadas con dinero ganancial, mantienen su carácter, exigibilidad y responsabilidad tras la disolución, ya que ésta no produce vencimiento anticipado. Hay que distinguir: las deudas a cargo de la sociedad (arts. 1.362 y 1.365 CC); las deudas en las que la sociedad tiene responsabilidad subsidiaria; y las deudas en las que la responsabilidad de la sociedad está condicionada a que se cumplan determinados requisitos. La regla básica se recoge en el art. 1.367 CC: los bienes gananciales responderán en todo caso de las obligaciones contraidas por los dos cónyuges conjuntamente o por uno de ellos con el consentimiento expreso del otro (vid. STS 19-7-1989 -RJ 5727-). Los problemas surgen, por tanto, en torno a las deudas contraidas por uno de los cónyuges o sin que conste el consentimiento expreso del otro. Dentro de la casuística, podemos señalar la responsabilidad de la masa ganancial por avales asumidos por un cónyuge en interés de la sociedad al actuar a favor de la explotación regular de los negocios (STS 2-7-1990 -RJ 5765-); la inclusión de las obligaciones contraidas por un cónyuge en el ejercicio de su profesión o explotación de negocio con el conocimiento y sin oposición del otro (STS 22-10-1990 -RJ 8031-); y la inclusión de las obligaciones salariales asumidas por un cónyuge en su actividad empresarial (STS 2-3-1994 -RJ 1642-). Como regla particular se presenta el art. 1.373 CC: cada cónyuge responde con su patrimonio personal de las deudas propias y, si sus bienes privativos no fueran suficientes para hacerlas efectivas, el acreedor podrá pedir el embargo de bienes gananciales, que será inmediatamente notificado al otro cónyuge y éste podrá exigir que en la traba se sustituyan los bienes comunes por la parte que ostenta el cónyuge deudor en la sociedad conyugal, en cuyo caso el embargo llevará consigo la disolución de aquélla. Si se realizase la ejecución sobre bienes comunes se reputará que el cónyuge deudor tiene recibido a cuenta de su participación el valor de aquéllos al tiempo en que los abone con otros caudales propios o al tiempo de liquidación de la sociedad conyugal. Se trata de un régimen específico de responsabilidad de los bienes gananciales por deudas privativas mediante sustitución de bienes consistente en un derecho de opción para disolver la sociedad. Sobre el ejercicio de la opción y la forma de practicar la liquidación (acudir al juez en caso de oposición Mikel M. KARRERA EGIALDE Régimen jurídico de la sociedad postganancial 23 del cónyuge deudor o de los acreedores) no existe normativa específica, pero, en cualquier caso, deberá señalarse un plazo, bien por el juez o un plazo prudencial (para no perjudicar el interés del acreedor; la desidia o la mala fe del no deudor no impide continuar con la ejecución, art. 1.373.2 CC). Para la identificación del bien es indispensable la liquidación en sentido estricto, es decir, la identificación y atribución del bien al cónyuge deudor. Según señala la STS 29-4-1994 (RJ 2946), es un remedio sustitutorio de la acción de tercería de dominio cuyo fin es identificar los bienes del cónyuge deudor que sirvan de sustitutos a los comunes embargados. En el caso, la falta de actividad en la liquidación presupone el abandono la vía del art. 1.373, con lo que el cónyuge no deudor sólo tiene un derecho expectante sobre los pertenecientes a la sociedad de gananciales que se embargaron. De ese modo, el patrimonio ganancial responde, primero, de las deudas de la sociedad, y también de las deudas (privativas) que pueden gravar al patrimonio ganancial. Por ello, se pretende garantizar la integridad del patrimonio para evitar actos en perjuicio de terceros. Así, la atribución a un cónyuge no exime a la masa ganancial de su responsabilidad si los derechos de los terceros fueron adquiridos durante la vigencia del régimen (STS 18-3-1995 -RJ 1963-; cfr. arts. 1.317 y 1.401 CC). Sobre el cambio de régimen económico matrimonial y sus consecuencias en relación a las deudas consorciales frente a terceros, vid. STS 6-12-1989 (RJ 8805). (2.2) 2º El importe actualizado del valor de los bienes privativos cuando su restitución deba hacerse en metálico por haber sido gastados en interés de la sociedad. Igual regla se aplicará a los deterioros producidos en dichos bienes por su uso en beneficio de la sociedad Ello exige demostrar la existencia del importe y su confusión en el patrimonio común, pero el interesado en negar la deuda podrá probar que el gasto fue en provecho propio del otro. Hay que aplicarlo a los bienes muebles e inmuebles, perdidos o deteriorados, lo que excluye la pérdida de valor de los bienes en el mercado, y no al valor total del patrimonio: el deterioro sufrido por el bien no puede compensarse con otras plusvalías. Como debe constar el carácter privativo (para no aplicar la presunción de ganancialidad), la cuestión se reduce a actualizar el valor. (2.3) 3º El importe actualizado de las cantidades que, habiendo sido pagadas por uno solo de los cónyuges, fueran de cargo de la sociedad y, en general, las que constituyan créditos de los cónyuges contra la sociedad Es, en definitiva, una variante del primer supuesto: deuda de la sociedad. Se refiere a las partidas que son un crédito cierto y concreto en la relación entre la comunidad y el patrimonio de los cónyuges, ya que hacer una cuenta general de lo gastado (consumido) y ganado (ahorrado) resulta imposible, porque nadie anota contablemente todas sus operaciones y su naturaleza. La liquidación se realiza sobre los resultados pecuniarios de conjunto, esto es, sobre las ganancias. Mikel M. KARRERA EGIALDE Régimen jurídico de la sociedad postganancial 24 (3) Bienes excluidos Los bienes privativos no se incluyen, salvo a efectos del art. 1.398 CC. Por ello, la vivienda habitual, como ejemplo paradigmático, si es privativo de uno o está en régimen de condominio ordinario, no debe figurar; es decir, siempre que no se adquiera en parte o todo con dinero común (arts. 1.357.2 y 1.354 CC). (4) Valoración o avalúo de los bienes En el inventario ha de determinarse el valor de cada bien integrante. El Código no regula ni el momento de referencia de la valoración, ni los criterios valorativos a utilizar. El momento para proceder a la valoración no se corresponde con el de adquisición, sino que es el día de la liquidación/partición, tomando como apoyo legal los arts. 847, 1.045 y 1.074 CC, ya que hasta entonces el patrimonio es común, y los riesgos y ventajas (plusvalías y minusvalías) afectan a todos (SSTS 17-2-1992 -RJ 1258-, 23-12-1993 -RJ 10113- y 8-7-1995 -RJ 5552-). La cuestión relativa a los criterios de valoración es una cuestión de prueba en la que se atiende al informe pericial, y en caso de varios informes discrepantes, la decisión final, no revisable en casación, será del juez de instancia por ser una cuestión de hecho. Un problema particular planteado en relación a la valoración, es el que plantean las viviendas de protección oficial. Éstas tienen fijado por la ley un valor de adquisición inferior al de mercado, pero ¿debe atenderse a ese valor en la liquidación de la sociedad de gananciales?. La STS 9-21995 (RJ 1631), aunque en instancia se aceptó la valoración pericial conforme al valor de mercado, acepta la tesis de la recurrente de aplicar el valor de adquisición fijado por la ley (precio determinado por la normativa y no por criterios periciales), al estimar que cualquier otra valoración sería contraria a la normativa vigente en la materia que debe observarse, entre ellos la regulación de los precios, y que, si bien existen jurisprudencia que acepta la validez de los contratos de compraventa con precio superior (SSTS 3-9-1992 -RJ 6882- y 14-10-1992 -RJ 7557-; en contra, la STS 15-2-1991 -RJ 1442-), sus consideraciones no son aplicables al caso. El pronunciamiento no se muestra muy coherente porque, tras aceptar que son cosas distintas la adquisición de la vivienda de protección oficial y la liquidación de la sociedad de gananciales, les aplica el mismo tratamiento; por otro lado, si se acepta que es válida la compraventa por precio superior ¿por qué la solución debe ser diversa en la liquidación de la sociedad de gananciales. Las posteriores SSTS 11-7-1995 (RJ 5958) y 16-12-1995 (RJ 9144) corrigen la anterior doctrina y atienden al valor real de la vivienda de protección oficial basándose: en que el precio legal de venta existe para atender a razones específicas de evitar enriquecimientos injustificados al amparo de las ventajas de las viviendas calificadas que no puede aplicarse a otro tipo de situaciones; en que la liquidación de la sociedad de gananciales persigue hallar el valor real del patrimonio. Por otra parte, en favor de aceptar el valor de mercado puede alegarse la posibilidad legal prevista de desafectar, con lo que se sometería al régimen normal de valoración. Sin embargo, recientemente la STS 21-1-1999 (RJ 413) declara que tales viviendas tienen una limitación en cuanto a la autonomía de voluntad para la fijación del precio de la misma, de tal suerte que las partes no pueden libremente fijar un precio superior al legalmente establecido, por tratarse las normas reguladoras de tal condición de normas de carácter imperativo. Mikel M. KARRERA EGIALDE Régimen jurídico de la sociedad postganancial 25 Otro problema específico es el de la valoración de la atribución del derecho de uso de la vivienda familiar. Al respecto, existen dos posturas: 1. la atribución es una carga del inmueble que debe ser tenida en cuenta en la valoración; ello supone dejar determinada la contribución a la carga familiar de habitación. 2. al ser el derecho de uso una especie de contribución a las cargas familiares, no es computable en la valoración, lo que supone que el titular de la vivienda asume esa carga de habitación, que deberá ser tenida en cuenta en las medidas del convenio. La jurisprudencia estima que no es un gravamen que disminuya el valor de la vivienda, de modo que no será valorado en la liquidación de la sociedad de gananciales (SSTS 23-12-1993 -RJ 11113-, 29-4-1994 -RJ 2945-, 14-7-1994 -RJ 6439-, 4-4-1997 -RJ 2636- y 23-1-1998 -RJ 151-). Por último, señalar que el error en la valoración de los bienes no puede considerarse como vicio del consentimiento (STS 26-1-1993 -RJ 365-). El error en la valoración, como cuestión de hecho, por regla general no es revisable en casación, ya que en caso contrario la mera discrepancia valorativa convertiría la casación en una tercera instancia; sólo es revisable cuando se acredite que se realizó atentando contra las reglas básicas de valoración. 13.2. Fase de liquidación Para determinar el haber partible, o propiamente las ganancias, hay que separar, del caudal inventariado, el importe de las deudas de la sociedad. Se trata de la operación más importante ya que resuelve la situación del pasivo social y, principalmente, de los acreedores (pagar), antes de proceder a la partición y adjudicación definitiva (STS 13-6-1986 -RJ 3547-: regla de que antes es pagar que partir; sin embargo, esa exigencia no tiene sostén legal expreso ya que los acreedores quedan protegidos por la vía del art. 1.401 CC). Para ello hay que conseguir precisar la situación de cada masa patrimonial frente a las restantes en tres cifras: la del patrimonio ganancial y las de los dos patrimonios privativos. (1) Pago de las deudas comunes Ésta debe realizarse guardando la prelación que la ley establece. (1.1) Art. 1.399 CC: Terminado el inventario, se pagarán en primer lugar las deudas de la sociedad, comenzando por las alimenticias que, en cualquier caso, tendrán preferencia. Respecto de las demás, si el caudal inventariado no alcanzase para ello, se observará lo dispuesto para la concurrencia y prelación de créditos Las deudas alimenticias serán las recogidas en el art. 1.362.1 CC. Como la disolución no provoca el vencimiento anticipado de las deudas, deberá procederse al pago de deudas vencidas y a la reserva de bienes para las de vencimiento posterior. El segundo párrafo del precepto se encuentra en relación con el art. 1.403 CC, teniendo en cuenta que la posposición de los créditos del cónyuge frente al consorcio sólo debe proceder cuando en la masa consorcial haya bienes suficientes; en caso contrario, debe concurrir con el resto de acreedores conforme a las reglas generales de prelación, ya que no hay razón para sostener esa posposición. Mikel M. KARRERA EGIALDE Régimen jurídico de la sociedad postganancial 26 (1.2) Art. 1.400 CC: Cuando no hubiera metálico suficiente para el pago de las deudas podrán ofrecerse con tal fin adjudicaciones de bienes gananciales, pero si cualquier partícipe o acreedor lo pide se procederá a enajenarlos y pagar con su importe Es una solución a la falta de liquidez de la comunidad, ya que se parte de la idea de que todas las deudas consorciales hay que pagarlas, a ser posible, en dinero. (1.3) Art. 1.401 CC: Mientras no se hayan pagado por entero las deudas de la sociedad, los acreedores conservarán sus créditos contra el cónyuge deudor. El cónyuge no deudor responderá con los bienes que le hayan sido adjudicados, si se hubiere formulado debidamente inventario judicial o extrajudicial. Si como consecuencia de ello resultare haber pagado uno de los cónyuges mayor cantidad de la que le fuere imputable, podrá repetir contra el otro Ésta disposición es un refuerzo de los derechos de los acreedores. La STS 28-4-1988 (RJ 3299), ante una liquidación en que no se formaliza inventario, declara que el art. 1.401, en referencia a las deudas consorciales, contiene una norma explícita (si se formaliza debidamente el inventario: responsabilidad limitada del cónyuge no deudor a los bienes adjudicados, con independencia de la responsabilidad del cónyuge deudor) y otra implícita (si no se formaliza debidamente: al quedar pendiente la deuda consorcial, el cónyuge no deudor responde ultra vires, conforme a la remisión del art. 1.402 CC). Aunque se trate de una partición válida y eficaz, el cónyuge deudor responde ilimitadamente y su consorte responde con los bienes gananciales que le hayan sido adjudicados (STS 17-11-1987 -RJ 8406-). Si no se han guardado las formalidades de la liquidación, los acreedores pueden pedir la nulidad de la partición (pero no el derecho de exigir el pago de sus deudas por entero a cualquiera, como lo hace la última STS citada). Por la remisión del 1.402 CC, el art. 1.084 CC ha de entenderse en su propio sentido: hecha la partición, los acreedores podrán exigir el pago de sus deudas por entero de cualquiera de los herederos que no hubiere aceptado la herencia a beneficio de inventario, o hasta donde alcance su porción hereditaria, en el caso de haberla admitido con dicho beneficio. (1.4) Art. 1402: Los acreedores de la sociedad de gananciales tendrán en su liquidación los mismos derechos que le reconocen las leyes en la partición y liquidación de las herencias (2) Reintegros y reembolsos debidos a cada cónyuge (2.1) Art. 1.403 CC: Pagadas las deudas y cargas de la sociedad se abonarán las indemnizaciones y reintegros debidos a cada cónyuge hasta donde alcance el caudal inventariado, haciendo las compensaciones que correspondan cuando el cónyuge sea deudor de la sociedad El crédito se refiere al valor de los bienes privativos no existentes por invertirse en atenciones comunes o en el pago de deudas de la comunidad. Respecto de los créditos de los terceros son de inferior rango. Si no se satisfacen en su totalidad (por el límite de hasta donde alcance el caudal inventariado), no tiene ningún derecho, lo que supone que el que más pagó o anticipó quedará más perjudicado que el otro cónyuge. Hay que prestar atención a que los acreedores privativos de Mikel M. KARRERA EGIALDE Régimen jurídico de la sociedad postganancial 27 cada cónyuge no son de la condición de los acreedores comunes, por lo que no tienen preferencia, ni pueden intervenir en el inventario. Los créditos de un esposo contra el fondo común, parecen ser de condición inferior a los créditos de tercero. En efecto, el art. 1.403 ordena el abono de las indemnizaciones y reintegros debidos a cada cónyuge únicamente cuando se hayan terminado de pagar las deudas y cargas de la sociedad; condición inferior de aquellos derechos que acentúa el precepto al advertir que se harán efectivos hasta donde alcance el caudal inventariado, y no más. El fundamento de esa preterición de las relaciones internas ha de ser la condición de gestor del fondo común de cada esposo y su preferente responsabilidad erga omnes. Pero esta explicación no es bastante para justificar la prelación de los créditos gananciales nacidos en cabeza del otro cónyuge. De donde resulta la probable inexactitud de toda esa interpretación. Es decir, en el sistema anterior tenía justificación rebajar la prelación del marido; pero rebajar a ese nivel todos los créditos y dejar por encima los de los acreedores del consorcio que pueden serlo por deudas del otro cónyuge (como en el caso del art. 1.365.2 CC), no parece razonable. Ello supone sacrificar a favor de otros acreedores el valor de bienes privativos disueltos en el consorcio. Como consecuencia, deudas que son a cargo de la sociedad de gananciales las acaba pagando indirectamente un cónyuge por ser acreedor del consorcio y a través de él. Además, el consorcio concurre con los demás acreedores al cobro contra los bienes privativos, cosa que no ocurre a la inversa. (2.2) Art. 1.405 CC: Si uno de los cónyuges resultare en el momento de la liquidación acreedor personal del otro, podrá exigir que se le satisfaga su crédito adjudicándose bienes comunes, salvo que el deudor pague voluntariamente El pago de las deudas de los partícipes a la comunidad debe ser en dinero, salvo pacto, porque si no, el que menos deba al patrimonio común, recibiría mayor cantidad en bienes distintos del dinero, contra el principio de igualdad cualitativa (art. 1.061). El pago de las deudas de la comunidad a los partícipes en cuanto acreedores se rige por la misma norma de pago en dinero (arts. 1.398.2 y 3 CC). Si se cobra en bienes es una dación en pago. Tener en cuenta que no es una predetracción, sino la extinción de un crédito. Por último, las deudas de un partícipe a favor del otro, a título personal y no como deudas o créditos de la sociedad contra un cónyuge, se rigen por este artículo. La relación crédito/deuda entre los cónyuges es extrínseca y ajena a los avatares de la masa ganancial, al concederse un derecho subjetivo que no se integra, de ejercitarse, en las operaciones particionales, pero que actúa, una vez concluidas las mismas y antes de las definitivas adjudicaciones de bienes que los convertirán ya en privativos, como complemento accesorio, que no necesario, de aquéllas, a fin de que un cónyuge pueda resarcirse, con bienes comunes, de lo que el otro le adeude a título personal. Al respecto, se establece una presunción de vencimiento y exigibilidad cuando la disolución (y posterior liquidación) se deba a muerte, separación, divorcio o decisión judicial fundada en las causas del art. 1.393 CC. Si es por modificación convencional del régimen habrá que atender a las circunstancias de cada crédito/deuda. Mikel M. KARRERA EGIALDE Régimen jurídico de la sociedad postganancial 28 14. FASE DE DIVISIÓN 14.1. Masa dividenda Art. 1.404: Hechas las deducciones en el caudal inventariado que prefijan los artículos anteriores, el remanente constituirá el haber de la sociedad de gananciales, que se dividirá por mitad, entre marido y mujer o sus respectivos herederos. Con carácter imperativo, el haber de la sociedad de gananciales se dividirá por mitad entre marido y mujer o sus respectivos herederos (STS 13-2-1999 -RJ 1235-), pero sólo si hay remanente y salvo que en capitulaciones matrimoniales se prevean otras bases para la división. Si los bienes son insuficientes para pagar las deudas, los acreedores conservan su crédito frente a la sociedad y frente al cónyuge deudor, dependiendo de la obligación. La formación de los lotes atiende a las normas de Derecho sucesorio (arts. 1.051 ss. CC). La regla básica es el art. 1.061 CC: en la partición de la herencia se ha de guardar la posible igualdad, haciendo lotes o adjudicando a cada uno de los coherederos cosas de la misma naturaleza, calidad o especie. Es una norma de carácter facultativo, no necesario (SSTS 16-6-1902, 7-1-1991 -RJ 110-, 28-5-1992 -RJ 4391- y 15-3-1995 -RJ 2654-) ya que depende de cada caso particular: su naturaleza, calidad y valor de los bienes, y la posibilidad de división. Sobre su alcance en el caso de la vivienda, se estima que no es aconsejable la venta en subasta (art. 1.062.2 CC) porque constituye la vivienda familiar, por lo que lo pertinente es aplicar el art. 1.062.1 CC (SSTS 14-6-1993 -RJ 4832- y 15-3-1995 -RJ 2654-). La STS 16-2-1998 (RJ 868), en suma, reseña que la igualdad cualitativa que, para toda partición de herencia, establece el artículo 1061 del Código Civil (aplicable a la liquidación de una sociedad de gananciales, por la remisión que hace el artículo 1410 de dicho Cuerpo legal) ha de entenderse siempre sobre la base de que dicha igualdad «sea posible», como el propio precepto proclama, posibilidad que, indudablemente, no concurre cuando, en el patrimonio partible, solamente exista un bien de naturaleza inmueble y éste, además, sea indivisible o desmerezca mucho por su división, pues en dichos supuestos el precepto aplicable es el artículo 1062 del mismo Código, con arreglo al cual el referido bien inmueble podrá adjudicarse a uno, a calidad de abonar a los otros el exceso en dinero, si ninguno de ellos ha pedido su venta en pública subasta con admisión de licitadores extraños. Como son dos lotes iguales en principio, la elección puede realizarse por acuerdo, por sorteo o mediante la fórmula de uno reparte y el otro elige. Cuestión problemática relacionada con la vivienda familiar es determinar si el derecho de uso adjudicado a un cónyuge confiere alguna preferencia. La jurisprudencia tiende a reconocer un mejor derecho al titular del uso de la vivienda ganancial a la hora de su adjudicación en pago de su haber (SSTS 3-1-1990 -RJ 31- y 14-6-1993 -RJ 4832-). Sin embargo, no existe una doctrina consolidada, y en cuanto, según declara la propia jurisprudencia, el uso de la vivienda no condiciona las operaciones liquidatorias y particionales, la decisión deberá atender a cada caso particular. Mikel M. KARRERA EGIALDE Régimen jurídico de la sociedad postganancial 29 14.2. Aventajas Establece el art. 1.321 CC que fallecido uno de los cónyuges, las ropas, el mobiliario y enseres que constituyan el ajuar de la vivienda habitual común de los esposos se entregarán al que sobreviva, sin computárselo en su haber. No se entenderán comprendidos en el ajuar las alhajas, objetos artísticos, históricos y otros de extraordinario valor. Es una norma de aplicación estricta, esto es, aplicable sólo en los casos de disolución por muerte o declaración de fallecimiento. No se trata de preferencia ni partición, sino de detracciones aplicables a cualquier régimen. Dichos bienes quedan excluidos del inventario porque es una operación particional, es decir, una operación destinada a diferenciar el patrimonio partible, de modo que no representa ninguna porción del haber partible. Se apartan de los gananciales y se entregan al titular sin computárselos en su parte de gananciales que resten. Son del cónyuge viudo de antemano, además de su derecho a la mitad de los gananciales restantes. 14.3. Derecho de atribución preferente Con independencia de lo expuesto en el apartado anterior, en la partición, se otorga a cada cónyuge o al sobreviviente (disolución por muerte) la facultad de que por su voluntad pueda incluir determinados bienes y derechos en su parte, en principio hasta donde éste alcance. Su razón se halla en la protección de la persona a través de la proyección patrimonial de la vinculación afectiva, profesional de continuación de la empresa o de necesidad. Es un derecho real de adquisición preferente, del tipo de la opción legal, ejercitable con ocasión de la liquidación de la sociedad de gananciales mediante declaración unilateral recepticia en el período que dure esa liquidación, y supone una excepción a la regla de partición igualitaria (art. 1.061 CC). (1) Art. 1.406 CC: Cada cónyuge tendrá derecho a que se incluyan con preferencia en su haber, hasta donde éste alcance: (1.1) 1º Los bienes de uso personal no incluidos en el nº 7 del art. 1.346 La doctrina entiende que debe extenderse también al nº 8 del art. 1.346 CC. La disposición se refiere a los bienes en sí, con independencia del valor que tenga la cosa. (1.2) 2º La explotación agrícola, comercial o industrial que hubiera llevado con su trabajo El supuesto excluye el caso donde el trabajo haya sido desarrollado por los dos cónyuges. Se refiere a la actividad a la que un cónyuge ha prestado dedicación preferente. El concepto de explotación ha de entenderse en sentido amplio, y sin tener en cuenta el origen del capital con que se ha fundado la empresa, capital que puede haber sido, por tanto, de carácter privativo, ganancial o mixto. (1.3) 3º El local donde hubiese venido ejerciendo su profesión Debe tratarse de un local incluido en el patrimonio consorcial a título de propiedad. En caso de arrendamiento, se aplicarán las reglas previstas sobre sucesión en la legislación especial. Mikel M. KARRERA EGIALDE Régimen jurídico de la sociedad postganancial 30 Sobre este supuesto, la STS 30-12-1998 (RJ 9763) manifiesta lo siguiente: Este precepto contiene una efectiva adjudicación preferencial a fin de satisfacer y proteger intereses personales-profesionales y preservar los consecuentes económicos, que podían resultar gravemente afectados, si por consecuencia de la partición ganancial se priva a los cónyuges de continuar en el ejercicio de la actuación profesional desarrollado en el espacio físico construido en que se venía practicando. Para que la atribución preferente opere ha de referirse al local donde se hubiera venido ejerciendo la profesión, que en este supuesto ha quedado suficientemente claro y precisado era el piso sexto-ático, al que le corresponde la nota de habitualidad profesional, independientemente de su idoneidad que no se discute y es de carácter subjetivo, así como la condición de no servir de sede permanencial familiar anterior a la separación matrimonial, la que se desarrollaba en el piso 5.º El ejercicio del derecho de preferencia se excluye para supuestos de ocupaciones accidentales o profesionales, aunque se pretenda por propio interés convertirlas en definitivas y consolidarlas por medio de su atribución patrimonial y es lo que sucede en la cuestión que nos ocupa. Efectivamente el incendio del ático justificó el desplazamiento del despacho profesional al piso quinto, pero en forma alguna blinda y afianza que dicha instalación tenga que ser definitiva y con base a tal situación fáctica pedir posteriormente su adjudicación preferencial, pues con este actuar se incurre en conductas alejadas de la buena fe (artículo 11 de la Ley Orgánica del Poder) y próximas al abuso del derecho, ya que se aprovecha el incendio para que un traslado que se presente necesario, pero transitorio, se pretenda imponerlo como consolidado y subsistente al tiempo de la separación. (1.4) 4º En caso de muerte del otro cónyuge, la vivienda donde tuviese la residencia habitual Esta norma viene a completar la protección de la vivienda habitual/familiar plasmada en el régimen matrimonial primario (art. 1.320 CC), y atiende a la alta sensibilidad social que existe sobre el destino de la vivienda. Se trata de un derecho de carácter personalísimo, sin que quepa extender su aplicación a los herederos del cónyuge. Pero es un precepto justo en la medida en que exista una sola vivienda, porque resulta restrictivo cuando existen varias viviendas en la masa consorcial. Para su aplicación se requiere que: la vivienda sea de carácter ganancial; que esa vivienda haya sido residencial habitual u hogar familiar de los cónyuges, aunque no lo sea en el momento de la participación o liquidación de la masa ganancial; y que un cónyuge haya fallecido con anterioridad a la liquidación del haber ganancial, cualquiera que hubiera sido la causa de su disolución. (2) Art. 1.407 CC: En los casos de los números 3º. y 4º. del artículo anterior podrá el cónyuge pedir, a su elección, que se le atribuyan los bienes en propiedad o que se constituya sobre ellos a su favor un derecho de uso o habitación. Si el valor de los bienes o el derecho superara al del haber del cónyuge adjudicatario deberá éste abonar la diferencia en dinero. Es un precepto relativo a dos de los supuestos del artículo anterior que excluye los dos primeros puntos, cuando de por sí los intereses protegidos son idénticos. De ese modo, se ha establecido una discriminación de tratamiento sin razón. Desde un aspecto cualitativo, al derecho a incluirlos en su haber conforme al artículo precedente, se adiciona la posibilidad de pedir la adjudicación en propiedad, aunque el valor supere el de su haber, o la constitución de un derecho real limitado de uso o de habitación, aunque quepa en su Mikel M. KARRERA EGIALDE Régimen jurídico de la sociedad postganancial 31 haber (facultad de no recibirlos). Al tratarse de una cuestión cualitativa, parece que no hay inconveniente en aceptar la posibilidad de solicitar que se constituya un derecho de usufructo o de arrendamiento. En el punto de vista cuantitativo, no se prevé ningún límite. Realmente, es un poder de configuración jurídica de los lotes (excluyendo un sistema de azar). Pero ello no puede excluir el acercamiento a un equilibrio cualitativo de los lotes, y en ningún caso puede conllevar la desigualdad cuantitativa. Como para formular la petición hace falta saber el valor de las cosas y del propio haber, se hará después de haberse obtenido el remanente neto. Se ejercitará a través de una declaración de voluntad unilateral, recepticia e irrevocable. El principal problema que plantea es la de valorar los objetos atribuidos al cónyuge, especialmente cuando se trata del derecho de habitación. Por otro lado, la facultad de abonar en dinero es neutral en el caso de la vivienda, pero no en el local profesional. 14.4. División Para proceder a la división de remanente, a falta de normas específicas en el ámbito del régimen económico matrimonial, hay que aplicar las normas del Derecho de sucesiones relativas a las adjudicaciones, modos y clases de partición, efectos, saneamiento y nulidades. Conviene mencionar que el hecho de tener atribuido el derecho de uso sobre la vivienda familiar no implica que exista un plus a la hora de proceder a la partición (STS 23-1-1998 -RJ 151-). La atribución del uso de la vivienda familiar a un cónyuge no condiciona el destino de la misma en la liquidación de la sociedad de gananciales, de modo que puede ser adjudicada a alguno o en pro indiviso, porque, como ya se puso de manifiesto, el tema relativo al uso de la vivienda es otra cuestión distinta (STS 16-2-1998 -RJ 868-). En todo caso, tal derecho desaparece con la liquidación de gananciales y la confusión del derecho de propiedad y uso (STS 21-1-1991 -RJ 413-). De haber querido el legislador vincular el derecho de uso y la posterior adjudicación, lo habría contemplado entre los supuestos en que se concede derecho de atribución preferente, cosa que no sucede. Por otra parte, hay que recordar que, tras la adjudicación de los bienes gananciales con la partición, el cónyuge no deudor conserva la responsabilidad establecida en los arts. 1.402 y 1.084 CC, de modo que si, antes de procederse a la división, no se realizó debidamente el inventario, la responsabilidad es ilimitada (ultra vires; frente a todos); si fue formulado debidamente, seguirá respondiendo hasta donde alcancen los bienes adjudicados (cum viribus; preferencia de los acreedores sociales frente a los particulares sobre los bienes comunes). Tras la distribución de los bienes gananciales, para que la demanda tenga efectividad frente a los gananciales atribuidos al otro cónyuge, debe dirigirse aquélla contra ambos. Mikel M. KARRERA EGIALDE Régimen jurídico de la sociedad postganancial 32 15. DIVISIÓN DE VARIAS COMUNIDADES Art. 1.409 CC: Siempre que haya de ejecutarse simultáneamente la liquidación de gananciales de dos o más matrimonios contraidos por una misma persona para determinar el capital de cada sociedad se admitirá toda clase de pruebas en defecto de inventarios. En caso de duda se atribuirán los gananciales a las diferentes sociedades proporcionalmente, atendiendo al tiempo de su duración y a los bienes e ingresos de los respectivos cónyuges. En principio, no excluye, sino que admite que las sociedades de gananciales pueden liquidarse con independencia y sin un orden cronológico determinado, ya que únicamente viene a establecer una regla complementaria. El primer inciso es una norma procesal y la regla sustantiva se recoge en el segundo inciso, el cual ofrece un criterio de distribución. El precepto requiere la existencia de bienes de sendos matrimonios y se aplica en caso de duda, es decir, se sabe la pertenencia de algunos bienes gananciales (que se adscribirán a la masa pertinente) pero se ignora la de otros de modo que se desconoce si han sido adquiridos durante el primer o segundo matrimonio, o que adquiridos en fecha cierta se duda sobre la procedencia del caudal. En ese caso, la regla será la división entre las diversas sociedades en proporción al tiempo de su duración y a los bienes e ingresos de los respectivos cónyuges. Es un criterio de difícil aplicación ya que el tiempo de duración habrá que extenderlo hasta el momento de la liquidación, y los bienes de cada cónyuge engloba sus privativos y los gananciales ganados en la primera sociedad y aun no liquidados. En la liquidación deberá contarse con la asistencia de todos los interesados 16. EFECTOS DE LA ADJUDICACIÓN Señalan las SSTS 8-10-1990 (RJ 7482) y 13-2-1992 (RJ 613) que, mientras la pervivencia de esa denominada comunidad postmatrimonial, a cada comunero le pertenece una cuota en abstracto sobre la masa ganancial, que se materializará, tras la división-liquidación, en una parte concreta e individualizada de los bienes y derechos singulares que se les adjudique. Tras la división del haber ganancial, cada esposo adquiere la titularidad de los bienes adjudicados que integran su mitad. Hasta individualizar el derecho sobre los bienes carecen de ningún derecho de disposición sobre los mismos (vid. STS 17-2-1995 -RJ 1105-). 17. LA INEFICACIA DE LA LIQUIDACIÓN DE LA SOCIEDAD DE GANANCIALES La ineficacia de la liquidación hace referencia a los supuestos en que la liquidación no produce sus efectos por vulnerar algún precepto. El régimen se recoge en los arts. 1.073 a 1.081 CC, por la remisión del art. 1.410 CC, aunque algunos no son aplicables a la liquidación de la sociedad de gananciales (art. 1.075), y en otros el significado ha de adecuarse (art. 1.080 CC). Estos motivos de ineficacia pueden clasificarse en tres grupos: 17.1. Causas de ineficacia de los contratos Establece el art. 1.073 CC que las particiones pueden rescindirse por las mismas causas que las obligaciones (que los contratos). Es decir, vulneración de normas imperativas (preceptos de ius cogens, en base al art. 6.3 CC: salvo que la norma vulnerada prevea otros efectos en caso de contravención) o existencia de vicios en la declaración de voluntad. Mikel M. KARRERA EGIALDE Régimen jurídico de la sociedad postganancial 33 De la casuística puede destacarse la nulidad por falta de citación de todos los interesados (marido y mujer, o sus herederos, y, en su caso, los representantes legales o tutores si son menores) (STS 16-5-1984 -RJ 2415-.) y por error en el objeto de la liquidación (bienes a determinar antes de la partición) al omitir bienes o incluir con un carácter distinto a su verdadera naturaleza y estimar que ese error tiene carácter esencial (sustancial) que acarrea la nulidad total y no parcial subsanable por liquidación y partición complementaria (STS 30-3-1993 -RJ 2541-). Un caso de simulación se recoge en la STS 20-7-1993 (RJ 6168) al incluirse en la liquidación un bien inmueble, en realidad donado aunque en compraventa escriturada y simulada, como ganancial. En relación a los créditos de los acreedores, la STS 13-6-1986 (RJ 3547) reseña que la circunstancia de que no se atienda a la liberación de cargas y gravámenes y se pase a ultimar la liquidación no significa que la operación practicada resulte radicalmente nula, sino que la preservación de los derechos de los acreedores se traduce en que éstos conservarán sus créditos contra el cónyuge deudor con responsabilidad y además, el consorte responderá con los bienes que le hayan sido adjudicados si se hubiere formulado debidamente inventario judicial o extrajudicial, pues en otro caso (...) tal responsabilidad será ultra vires. En base a los artículos 1.401 y 1.402 CC, la falta de previo pago del pasivo no acarrea la ineficacia de las adjudicaciones, sino la subsistencia de los derechos de los acreedores en los términos regulados por tales preceptos (cfr. art. 6.3 CC, que exceptúa de la nulidad los casos en que la propia norma contravenida prevea las consecuencias jurídicas). La propia falta de realización del inventario tampoco invalida las operaciones particionales, ya que no tiene fines particionales sino preventivos (STS 8-3-1999, RJ 1855); siguiendo la doctrina anterior, a tenor del art. 1.401 CC, se imponen especiales responsabilidades frente a los interesados en la liquidación. 17.2. Fraude de acreedores Puede aprovecharse la liquidación y adjudicación de bienes gananciales para rebajar la garantía patrimonial que tienen los acreedores, sobre todo mediante actos de transmisiones gratuitas entre los cónyuges que vacían el patrimonio consorcial y el patrimonio privativo del cónyuge deudor. El fraude existe tanto cuando hubiere intención de causar un perjuicio a los acreedores, como por la simple conciencia de causarlo (STS 27-11-1991 -RJ 8493-). Además, la nulidad de las relaciones jurídicas también procede cuando se proyecta sobre actuaciones futuras, que se idean para perjudicar los legítimos derechos de los terceros; en el caso, se otorgan capitulaciones matrimoniales para adjudicar los bienes gananciales y promocionar un entramado programado de estafa (STS 25-21999 -RJ 1893-). En operaciones de ese tipo, el ánimo defraudatorio puede vislumbrarse pero, para calificar el fraude de acreedores, ha de apreciarse de modo indubitado, Así, señala la STS 13-6-1986 (RJ 3547) que el fraude de acreedores exige probar su existencia y que la sanción de nulidad del acto fraudulento esté previsto por alguna norma; si se prevé otro efecto, no podrá aplicarse el anulatorio. Por su parte, la acción rescisoria tiene carácter subsidiario (art. 1.294 CC), de modo que la rescisión por fraude de acreedores exige que el acreedor no pueda cobrar de otro modo (STS 1711-1987 -RJ 8406- y 18-11-1998 -RJ 9693-). Los acreedores conservan el recurso a los arts. 1.401 y 1.402 (remisión al art. 1.084 CC en caso de inventario inadecuado) para hacer efectivo su Mikel M. KARRERA EGIALDE Régimen jurídico de la sociedad postganancial 34 crédito. La legislación hipotecaria no constituye obstáculo para perseguir los bienes que se adjudican a cada esposo, en cuanto el art. 144.2 RH permite anotar el embargo cuando la demanda se dirija contra los respectivos adjudicatarios, y aunque el requisito de la anterioridad del crédito constituya la hipótesis ordinaria, tampoco pueden descartarse los nacidos con posterioridad a la enajenación impugnada si se demuestra que se llevó a cabo en consideración de futuro y fin de privar de garantías a un acreedor de próxima y muy posible existencia. Como caso frecuente, existe ánimo defraudatorio (consilium fraudis) al otorgar capitulaciones matrimoniales, modificando el régimen y liquidando la sociedad de gananciales sin fijar el pasivo social y adjudicando bienes a uno de los cónyuges en perjuicio de acreedores (cfr. art. 1.317 CC). Son actos en fraude de ley (art. 6.4 CC) que no impiden la aplicación de la normativa vulnerada (relativa a la garantía de los derechos de crédito). En ese supuesto concurren los requisitos para ejercitar la acción pauliana (art. 1.111 CC), siempre que no exista otro procedimiento legal para la reparación del perjuicio (cfr. STS 22-12-1989 -RJ 8867-, 30-4 y 24-7-1990 -RJ 2813 y 6178-, 2711-1991 -RJ 8493-). 17.3. Rescisión por lesión a una de las partes del consorcio ganancial Entre los preceptos reguladores de la liquidación de la sociedad de gananciales, no existe ninguna norma que reglamente la posible rescisión de la liquidación, lo que obliga a acudir a las normas reguladoras de la liquidación de la herencia (STS 11-6-1983 -RJ 3518-), en particular al art. 1.074: podrán también ser rescindidas las particiones por causa de lesión en más de la cuarta parte, atendido el valor de las cosas cuando fueron adjudicadas. El espíritu favorable a la conservación de la partición hereditaria, que se extiende a la de la sociedad de gananciales, sólo cabe ser quebrantado por el supuesto normado de la posible rescisión por lesión acreditada en más de la cuarta parte (cfr. STS 5-121995 -RJ 9265-). La rescisión, al ser un remedio de carácter subsidiario y excepcional, sólo es aplicable si se prueba la lesión en la cuantía establecida legalmente, normalmente en los casos de infravaloración de los bienes; la acción prescribe a los cuatro años (cfr. STS 16-5-1997 -RJ 3850-). El perjuicio debe ser apreciado comparando los bienes liquidados y los adjudicados. De este modo, se excluyen los omitidos, los cuales cuentan con otros medios de protección (cfr. STS 8-31995 -RJ 2158-). La falta de inclusión (voluntaria o involuntaria) de bienes o valores en la liquidación, lejos de implicar lesión o nulidad, origina la necesidad de una liquidación complementaria en la que se adicione lo omitido (art. 1.079 CC) (STS 20-11-1993 -RJ 9175-); la acción para su ejercicio no prescribe (art. 1.965 CC). La acreditación del perjuicio es una cuestión de hecho que corresponde al cónyuge que la invoca (cfr. 30-4-1996 -RJ 3026-) y que será valorado por el juzgador de instancia. Al respecto, la mera desigualdad en la naturaleza de los bienes adjudicados, esto es, el simple desequilibrio distributivo derivado del tipo de bienes adjudicados, no implica la existencia de lesión ya que debe considerarse la lesión económica en relación al total de la adjudicación (STS 7-11-1990, RJ 8532). La resolución judicial que, homologando el convenio regulador, aprueba la liquidación, también puede ser rescindible, ya que dicha resolución no examina la corrección contable y valorativa de las operaciones, ni la ausencia de vicios de la voluntad (STS 26-1-1993 -RJ 365-). En consecuencia, por la vía de rescisión, no de nulidad, el que experimenta el daño puede optar por la indemnización del daño sufrido o por una nueva partición (art. 1.077 CC). Sin embargo, el Mikel M. KARRERA EGIALDE Régimen jurídico de la sociedad postganancial 35 derecho de opción queda excluido en los casos en que el daño sea reparable por cualquiera de los indicados medios (vid. STS 5-12-1995 -RJ 9265-); en ocasiones, para evitar una nueva partición que de por sí origine dificultades por su complejidad, pero incluso, especialmente en favor del lesionado, también para optar por una nueva partición cuando sin ella no quepa fijar con acierto la indemnización o siga manteniéndose la situación dañosa, ya que la finalidad última es reparar la lesión. Lo lógico hubiera sido atribuir la facultad de opción al perjudicado y, precisamente porque la ley establece la opción a favor del demandado, se realiza una aplicación restrictiva de la opción indemnizatoria que en la práctica suponga una nueva liquidación. 18. LA CUESTIÓN DE LAS TERCERÍAS DE DOMINIO SOBRE LOS BIENES GANANCIALES Una de las pretensiones que mayor profusión tiene ante los Tribunales, es el ejercicio de la tercería de dominio en la que se enfrentan uno de los cónyuges, que pretende acrecentar su patrimonio privativo, y los acreedores de la masa ganancial, que intentan no ver reducido el activo consorcial que sirve de garantía de los créditos. El objeto de la tercería de dominio es dilucidar si procede o no levantar la medida del embargo trabado por el mejor derecho o la titularidad preferencial sobre el dominio que tiene quien actúa como tercerista. Se pretende liberar del embargo bienes indebidamente trabados, para lo cual hay que atender a la situación de dominio en la fecha en que se realiza la traba, excluyendo cualquier posterior situación (SSTS 21-11-1987 -RJ 8638-, 17-7-1997 -RJ 6018- y 28-9-1998 -RJ 6799-, 5-61999 -Actualidad Civil nº 40-: prevalece el embargo anterior a la inscripción del cambio de régimen matrimonial que sirve de título al tercerista). Su finalidad es el levantamiento del embargo y no la recuperación del bien, que es el objeto propio de la acción reivindicatoria (cfr. SSTS 6-12-1989 -RJ 8805-, 17-7-1997 -RJ 5513- y 4-2-1999 -RJ 639-). Para ello se examina, en primer lugar, y previamente al problema de la propiedad, si el demandante de tercería es propiamente tercero. Durante el período liquidatorio, mientras no se haya procedido a la adjudicación, ningún cónyuge tiene la cualidad de tercero, ni de propietario exclusivo del bien ganancial (STS 13-7-1988 -RJ 5992-). Por ello, hay que acreditar el carácter privativo del bien trabado, ya que entre tanto, se presume ganancial y ninguno de los cónyuges tiene la condición de tercero. La acreditación debe corresponderse con la fecha de la asunción de la deuda, que es cuando el tercero adquiere el derecho que se protege (vid. SSTS de 6-12-1989 -RJ 8805-, 21-6-1994 -5235- y 18-3-1995 -RJ 1963-). Con ello se evita que, por un cambio de régimen económico-matrimonial, el cónyuge adjudicatario del bien trabado obtenga la condición de tercero y sustraiga a aquél de la responsabilidad derivada de su carácter ganancial (cfr. art. 1.317 CC). Por último, se rechaza que exista tercería de dominio cuando el bien está sujeto a la responsabilidad explícita e implícita recogida en el art. 1.401 CC, es decir, cuando responda de las deudas consorciales por su carácter ganancial, aunque adjudicado a un cónyuge, o responda en razón de la responsabilidad ultra vires derivada de la falta de formalización debida del inventario (STS 29-4-1988 -RJ 3299-). Mikel M. KARRERA EGIALDE Régimen jurídico de la sociedad postganancial 36 BIBLIOGRAFÍA BLANDINO GARRIDO (María Amalia), Régimen jurídico de las deudas tras la disolución de la sociedad de gananciales, Valencia, Tirant lo Blanch, 1999. BELDA CASANOVA (César), “El artículo 1357.2 del Código Civil o una forma irregular de aportación a la sociedad de gananciales”, La Ley, 1998-1. BELLO JANEIRO (Domingo), “La legitimación pasiva ante deudas pretendidamente gananciales contraídas por uno de los cónyuges”, RCDI, nº 617 (1993), pp. 1021 ss.; “Los acreedores y la modificación del régimen económico matrimonial”, RJN, julio-septiembre 1993, pp. 33 ss. BENAVENTE MOREDA (Pilar), “Comentario a la STS de 18 de mayo de 1992. Acción declarativa de propiedad. Determinación de la naturaleza ganancial o privativa de un piso y plaza de garaje adquiridos a Cooperativa de viviendas por uno solo de los cónyuges una vez disuelta la sociedad de gananciales, ostentando la condición de socio y realizando las aportaciones correspondientes durante la vigencia del consorcio. Confesión de privaticidad por el cónyuge no adquirente”, CCJC, nº 29 (1992), pp. 561 ss.; “Comentario a la STS de 14 de marzo de 1994. Comunidad postganancial. Deuda contraída por el cónyuge sbreviviente una vez disuelta la sociedad de gananciales por fallecimiento del otro. Embargo de bienes de la comunidad hereditaria. Tercería de dominio interpuesta por los comuneros no deudores”, CCJC, nº 36 (1994), pp. 859 ss. CABANILLAS SÁNCHEZ (Antonio), “Capitulaciones matrimoniales: liquidación de la sociedad de gananciales; anulabilidad por dolo; concesión de menos de lo pedido; libre valoración de la prueba”, CCJC, nº 9 (1985), pp. 2911 ss.; “Capitulaciones matrimoniales: disolución y liquidación de la sociedad de gananciales; preservación de los derechos de los acreedores”, CCJC, nº 11 (1986), pp. 3759 ss.; “Capitulaciones matrimoniales que determinan la disolución y liquidación de la sociedad de gananciales; inoponibilidad al acreedor de la modificación del régimen económico matrimonial. Carácter subsidiario de la acción rescisoria. Preservación de los derechos de los acreedores en la liquidación de la sociedad de gananciales; anotación de embargo; prueba pericial; cuestión de hecho”, CCJC, nº 15 (1987), pp. 5161 ss.; “Capitulaciones matrimoniales que determinan la disolución y liquidación de la sociedad de gananciales. Improcedencia del ejercicio de la acción rescisoria por fraude de acreedores debido a su carácter subsidiario. Pervivencia de la responsabilidad patrimonial ganancial. Litisconsorcio pasivo necesario”, CCJC, nº 30 (1992), pp. 1025 ss. CÁMARA ÁLVAREZ (M. de la), “La sociedad de gananciales y el Registro de la Propiedad”, ADC, 1986, p. 487. CRESPO ALLUE (Fernando), “La comunidad postganancial”, Actualidad Civil, 1991-1, pp. 109-118. CUTILLAS TORNS (José María), “La liquidación de la sociedad de gananciales”, La Ley, 1986-3, pp. 894 ss.; “La disolución de la sociedad legal de gananciales. Efectos jurídicos y posición de los acreedores frente a la misma”, La Ley, 1991-2, pp. 1233-1243; “Aplicabilidad y pertinencia de la acción de rescisión por lesión en más de la cuarta parte a la liquidación de la sociedad de gananciales practicada en convenio regulador aprobado judicialmente en base a separación o divorcio promovido por los cónyuges”, RGD, 1997, pp. 1761 ss. DÍAZ MARTÍNEZ (Ana), “Las consecuencias de la adjudicación del uso de la vivienda familiar tras las rupturas matrimoniales: especial referencia a la liquidación de la sociedad de gananciales”, Actualidad Civil, nº 17 (1998), pp. 363-389. ESPIAU ESPIAU (Santiago), “Comentario a la STS de 11 de diciembre de 1992. Atribución judicial del uso de la vivienda familiar al cónyuge no titular. Oponibilidad”, CCJC, nº 31 (1993), pp. 93 ss. Mikel M. KARRERA EGIALDE Régimen jurídico de la sociedad postganancial 37 FERNÁNDEZ COSTALES (Javier), “Elevación a escritura pública de documento privado. Capacidad para enajenar bienes presuntamente gananciales. Comentario a la STS (Sala 1ª) de 27 marzo 1989”, La Ley, 1989-3, pp. 984 ss. FONSECA GONZÁLEZ (Rafael), “La atribución preferente de los artículos 1.406 y 1.407 del Código Civil”, RDP, 1986, I, pp. 8 ss. GARRIDO PALMA y otros, La disolución de la sociedad conyugal: estudio específico de los artículos 1.406 y 1.407 del Código Civil, Madrid, 1985. GAVIDIA SÁNCHEZ (Julio Vicente), “Comentario a la STS de 12 de marzo de 1993. Acceso diferido a la propiedad de viviendas de protección oficial: el pago del precio y el otorgamiento de escritura pública como condiciones y la retroacción de la adquisición. Carácter ganancial y/o privativo de los bienes adquiridos a plazos por uno de los cónyuges antes y después de la Ley 11/1981, de 13 de mayo; subrogación real y disolución de la sociedad de gananciales; derecho Transitorio. Legado del usufructo del bien ganancial y cautela sociniana”, CCJC, nº 31 (1993), pp. 275 ss. GONZÁLEZ ACEBES (Begoña), “El régimen jurídico de la comunidad postganancial”, RCDI, nº 610 (1992), pp. 1181 ss. GONZÁLEZ ENRÍQUEZ, “Comentario de la STS de 11 de junio 1951”, ADC, 1951, pp. 16281634. GUILARTE GUTIÉRREZ (Vicente), “Efectos patrimoniales que respecto de terceros produce la situación de crisis matrimonial”, in Consejo General Del Poder Judicial: Cuadernos De Derecho Judicial, Derecho de Familia, Madrid, 1993. LÓPEZ BELTRÁN DE HEREDIA (Carmen), La liquidación de la sociedad de gananciales, Valencia, Tirant lo Blanch, 1999. LORCA NAVARRETE (Antonio Mª), “Una nueva hipótesis procedimental: el proceso civil para la disolución y liquidación de la sociedad de gananciales”, RGD, nº 490-491 (1985), pp. 2145 ss. MARTÍN MELÉNDEZ (María Teresa), La liquidación de la sociedad de gananciales: restablecimiento del equilibrio entre masas patrimoniales, Madrid, McGraw-Hill, 1995; “STS de 16 de diciembre de 1995. Liquidación de la sociedad de gananciales: valoración de vivienda de protección oficial; adjudicación de la misma cuando su uso ha sido atribuido previamente a uno de los cónyuges por sentencia de separación matrimonial”, CCJC, nº 41 (1996), pp. 659 ss. MARTÍN OSANTE (Luis Carlos), El régimen económico matrimonial en el derecho vizcaíno: la comunicación foral de bienes, Madrid, Marcial Pons, 1996. MAS BADÍA, Tercería de dominio ante el embargo de bienes gananciales, Universidad de Valencia, 1999. MOREU BALLONGA (José Luis), “La sanción del art. 95.2 a la mala fe en el matrimonio nulo”, RDN, enero-marzo 1984, pp. 395 ss. O'CALLAGHAN MUÑOZ (Xabier), “El derecho de ocupación de la vivienda familiar en las crisis matrimoniales”, Actualidad Civil, 1986, pp. 1329 ss. OCAÑA RODRÍGUEZ (Antonio), El delito de alzamiento de bienes. Sus aspectos civiles, Madrid, Colex, 1997 (pp. 105-114: “Consideración especial del alzamiento de bienes a través de capitulaciones matrimoniales o mediante transferencias entre cónyuges”). PANIZO Y ROMO DE ARCE (Alberto), “La liquidación judicial del régimen económico matrimonial”, RDP, 1999, pp. 339-365. RAGEL SÁNCHEZ (L. F.), Ejecución sobre bienes gananciales por deudas de un cónyuge, Madrid, Tecnos, 1987; “Comentario a la STS de 2 de febrero de 1987”, Cívitas, nº 345, pp. 4389 ss.; “Tercería de dominio interpuesta por la esposa. Póliza de afianzamiento suscrita únicamente por el marido, con anterioridad a la escritura de capitulaciones matrimoniales y liquidación de la sociedad de gananciales”, CCJC, nº 13 (1987), pp. 4389 ss; “Comunidad postganancial: cesión de los derechos que corresponden a uno de los cónyuges sobre determinado inmueble, condicionada a que se le adjudique en la liquidación. Denegación de inscripción en el Registro Mikel M. KARRERA EGIALDE Régimen jurídico de la sociedad postganancial 38 de la Propiedad, por tratarse de un pacto que carece de efecto real”, CCJC, nº 30 (1992), pp. 749 ss. RAMS ALBESA (Joaquín), “Las atribuciones preferentes en la liquidación de la sociedad de gananciales”, RCDI, 1985, pp. 727 ss. y 927 ss.; La sociedad de gananciales, Madrid, Tecnos, 1992. REBOLLEDO VARELA (Ángel Luis), “Aspectos procesales de la liquidación de la sociedad de gananciales en los procedimientos matrimoniales”, Aranzadi Civil, 1998, nº 13, pp. 13-41. ROJO ALONSO DE CASO (José C.), “La vivienda ganancial en uso atribuido a un cónyuge en la liquidación de bienes gananciales: procedimiento de liquidación y criterios de división”, Actualidad Civil, nº 34 (1996), pp. 759 ss. ROIG SERRANO (Miguel) y RODRÍGUEZ-LORAS DE ALBERT (Juan), “El Impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana y la sociedad legal de gananciales: cierre del período impositivo”, La Ley, 1992-1, pp. 948 ss. RUBIO TORRANO (Enrique), “Capitulaciones matrimoniales; causa ilícita. Liquidación de la sociedad de gananciales. Principio de irretroactividad de las leyes”, CCJC, nº 7 (1985), pp. 2357 ss. SÁNCHEZ GONZÁLEZ (María Paz), “Naturaleza privativa o ganancial de la propiedad intelectual”, RGD, 1997, pp. 27 ss. SEIJAS QUINTANA (J. A.), “Disolución y liquidación de la sociedad de gananciales por causa de separación o divorcio matrimonial”, in Consejo General Del Poder Judicial: Cuadernos De Derecho Judicial, Derecho de Familia, Madrid, 1993. SERRANO ALONSO (Eduardo), “Compraventa de vivienda de protección con precio superior al legal”, Actualidad y Derecho, nº 43, 1992; La liquidación de la sociedad de gananciales en la jurisprudencia del Tribunal Supremo, Las Rozas (Madrid), La Ley-Actualidad, 1997. VAQUER SALORT (Miguel), “El embargo de bienes gananciales a través de la Jurisprudencia”, RCDI, 1999 (nº 652), pp. 979-1019, y (nº 653), pp. 1335-1417. VELA SÁNCHEZ (Antonio José), “La sistematización del pasivo ganancial y el artículo 1.370 del Código Civil”, RDP, junio 1993, pp. 539 ss; La sistematización del pasivo ganancial, Sevilla, Fundación El Monte, 1995. Mikel M. KARRERA EGIALDE