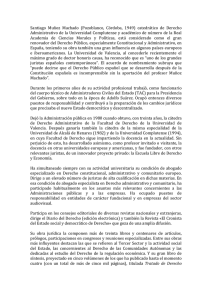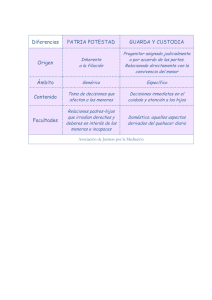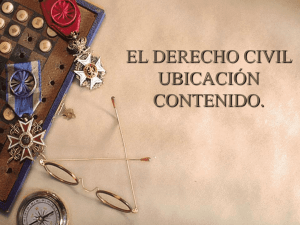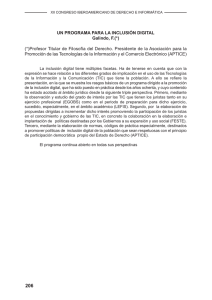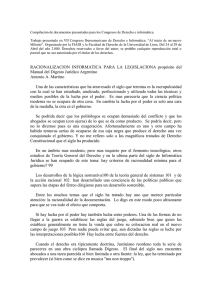Historia del Derecho 2 - 1º Derecho UCM: Grupo L
Anuncio

para la creación del derecho (Madrid, 1991); FERNÁNDEZ BARREIRO, h'l «íus
gentium» como expresión de identidad de la cultura romano-helenística,
en Derecho común, pp. 22 ss.;
Die «,[ides» in romischen V6lkerrecht
(Heidelberg, 1991), trad. esp. de R. DOMINGO, La .¡ides» en el derecho inter­
nacional romano (Madrid, 1996).
Rifessioni sul «tus honorarium»,
1: Su/la legge Cometía del 67 a. c., en Estudios Hernández Tejero II (JI1adrid,
1992), pp, 1 ss.; 'KAsER, «1us gentium» (K6In-Weimar-Wien, 1993), y recs. de
BURDESE, en SDH1. 59 (1993), BAWUS, en SCDR. Sup11992-93 pp. 85 ss. y TA­
JAMANeA, en 1ura 44 (1993, pero publ. 1996); MANcuso, «Decretum praetoris»,
en SDHI. 53 (1997) pp. 343 ss.; MA.NTOVANI, L'editto come cod/ce e da altri
punti di vista, en Codificazione, pp, 129 ss.; TAlAMANCA, «1us gentium» da
Adn'ano ai Severi, en Cod(licazione, pp. 191 ss.; GABBA-MANTOVANI,1ntrodu­
zione, pp. 208 ss.; PARJClO, Sobre el origen y naturaleza civil de los «bonae
lidei iud/cia», en Estudios Reimundo (Burgos, 2000); COMA FORT, Sobre los
límites de la potestadjurisdiccional de los magistrados romanos, en Anua­
rio Paco Der, Coruña 5 (2001) pp, 269 ss.
J
N
EL PRINCIPADO
A)
ORGANIZACION POUTICA
§ 13.
REFORMA CONSTITUCIONAL
1. Crisis de la constitución republicana.-2. El Principado de Au­
gusto.-3. La sucesión en el Principado.
13.1.
Crisis de la constitución republicana
La constitución republicana, fundada en el equilibrio entre el po­
der de los magistrados, la autoridad del Senado y la majestad del pue­
blo, resultaba adecuada para una ciudad-estado dominada por el pres­
tigio de unas cuantas decenas de familias, por el respeto a las
tradiciones, y, en último término, por la responsabilidad política de
los ciudadanos. Pero paulatinamente Roma se fue convirtiendo en el
centro de un vastísimo imperio, cuya dirección resultaba cada vez
más compleja.
La magistratura suprema doble y anual, en la que, además, cada
cónsul podía vetar las decisiones de su colega, se reveló inadecuada
-96­
-97 ­
I
ti,
i
;s
corno instrumento de gobierno. Por otro lado, se fue perdiendo el
respeto a las antiguas tradiciones y virtudes cívicas, en parte por in­
fluencia de nuevas ideas extranjeras, procedentes especialmente del
mundo helenístico, y en gran medida también por la variación de las
costumbres, que sigue al desarrollo económico y a la mercantiliza<;:ión
de la sociedad desde finales del siglo III a.c.; de esa prosperidad se
benefició tan sólo una parte de la población, entre la que se encon­
traba la nobleza senatorial y la nueva burguesía enriquecida con el co­
mercio; en cambio, el pueblo llano, y en especial el campesinado, en­
tró en un proceso de progresiva depauperación, que se agrava desde
mediados del siglo II a.c.; la tensión social consiguiente condujo a la
pérdida de prestigio político del Senado y al protagonismo de quie­
nes pretendían el acceso a la..<.¡ magistraturas, recabando el apoyo de
las masas de ciudadanos, cuyo aumento numérico había terminado
por hacer inviable el ordenado funcionamiento constitucional de las
asambleas populares.
Aunque existen otros precedentes, se suele considerar como punto de
arranque de la crisis c1~la constitución repuQlicana las incidencias que tienen
lugar con ocasión de la reforma agratia emprendida por los hermanos Tibe­
_. río y Cayo Sempronio Graco (133-121 a.c.); desde entonces y hasta Augusto,
Roma vivió un siglo de profundas luchas políticas y sociales, con violaciones
. continuadas de la constitución republicana.
Al ser elegido tribuno de la plebe en el año 133 a.c., Tibetio Graco ob­
tuvo la aprobación de una propuesta legislativa (jex Sempronia af,rraria) que
limitaba las grandes posesiones de los terratenientes sobre el ager publicus,
estableciéndose el reparto del suelo excedente entre los ciudadanos más po­
bres en partes inalienables, encargándose de la distribución una comisión de
tres miembros designada por la propia plebe (tresviri agrls dandis adsig­
nandis); otro tIibuno, Marco Octavio, apoyado por el Senado, se opuso a la
aprobación del plebiscito, pero fue depuesto por una votación del concilium
plebis, lo que no tenía precedentes constitucionales. Para llevar a cabo sus
proyectos reformadores, Tibetio Graco se presentó a la reelección; aunque
ello no era ilegal para los tribunos de la plebe, resultaba contratio a los usos
constitucionales republicanos, que debían entenderse aplicables a esa ma­
gistratura, ya asimilada a las ordinatias en esa época; la votación fue inte­
'umpida a instancias de elementos senatoriales, y en la revuelta posterior
fue muerto Tiberio Graco con muchos de sus partidarios; por primera vez,
un tribuno, cuya persona era inviolable (§ 4.5), caía asesinado. Diez años más
tarde, queriendo continuar la política de su hermano, Cayo Graco Ca quien se
debe la politización de los equ.ites) fue elegido ttibuno, siendo reelegido al
-98
¿J
año siguiente; todavía se presentó a una tercera elección, en la que fue de­
rrotado, muriendo en una revuelta algunos meses después. En los años pos­
teriores, la atistocracia senatorial logró que se aprobaran distintas leyes en
materia agraria, que anularon ~formas gracanas.
Tras los Graco se agudizó la división entre los optimates, partidarios de
la aristocracia senatorial, y los populares, apoyados por amplios sectores del
pueblo. Las violaciones constitucionales pasaron a ser práctica corriente:
Cayo Mario (autor de una profunda reforma del ejército) apoyado por los po_
pulares, fue elegido cónsul seis veces consecutivas, en contra de la.legisla­
ción vigente, y algo parecido oc unió con Cornelio Cinna, elegido cónsul cua­
tro veces seguidas; la corrupción en las actuaciones de los magistrados y del
Senado eran constantes y los actos de violencia contra personas e institucio­
nes resultaban habituales. Entre el 90 y el 88 a.C. tuvo lugar la denominada
"guerra social» con los socii itálicos, que concluyó con la concesión de la ciu­
dadanía a las poblaciones itálicas (lex Julia el lex Plaulia Papira de civitate
danda); Italia quedó organizada territorialmente en municipios de ciudada­
nos romanos (municipia civium romanorum), con una estructura política
similar a la de la Urbe.
En el año 82 a.C., con la Urbe inmersa en un estado de terror y sin ma­
gistrados supremos, el poder volvió al Senado (interregnum) y el interrex
L. Valerio Flaco convocó al pueblo para la elección de Cornelio Sila como dic­
tador: lex Valería de Sulla dictatore, confitiéndole el poder máximo durante
un tiempo que no se limitaba a los seis meses (tal vez tres años, o hasta que
se superase la situación del momento); a Sila se debieron numerosas refor­
mas, como el aumento del número de integrantes de algunas magistraturas,
la reorganización del Senado (el número de senadores se fijó en seiscientos,
es decir, el doble que hasta entonces, perteneciendo los nuevos al estamento
de los equ.ite!>'), la limitación de la intercessio de los tribunos de la plebe y el
sometimiento de los plebiscitos a la auctorítas senatotial. Aunque a primera
vista esto último suponía volver a la situación anterior a la le-r: Hortensia
(§
el planteamiento actual era bien diferente: antes de 286 a.c. la auto­
tización preventiva del Senado estaba destinada a asegurar la participación
de los senadores patricios, mientras que ahora, desaparecida la contraposi­
ción patricios-plebeyos, sólo se trataba de limitar la iniciativa de los tribunos
y someterlos al control del Senado (una lex Pompeia Licinia de tribunicia
pOlestate, propuesta por Pompeyo y Craso en el año 70 a.c., eliminó de
nuevo la subordinación de los plebiscitos a la auctorítas senatorial).
Tras la renuncia voluntaria de Sila al ejercicio del poder (79 a.c.), se vol­
vió pronto a la incierta situación antetior, hasta que tras el "primer ttiumvi­
rato» (Pompeyo, César y Craso
que Cicerón rechazó la oferta de Cé­
sar de integrarse en él-: años
a.c., luego prorrogado) y un breve
período en que Pompeyo fue cónsul único (consul sine conlega, año 52 a.c.:
una forma encubierta de dictadura), César se convirtió de hecho, tras su vic­
- 99­
J:<.L I'ltiNUI'AlJU
toria sobre Pompeyo en Farsalia (48 a.c.), en dueño de Roma. Confirmada su
dictadura varias veces, en el 44 a.C. le fue conferida con carácter vitalicio, pero
ese mismo año, el día 15 de marzo, cayó asesinado a manos de elementos tra­
dicionales del Senado. Veintitrés puñaladas acabaron con la vida de quien para
muchos es en absoluto la figura más relevante de la historia romana. No es
descartable que Cicerón estuviera informado de la conjura contra Cés¡¡r (él
era, además, amigo de Casio, aunque en aquel momento se hubiera enfriado
su anterior buena relación con Bruto), pero no fue el promotor de la misma:
Cicerón, adfamiliares 12.3 y 4.
César representa ya un claro precedente del Principado, aunque el nuevo
régimen sólo llegaría propiamente en el año 27 a.C., tras la victoria de Octa­
vio (Augusto) sobre Marco Antonio -con el que, y junto a Lépido, había for­
mado el «segundo triumvirato» (§ 13.2)- en la batalla naval de Actium (31
a.C.). Por lo demás, la idea del Principado (aunque, naturalmente, no en el
sentido en que más tarde llegaría a plasmarse) se encuentra anunciada en el
de republica de Cicerón (106-43 a.C.), quien, firme defensor de la tradicio­
nal constitución republicana, preconizaba la necesidad de un guardián o tu­
tor de la misma que evitara su naufragio, y que en su mente quizá no fuera
otro que el propio Cicerón.
Los cuatro grandes acontecimientos finales que derrumbaron la República
fueron los siguientes: la victoria de César en Farsalia sobre Pompeyo y ulterior
muerte de éste (48 a.C.), la derrota del ejército republicano en Tapsos y sui­
cidio de Catón el Viejo en Útica (46 a.c.), la batalla de Filipos y muerte de
Bruto y Casio (42 a.C.), y la victoria de Augusto en Actium (31 a.c.).
13.2.
El Principado de Augusto
Tras el asesinato de César, un plebiscito del año 43 a.c., la lex Titia
de triumviris rei publicae constituendae, confirmó el poder máximo
por cinco años (luego prorrogado por otros cinco) a Marco Antonio,
Octavio y Lépido: el «segundo triumvirato»; Lépido renunció en el 36
a.c. (conservando hasta su muerte, 12 a.c., el pontificado máximo) y
la lucha se centró entre los dos primeros. Derrotado Marco Antonio en
la batalla de Actium (31 a.c.), Octavio quedaba convertido en titular
único del poder; con él se inicia un régimen nuevo: el Principado.
Octavio fue un político de gran habilidad, que supo interpretar las
aspiraciones de los distintos estamentos romanos de la época. Con
perspicacia política devolvió el poder en la famosa sesión del Senado
celebrada el13 de enero del año 27 a.c. y expresó su «deseo» de aban­
donar la vida pública; ante los ruegos senatoriales aceptó un supremo
-100­
!í
1j
mando militar por diez años sobre las provincias no pacificadas, a la
par que los senadores le concedían el título de Augustus, que le con­
fería la máxima autoridal·~ctoritas). El propio Augusto reconocía
que desde entonces fue superior a todos en autoridad, aun cuando
no tuviera mayor poder que sus colegas magistrados (Res Gestae, 34).
Las Res Gestae divi Augusti, «gestas o hazañas del divino Augusto», re­
dactadas por el propio Augusto un año antes de morir, son un relato propa­
gandístico que figuraba expuesto en muchas de las principales ciudades del
Imperio: se ha conservado en su mayor parte la inscripción de Ankara (ellla­
mado Monumentum Ancyranum) y, en menor medida, la de Antioquía (Mo­
numentumAntiochenum). Gracias a esos documentos epigráficos se puede
conocer la personalidad de Augusto y las ideas que sirvieron de base al Prin­
cipado. Algunas ediciones: de MOMMSEN (Berlin, 188Y; reimp. 1970); GAGE
(Paris, 1935); RAMSAYY PREMERSTEIN, del MonumentumAntiochenum (Leipzig,
1927; reimp. 1963); GUARINO (Milano, 19682); esencial ahora GUIZZI, Augusto.
La politica della memoria (Roma, 1999). Una traducción al español de FATÁS
y MARTÍN-BUENO (Zaragoza, 1987).
Por otra parte, desde el año 31 al 23 a.c. Augusto se presentó a las
elecciones consulares anuales, y siempre fue elegido. Ese último año
obtuvo a través de un plebiscito la potestad tribunicia (tribunicia po­
testas) con carácter vitalicio, lo que le otorgaba todos los poderes que
habían tenido los tribunos de la plebe --en la práctica mucho mayo­
res-, y, a través de una ley de los comicios centuriados, el imperio
proconsular mayor e infinito (imperium proconsulare maius et infi­
nitum) que le confería, también de porvida, el gobierno supremo de
todas las provincias, aunque las de menor interés militar quedasen
bajo el control del Senado (pero siempre bajo la supervisión de Au­
gusto). Por ello, algunos entienden que el origen del Principado quizá
deba situarse en el año 23 a.c., y no cuatro años antes.
Los poderes concentrados en la persona de Augusto, que toma­
ron como modelo los de los magistrados republicanos (cónsules, pro­
cónsules y tribunos de la plebe), no lo convirtieron propiamente en
un magistrado distinto a los demás, sino en una figura especial de ca­
rácter vitalicio al margen de la constitución republicana: el princeps
romanorum, el primero de los ciudadanos romanos.
-101­
!'J .LJ
13.3.
-11.lJ1VIUflL"L:'.l~LI1:'lU;'\J.llV
nVIYLl"U"j'-..l
1
0U ru¡'\",;l:.r'-..>lUn .Gl...lft1.JrJ..:...t"l
La sucesión en el Principado
Lo que propició que se concentrara en la persona de Augusto
tanto poder fue su enorme carisma personal. El oroblema se
ría a la hora de la sucesión.
En principio, Augusto se había presentado como restaurador de la
República y, por tanto, a su muerte el poder debía volver al Senado y
al pueblo. Al margen de que una vuelta atrás no resultaba posible en
la práctica ni tampoco era teóricamente aconsejable, el Senado con­
servaba todavía importancia y fuerza, pero el pueblo en cuanto tal ya
nOj" en cambio, había que contar con otro elemento que sí la tenía y
grande: el
o, quizá mejor, los ejércitos. De ahí que ante la ine­
xistencia de una normativa que estableciera criterios específicos so­
bre la sucesión, ésta descansara en quienes verdaderamente detenta­
ban influencia y fuerza: el propio emperador, el ejército y, en menor
medida, el Senado. En la práctica todo dependía de las circunstancias
concretas de cada caso: por una parte, el princeps solía procurar que
su sucesor fuera una persona de su entorno, y, a ser posible, miem­
bro de su familiaj por otra, el Senado trataba de que el nuevo prin­
ceps no fuera un elemento hostil para sus intereses; y, por último,
como el apoyo más firme del emperador lo constituía el ejército, tam­
bién éste jugaba un papel primordial a la hora de la sucesión, hasta el
, punto de que a veces impuso por la fuerza su deseo.
Augusto, tras ver fracasadas distintas expectativas que entendía preferi­
bles, adoptó a Tiberio (un hijastro por el que sentía poco afecto) incorpo­
rándolo luego a las tareas de gobierno; con ello trataba de transmitirle de al­
gún modo su carisma y de presentarlo como el sucesor idóneo. A la muerte
de
siguió la confirmación de Tiberio, y los emperadores posteriores:
Calígula, Claudio y Nerón, pertenecieron al mismo entorno (dinastía JulioTras el suicidio de Nerón (año 68
emperador que en sus últi­
mos años tuvo continuos enfrentamientos con Senado, se entró en un año
de anarquía en el que fueron emperadores sucesivamente:
por el Senado, Otón, por los pretorianos, yVítelio, comandante del piprrí",...
del Rhin, todos ellos de trágico final; con Vespasiano, jefe del ejército de
dea y apoyado por todas las legiones de Oriente, dio inicio la dinastía Flavia
(69-96: Vespasiano, Tito y Domiciano), que cayó en septiembre del 96 con el
asesinato de Domiciano, odiado en el ámbito senatorial. El Senado proclamó
entonces prlnceps a uno de sus integrantes, el anciano Nerva (hijo y nieto de
-102
~
.
."
juristas: § 16.3), con quien dio comienzo el largo periodo -que coincide con
el mejor momento del Principado-- de los emperadores adoptivos:
(98-117), Adriano (117-138). "..itonino Pío (138-161) y Marco Aurelio
180), donde el princeps, el'l"1jllínea iniciada por Augusto, adoptaba a quien
consideraba como más idóneo y capaz para sucederle.
Marco Aurelio, el emperador-filósofo (es el último «grande" del estoi­
cismo romano: sus doce libros de Soliloquio!>~ Pensamientos o Meditaciones
eis beautón, en griego I, escritos al final de su vida, constituyen una bellí­
sima reflexión sobre la vida, la muerte y la conducta, escritos desde la pers­
pectiva de un hombre ejemplar que se encuentra en la cúspide del poder),
asoció primero al poder a su hermano adoptivo Lucio Vero (los divi fratres)
y, años después de la muerte
a su hijo Commodo, que, al tener un
poder formalmente idéntico al de su padre Marco Aurelio, le sucedió sin más
al motir. El gobierno de Commodo, muy joven al acceder al poder, fue un cú­
mulo de desaciertos; tras sucesivas conjuraciones, fue asesinado el último día
del año 192 a instancias de los pretorianos, quienes nombraron princeps a
Helvio Pertinax, hasta entonces praefectus urbi. El gobierno de éste ni si­
quiera duró tres meses: diversas reformas militares y civiles que trató de in­
troducir no gustaron al ejército, y cayó también asesinado a manos de ele­
mentos pretorianos. Se abrió asi un nuevo período de anarquía militar (donde
se llegó incluso al bochornoso espectáculo de la subasta del Imperio resuelta
a favor de Didio Juliano) hasta que Septimio Severo, jefe del ejército de
tras derrotar a Niger y a Albino,
de los ejércitos de Siria y Britania,
prevalecer. Con él da inicio la dinastía de los Severos (193 Ó 197-235: Septimio
Severo, Caracalla, [Macrino], Heliogábalo y Alejandro Severo), que tiene ya un
signo absolutista. Tras el asesinato de Alejandro Severo en el año 235 se en­
traría en un larguísimo período de anarquía militar que duraría medio siglo.
BmLIOGRAFIA
SYME, La revolución romana (1939; trad. esp. Madrid, 1989); WICKERT,
Princeps (civitatis), en RE. 22.2 (1954); LEPORE, /1 «j)rinceps» ciceroniano e
Le stecle
gli ideali politici delta tarda repubblica (Napoli, 1954);
d'Auguste (París, 1955), trad. esp., El siglo de Augusto (Madrid, 1996); BIS­
CARDI, La crisi delta Repubblica romana, en Labeo 5 (1959) pp. 92 ss.; MI­
QUEL, El problema de la sucesión de Augusto2 (Madríd, 1969); DE MARTINO,
Costituzione H2 , pp. 437 ss., HF y IV.I 2 ; M. A. LEVI, La costituzione romana
dai Gracchi a Giulio Cesare (Milano, 1974); GlIIZZI, /1 princípato tra «respu­
blica» e potere assoluto (1974; reimp. Napoli, 1989); GUARINO, La democra­
zia a Roma (Napolí, 1979); GUARINO, Gli aspetti giuridici del Principato, en
ANRW 2.13 (1980) pp. 3 ss.;
Principe-/stituzionalita-Princípato,
en «Diritto». /ncontri e scontri (Bologna, 1981) pp. 565 ss.; BETI1, La crisi de­
-103­
"
!la Repubblica e la genesi del Principato a Roma (a cura di G. Crifó) (Roma,
1982); M. A. LEVI, Augusto e il suo tempo (Milano, 1986); CERAMI, Potere ed
ordinamento nella esperlenza costituzior¡o,le romana (Torino,
TONDO, Crisí della repubblica e formazíone del Prlncipato in Roma
1988); AMARELLl, Trasmissíone rifiuto usurpazione. Vicende del potere
degli imperatorl romani (Napoli, 1989); TONDO, Aspetti del Principato e
dell'ordinamento in Roma (Milano, 1991); AA.W., Storla di Roma, dirigida
por A. Schiavone, 2-II: 1 principi e il mondo (Torino, 1991); GUIZZI, Potere e
consenso nella «costituzíone» augustea, en Poder político y derecho en la
Roma clásica (Madrid, 1996) pp. 31 SS.; CANFORA, Giulio Cesare. Il dittatore
democratico (Bari, 1999); GU17J.J, Augusto. La politica delta memoria
(Roma, 1999); GABBA-MANTOVANI, lntroduzione, pp. 119 SS., 227 ss.
§ 14.
INSTITUCIONES POLITICAS
1. Pervivencia de las instituciones republicanas. El Senado.­
2. La administración imperlal.-3. La administración de las pro­
vincias.
14.1. Pervivencia de las instituciones
republicanas. El Senado
Los órganos de la constitución republicana no desaparecieron en
el Principado, que sustancialmente suponía la pervivencia de la Re­
pública con la incorporación de un nuevo aunque primordial ele­
mento: el princeps. Así pues, las asambleas populares, las magistratu­
ras y el Senado pervivieron, si bien su relevancia fue cada vez menor,
sobre todo en los dos primeros casos.
Las asambleas populares entraron en decadencia con rapidez
y perdieron sus antiguas funciones; en realidad, no podía ser de otra
forma, pues las masas urbanas, además de estar muy proletarizadas
desde el período final republicano, no representaban al número cada
vez mayor de ciudadanos esparcidos por el Imperio. Poco a poco que­
daron convertidas en simples piezas decorativas.
a)
~~
muy posible que, al menos a lo largo del siglo 1 d.C., los emperadores
recibieran formalmente el ímperium a través de una lex centuriata
de imperio, de los comi, Aor centurias, y la potestad tribunicia a
través de una lex de potestate tribunicia, de los concilia plebisj pero
se trataba en la práctica de simples aclamaciones.
En lo que atañe a la elección de magistrados ordinarios, el papel
de los comicios quedó convertido, desde comienzos del siglo I d.C.,
en una mera aprobación de la lista presentada por una comisión
mixta de senadores y equítes (desde Tiberio sólo de senadores), que
a su vez solía recoger las sugerencias del princeps.
b) Las magistraturas republicanas, sobre todo las que tenían im­
portancia política y militar, entraron en declive: casi todas sus funcio­
nes o bien fueron asumidas por el propio princeps o por los nuevos
funcionarios imperiales (§ 14.2). Cabe reseñar, no obstante, el papel
de los cónsules y pretores.
Como es fácil de comprender, aun cuando los cónsules continua­
ron nombrándose, sus funciones de jefatura militar y política queda­
ron borradas casi por completo ante la existencia del princeps. El con­
sulado se convirtió en buena medida en un cargo honorífico, e
incluso no era infrecuente que además de la pareja de cónsules ordi­
narios se eligieran otras para el mismo año (consules suffectí). A los
cónsules se encomendaron en esta época algunas funciones jurisdic­
cionales extra ordinem; así, desde Augusto las reclamaciones de fi­
deicomisos, desde Claudio el nombramiento de tutores, desde Anto­
nino Pío las reclamaciones de alimentos entre parientes, etc.
La magistratura que resultó menos alterada con la nueva situación
fue la pretura, sin duda por encargarse de la jurisdicción ordinaria, ta­
rea que carecía de relevancia militar y política. Pese a todo, las gran­
des innovaciones pretorias quedaron atrás y el Edicto se fue transmi­
tiendo prácticamente sin alteraciones de año en año hasta que en la
época de Adriano quedó fijado de forma definitiva (§ 15.3).
Por cuanto afecta a la aprobación de leyes, todavía bajo Augusto se
votaron muchas, en su mayor parte plebiscitos, pero tal práctica fue
cada vez menos frecuente y desapareció en el mismo siglo I d.C.; su
lugar fue ocupado por los senadoconsultos (§ 15.1). Por otra parte, es
e) El órgano constitucional que mayor fuerza tuvo en el Princi­
pado fue el Senado, aunque los emperadores procuraran controlarlo
a través, sobre todo, de sus recomendaciones en favor de determina­
das personas afectas para que alcanzaran las magistraturas, convir­
tiéndose después en senadores. En consideración al relevante papel
-104­
-105­
r~L
autonomia frente al princeps~
del Senado y a su, hasta cierto
Mommsen hablaba, con cierta imorooíedad de una «división de po­
deres» entre ambos (diarquía).
Por una parte perviven las antiguas magistraturas, en principio domina­
das por el Senado (aunque el príncipe solía hacer recomendaciones previas),
y por otra aparecen los nuevos funcionarios imperiales nombrados directa­
mente por el emperador y con los que nada tiene que ver el Senado; existen
provincias «imperiales», controladas directamente por el princeps, y otras
controladas por el Senado, pero mientras en aquéllas el Se­
nado no intervenía para nada, en éstas el emperador sí solía hacerlo. Así
pues, una igualdad de poder no existía en la práctica, aunque el papel del Se­
nado fuera importante y los principes buscaran su colaboración y procuraran
evitar los enfrentamientos con él.
El número de senadores se fijó por Augusto en seiscientos, es de­
cir, que tras el aumento a novecientos en época de César, se volvió a
la composición· establecida por Sila. Una ley popular (lex Julia de se­
natu), quizá del año 9 a.c., reguló el funcionamiento del Senado. En
orincipio, este órgano conservó las atribuciones que tenía en época
publicana, aunque la existencia del princeps y las competencias que
éste tenía asumidas las limitaban de hecho. Además se le atribuyeron
algunas otras; así, al margen de la ya referida en materia de elección
de magistrados, el Senado pasó en la práctica a ocupar la posición de
las asambleas populares en el ámbito legislativo (§ 15.1).
14.2.
La administración imperial
Para hacer efectiva la idea del Principado, Augusto y los empera­
dores posteriores crearon, tanto para la administración del Imperio
como para la Urbe, un amplio aparato administrativo cubierto por
personas de su confianza. En teoría ello quizá no hubiera sido nece­
sario al subsistir los antiguos órganos republicanos, pero se trataba de
algo que los emperadores entendieron como del más alto interés
como medio de asegurarse el control político general. A'iÍ, frente a las
antiguas magistraturas republicanas, que cada vez tendrían menor re­
levancia, aparecieron los nuevos funcionarios imperiales, con unas
-106
rrul"lLl1."'fU)\)
S
H:
características diferentes a las de las magistraturas: a) los cargos eran
remunerados; b) el emperador nombraba y destituía libremente a
esos funcionarios y, pOl ~to, no ejercían sus funciones por un
tiempo determinado, yc) frente a la independencia de los magistra­
dos republicanos, los nuevos funcionarios estaban jerarquizados ya la
cabeza de esa jerarquía figuraba el princeps.
Los funcionarios más importantes eran los prefectos (praefectt) ,
casi todos ellos elegidos por el princeps de entre personas pertene­
cientes a la clase de los caballeros (equítes). El más alto rango lo
tentaban los praefecti praetorio,
de la importante guardia perso­
nal del emperador (los pretorianos), cuyo número solía oscilar entre
uno y tres; en la práctica venían a ser la') personas con mayor poder
tras el emperador. Pese a tratarse de un cargo de confianza, estos pre­
fectos no siempre fueron leales al princeps que los había nombrado,
pues distintas conspiraciones estuvieron dirigidas por ellos mismos.
Además de alguno otro de menor relieve, tres juristas importantes al­
canzaron este cargo: Papiniano (con Septimio Severo), P-,mlo y Ulpiano
(ambos con Alejandro Severo, aunque hoy tiende a pensarse que
Paulo con Heliogábalo). Por la relevancia económica y por la configu­
ración especial de la provincia Egipto, el praefectus Aegypti (§
tenía un rango inmediatamente inferior a los praefecti praetorio.
f
Dentro de la Urbe los tres prefectos principales, que absorbieron
el gobierno efectivo de la ciudad y desplazaron en la práctica a los an­
tiguos magistrados, fueron: el praefectus urbi, encargado de mante­
ner el orden público en sus diferentes facetas y que, por excepción,
era elegido de entre la clase senatorial; el praefectus annonae, en­
cargado del abasto de alimentos, y el praefectus vigilium, a quien es­
taba encomendada la vigilancia nocturna de la dudad y el importante
servicio de bomberos.
A los praefecti se les concedió jurisdicción extra ordinem, delegada por
los príncipes, en los asuntos relacionados con sus funciones. En el siglo III
d.C. el praefectus praetorio sustituyó al emperador en las apelaciones de las
sentencias, tanto civiles como penales, en todo el Imperio.
Inferior categoría que los praefecti tenían los secretarios de la can­
cillería imoerial. cuya misión consistía en instruir y despachar la mul­
107
titud de los asuntos que llegaban hasta el emperador. Esos puestos fueron ocupados casi todos en principio por libertos del prínceps; bajo Augusto eran simples secretarios personales, y fue creó las diferentes secciones especiali7..adas y les dio categoría oficial. Con Adriano se reorganizó la cancillería imperial y los puestos princi­
pales fueron ya desempeñados por caballeros (cosa no infrecuente desde finales del siglo 1 d.C.). Las principales secretarías eran las siguientes: la de administración
del fisco (a rationibus), que era la más importante, creada por Clau­
dia y transformada por Adriano; la encargada de la correspondencia
oficial del emperador (ab epistulis), desglosada en dos bajo Adriano
para distinguir la correspondencia latina de la griega; la que tenía en­
comendada la instrucción de las causas judiciales sometidas extra or­
dínem ante el emperador (a cognitioníbus), y la encargada de res­
en las mismas instancias presentadas por los solicitantes, a las
consultas jurídicas dirigidas al emperador (a líbellís).
Además, y como es natural, el emperador solía estar asesorado
por personas de reconocida valía en los ámbitos más variados, entre
ellos el jurídico; no obstante, hasta Adriano ese consejo asesor (con­
silium príncipis) no tuvo propiamente carácter formal. Consejeros
de los príncipes fueron muchos de los más eminentes juristas.
14.3.
La administración de las provincias
Al igual que en el período republicano, el territorio se dividía ad­
ministrativamente en provincias (provincíae), quedando exceptuado
de ese régimen la península itálica, que gozaba de una situación
tica especial, estando su suelo exento de tributación. En la misma
nesis del Principado surgió la distinción entre provincias imperiales y
senatoriales: las primeras gobernadas por representantes del prín­
ceps (legati augusti, o procuratores) , en tanto que las segundas lo
eran habitualmente por ex-magistrados mayores designados por el
Senado -si bien el emperador solía también intervenir en su elec­
ción- y que recibían el nombre de proconsules, aunque la magistra­
tura previa que hubieran desempeñado fuera la pretura.
-108
El criterio que sirvió de base para la división fue el de la importancia miy también la económica, de los diferentes territorios; así, las provincias
que por su ubicación geogr::,sa o por necesidades internas precisaban de
tropas estables quedaron l1!lío el control directo del princeps, mientras que
las restantes fueron atribuidas a la administración senatorial.-EI territorio de
Hi!>panía quedó dividido desde Augusto en tres provincias: Tarraconense,
Lusitania y Bética, con capitales en Tarragona, Mérida y Córdoba, respectiva­
mente; s6lo la Bética fue provincia senatorial. ta Galaecia fue provincia au­
tónoma desde el siglo IlI.-Carácter especial tenía la provincia de Egipto, en
la que el emperador de Roma aparecía como sucesor de la dinastía de los To­
lomeos; era gobernada por un prefecto
directamente por el prin­
ceps de entre la clase de los caballeros, el praefectu.., Aegypti, de rango sólo
inferior al praefectus praetorio.
El suelo provincial era considerado, salvo excepciones, de propie­
dad pública y, por tanto, sobre él no cabe en sentido estricto dominio
privado; no obstante, la situación de los particulares sobre los inmue­
bles era similar a la de los propietarios itálicos, aun cuando los
provinciales estuvieran, como regla general, sometidos a tributación.
El impuesto que gravaba los fundos de las provincias senatoriales (sU­
pendíum) era ingresado en el aerarium, administrado por el Senado, en
tanto que el impuesto sobre los inmuebles sitos en las provincias imperiales
(tributum) pasaba al fisco (jiscus) delprinceps.
En las provincias, la propaganda y el culto al princeps solían ser exagera­
dos.-Dentro de las provincias había distinto tipo de localidades, gobernadas
por magistrados locales (duoviri o quattuorviri, aediles, quaestores), con un
Senado semejante al de la Urbe, etc. Para los municipios itálicos Augusto ha­
bía dado una lex: Julia munícípalis, que serviría luego de modelo para los mu­
nicipios de provincias; de época Flavia (finales del siglo I d.C.) data una adap­
tación de la misma, llamada lex Flavia municípalis, de la que conocemos
distintas copias para municipios de la Bética: Malaca, Salpensa, Basilipo y, so­
enJRS 76 [1986] pp. 147
bre todo, Irni, que es la más completa
ss.; A. y X. D'ORS, Lex Jrnítana [Santiago, 1988]). De la época de César, año 44
a.c., data ya la ley para la colonia de Ursa (la actual Osuna): lex Ursonensis
(FJRA I, pp. 177 ss.), probablemente copia de una ley general para colonias.
a.
El grado de romanización de las distintas provincias no fue uni­
forme; en general, fue considerablemente mayor en las de la parte oc­
cidental del Imoerio que en las de la oriental (mucho más cultas éstas
-109­
:$ J.J
por el influjo helenístico, que oponía resistencia). En el ámbito jurí­
dico un medio de apoyo de la romani7.ación fue la concesión de la ciu­
dadanía romana, lo que en el Principado cada vez fue más frecuente,
y no sólo a los latinos (que constituían un estadio intermedio), sino
también a los peregrinos. En el año 212 d.C. un edicto del empet:ador
Antonino Caracalla otorgó la ciudadanía a todos los habitantes libres
del Imperio (consfítutio Antoniniana de civitate peregrinis danda),
con la sola excepción de los «dediticios» (dedifícií),' el edicto se fra­
guó bajo Septimio Severo, pero sólo fue promulgado por Caracalla
poco tiempo después de acceder al gobierno.
B)
EL DERECHO EN EL PRINCIPADO
/
§ 15.
1. Los senadoconsultos. -2. Las constituciones imperiales. Los res­
criptos.-3. La redacción definitiva del Edicto.
15.1.
Existen dudas sobre quiénes eran esos dediticii excluidos, pues la fuente
principal de información (Pap. Giessen 40.1), al margen de ser una traduc­
ción griega, ha llegado en estado muy deficiente. En principio los dediticii
eran los extranjeros que habían luchado contra Roma, habían sido vencidos
y se entregaron a discreción (vid., por ej., Gai.
los excluidos de la ciu­
dadanía por el edicto de Caracalla tal vez fueran (según A d'Ors) grupos ais­
lados de soldados bárbaros que se habían incorporado al ejército romano y
que no tenían un status ciudadanO.-La razón que indujo al emperador a
equiparar jurídicamente a todos los habitantes libres del Imperio poco tiene
que ver con sentimientos humanitarios de Caracalla, y sí, sobre todo, con el
afán de incrementar la recaudación de determinados impuestos. En cual­
quier caso, la constitutio Antoniniana propició todavía más la asimilación de
Italia a las provincias.
BIBLlOGRAFIA
CROOK, «Consilium principis» (Cambridge, 1955); GRELLE, «Stipendium
vel tríbutUm». L'imposizione fondiaria nelle dottrine giuridiche del 11 e 111
secolo (Napoli, 1963); A O'ORS, Nuevos estudios sobre la «constitutío Anto­
niniana», en Atti del Xl Congresso Internazionale di Papirologia (Milano
1966) pp. 408 ss. y últimas observaciones en Nuevos papeles del oficio uni­
versitario (Madrid, 1980) pp. 153 ss.;
Die Funktion des Konsiliums
in der magistratischen Strafjustiz und im Kaisergericht, 1, en Z)S. 84 (1967)
pp. 218 ss., Y 11, enZS'S. 85 (1968) pp. 253 ss.; DE MAKI1NO, Costituzione IV. 1,
esp. pp. 549 ss. y IV.2; H. WOLFF, Die Constitutio Antoniniana und Papyrus
Gies:~ensis 40.1 (Kbln, 1976);
Lex de imperio Vespasiani, en fRS. 67
(1977) pp. 95 ss.; A\1ARELLl, «Consilia principutn» (Napoli, 1983); LUZZATTO,
Roma e le provincie, vol. 1: Organi2Zazione, economía, societa (Bologna,
1985); MA77A, MAsl y
en Lineamenti 2 , pp. 387 ss., 403 ss. y470 SS.;
CI-IASTAGNOL, Le Senat romain a l'epoche imperiale (Paris, 1992).
-110­
FORMAS NORMATNAS FUNDAMENTADAS
EN LA POTESTAD IMPERIAL
Los senadoconsultos
La legislación popular, tras su florecimiento durante el gobierno
de Augusto, cayó luego en desuso con rapidez y el Senado pasó a ocu­
par en la práctica la posición de las asambleas populares en el ámbito
legislativo. Cierto es que el Senado no podía aprobar leyes, pues el
concepto de lex en esta época fue el mismo que en el período repu­
blicano (es decir, la ragatio aprobada por las asambleas populares),
pero, aunque no sin ciertas vacilaciones y discusiones, los senatus­
consulta terminaron por ser equiparados a las leyes y pasaron a de­
sempeñar el papel de la.,> mismas.
Gayo (Gai. 1.4) dice que los senadoconsultos legts vicem optinent (sobre
esta expresión, § 15.2), aunque agrega que eso había sido discutido: quam­
vis fuerit quaesitum. Algunos decenios después, Ulpiano dirá ya que non
ambigitur senatum tusfacere posse (D. 1.3.9). Vid. infra.
'"
Desde Adriano los senadoconsultos quedaron paulatinamente
convertidos en una formalidad, pues el Senado solía limitarse a acla­
mar la propuesta (oratio) leída por el prínceps o por un represen­
tante suyo, sin introducir en ella ninguna modif1cación. Así pues,
desde mediados del siglo II d.C. lo esencial es ya la arafío principis,
que incluso prevalece como denominación: aratio divi Marcí, arafía
divi PU, etc.
A diferencia de lo sucedido hasta entonces, desde mediados del
siglo 1 d.C. los senadoconsultos relativos a materias de derecho pri­
vado fueron muy numerosos.
111­
l/
Entre los más importantes pueden mencionarse los siguientes: el Se. Ve­
llaeanum, de época de Claudia, que prohibió la intereessio de las
el Se. Neronianum, de hacia el 60 d.C., sobre convalidación de legados; el Se.
Trebellianum y el Pegasianum, del 62 y del 70 d.C., aproximadamente, so­
bre los fideicomisos de herencia; el Se. Macedonianum, también de hacia el
70 d.C., que prohibió los préstamos de dinero a los hijos de familia; el Se. lu­
ventianum, del 129 d.C., sobre la responsabilidad del poseedor de una he­
rencia, y los See. Tertullianum y Orfttianum, dados respectivamente en
época de Adriano y Marco Aurelio, sobre la sucesión legítima entre madres e
hijos.
Todavía en el siglo 1 d.C. los senadoconsultos relativos al derecho pri­
vado alcanzan eficacia en el ámbito del derecho honorario (p. ej., los scc. Ve­
leyano, Trebeliano, Pegasiano o Macedoniano), mientras que posteriormente
la alcanzan ya en el plano del lus eivile (p. ej. los scc. Tertuliano y Orficiano),
con lo que se puede decir, como afirma Gai 1.4, que legis vieem optinent
supra).
Los senadoconsultos desaparecieron con la época clásica; salvo al­
guna mínima excepción posterior de escasa importancia, los últimos
de alguna relevancia corresponden al período de los Severos.
poca importancia tienen los posteriores a esa época; los últimos do­
cumenrados son uno del 239 sobre el luto de las viudas (ej. 2.11.15, de Gor­
diano) y otro de hacia el 303 sobre sanciones corporales y pecuniarias contra
los cristianos, que coincide con la persecución de Diocleciano.
15.2.
Las constituciones imperiales
Bajo la denominación genérica de constitutiones imperiales, habi­
tual ya en el siglo II d.C., se comprenden distintos tipos de resolucio­
nes de los emperadores que tienen como fundamento el amplio po­
der concentrado en el princeps. Las formas típicas en que
cristalizaron esas resoluciones fueron: los edicta, los mandata, los
decreta, las epistulae y los rescripta, si bien la semejanza entre las dos
últimas es grande.
Al igual que indicaba respecto a los senadoconsultos, aunque ahora de
forma más tajante, dice Gayo (Gai. 1.5) que las eonstitutiones prineiPis «le­
-112 ­
~;J
gis vieem optinent»; esa expresión significa que tienen una eficacia similar a
las leyes. Gayo agrega a modo de fundamento -sin duda con cierta impro­
piedad, pues la lex de imperi"___ en su época mera ficción- que el impe­
rator recibía el poder del pueolo, y de ahí cabría deducir que sus disposicio­
nes representaban la voluntad popular. Más radical es la formulación que
aparece en un texto de Ulpiano (D. 1.4.1. pr.): «quod prineipiplaeuit, legis
babel vigorem», propia de un período absolutista como en el fondo lo es ya
el de los Severos -algunos han considerado, sin razón, el texto como inter­
polado.-Pese a las discusiones suscitadas sobre el fundamento del «poder
normativo del prineeps», lo cierto es que resulta muy natural desde el mo­
mento en que éste es el "motor» del nuevo régimen, en quien confluye la má­
xima potestad (y la máxima autoridad).
De esas formas de resolución imperiales, las que más se aproxi­
man al modo de actuación de los magistrados republicanos son los
edicta, que tuvieron como modelo los edictos magistratualesj no
obstante, aunque coinciden en el nombre y en la forma anunciadora
externa, la diferencia entre unos y otros es apreciable. Los edicta im­
periales que conocemos aparecen referidos a los campos más varia­
dos: administración de las provincias, concesiones de ciudadanía,
cuestiones de jurisdicción extra ordinem, etc.; en cambio, su rele­
vancia para el derecho privado fue muy escasa, pues los príncipes
prefirieron introducir las innovaciones generales en ese campo por
otras vías: en un primer momento a través de la legislación comicial,
y luego ya a través de los senadoconsultos. Los edictos eran expues­
tos al público y tenían vigencia, en principio, mientrd.s no eran dero­
gados.
llunbién tenían carácter general los mandatos (mandata) , que
eran instrucciones dadas por el princeps a los funcionarios (civiles y
militares) que le estaban subordinados. Particular relevancia tenían
los mandata dados a los gobernadores provinciales, sobre todo a los
de las provincias imperiales (jegati Augusti), aunque elprinceps tam­
bién solía dar instrucciones, por lo común a la hora de partir para de­
sempeñar su función, a los gobernadores de las provincias senatoria­
les (proconsules). Los mandata debieron ser en origen instrucciones
personales sobre cómo desempeñar mejor el cargo correspondiente,
pero pronto tendieron a estabilizarse a medida que se consolidó la
administración imperial: se llegó así a los mandatos prácticamente ho­
-113
3
~J
3
mogéneos para cada uno de los cargos, que se transmitían sin cam­
bios sustanciales de un emperador a otro.
Los mandata tuvieron relevancia sobre todo en el ámbito admi­
nistrativo, aunque afectaron también, directa o indirectamente, a otros
campos, entre ellos el derecho privado: así, mediante mandatos se
afianzó el testamento militar (testamentum militis) carente de forma,
mediante mandatos se prohibía a los gobernadores contraer matrimo­
nio con mujeres de la provincia que tenían encomendada, etc.
En los escritos jurisprudenciales, no obstante, los mandata no se inclu­
yen entre los distintos tipos de constituciones imperiales (cfr. Gai. l.5 y UI­
piano D. l.4.l.4), e incluso a veces aparecen como contrapuestos a ellas
(Marciano D. 47.22.3. pr. y Ulpiano D. 47.1l.6. pr.).-En Egipto, provincia
que tenía una organización interna especial, uno de los funcionarios más re­
levantes, tras elpraefectus Aegypti, era el Idios Lagos. En un gran rollo de pa­
piro descubierto en la segunda década de este siglo en Fayum (hoy conser­
vado en el museo de Berlín) se contiene un importante número de mandatos
(desde Augusto a Antonino Pío), en su mayoría extractados, dirigidos a ese
funcionario.
Los restantes tipos de constituciones imperiales están destinados a
decidir casos concretos. Así ocurre con los decretos (decreta), que
técnicamente eran decisiones judiciales di}=tadas por el emperador en
las controversias jurídicas criminales y civiles que le eran sometidas ex­
tra ordinem, bien en primera instancia o en apelación, lo que era más
habitual. Como es comprensible, el emperador solía actuar en estos
casos asesorado por los juristas que formaban parte de su consilium.
La jurisdicción extraordinaria (extra ordinem), tanto criminal como civil,
competía al emperador, aunque éste soliera delegarla en otras personas
(funcionarios imperiales o, a veces, magistrados); por ello, el princeps juz­
gaba habitualmente sólo en apelaciones, salvo que se tratara de juicios muy
importantes.-Por cuanto afecta a los juicios ordinarios privados, sólo desde
mediados del siglo I d.C. conocemos algunas intervenciones aisladas de los
emperadores en causas ya resueltas por jueces privados; así, Claudia (Sueto­
nio, Claud. 14) ordenó restitutiones in integrum de sentencias absolutorias
por pluris petitio de los demandantes, con lo que en esos casos debían
abrirse nuevos juicios ordinarios; Domiciano (Suetonio, Domit. 8) anuló sen­
tencias de los centumviri, etc.; pero elprinceps todavía no daba sentencias
-114­
~.J
nuevas que reemplazasen a las de los jueces ordinarios. Esto último sólo se
afianzó en el siglo I1, cuando se afirma el predominio general de la autoridad
imperial sobre las sentencias ~s jueces privados.
Esos decretos o sententiae imperiales que, como es natural, eran
inapelables, servían para dirimir la controversia concreta, pero tam­
bién como precedente alegable en el futuro ante los jueces en casos
análogos.
Distinta función que los decretos tenían las epistulae, que, como su
nombre sugiere, eran comunicaciones en forma epistolar que el prin­
ceps, a través de la secretaría ab epistulis, enviaba a funcionarios impe­
riales o a magistrados en contestación a preguntas formuladas por es­
crito por éstos sobre cuestiones controvertidas o sobre las que no
vieran claro cómo actuar; de ahí que su contenido pudiera ser variadí­
simo. Como es natural, el funcionario o magistrado debía luego proce­
der con arreglo a la respuesta que figuraba en la ePistula imperial.
Similares a las epistulae son los rescriptos (rescripta), afianzados
en época de Adriano, y que tienen especial importancia para la evo­
lución del derecho privado en los siglos 11 y III d.C., si bien no todos
los rescriptos afectan a esa esfera. Técnicamente el rescripto es el dic­
tamen emitido por el princeps, por lo común a petición de un par­
ticular, sobre una cuestión jurídica de interés actual para el peticiona­
rio. A diferencia de las epistulae, las respuestas eran agregadas en las
mismas instancias (libelli) presentadas por los peticionarios y venían
suscritas por el emperador. El original, compuesto del libellus y la
subscriptio se guardaba en los archivos imperiales, y una copia de la
respuesta imperial se exponía públicamente; el interesado (o intere­
sados) podían solicitar a su vez una copia.
Dado que el particular peticionario podía alegar en su instancia
unos hechos cuya veracidad no constaba, el juez competente sólo
quedaba vinculado por el rescripto imperial si los hechos que le sir­
vieron de base se comprobaban ante él como ciertos. Así pues, los
rescriptos afectaban únicamente a la cuestión de derecho planteada,
y en ese aspecto servían también como precedente vinculante para
casos futuros iguales o análogos.
-115 ­
~
El emperador emitía sus respuestas tras consultar con su consi­
lium, del que formaban parte los juristas más eminentes; de ahí que
esta actividad deba considerarse como un paso ulterior al ius publice
respondendi (§ 16.1) Yque los rescriptos recojan en el fondo derecho
jurisprudencial, aunque desarrollado bajo el amparo de la auctQritas
imperial.
Frente a la libenad con que operó la Jurisprudencia republicana, se per­
cibe un notable cambio desde comienzos del Principado. Con la concesión
del ius respondendi, las respuestas de los juristas ya no valdrán tanto por su
propia auctorítas, sino ex auctoritate Princzpis (§ 16.1). Desde mediados
del siglo II d.C., todos los juristas relevantes formaban pane del consilium
príncipís, y los paniculares solían consultar directamente al emperador sus
dudas jurídicas, que éste resolvía asesorado por los juristas. Por ello los
rescrzpta están en la misma línea de los tradicionales responsa jurispruden­
ciales.
Desde la época de Adriano los juristas refieren ya en sus escritos
los rescripta, integrándolos en la tradición jurisprudencia!. Esto pro­
picia que, al margen de la información de que disponemos por otras
fuentes posteriores (en especial, el Código de Justiniano), buena
parte de nuestro conocimiento de los rescriptos provenga de los mis­
mos escritos jurisprudenciales.
Se debe destacar que, a diferencia de lo que sucede cuando los
refieren el contenido del Edicto, o de un senadoconsulto, donde no es in­
frecuente que reproduzcan el texto origin
rescripto u otra constitución imoerial: se estima suficiente una referencia su­
maria de su contenido.
Los rescriptos tanto se
a cuestiones del procedimiento or­
dinario (formulario) como al extraordinario; no obstante, dado que el
entró paulatinamente en desuso tras la
«codificación» del Edicto bajo Adriano (§ 15.3), los rescripta cada vez
tuvieron mayor relación con la cognitío extra ordinem, de la que se
convirtieron en fuente esencial.
15.3.
J.::>
La redacción definitiva del Edicto
~
En el momento del trJl1sito de la República al Principado el texto
edictal estaba prácticamente estabilizado, y salvo pequeñas innova­
ciones se transmitía inalterado de un pretor a otro. Según atestiguan
algunas
muy posteriores, el emperador Adr.iano encomendó
al jurista Salvio Juliano la redacción definitiva del Edicto pretorio
del ediliCio). lo que tuvo lugar en fecha incierta, aunque convencio­
a fijarse ésta en torno al año 130 d.C.; cumplido el
encargo, el texto
aprobado mediante un senadoconsulto, que
prohibió su modificación a los pretores posteriores. Ese sería el
«Edicto perpetuo», denominación que alcanza un significado distinto
la expresión edictum perpetuum hacía refe­
del originario; en
rencia hasta entonces al programa jurisdiccional para todo el año de
magistratura (§ 12.2), en tanto que ahora alude a un texto oficial­
mente consolidado y, por tanto, defmitivo y permanente.
Pese a que las fuentes que nos informan de la fijación del Edicto por or­
den de Adriano son tardías, la doctrina mayoritaria admite el carácter histó­
rico de la misma, que por lo demás se corresponde bien con la politica jurí­
dica de Adriano. Resulta, sin embargo, extraño que no se aluda a ese
acontecimiento en el enchírídíon de Pompo nio (que menciona, en cambio,
aJuliano), ni en las institutíones de Gayo, ni en ningún otro texto conocido
de otro jurista o historiador contemporáneo a Juliano o posterior al mismo;
ello ha dado base a algunos autores (en especial a Guarino) para pensar que
la redacción julianea del Edicto sería una leyenda postclásica.
Precisamente con fundamento en el alto número de rescriptos y su altura
científica hasta Diocleciano (la decadencia de los mismos se inicia con Cons­
tantino), algunos autores prolongan hasta finales del siglo III o principios del
N la «época clásica» del derecho romano.
Parece probable que la labor de Juliano se hubiera limitado a sim­
plificar y dar cierta unidad al texto tradicional, sin efectuar modifica­
ciones sustanciales en el mismo, lo que no excluye que introdujera al­
guna nueva cláusula. Así pues, en lo esencial, el Edicto mantuvo su
«desordenado orden», que era fruto de la progresiva sedimentación
de su contenido, formado por la agrupación sistemática de títulos y
externas, lo que en ocasiones
cláusulas por motivos de
hace difícil encontrar la justificación racional de la ordenación de al­
gunas materias.
116
117
;,'
Aunque no lo conozcamos de forma directa, el orden sistemático del
Edicto adrianeo se puede reconstruir con bastante aproximación a través de
las obras de comentarios al mismo que hicieron los ¡mistas posteriores. Tras
otros intentos menos afortunados, la reconstrucción que hoy se utiliza se
debe a O. Lenel, quien se apoyó para realizarla fundamentalmente en los co­
mentarios ad Edictum de Ulpiano y Paulo, en el comentario ad Edictum pro­
vincia/e (que tenía un orden muy similar al pretorio) de Gayo, yen los Di­
gesta del propio Juliano, que en los primeros 58 libros seguían con fidelidad
el orden edictal. Aunque la reconstrucción de Lenel pueda ofrecer dudas en
algunos aspectos particulares, las líneas generales de la misma son indiscuti­
blemente válidas.
El Edicto estaba dividido en 45 títulos, que a su vez comprendían distin­
tas cláusulas edictales o «edictos». Estos títulos suelen dividirse convencio­
nalmente en cinco grandes partes:
La primera puede considerarse, en general, como relativa a la fase in iure
del procedimiento formulario, y su orden parece reflejar aproximativamente
el de los correspondientes actos procesales; así, tras dos titulos introductivos
sobre la jurisdicción (aunque parece más probable, en contra del parecer de
Lenel, que sólo existiera un título de iurisdictione), siguen: el m, de edendo
(relativo a la notificación previa del demandante al demandado sobre su in­
tención de litigar), el N, de pactis (situado aquí en razón de la transactio,
que es un modo de evitar los litigios, y constituye un prototipo de pactum,
por lo que en esa sede se trata también, por atracción, sobre la protección
pretoria general de los pactos convenidos), el V, de in tus vocando (es decir,
sobre la citación formal a juicio, y cuándo y a qué personas no debía hacerse
o había que solicitar para hacerlo permiso previo al magistrado), el VI, de pos­
tulando (sobre petición al pretor de la acci(?n procesal deseada), el VII, de
vadimoniís (promesas cautelares para asegurar la comparecencia del de­
mandado), el vm, de cognitoribus, procuratoribus et defensoribus (esto es,
sobre los representantes procesales; el edictum de negotiís gestis es tratado
al final de este título por ser la representación procesal el modelo arquetípico
de la gestión de negocios), el IX, de calumniatoribus (sobre la sanción con­
tra los que litigaban calumniae causa), el X, de in integrum restitutionibus
(su ubicación en la primera parte del Edicto obedece a que trM la decisión
del magistrado decretando esa medida, concede éste una acción u otro re­
curso procesal para hacerla eficaz), el XI, de receptis (donde el receptum ar­
bitrii arrastra a los otros recepta), el XII, de satisdando (sobre la prestación
de garantías procesales), y el XIII, relativo a los praeiudicía.
La segunda parte se iniciaría, según la partición convencional, con el tí­
tulo XN, de ludiciis, pero que bien pudiera considerarse como último de la
primera; en distintas cláusulas se trata aquí sobre las interrogationes in iure,
el iusiurandum in iure, la acción noxal, etc. En un amplio título XV, de his
quae cuiusque in bonís sunl, figuraban, entre otras materias, la protección
-118
"--'
procesal de la propiedad y de los otros derechos reales, lapelilfo hereditatts,
las acciones procedentes a causa de daños patrimoniales, las acciones divi­
sorias, etc. Al título XVI, de rp'J:;sis et sumplibus funerum, seguía una im­
portante serie de títulos por fizón de las materias que en ellos se trataba: el
XVII, de rebus creditis, con la condictio y distintas acciones in factum crea­
das a semejanza de ella; el XVIII, donde aparedan las acciones adyectícias; el
XIX, de bonaefidei iudiciís, en el que figuraban las fórmulas de los juicios de
buena fe (depósito, fiducia, mandato, sociedad, compraventa y arrenda­
miento), que atraía al título XX, de re uxoria, por figurar en él, junto a la res­
tante regulación en mateda de restitución dotal, la formula de la actio reí
uxoriae, también de buena fe, y al XXII, de tuteli!>~ por estar en él, junto a las
otras acciones de tutela, la acUo tutelae, que asimismo era de buena fe; el tí­
tulo XXI, de liberls el de ventre, que se interpone entre ambos, es claro que
es atraído por el de re uxoria. El título XXIII, defuros, debió quedar atraído
por el de las tutelas a través de la actio ratíonibus distrahendis, que se daba
contra el tutor legitimo por la malversación de los bienes pupilares, como si
fuera un ladrón. El título XXN, de iure patronatus, nada tiene que ver con el
anterior, a no ser que se quiera ver un lejano parentesco externo entre pa­
tronato y tutela.
La tercera parte se abría con el extenso título
relativo a la.., bonorum
possessiones, que atr'd.Ía a los títulos de testamentis y de legatis; sin relación
apreciable con la materia anterior figumn después los títulos de operis novi
nuntiatione, de damno infecto y de aquae pluviae arcendae; tampoco los
títulos siguientes, del XXXI al XXXV, tienen una relación clara ni con sus pre­
decesores ni entre ellos, dada la disparidad de materias de que tratan (causae
liberales, de publicani!>~ delitos varios de derecho pretorio, de infuriís).
La cuarta parte, que comprende los títulos XXXVI a XLII, se refiere a la
cosa juzgada (res iudicata) ya la ejecución de las sentencias. La quinta y úl­
tima recoge el extenso título XUII, de interdictis, en el que figuraban la.., fór­
mulas de todos los interdictos; el XIN, de exceptionibus, y el XLV, de stípu­
lationibus; en éste figuraban las fórmulas de determinadas estipulaciones
que debían darse de acuerdo con ese modelo edictal, y que, a veces, el pre­
tor imponía a los Iítigantes.
Junto a la redacción definitiva del edicto pretorio, Juliano realizó
también la del Edicto de los ediles curules, que incluía algunas mate­
rias de gran interés para el derecho privado, tales como la responsa­
bilidad de los vendedores de esclavos y animales mancipables, daños
causados en las cosas y en la.<¡ personas por animales peligrosos, etc.
Nada sabemos, en cambio, sobre la suerte del Edicto del pretor pere­
grino, que debió asimilarse pronto al del pretor urbano. Sobre el
Edicto provincial: § 17.1.
-119 ­
Después de la redacción definitiva de Juliano el texto edictal no
debió sufrir alteraciones y, por tanto, parece descartable que se crea­
ran luego nuevas fórmulas. Desde ese momento el procedimiento
formulario inicia su decadencia y cada vez se hace más habitual el pro­
cedimiento cognitorio, que terminó por desplazar al formulario <:(n la
primera mitad del siglo III d.C.
§ 16.
1. Poder imperial y fUI ~encia.-2. Literatura de los juristas
del Principado. -3. Losjuristas de Augusto a Adriano. Sabinianos
y proculianos.-4. Gayo.-5. Losjuristas tardo-clásicos.
16.1.
El procedimiento formulario (por supuesto pese a CJ. 2.57.1, del año
342, de Constantino y Constante) no debió ir en la práctica más allá de la
época de los Severos, aunque ya entonces estaba casi desplazado por el de
cognición oficial. Pese a ello los juristas severianos continuaron con los co­
mentarios tradicionales, entre ellos los comentarios ad Edictum.
BIBLIOGRAFIA
Da., «Edictum Perpetuum»3 O.eipzig, 1927); RICCOBONO Jr., 11 Gno­
mon delt1dios Lagos (Palermo, 1950); WESTERMANN y
Apokrimata.
Decísíons of Septimius Severus on Legal Matters (New York, 1954); IMPAlJ.o­
MENI, L'Editto degli edili curuli (Padova, 1955); KELLY, "Princeps iudex» (Wei­
mar, 1957); GUAIANDl, Legislazione imperiale e Giurisprudenza, 2 vols. (Mi­
lano, 1963); VOLTERRA, S.v. «Senatu.<; consulta», en NNDI. 16 (1969); MARTINI,
Ricerche in tema di Editto provinciale (Milano, 1969); FUENTESECA, La nece­
sidad de retomar al estudio del Edito pretorio, en Investigaciones de dere­
cho procesal romano (Salamanca, 1969) pp. 67 ss.; KAsER, Gli origini delta
«cognitio extra ordinem», ahora en Ausgewahlte Schriften 2 (Napolí, 1976)
pp. 507 SS.; SAMPER, Rescriptos preadrianeos, en Estudios Alvarez Suárez
(Madrid, 1978) pp. 465 ss.; PALAZZOLO, Processo civíle e política giudiziaria
nel Principato (forino, 1980); GUARINO, Laformazione del Editto perpetuo,
enANRW 2.13 (1980) pp. 62 ss.; NÓRR, Zur Reskriptenpraxis in der hohen
Prinzzpatszeit, en Zss. 98 (1981) pp. 1 ss.; HONORÉ, Emperors and Lawyers
1981); ORESTANO, Parola del potere, en «Diritto», incontri e scontri
(Bologna, 1981) pp. 565 ss.; GALLO, Sul potere normativo imperiale, en
SDHI. 48 (1983) pp. 413 SS.; MUSCA, Da Traíano a Settimio Severo: «senatu.<;­
consultum» e «oratio principis», en Labeo 31 (1985) pp. 7 SS.; ARCHI, Sulla
considetta massimazione delle costituzioni imperiah~ en Estudios A d'Ors
1 (Pamplona, 1987) pp. 119 SS.; TALAMANCA, en Líneamenti2 , pp. 395 ss. y 417
SS.; MANTOVANl, Le formule del proceS!>'O privato romano (Como, 1992),
2. a ed. (Padova, 1999); GARCÍA CAMIÑAS,jurisdicción y Jurisprudencia en el
Principado, en Poder político y derecho en la Roma clásica (Madrid, 1996)
pp. 123 SS.; CORIAT, Le prince législateur (Roma,
CORIAT, Consolida­
ción y precodificacíón del derecho imperial a finales del Principado, en
SCDR. 11 (1999) pp. 15 ss.
120 ­
LA JURISPRUDENCIA EN EL PRINCIPADO
Poder imperial y Jurisprudencia
Las particulares circunstancias de la tradición propician que
risprudencia imperial aparezca ante nuestros ojos en las fuentes
como mucho más importante que su predecesora republicana. Sin
que ello sea exactamente aSÍ, pues los juristas nunca fueron tan inde­
pendientes y originales como en el último siglo republicano, se debe
reconocer que la Jurisprudencia romana alcanzó su zenit doctrinal y
técnico en el Principado.
El momento de máximo apogeo jurisprudencial coincide con el
espacio de tiempo que media entre Augusto y Adriano; Labeón y Sa­
bino al comienzo, y Celso y Juliano al final, son los juristas más repre­
sentativos de ese período, que, por lo demás, es de bonanza econó­
mica y, a la vez, de paulatina decadencia en otros ámbitos de la
cultura. En cambio, la perfección que cabe observar en los últimos
grandes juristas clásicos (sobre todo en los enciclopédicos Paulo y UI­
piano) presenta ya cierto aire decadente.
Los jUlistas de la República pertenecían casi todos a la nobleza senatorial,
aunque en los últimos años republicanos varios de ellos procedían ya de la
burguesía (equites): § 10.2. La tendencia fue la misma en el Principado, si
bien durante el siglo 1 d.C. predominan los juristas procedentes de la nobleza
senatorial (cosa quizá propiciada por Augusto) y luego los pertenecientes al
orden ecuestre. Desde el siglo 11 muchos juristas no son ya oriundos de
Roma ni de Italia; así, por ejemplo, Juliano nació en Hadrumentum (Africa),
Ulpiano en Tiro (Siria), etc. Llama la atención la relevancia alcanzada en el si­
glo 11 por juristas de origen africano: además de Juliano, su discípulo Afri­
cano, probablemente Cervidio Escévola, así como otros menos importantes.
La relación de los juristas con el princeps, aunque valió según las
personas y según el momento histórico, puede considerarse en ge­
neral como estrecha, sobre todo a partir de Adriano. Esa relación
afectó, como es natural, al ámbito jurídico, pero no sólo a él, y no fue­
ron pocos los juristas que desempeñaron altas funciones de go­
-121­
n1. rNJ'!I\....J.rn...L /v
bierno. Pese a ello la Jurisprudencia supo mantener dentro de unos
límites más que aceptables su independencia frente alprinceps, y de­
fendió la autonomía del ámbito jurídico respecto a otros ámbitos, in­
cluido el político.
El oficio jurisprudencial estaba ligado a la tradición republicana y de ahí
que no resulte extraño que al menos buena parte de los juristas no mostra­
ran entusiasmo hacia el nuevo régimen; paradigmático es el caso de Labeón
(§ 16.3), que mantuvo una abierta oposición a Augusto, y constan tirantes re­
laciones de los juristas con Calígula, Claudio y Nerón. Bajo los emperadores
Flavios los juristas comienzan a ser asociados a la administración del Imperio,
pero el gran cambio se opera con Adriano, cuando se consolida el consilium
príncipis y los juristas relevantes forman pane de él; la Jurisprudencia en­
tonces se burocratiza y pasa a ser fiel instrumento de la política imperial.
Como ha sido expuesto, la actividad más típica de laJurispruden­
cia romana fue siempre la de dictaminar o responder sobre supuestos
jurídicos (respondere). En ese terreno tuvo lugar a comienzos del
Principado un acontecimiento de gran trascendencia que supuso el
inicio de la relación entre elprinceps y la Jurisprudencia y del control
de aquél sobre ésta: la concesión a determinados juristas de la facul­
tad de responder públicamente como si sus responsa provinieran del
emperador (ius publice respondendi ex auctoritate Principis) , 10 que
en la práctica debió suponer que sólo las
de los juristas be­
neficiados resulta'ien vinculantes para los
y magistrados. Para
evitar las falsificaciones, las respuestas de esos juristas debían llevar el
sello personal del autor. Así pues, desde Augusto la
y eficacia
de las opiniones de los juristas titulados no descansaba ya en la auc­
toritas personal del jurista que las profería, sino en la auctoritas del
princeps; lo cual no excluye que los juristas no patentados respon­
dieran en nombre propio.
El alcance real del ius publice respondendi ha sido y es muy discutido,
sobre todo porque la noticia principal (Pomponio, D. 1.2.2.48-50) es suscep­
tible de distintas interpretaciones. En cualquier caso, la extendida opinión
(de Mommsen y Kunkel, aceptada ahora, entre otros, por Bretone, Wieacker
y Cannata) de que Augusto sólo debió otorgar el ius respondendi a juristas
de la nobleza senatorial, y Tiberio lo concedería por vez primera a uno del es­
tamento ecuestre (Sabino), no sólo no aparece confirmada en las fuentes,
sino que resulta altamente improbable. Por otra parte, la reciente hipótesis
de Wie-.icker, según la cual la concesión del beneficio no perdura después de
122
1?
U)
Tiberio, parece difícil de aceptar pese a la favorable acogida que ha tenido en
algunos autores. La hipótesis de Cancelli, que niega todo valor al ius publice
respondendi, es inverosímil ~
Probablemente, Augusto debió otorgar algún tipo de reconocimiento a
determinados juristas (quizá ya a Trebado, seguro que a Capitón, y muy pro­
bablemente a Labeón, pese a la tirantez entre éste y elprinceps), sin que tal
distinción tuviera un valor jurídiCO especial (aunque, en la práctica, los juris­
tas distinguidos quedaran en un plano superior al de los demás), mientras la
institucionali74lción del ius publice respondendi como beneficio de conce­
sión imperial se debería a Tiberio, siendo Sabino, que en ese momento no
había entrado todavía en el orden ecuestre, el primer jurista en obtenerlo.
Cuando sobre un mismo asunto existieran dictámenes discordan­
tes de dos o más juristas ,<titulados» (ius controversum) , el juez podía
seguir la opinión que estimara preferible de entre las presentadas;
esto fue afirmado en un rescripto de Adriano del que Gayo (Gaí.
proporciona muy sucinta información, aunque la praxis anterior no
debió ser diferente. En el mismo texto de Gayo, pero al margen del
rescripto adrianeo, se indica que las opiniones coincidentes de los
ristas tenían una eficacia jurídica similar a la de las leyes.
A partir de Adriano los juristas más relevantes fueron llamados a
formar parte del consilium principis (§ 14.2), Y el ius respondendi
debió restringirse a ellos. Desde entonces los juristas del entorno im­
perial influyeron directamente y de manera estable en las distintas
formas de las constituciones imperiales, en especial en los decreta y
rescripta, así como en los senadoconsultos y orationes principum.
16.2.
literatura de los juristas del Principado
LaJurisprudencía del Principado no rompió con la tradición de su
predecesora republicana, y buena parte de su producción sigue los
géneros ya habituales al final de la República.
En el Principado continúan existiendo las obras de respon::.'a, en
las que se recogen
dadas por los juristas a pregunta'i que
les eran formuladas sobre casos jurídicos reales; por lo general se or­
denaban según la sistemática del Edicto. También dentro de la lla­
mada literatura «problemátiCa» se incluyen las obras de quaestiones (y
123­
~
.A.'V
J.J.J.c-lJ.'-J'-"IlJ..
;1....... .<:...1 ..
LJLLu:.""J:.l'\J L'\.'\JIYUl..l'lV 1 ':>U nL\..,d.-:.r\..lVl'l CUl\Vrr..n.
otras similares: disputationes, ambiguítates, etc.), que recogen res­
puestas jurisprudenciales sobre supuestos casi siempre ficticios y por
lo general complejos, destinadas a la enseñanza y a la discusión jurí­
dica. Los digesta, en cambio, eran colecciones en las que se combina­
ban responsa y quaestiones según el orden edictal completado con
otras fuentes (leges, senadoconsultos, etc.); éstas eran las obras más
completas y sólo las desarrollaron algunos juristas de gran altura
como Aristón, Celso
Al margen de las obras problemáticas están los comentarios siste­
máticos diversos, entre los que destacan los comentarios ad Edíctum
(al Edicto pretorio y al edilicio; Gayo escribió uno sobre el edicto pro­
vincial: § 16.4) Yad Sabinum, es decir, a la exposición del tus civile
de Sabino (§ 16.3); además, distintos juristas comentaron obras de
predecesores suyos, o bien hicieron breves anotaciones (notae) so­
bre las mismas. A las anteriores pueden aproximarse los libros que co­
mentan e interpretan leyes y senadoconsultos concretos, y distintas
obras monográficas sobre diferentes asuntos: dote, tutela, testamen­
tos, fideicomisos, etc.
A mediados del siglo II, debido a la exigencia del estudio jurídico
para la carrera administrativa, aparecen ya los manuales elementales
destinados a la enseñanza del derecho, que reciben el nombre de ins­
títutiones; las más famosas de todas son las de Gayo (§ 16.4), aunque
otros juristas tardíos como Florentino, Marciano, Calístrato, e incluso
Paulo y Ulpiano, juristas de mayor altura, también escribieron las su­
yas. A este tipo de literatura didáctica elemental pertenece asimismo
el enchiridíon de Pomponio (§ 16.5), que contiene una breve histo­
ria del derecho, de las magistraturas y de la]urisprudencia.
Los últimos jurista'l clásicos, al margen de las obras de corte tradi­
cional, escribieron otras donde se recogían principios jurídicos bási­
cos (regulae, definitiones, etc.), así como sobre derecho fiscal, dere­
cho militar, derecho criminal, etc., y, sobre todo, acerca de las
funciones de los funcionarios imperiales y magistrados: de officio
praefecti urbi, de off praefecti vígilium, de off proconsuli~~ de qU:
consulis, etc., es decir, unas «guías» para el buen gobierno.
Las obras de los jurista'llas conocemos gracias, sobre todo, al Di­
gesto de ]ustiniano, aunque de forma muy fragmentaria y con altera­
124­
ciones textuales. Como es explicable debido a su mayor proximidad
cronológica, así como por el carácter enciclopédico de sus obras y por
otros motivos de orden h·....,Jico, la mayor parte de los fragmentos
reproducidos por los comisionados justinianeos corresponden a los
últimos juristas clásicos, en especial Ulpiano y Paulo, lo que les con­
fiere una preeminencia engañosa sobre otros juristas anteriores su­
periores a ellos. La única obra de la]urisprudencia romana que cono­
cemos de forma casi completa son las institutiones de Gayo, aunque
el ejemplar principal de la misma (el palimpsesto veronés) sea un ma­
nuscrito tardío de finales del siglo V (§ 16.4).
A finales del pasado siglo O. LENEL, en su Palingenesia lurís Civilis, 2 vols.
(Leipzig, 1889), recogió por orden alfabético de juristas los fragmentos con­
servados de cada uno de ellos, tanto en el Digesto como en otras fuentes (pa­
piros, fuentes literarias, otras fuentes jurídicas, etc.). La labor de Lenel consis­
tió en desandar el camino recorrido por los compiladores justinianeos: éstos
seleccionaron, seccionaron y ordenaron las obras jurisprudenciales por mate­
rias; Lene1, a su vez, volvió a ordenar (en la medida en que ello resultaba posi­
ble) por autores, obras y libros de éstas los fragmentos conservados.
16.3. Los juristas de Augusto a Adrlano.
Sabinianos y proculianos
Según el relato de Pomponio (D. 1.2.2.47), a la rivalidad entre Ca­
pitón y Labeón se remontaría el nacimiento de dos escuelas de juris­
tas que iban a dominar el panorama jurídico romano del siglo 1 y co­
mienzos del n d.C.; en realidad, ello debió de ser una prolongación
de las diferencias entre Quinto Mudo Escévola y Servio Sulpicio Rufo
(§ 10.2). La denominación de las escuelas no procede de sus presun­
tos fundadores, sino de seguidores suyos: la primera, la de los «sabi­
nianos» o «casianos», toma su nombre de Masurio Sabino y Casio Lon­
gino, mientras la segunda, la de los «proculianos» (o «proculeyanos»),
lo toma de Próculo. Este hecho y otros detalles suelen llevar a supo­
ner que sólo con ellos tomaron forma definitiva las mencionadas es­
cuelas o «sectae,).
Aunque ambas escuelas mantuvieron puntos de vista diferentes
(dissensíones) sobre determinados aspectos jurídicos concretos, no
partían de concepciones fundamentales distintas sobre el derecho, y
-125
la adscripción a una u otra debió obedecer casi siempre a motivos de
filiación científica y de simpatía personal. Se ha sostenido, con funda­
mento, que los juristas proculianos fueron en general más innovado­
res, originales y libres en sus interpretaciones que los de la escuela sa­
biníana, más tradicionales éstos y amantes de la sistemática (el fQismo
Pomponio parece tomar ése como criterio diferenciador principal);
aunque esto haya que limitarlo a sus justos términos, el análisis com­
parativo de los textos jurisprudenciales pone de relieve el diferente
estilo y personalidad que tienen, por ejemplo, Labeón y Celso por un
lado, frente a Sabino y Juliano por otro, por tomar sólo a los dos
ristas quizá más representativos de cada escuela.
Las dos escuelas debieron tener una cierta organización interna, al frente
de la cual figuraba un jefe elegido por sus cualidades personales y saber jurí­
dico. De acuerdo con la narración de Pomponio (D. 1.2.2.47 ss.), estuvieron
al frente de la escuela sabiniana: Capitón, Masurio Sabino, Casio Longino, Ce­
lio Sabino, Javoleno, Abumio Valente, Tusciano y Salvio Juliano; al frente de
los proculianos: Labeón, Nerva (padre), Próculo, Pegaso, Celso (padre), Nera­
cio y Celso (hijo). Es difícil saber si todos los juristas romanos de esos años
pertenecieron o no a una de las escuelas, aunque, dada la fuerza que segun
parece tuvieron tales sectae, debió ser raro hallar juristas «independientes»
(de los juristas que conocemos entre Augusto y Adriano son pocos y, por lo
general, poco importantes los que parece que no pertenecieron a ninguna de
las dos escuelas). En todo caso, de los juristas de esa época los más relevan­
tes fueron, como ya se ha indicado, tabeón, Sabino, Celso (hijo) y Salvio Ju­
con quien se cierra la rivalidad entre escuelas.
Marco Antistio Labeón, hijo del jurista Pacuvio Labeón y discípulo
de Trebacio Testa C§ 10.2), fue contemporáneo de Augusto, con quien
mantuvo siempre abierta hostilidad. Hombre muy culto, no sólo en el
ámbito jurídico, de él se dice que un semestre del año lo dedicaba a
estudiar y escribir, y el otro a responder y enseñar. Su producción
científica fue enorme, unos cuatrocientos libros, y dejó profunda hue­
lla en la Jurisprudencia posterior, que cita y sigue sus opiniones con
suma frecuencia. Se trata, quizá, de la figura más emblemática de laJu­
risprudencia romana.
las obras principales de tabeón fueron: los librí responsorum, los librí
ad XII tabulas, los librí de iure pontificio, los libn' phitanon (pithaná =
proposiciones plausibles; esta obra contenía reglas casuísticas y nos es cono­
126­
cida sobre todo por un epítome de Paulo, en general muy crítico) y los librí
ad Edictum, todas ellas mal conocidas; su obra póstuma, los librí posteriores,
fue comentada por Javoleno, jllr~ sabiniano. Sobre la idea de regula en La­
beón: § 3.2.-Mucho menos ot1.ginal que labeón fue Ateyo Capitón; quizá su
decidido apoyo a los emperadores Ca veces hasta el ridículo) propició el que
fuera sobrevalorado como jurista en el ámbito extrajurídico (ver Aulio Gelio,
Noct. Att. 10.20.2 o Tácito, Annales 3.75).-Puede darse casi como seguro que
tanto labeón como Capitón tuvieron el ius publice respondendi (§ 16.1),
pero quizá antes lo obtuviera Trebacio.
Masurio Sabino, discípulo de Capitón, a quien superó amplia­
mente, era persona de origen modesto: hasta los cincuenta años no
logró entrar en el orden ecuestre. Obtuvo de Tiberio el ius publice
respondendi y, según la tradición que recoge Pomponio, sería el pri­
mer jurista a quien se le otorgó ese beneficio; es poco probable que
fuera sólo el primero en obtenerlo de los pertenecientes al orden
ecuestre (cfr. § 16.1). Su obra fundamental, de reducidas proporcio­
nes, son los tres libros de derecho civil CUbrí III iuris civílis), muy co­
mentados por juristas posteriores y cuya sistemática habría de quedar
en la práctica como la propia del ius civile.
En líneas generales esa obra seguía el sistema de Quinto Mucio (§
las dos primera~ partes tenían el mismo orden (derecho sucesorio y derecho
de personas), en cambio Sabino anteponía el derecho de obligaciones a los de­
rechos reales, a diferencia de Quinto Mucio. Se ha dicho que esa obra de Sa­
bino era un manual de institutiones, «el manual de instituciones de la escuela
sabiniana», pero debe tenerse en cuenta que aunque fuera utilizado en la en­
señanza (como otras distintas obras) no se trata sin más de un simple manual
elemental como lo será un siglo después las institutiones de Gayo (§ 16.4).
Juvencio Celso, hijo de otro jurista del mismo nombre, ocupó dis­
tintas magistraturas y formó parte del cansilium de Adriano. Dotado
de gran inteligencia, excepcional intuición y cierto desenfado, es una
de las figura,> más carismáticas de la Jurisprudencia romana. A él se
debe la famosa y apasionada definición ius est ars bani et aequi
1.1), así corno diversas reglas célebres; en el año 129, siendo cón­
sul por segunda vez, propuso el senadoconsulto Juvenciano (§ 15.1),
que lleva su nombre. Su obra principal son los 39 libros de digesta.
-127 ­
Contemporáneo de Celso, aunque má..<; joven que
fue Salvio juHano, que tal vez sea, junto a Labeón, la figura central de la jurispru­
dencia romana.Pomponio lo presenta como jefe de la escuela sabi­
niana, y quizá con él se superaran ya las diferencias de escuelas.
Desempeñó cargos políticos muy diversos, y formó parte del co~ilium
de Adriano y Antonino Pío; según el relato tradicional, por encargo del
primero de esos emperadores se ocupó de fijar de modo definitivo el
texto del Edicto (§ 15.3). juliano, discípulo de javoleno, gozó de extra­
ordinaria fama entre sus coetáneos yen los juristas posteriores; sin te­
ner la originalidad de Labeón o el ingenio de Celso, es de una claridad
de ideas extraordinaria y de una gran elegancia en el tratamiento de los
asuntos jurídicos. Su obra más importante, que acaso lo sea también de
la jurisprudencia romana, son los 90 libros de digesta. Discípulo suyo
fue Sexto Cecilia Mricano, una de cuyas obras, los nueve libros de qua­
estiones, recoge opiniones de su maestro
De los demás juristas que ocuparon la jefatura de las escuelas cabe des­
tacar, entre los sabinianos, a Casio Longino y Javoleno Prisco; entre los pro­
culianos, a los Nerva, Próculo, Pegaso y Neracio Prisco.
Casio Longino fue discípulo directo de Sabino; de familia adinerada (era
nieto del cesaricida) y de tradición jurisprudencial por parte materna, ocupó
distintos cargos públicos relevantes: desde consul suffectus a legatus en la
provincia de Siria; fue desterrado por Nerón. Su obra principal es una expo­
sición del tus civile más extensa que la de su maestro.-Javoleno Prisco,
maestro de Salvio Juliano, tuvo una carrera política brillantísima, lo que sin
duda contlibuyó a su gran fama; sus escritos más importantes son los 15 libros
de comentario al ius civile de Casio (Ubrí ex Cassio) y los libros ex posterio­
ríbus Labeonis; a él se debe el famoso juicio sobre las definiciones (omnis de­
finitio in iure cívili periculosa est; parum [o rarum J est enim, ut non sub­
vertí posset: D. 50.17.202).-Cocceyo Nerva (padre) fue discípulo de Labeón
y padre de otro jurista del mismo nombre; se suicidó, según parece por mo­
tivos de insatisfacción política, en el año 33, y le sucedió Próculo (discípulo
suyo, pero también ya de Labeón), que daría nombre a la escuela, cuya obra
principal son los libros de epistulae, de carácter casuístico.-Fama de hom­
bre cultísimo tuvo Pegaso, de quien se decía que era «como una enciclope­
dia»; ompó diversas magistraturas y fue el primer jurista en alcanzar el cargo
de praefectus urbi (bajo Vespasiano); sus opiniones son citadas con relativa
frecuencia por juristas posteriores y a él se debe, tanto en el fondo como en
la presentación (cuando fue cónsul), el senadoconsulto Pegasiano (§ 15.1).­
Neracio Prisco (que pudo haber sido emperador, pues parece que Trajano
128­
contempló la posibilidad de nombrarle su sucesor) fue consejero de los em­
peradores Nerva y Trajano y miembro del consilium de Adriano; sus obras
tienen, como casi todas las de 1:) proculianos, carácter casuístico: libri res­
ponsorum, líbri membranartJflfi, etc.
Aparte de los ya citados conocemos una veintena más de juristas de ese
período, aunque no siempre sean de ubicación cronológica segura; entre
ellos cabe recordar, como más importantes, a los que siguen. Fabio Mela, de
comienzos del Principado, cuyas opiniones son referidas a menudo por ju­
ristas posteriores; si bien por lo temprano de su vida no debió pertenecer a
ninguna escuela, sus planteamientos parecen próximos a los proculianos.­
Minicio, jurista perteneciente a la escuela sabiniana, cuya obra fue comentada
por Juliano (líbri ad Minicium); vivió en la segunda mitad del siglo 1 d.C.­
Anstón, quien prefirió estar al margen de las disputas de escuelas (aunque
tuvo formación sabiniana), y ejerció también la abogacía, lo que no era habi­
tual entre los prudentes; vivió entre los siglos 1 y II d.C., y sus obras princi­
pales fueron distintas notae a escritos de juristas anteriores y los digesta (que
nos son desconocidos de forma casi absoluta, aunque debió tratarse de su
obra principal).-5exto Pedio es jurista de discutida ubicación cronológica:
debió de ser contemporáneo de Celso y Juliano, aunque muchos lo anticipan
algunos decenios; fue muy citado por Paulo y, sobre todo, Ulpiano, que sen­
tía predilección por él y le dedica calificativos de elogio (D. 2.14.1.3; 15.1.9.4;
39.1.5.9; 47.2.50.2). Escribió varios libros ad Edictum en número incierto, y
una obra sobre las estipulaciones.
16.4.
Gayo
Por distintas razones, que nada tienen que ver con una superior
categoría científica, el jurista Gayo merece un apartado especial.
De él conocemos sólo su praenomen: Gayo (Gaius), y respecto a
su vida carecemos de cualquier información. Debió nacer en la se­
gunda década del siglo II d.C., y murió después del año 178, pues es
autor de un comentario al senadoconsulto Orficiano (§ 15.1) de ese
año. Se ha supuesto (la hipótesis parte de Mommsen, y ha sido de­
fendida por muchos autores) que nacíó y vivió en alguna provincia
oriental del Imperio, pero aunque se trate de una conjetura razonable
no se debe descartar que viviera y enseñara en Roma. En cambio, sí
puede darse como seguro que fue exclusivamente un maestro de de­
recho -que todavía se declara sabiniano cuando las diferencias de es­
cuelas debían de estar ya superadas en la práctica- y que toda su
obra, no sólo las famosas instítutiones, tuvo carácter didáctico. El que
129­
la entera obra gayana estuviera destinada a la docencia
car que ningún jurista clásico, ni contemporáneo ni
cionara sus opiniones.
men­
La inmensa fama de Gayo en el Dominado se debe a una pequeña
obra de carácter elemental, las institutíones, escrita en plena madu­
rez, que además es la única obra de la Jurisprudencia romana que nos
ha llegado casi completa y sin pasar por los compiladores justinia­
neos. Al margen de la utilización por el propio Gayo en la enseñanza,
esa iba a ser la obra básica del primer curso de la carrera de derecho
en las escuelas post-clásicas (hasta que fue sustituida por las Institu­
ciones de J ustiniano) y de ahí deriva el calificativo de «Gaius noster»
hacia el autor y la obra en que sucesivas generaciones aprendieron los
rudimentos jurídicos (incluidos Triboniano y Justiniano). Las institu­
tiones están divididas en cuatro libros (o comentarios: comentariz):
el primero, tras una breve introducción sobre el derecho y sus fuen­
tes, trata sobre el derecho de personas; el segundo y tercero sobre el
derecho de las cosas (incluyendo también sucesiones y obligaciones),
y el cuarto sobre las acciones y recursos procesales. En general se
trata de una exposición sintética y clara, y es el primer tratado siste­
mático romano de toda la materia
El manuscrito más completo que nos ha llegado de las institutiones es el
palimpsesto veronés, escrito en el siglo V o, según algunos, a principios del
VI; descubierto por Niebuhr en 1816, fue publicado por G6schen en 1820.
Posteriores en Su descubrimiento son un papiro de Oxyrrinco (P. Oxy.
17.2103) del siglo I1I, con fragmentos del libro cuarto que colmaron una pe­
queña laguna del veronés; y unos pergaminos (PSI. 9.1182), quizá del siglo V,
editados por Arangio-Ruiz, con distintos fragmentos de los libros tercero y
cuarto, gracias a los cuales se completaron algunas lagunas importantes del
veronés: sobre el antiguo consortium y parte de las legis actiones.-A1gunas
ediciones: KÜBLERR (Leipzig, 1935); f1RA I1, pp. 3 ss.; DAVlD 2 (Leiden, 1964);
hay traducciones españolas de A. d'Ors (Madrid, 1943; repr., con alguna mo­
dificación, en Textos de Derecho romano 2 , Pamplona, 1999) y de Arias Bo­
net, Roset, Iglesias-Redondo y Abellán, coord. F. Hernández-Tejero (Madrid,
1985). Para la lectura del palimpsesto veronés resulta esencial el Apogra­
phum de STUDEMUND (1873; reimp. Leipzig, 1965).
La manera elemental y desproblematizada con que Gayo suele ex­
poner el derecho está próYjna ya a la que será habitual en la época
post-clásica, y de ahí que 'haya considerado a este jurista como un
precursor de los post-clásicos.
Aparte de las institutiones y de las demás obras mencionadas, los
compiladores justinianeos atribuyen a Gayo otrd obra de carácter ins­
titucional conocida bajo los títulos de res cottidianae o aureaj pero
tal obra, que debió tener amplia difusión en el período bajo imperial,
quizá no deba atribuirse a Gayo, sino a un anónimo autor o reelabo­
rador posterior.
Según los compiladores constaba de siete libros, pero los fragmentos con­
servados --en total veintiséis- proceden todos de los tres primeros; quizá las
res cottidianae constaran sólo de tres libros, y el número de siete se deba a
un error de transcripción. Sobre la cuestión de la autoría de la obra, tras dis­
cusiones interminables, parece imposible llegar a un acuerdo. Probablemente,
se trata de una obra (o, mejor, una reelaboración) posterior a Gayo: el estilo
de la misma presenta algunas diferencias con el gayano y, además, siendo las
institutiones una obra de madurez, resultarían sorprendentes tantas rectifica­
ciones del propio Gayo en los últimos años de su vida: compárense las expo­
siciones de las fuentes de las obligaciones en ambas obras.
Recientemente, Pugsley ha sostenido, tanto por escrito como en discu­
siones orales en distintos foros, la asombrosa hipótesis de que Gayo y Pom­
ponio (§ 165) eran en realidad el mismo jurista, lo que, de ser cierto, disi­
el enigma sobre la persona de Gayo. Aunque en principio cause
perplejidad, su teoría presenta algunos aspectos que no dejan de resultar sor­
orendentes. sobre todo si se comparan obras atribuidas a ambos juristas.
16.5.
Los juristas tardo-clásicos
Contemporáneos de Juliano, aunque algo más jóvenes que él, fue­
ron, al margen de su discípulo Mricano y de Gayo, tres importantes
juristas: Sexto Pomponio, Dlpio Marce10 y Cervidio Escévola.
Al margen de las institutione!:'~ Gayo escribió otras obras, todas ellas de
carácter didáctico. Las principales son: los seis libros de comentario a las
XII Tablas, los treinta libros ad Edictum provinciale, los libros de comenta­
rio al Edicto pretorio y edilicio y diversas monografías.
Sexto Pomponio fue un jurista muy prolífico que debió dedicar
buena parte de su tiempo a la enseñanza, aunque se trdta de una fi­
gura muy distinta a la de Gayo y sus obras son mencionada.;; con fre­
-130­
-131­
EL PRlNCIPADO
cuencia por la Jurisprudencía posterior. Entre ellas destaca, por lo in­
sólito, un manual (enchiridion) que contiene una sucinta historia del
derecho hasta sus días. Del resto de su producción hay que recordar
los amplios comentarios a las dos obras tradicionales del ius civile: ad
Quintum Mucium y ad Sabinum, y un extensísimo comentado ad
hClictum.
Los compiladores mencionan un líber singularis enchiridii y los libri
duo enchiridii; si no se trata de obras distintas, lo más probable es que elli­
ber singularis sea un extracto
lo cual no obliga a pensar que la
larga exposición histórica que se conserva en el Digesto no sea genuina en lo
sustancial.
UlpiO Marcelo, que formó parte del consilíum de Antonino Pío y
Marco Aurelio, fue jurista de gran finura. Su obra principal son los 39
libros de digesta; famosa." son también sus notae a los digesta de Ju­
liano y un discutido (como muchos de los «libros singulares») liber
singularis responsorum. Cervidio Escévola, miembro del consilium
de Marco Aurelio, ocupó distintos cargos públicos y fue maestro de
insignes juristas, entre ellos P'J.ulo. Sus principales obras fueron los li­
bros de digesta, de responsa y de quaestiones; la coincidencia parcial
de las dos primeras suele llevar a suponer que ambas no pudieron ser
publicadas por su autor, aunque las soluciones dadas al oroblema son
distintas.
Si se descarta que ambas fueran publicadas por el autor, cabe suponer
que una de las dos, o incluso ambas, fueran publicadas tras su muerte (quizá
por algún discípulo), o bien que una de ellas fuera desgajada en época post­
clásica. En todo caso, la cuestión es muy oscura y las interpretaciones pro­
puestas diferentes.
menores, contemporáneos de los anteriores, fueron, entre
otros; Volusio Medano, maestro de Marco Aurelio y miembro del consilium
de Antonino Pío y del propio Marco Aurelio; fue praefectus Aegypti y su obra
principal son los libros de fideicomisos. Venuleyo Saturnino, autor, sobre
todo, de seis libros sobre los interdictos; y Florentino, autor de unas insti­
tutiones en 12 libros, cuyo orden interno de materias es bien distinto del de
las de Gayo.
132 ­
§ 16
Los tres principales jurisconsultos de la época de los Severos (193­
d.C.), fueron: Papiniar ~al que debe considerarse como el último
gl""J.n jurista dictaminador,iíaulo y Ulpiano. Los dos últimos son ya ju­
ristas enciclopédicos en los que prevalece la tendencia, observable ya
antes enPomponio, a los grandes comentarios donde se recogían,
con poca originalidad, los resultados de la Jurisprudencia anterior.
Los tres alcanzaron el cargo de praefectus praetorio, es decir, el
puesto público más alto después del emperador.
Emilio Papiniano fue amigo personal del emperador Septimio Se­
vero; alguna fuente habla de su parentesco de afinidad con él por ser
consanguíneo de Julia Domna, la segunda mujer de Septimio Severo,
pero se duda con fundamento de la veracidad de tal noticia, al igual
que es inseguro su pretendido origen sirio (como la emperatriz) o
Según todos los indicios, al negarse el jurista a justificar pú­
le
blicamente el asesinato de Geta por su hermano Caracalla,
mandó matar en el año 212. Si a este hecho, que le dio aureola de
mártir por la justicia, se añaden su indiscutible talento jurídico para
resolver casos, su estilo literario conciso y difícil, y la proximidad en
el tiempo de su figura con el período bajo imperial, es fácil de expli­
car el enorme prestigio de que disfrutó en la época postc1ásica, que
lo colocó en la cima de toda la Jurisprudencia romana.
La obra de Papiniano se mantiene fiel a la más pura tradición casuística
lrisprudencial, y tiene su máximo exponente en los 37 libros de quaestiones
y los 19 de responsa. Sobre la primada de Papiniano en la ley de Citas; § 19.4.
Julio Paulo, discípulo de Cervidio Escévola, y Domicio
discípulo de Papiniano, fueron personalidades muy distintas aunque
tuvieran carreras paralelas. Ambos coincidieron como asesores de Pa­
piniano cuando éste era praefectus praetorio, cargo que a su vez am­
bos desempeñaron años más tarde con Alejandro Severo (aunque en
el caso de Paulo el asunto ofrezca dudas: § 14.2). Los dos escribieron
una obra enorme, quizá algo más original la de Paulo, pero más prola de Ulpiano. Rivales entre sÍ, se les aproxima, respectiva­
mente, a la tradición sabiniana y proculiana.
133
9
~o
HI::' I üKIA IJbL IJhl<ECHU KUMANU y ::'U l{hChPU1UN hUI<Ol:'l'.A
Aunque no se conoce con certeza el origen de Paulo, suele admitirse que
nació en la península itálica, quizá en la misma Roma. De sus muchísima':>
obras cabe recordar los 78 libros ad Edictum (más dos al Edicto edilicio) que
siguen con fidelidad el orden edictal, los 16 libros ad Sabinum, distintas no­
tae a las obras de juristas anteriores (a los digesta de Juliano, a las quaestiones
de C. Escévola, a los responsa y quaestiones de Papiniano, etc.), los dos libros
de institutiones y los seis de regulae, comentarios a distintas leyes y senado­
así como distintos comentarios sobre los officia de los funcionarios
imperiales, sobre derecho fiscal, sobre derecho penal, etc.; a diferencia de Ul­
piano, todavía Paulo esclibió obras de casuística, como los 25 libros de quaes­
tiones y los 23 de responsa.-Ulpiano nació en Tiro (Fenicia) y murió asesi­
nado en una conjura pretoriana, cuando era praefectus praetorio, quizá el año
223 d.C., aunque la datación de su muerte haya. sido asunto controvertido. De­
bió comenzar su carrera como abogado en Oriente, de donde por su prestigio
pasaría a la alta burocracia romana y a la colaboración con Papiniano, lo que
debió abrir un nuevo horizonte en su vida profesional. En sus escritos es mu­
cho más generoso en los elogios que Paulo, tanto hacia el emperador como
hacia los juristas predecesores (baste recordar los ya mencionados elogios a
Sexto Pedio -§ 16.3-, o el calificativo de «elegante» antepuesto a la defini­
ción celsina de ius -D. 1. L L
Ymás extenso en sus comentarios. De sus
obras sobresalen, ante todo, los dos grandes comentarios: 81 libros ad Edic­
tum (más dos al Edicto edilicio) y 51 ad Sabinum, al margen de dos libros de
institutiones y distintas monografías sobre diferentes asuntos, entre los que se
cuenta una obra que tuvo
fortuna en época post-clásica: los 10 libros
de officio procomulis. Algo más de la mitad del Digesto (§ 22.3) procede de
los escritos de Paulo y Ulpiano: los compiladores tomaron casi 2.000 fragmen­
tos de los escritos del plimero, y más de 3.000 de los del
Fl resto de juristas del período de los Severos son mucho menos
tantes. Se debe mencionar, no obstante, a Trifonino (discípulo de Cervidio Es­
cévola, a quien se deben, al margen de unas notae a la obra casuística de su
maestro, 21 libros de disputationes,. se ha sospechado que quizá fuera él quien
editara parte de la obra de Cervidio Escévola: vid. supra),. a Marciano (autor de
unas extensas imtitutiones, de las que se sirvieron ampliamente los redactores
de las Institutiones de Justiniano); a Calístrato (que eSClibía mal el latín y al que
se debe, entre otras obras, un pequeño manual institucional); y, sobre todo, a
Herennio Modestino, uno de los cinco juristas de la «ley de Citas" (§ 19.4). Mo­
destino fue discípulo de Ulpiano (D. 47.2.52.20) y murió después del año 239
d. c.; escribió libros de differentiae, de regulae, etc., y los seis libros de excu­
sationibus (tutelae) redactados en griego. Modestino suele ser considerado
como el último iUlista clásico.
Tras estos juristas se produjo una repentina decadencia de la
risprudencia romana, que quedó sumergida en un anonimato casi ab­
soluto; esa decadencia, que responde a f"dZOneS políticas, coincide en
-134 ­
eL
.t"rul~\....lt..f\.LN
s
~O
con el larguísimo período de anarquía militar del siglo III y se
prolonga hasta el florecirr ~nto de los estudios jurídicos, desde el si­
glo V, en la parte orienta.~el Imperio gmcias a las escuelas de Berito
y Constantinopla: § 20.1.
BIBLIOGRAFIA
SCHULZ, History, pp. 99 ss.; KUNKEL, Das Wesen des «ius re:,pondendi», en
ZSS. 66 (1948) pp. 423 ss.; GUARINO, Jl «Íus publice respondendi», en RlDA. 2
(1949) PP. 401 SS.; MAGDELAIN, «lus respondendi», enRlID. 28 (1950) pp. 1 ss.
Y 157 SS.; KUNKEL, Herkunft, pp. 114 ss. y 217 ss.; WLEACKER, Textstufen klas­
sischer juristen (Güttingen, 1960); HONORÉ, Gaius (Oxford, 1962); HONORÉ,
Proculus, en Tif. 30 (1962) pp. 472 ss.; WlEACKER, «Amoenitates luventianae».
Zur charakteristík desjuristen Celsus, en lura 13 (1962) pp. 1 ss.; HONORÉ,
The Severan Lawyers, en SDHl. 28
pp. 162 ss.; HONoRÉ,julian's Cir­
en Tif. 32 (1964) pp. 1 ss.; AA.W., Gato nel suo tempo (Napoli, 1966);
Publius luventius Celsus. Persón!ichkeít und juristische Ar­
gumentatíon, en ANRW 2.15 (1976) pp. 382 ss.; BUND, Salvius lulianus. Le­
ben und Werk, en ANRW. 2.15 (1976) pp. 408 ss.; NÓRR, Pomponius oder
«Zum Geschíchtsverstandnis der romischen juristen», en ANRW. 2.15
pp. 497 ss.; GIUFFRE, Papiniano, fra tradizione ed innovazione, en ANRW.
2.15 (1976) pp. 632 ss.; CRIFÓ, Ulpiano, en ANRW. 2.15 (1976) pp. 708 ss.;
MAsCHI, La conclusione delta Giusprudenza classica al/'eta dei Serveri: lu­
lius Paulu:,~ enANRW. 2.15 (1976) pp. 667 ss.; FREZ/A, «Responsa» e «Quaes­
tiones». Studio e política del diritto dagli Antonini ai Seven~ en SDHI. 43
(1977) pp. 303 ss.; CENDERELLI, Ricerche su Sesto Pedio, en SDHl. 44 (1978)
pp. 371 ss.; CASAVOIA, Giuristi adrianei (Napoli, 1980); BRETONE, Tecniche e
ideologie dei giuristi romani 2 (Napoli, 1982); HONORÉ, Ulpian (Oxford,
y recs. de FREZZA, La persona di Ulpiano, en SDHl. 49 (1983) pp. 412
ss., y
en ZSs. 102 (1985) pp. 602 ss.;
1 «libri tres iuris civ/lis» di
Sabino (Padova, 1983); GUARlNO, Le ragioni del giurista (Napoli, 1983); BONA,
1 «libri iuris civil/s» dí Cassio e i «libri ex Cassio» di Giavoleno, en SDHl. 50
(1984) pp. 401 ss.; NORR, Zur Biographie desjuristen C. Cassius Longinus,
en Sodalitas Guarino 6 (Napoli, 1984) pp. 2957 ss.; SCAccHEm, Notte sulle
differenze di metodologia fra sabinianí e proculiani, en Studi Biscardi 5
(Milano, 1984) pp. 369 ss.; WlEACKF..R, «Respondere ex auctoritate Principis»,
en Satura Feenstra (FribourglSuisse, 1985) pp. 71 ss.; WUBBE, «lavolenus
contra Labeonem», en Satura Feenstra, pp. 95 ss.; CERAMI, La concezione
celsina del «ius», separata-libro de Annali Palermo 38 (1985); CANCELLl, Il
presunto «íus respondendí» ist/tuito da Augusto, en BlDR. 29 (1987) pp. 543
SS.; BRETONE, Storia, pp. 211 ss., 247 ss. y 275 ss.; ANKUM, Papiniano, ¿unju­
rista oscuro?, en SCDR. 1 (1989) pp. 33 ss.; CANNATA, Histoire 1, pp. 81 ss.;
GUARINO. Storia 8 , pp. 443 ss.; LlEBS, Rom. jurisprudenz in Africa (BerHn,
Labeone e l'Editto, en SCDR. 5 (1993) pp. 17 ss.; PuGSLEY,
-135
CL rrul"'\....J.t'1\lJU
Gaius or S. Pomponius, en RlDA. 41 (1994) pp. 353 ss.; PARIClO, El «tus pu­
bUce respondendí ex auctorítate Princípis», en Poder politico y derecho en
la Roma clásica (Madrid, 1996) pp. 85 ss. [versión italiana en Opuscula
núm. 19 (Napoli, 1997)1; FERNÁNDEZ BARREIRO, Poder politico y Jurispruden­
cia en la época tardo-clásica, en Poder político, cit., pp. 107 ss.; COMA FORT,
El derecho de obligaciones en las «res cottidianae» (Madrid, 1996); CANNATA,
Storia J, pp. 295 ss.; A. D'ORS, Las «quaestiones» de iifricano (Roma, 1997);
PARJCIO, Juristas, pp. 54 ss.; MASIEllO, Le «quaestiones» di CenJidio Scevola
(Bari, 1999); PARJCIO, Una aproximación a la biografía deljurista Próculo,
en SCDR. 11 (1999) pp. 83 ss.; GABBA-MANTOVANl,Introduzione, pp. 465 ss.;
PARICIO, Labeo. Zwei rechtshistoriscbe Episoden aus den Anfangen des Prin­
zipats, en ZSs. 117 (2000); PARICIO, Valor; MANTEllO, «De iuris consultontm
philosophia». Spunti e riflessioni sulla giurisprudenza del pn'mo Princi­
pato, en SDHI67 (2001), pp. 1 ss.
§ 17.
EL DERECHO EN LAS PROVINCIAS
1. Aplicación diferenciada del derecho romano.-2. Aplicación
del derecho romano después del edicto de Caracalla del 212 d.e.
17.1.
Aplicación diferenciada del derecho romano
Al tratar del derecho que se aplicaba durante el Principado en las
provincias es preciso tener en cuenta la presencia de una serie de fac­
tores, que determinan una aplicación diferenciada del derecho ro­
mano. Desde el punto de vista de la condición jurídico-política de las
personas, en las provincias había ciudadanos romanos (tanto trasla­
dados a ellas desde Roma e Italia, como provinciales a quienes se
otorgaba la ciudadanía por concesión personal o colectiva), que, en
cuanto tales, se regían por el derecho romano; pero, sobre todo, ha­
bía latinos (latini), a quienes era aplicable un derecho similar al ro­
mano, y peregrinos (peregrinO, que conservaban su propio ordena­
miento. Por otro lado, en mayor o menor medida todas las provincias
tenían arraigadas tradiciones jurídicas anteriores a la dominación ra­
mana, y la romanización no tuvo la misma incidencia en los diferen­
tes territorios; además, dentro de las provincias existían localidades a
que se concedía una variable autonomía jurisdiccional. En todo
136­
9 11
caso, no existía en las provincias una tradición jurisprudencial similar
a la romana, ni tampoco s¡Pesarrolló durante el Principado.
La latinidad constituía un estadio anterior a la ciudadanía, y fue muy ha­
bitual su concesión a comunidades enteras. Los habitantes de los municipia
latinorum se regían por un derecho muy parecido al romano, y tenían faci­
litado su acceso a la ciudadanía, en particular quienes hubiesen desempe­
ñado magistraturas locales, y sus familiares. Vespasiano concedió la latinidad
en el año 74 d.C. a los habitantes de Hispan/a.
En cada provincia la máxima jurisdicción era ejercida por el go­
bernador, asistido por un consejo asesor, en el que debían de figurar
conocedores del derecho romano y de las tradiciones jurídicas loca­
les; el desempeño de las funciones jurisdiccionales se realizaba por el
gobernador de modo estable en la capital provincial, en donde tenía
fijada su residencia, pero también periódicamente de modo itine­
rante, y de ordinario mediante delegados, en las ciudades judiciales
del territorio provincial. Los magistrados locales tenían jurisdicción
en las controversias que no excedieran de una determinada cuantía
económica, que variaba según el ordenamiento de cada municipio, y
en algunos casos no eran competentes por razón de la materia; en ge­
neral, las localidades tenían autonomía jurisdiccional dentro de los lí­
mites establecidos por la legislación romana; las sentencias pronun­
ciadas en los juicios locales debieron poder recurrirse en apelación
ante el gobernador. De una gran autonomía jurisdiccional disfrutaron
las ciudades «libres» (civitates liberae), en su mayoría situadas en la
parte oriental del Imperio.
El mayor nivel de romanización experimentado por las provincias
occidentales, que carecían de una cultura jurídica capaz de hacer
frente a la romana, determinó la escasa conservación de residuos
rídicos de su etapa prerromana. En cambio, en las provincias orienta­
les se encontraba fuertemente arraigada la tradición greco-helenís­
tica, que incluso impidió el desplazamiento del griego por parte de la
lengua latina, y el derecho que en la práctica se aplicaba venía condi­
cionado en buena medida por esa tradición cultural; ello sucedía en
el aplicado por los gobernadores provinciales, pero aún en mayor me­
dida cuando las controversias se resolvían en los tribunales locales,
donde ni las partes ni los jueces se expresaban en latín, e ignoraban
el derecho romano.
-137 ­
::¡
~I
lUulV~
l.na. J ...I1:.ru.:.\. • . l l V I\.VIVu-u.... \...J 1
0U
~\...nr\...l\.JJ. ...
LUftVrUt'\.
JóL I'ItiNUI'AIJU
~
17
Resulta problemática la aplicación en provincias, en el ámbito nn"'<l,ric_
tico, del procedimiento ordinario de Roma, es decir, el procedimiento
mulario; aunque el ambiente provincial no era propicio para tal aplicación
probable que, aunque con desviaciones, y no siempre de
biera sido adaptado a las peculiaridades de la administración de juStiCia pro­
vincial, al menos en Occidente, en tanto que en Egipto y en otras provincias
imperiales orientales parece que no tuvo vigencia alguna; el procedimiento
cognitorio, por lo demás, desplazó pronto al formulario en los territorios
año 212; de todas maneras, resulta apreciable desde ese momento la
proliferación de rescriptos ',;periales (§ 15.2), en los que se daba res­
puesta a cuestiones dud~as planteadas por particulares, jueces o
funcionarios orientales, y en ellos se enfoca la resolución de los pro­
blemas de aplicación del derecho a la luz del derecho romano.
Al margen de otros edicta, se sabe que los gobemadores provinciales pu­
blicaban un Edicto general para la tramitación de las controversias jurídicas
que, al menos en época imperial, era muy similar al de Roma, y, pese a los in­
terrogantes que plantea, tenemos conocimientos del comentario de Gayo ad
Edíctum provinciale (§ 16.4). Por otro lado, el cap. 85 de la lex Irnitana
(§ 14.3) referido a la exposición pública por los magistrados municipales del
Edicto del gobernador provincial, alude con toda nitidez a las fórmulas pro­
cesales (y utilizadas tanto por el gobernador de la provincia como por los ma­
gistrados municipales); de ahí que existan motivos para suponer una cierta
utilización de las fórmulas en provincias.
BIBLIOGRAFIA
MARTINl, Ricerche in tema di Edítto provinciale (Milano,
Gli ordinamentíprovinciali nella pro:,pettiva dei giuristi laj"aCj-Clas­
siei, en Istítuzioni giuridiche e realtil politiehe nel tardo Impero roirp....""'_
Milano, 1974-1976) pp. 95 ss.; DE MARTINO, Costituzione
Rómisehe Provinziaijurisprudenz, en ANRW 2.15 (1976) pp. 288 ss.;
A. D'ORS, Nuevos datos de la ley Irnítana sobrejurisdicción municipal, en
SDHl. 49
18 ss.; TAlAJvlA.'1CA, en Líneamenti 2, pp. 500 ss.; GABBA­
lnt¡roauzt(')ne, pp. 503 ss.
MANCA,
17.2. Aplicación del derecho en provincias después
del edicto de Caracalla del 212 d.C.
Tras el edicto de Caracalla del año 212 d.C., los latinos y peregri­
nos del Imperio obtuvieron la condición de ciudadanos romanos
(§ 14.3); por tanto, en principio, a todos les era aplicable el derecho
romano desde ese momento.
Sin embargo, como es natural, en la práctica no em posible uni­
formar el derecho de manera inmediata por el simple hecho de que
una disposición normativa hubiera modificado la condición jurídica
de las personas. La aplicación generalizada del derecho romano no
presentaba especiales dificultades en las provincias occidentales, de­
bido a su mayor grado de romanización, pero sí, en cambio, en las
orientales, que tenían una muy fuerte y distinta tradición jurídico-cul­
tural; en éstas, como no podía ser de otro modo, la aplicación en los
tribunales locales del derecho propio anterior pervivió después del
-138­
'l
-139­
/
V
EL DOMINADO
§ 18. ORGANIZACION POLITICA
1. La nueva constitución política y la división del Imperio.-2. La
administración imperial. -3. El cristianismo y la organización
de la Iglesia.
18.1. La nueva constitución politica y la división del Imperio
Desde el siglo III d.C. la organización constitucional nacida del ré­
gimen político instaurado por Augusto se orienta hacia un modelo
alejado de los principios de la tradición política republicana, que de
alguna forma perduran durante los dos primeros siglos del Princi­
pado. El modelo de organización política resultante es consecuencia,
en gran medida, de las soluciones que finalmente prevalecen en rela­
ción con algunos problemas constitucionales que el Principado no
acertó a resolver y, también, del desplazamiento político del Imperio
hacia los esquemas culturales de origen oriental, frente a los propios
de la cultura latina, representados por un Occidente que progresiva­
mente se resiente de la desintegración provocada por el asenta­
miento en su territorio de los pueblos germánicos, al que sigue la des­
-141­
membrdción y final ruptura de la organización político-administrativa
romana.
pleto en esta época; los cónsules, nombrados por el emperador, todavía de­
signaban los años, pero carecí,Ide competencias; el Senado romano y el de
Constantinopla vieron aume: #-do sobremanera el número de sus miembros
y la condición de senador se convierte en hereditaria, pero sus funciones son
meramente consultivas y carece de toda capacidad de iniciativa y, mucho me­
nos, de control sobre el ilimitado poder imperial. Por lo demás, la orientali­
zación se manifiesta también en el atuendo de los emperadores yen el cere­
monial que acompaña su
con la significación política de visualizar
la distancia entre el emperador y los súbditos.
La concesión general de la ciudadanía romana a todos los habi­
tantes libres del Imperio, en virtud de la constitutio Antoniniana del
año 212 (§ 14.3), supuso la introducción de un elemento de unifica­
ción en cuanto a la posición del ciudadano en la comunidad política,
poniendo término a la diferenciación entre ciudadanos romanos y pe­
regrinos, con prevalencia política de los primeros; la medida muestra,
sin embargo, la fundamentación latina que inspiraba la ideología del
Imperio universal, que en el campo jurídico se manifiesta en la
tica de unificación y expansión del sistema jurídico imperial romano
frente a los derechos provinciales. Desde el siglo
cia un proceso de orientalización
la
La principal meta política de Diodeciano fue restaurar la unidad
del Imperio; con ese objetivo, reorganizó la administración militar, y
a semejanza de ésta configuró una administración civil burocratizada.
Al mismo tiempo, y con el fin de garantizar el gobierno de un territo­
rio de tanta extensión como el que abarcaba el Imperio, ideó un sis­
al mando, y sobre esa base planteó
tema de asociación de un
también la cuestión sucesoria.
La generalización de la ciudadanía romana no supuso revitalización al­
guna del fundamento civil del poder político, puesto que ese hecho se pro­
duce en un contexto de afianzamiento del fundamento militar de la potestad
impelial, como resultado de la progresiva influencia del ejército a la hora de
determinar la sucesión en la jefatura imperial. Tras la caída de la dinastía de
los Severos (año 235) se produce una profunda crisis política, militar y eco­
nómica que propicia las condiciones para la instauración de un régimen mi­
litar con los emperadores ilÍlicos, que conciben el poder al estilo absolutista
oriental, persiguiendo los focos civiles de resistencia política, representados
por la burguesía provincial más culta y la aristocracia italiana.
Diocleciano designó como colega en el mando a Maximiano, general
suyo, a quien confió el gobierno de la parte occidental del Imperio,
mientras él se reservaba la oriental, lo que venía a mostrar ya la primacía de
ésta sobre aquélla; ambos emperadores tendrían el calificativo de <<Augustos»
(Augusti), si bien con preeminencia de Diocleciano; con ello se produce, de
hecho (y tal vez siguiendo un antiguo proyecto de Caracalla y Geta, que no
llegó a cristalizar), la primera división territorial del Impe¡io, aun cuando la
supremacía política se mantuviera en uno de los dos emperadores. El es­
quema de gobierno fue completado mediante la asociación a cada empera­
dor de un "César» (Caesar), que gobernaría en vida con el emperador res­
pectivo y le sucedería al cabo de veinte años, o a su muerte; Galerio y
Constancia Cloro fueron designados, respectivamente, Césares de Oriente y
Occidente, quienes habrían de nombrar a otros dos cuando accedieran al
cargo ;~~=..;/
La transformación del Imperio en una monarquía absoluta y divi­
nizada se inicia con el generdl ilírico Aureliano (270-275), que se hace
llamar «señor y dios» (dominus et deus) y se consolida con otro ge­
neral también de origen ilírico, Diocleciano (284-305), que instaura
una nueva organización constitucional absolutista, desarrollada pos­
teriormente por Constantino, y que recibe el nombre de Dominado.
El sistema de gobierno y el mecanismo constitucional sucesorio
creado por Diocleciano no llegó a consolidarse. Con Constantino I se
produce la unificación del poder imperial (324-337), pero a su muerte
se abre la lucha por la sucesión entre cinco de sus familiares y des­
cendientes, hasta que el Imperio quedó dividido entre sus hijos Cons­
Frente al principio político del Principado, en donde el Emperador es el
primero de los ciudadanos (princeps), en la nueva relación jurídico-política
que nace del Dominado el emperador es dueño y señor del territorio y los
institucionales vinculados a
ciudadanos sus súbditos. Los antiguos
la
político-constitucional republicana desaparecen por com­
- 142
l
además, la jefatura de la guardia personal del emperador, entre otras funcio­
nes; b) el quaestor sacri palati ¡':'argo también creado por Constantino y cu­
yas funciones se referían al árr ,ta jurídico: a él correspondía la preparación
de las leyes que habían de someterse al emperador para su promulgación, y
de las decisiones judiciales en los asuntos admitidos para ser sometidos a re­
solución imperial; c) el comes sacrarum largítionum, encargado máximo de
los asuntos relativos a la administración financiera del Imperio; d) el comes
rerum privatarum, administrador general del patrimonio de la Corona. Gran
relevancia alcanzó también en Oriente, desde comienzos del siglo V, el prae­
positus sacri cubili, jefe de la corte imperial. Estas altos cargos, juntamente
con los prefectos pretorios (praefecti praetorio), los dos jefes militares de la
caballería y la infantería (magistri militum) y algunos otros altos funcionarios
menores y personas de la confianza del emperador, formaban el consejo ase­
sor de
este organismo recibe el nombre de consistorium, porque sus in­
tegrantes permanecían en pie frente al emperador, y sustituye al antiguo con­
silium principís (§ 14.2), cuyos componentes se sentaban junto al princeps.
tancio y Constante; aunque la unidad política y jurídica se mantiene
durante algún tiempo, la división se hace definitiva a la muerte de Teo­
dosio 1 (año 395), pese a que oficialmente siga hablándose de la uni­
dad formal del Imperio (imperium coniunctissimum) y con frecuen­
cia tengan lugar actos de comunicación legislativa, en virtud de los
cuales se incorpora a la otra parte del Imperio la legislación promul­
gada en una de ellas.
Constantino completa las reformas emprendidas por Diocleciano, pero
inclina su política hacia Oriente; una decisión de suma trascendencia fue la
creación de una nueva capital en Constantinopla (nombre en honor del em­
perador, que desplazó al antiguo de Bízancio), donde fijó su residencia, po­
niendo así fin a la supremacía de Roma y de Italia sobre el Imperio. Esta
Nueva Roma fue consagrada el 11 de mayo de 330. La política de Constantino
en favor de las iglesias cristianas marca también un decisivo elemento de se­
paración con la época precedente. El Imperio de Occidente concluye for­
malmente en el año 476, en que es depuesto el último emperador (Rómulo
Augústulo) por Odoacro; el Imperio Bizantino pudo pervivir, en cambio,
hasta 1453, fecha de la caída de Constantinopla en poder de los turcos.
18.2.
La provincia sigue siendo la unidad básica en la ordenación admi­
nistrativa del territorio. La antigua distinción entre provincias impe­
riales y senatoriales, que había perdido sentido ya desde la época de
los Severos, desaparece ahora por completo, al igual que la situación
privilegiada de la península itálica, cuyo suelo quedó sometido a tri­
butación desde Diocleciano. Razones de gobierno y de conveniencia
política conducen al aumento del número de provincias, con la con­
siguiente reducción de la extensión territorial de las antiguas demar­
caciones territoriales; Diocleciano estableció una primerd división en
ochenta y siete provincias, pero después llegaron a superar el cente­
nar. Al frente de cada provincia figuraba un gobernador, que carecía
de poder militar, pero tenía atribuidas por delegación amplias com­
petencias administrativas y jurisdiccionales, tanto en e! ámbito civil
como en el penal.
La Administración imperial
La administración del Imperio experimentó una profunda rees­
tructuración en el Dominado. La incipiente jerarquía entre los distin­
tos cargos administrativos, que ya se había establecido en el Princi­
pado, se consolida ahora al articularse una organización, modelada a
la manera militar, con relaciones de subordinación a partir del empe­
rador, en cuanto titular supremo del poder administrativo y de go­
bierno; en él se concentra de forma convergente la administración
militar (militia armata) y la civil (militia palatina), ambas separadas
entre sí, tanto funcional como jerárquicamente, en las distintas cir­
cunscripciones territoriales.
Dentro de la administración central, los cargos más elevados eran los
cuatro siguientes: a) el magíster oJJiciorum, cargo creado por Constantino,
cuyas competencias e importancia aumentaron con el tiempo; estaba al
frente de las distintas secretarías (oJJicia) imperiales, y le estaba atribuida,
144
11
Varias provincias se agrupaban en una diócesis (dioceses), hasta
un total de doce, al frente de cada una de las cuales se encontraba un
vicario (vicarius), en representación de! prefecto pretorio corres­
pondiente. Las diócesis, a su vez, se agrupaban en circunscripciones
territoriales más amplias, denominadas prefecturas (praefecturae),
hasta un total de cuatro, gobernadas cada una de ellas por un pre­
fecto pretorio (praefectus praetorio), que desde Constantino se con­
virtió en el funcionario más importante de la administración territo­
145 ­
Los prefectos pretorios tenían delegadas amplias facultades de adminis­
tración general; en virtud de la jerarquización de la administración de
cia, a ellos correspondía decidir sobre las apelaciones contra las sentencias
de los gobernadores provinciales, y sus sentencias eran ya inapelables, pues
en esta época el emperador rara vez juzgaba, ni siquiera en apelación. Al igual
que los gobernadores, los prefectos pretorios carecían de competem;ias en
materia militar, debido a la estricta separación entre ambas administraciones.
Las cuatro prefecturas establecidas fueron: Italia y las Galias (en Occi­
dente) y Oriente e Iliria (en Oriente); Hispania constituía una diócesis inte­
grada en la prefectura de las Galias.
Este modelo de organización político-administrativa logró imponerse en
el Imperio romano de Oriente, y sólo de una manera muy atenuada en Occi­
dente, en donde, por lo demás, las invasiones de los pueblos germánicos
produjeron la desintegración de la organización político-administrativa crea­
da en el Dominado. El protagonismo oriental de los burócratas y represen­
tantes de la administración, mediante los cuales el poder político aseguraba
su presencia en la sociedad, fue sustituido en Occidente por los terratenien­
tes y la Iglesia y sus instituciones, que se convienen en los elementos que
dan estabilidad al orden social.
Aun cuando formalmente mantuvieron sus instituciones, la auto­
nomía de las ciudades (civitates) quedó muy limitada, sobre todo
porque cada una estaba controlada por un curator civitatís, desig­
nado en último término por el emperador, y que, en la práctica, venía
a ser el más alto cargo de la localidad. En el año 386 el emperador Va­
lentiniano 1 creó la figura del defensor civitatis, ideada para proteger
a la masa proletaria de las ciudades de los abusos de los poderosos,
pero su función se convirtió pronto en inoperante, debido a que su
nombramiento se efectuaba por el prefecto pretorio y a propuesta de
la curia local, integrada precisamente por el estamento plutocrático.
La difícil situación económica de muchas ciudades, y el interés recauda­
torio de la administración imperial, condujeron a la adopción de la medida
de declarar a los miembros de las curias locales responsables solidarios de los
impuestos que gravaban a la localidad; en consecuencia, se produjo una ra­
zonable tendencia a eludir la asunción de tales cargos, lo que fue resuelto au­
toritariamente convirtiendo en obligatoria su aceptación y en hereditaria su
transmisión. Este mismo sistema se adoptó para vincular a determinadas per­
sonas a corporaciones profesionales consideradas esenciales para el sosteni­
-146 ­
miento de la vida comunitaria, tales como panaderos, carniceros, etc., lo que
vino a generar una estructura( In cerrada de la sociedad, muy alejada de la
movilidad profesional y territe lal del tardo período republicano y del Princi­
pado.
18.3.
El cristianismo y la organización de la Iglesia
En la organización política republicana la religión era considerada
como uno de los componentes de la propia identidad nacional y del
grupo familiar; carecía de un cuerpo de doctrina a la que debieran
adecuarse los comportamientos humanos y, sobre todo, de una orga­
nización institucional autónoma sustentada por un estamento sacer­
dotal estable, que pudiera constituirse como elemento socialmente
situado en condiciones de plantear como problema las relaciones en­
tre el poder religioso y el político. El factor religioso adquiere una dis­
tinta relevancia desde el Principado, al convertirse en un elemento
cultural utilizado para fundamentar la estabilidad de la organización
política y la adhesión a la personificación del poder en la figura del
emperador.
En el año 12 a.c.es conferida a Augusto la dignidad sacerdotal de
fice máximo (pontifex maximus), con lo que asume también un poder de di­
rección en materia religiosa; la práctica de la divinización del emperador des­
pués de la muerte forma parte de una política de veneración en vida, con la
que enlaza la tendencia a la clivinización al. modo oriental; durante el Princi­
pado esta política es seguida de manera irregular por los distintos empera­
dores. En el siglo III las religiones clásicas de Grecia y Roma acaban siendo
sustituidas por un nuevo sistema teológico, que tiene su forma externa en la
filosofía neoplatónica, pero que estaba constituido por una mezcla de ideas
procedentes de varias religiones, y que se estudiaba en los diferentes centros
de enseñanza por entonces ya existentes en diversas ciudades del Imperio,
tanto en Oriente como en Occidente; el sincretismo religioso caracteriza la
política de los Severos y de los emperadores ilíricos, como forma de conse­
guir la unidad del Imperio en materia relígiosa. La negativa del cristianismo a
esa integración conduce a una serie de persecuciones intermitentes, que
concluyen con la más general y última de Diocleciano (año 303). La confron­
tación entre el cristianismo y la religión romano-helenística se hace presente
en las contiendas militares que siguen a la desintegración de la tetrarquía dio­
clecianea y conducen al acceso al poder de Constantino, que adopta una po­
eL UUM1NAlJU
lítica de tolerancia con la que encuentra el apoyo de los sectores cristianos,
en tanto que Magencio se alía con los partidarios del helenismo religioso; tras
su victoria militar en Italia, el año 313 (<<edicto» de Milán) se proclama ofi­
cialmente el principio de tolerancia.
Aunque Constantino realiza una política de apoyo a las iglesias
cristianas, en realidad pretende establecer un modelo de organiza­
ción política en el que la institución imperial pueda presentarse como
neutral, facilitando la convivencia entre los cristianos y los seguidores
del helenismo religioso; ese modelo no llegó, sin embargo, a consoli­
darse, y acaba prevaleciendo uno nuevo en el que la unidad religiosa
se establece oficialmente sobre la base del cristianismo, lo que tiene
lugar en el año 380 con los emperadores Teodosio 1 y Graciano, mo­
mento en que se produce la ruptura político-cultural con el hele­
nismo religioso.
El hecho de utilizar la fundamentación religiosa para afianzar el
poder imperial no desaparece con Constantino y sus sucesores, sino
que se mantiene bajo nuevas formas, al introducir los escritores ecle­
siásticos la idea de que el poder viene de Dios y participa de la auto­
la comunidad, afir­
ridad divina en cuanto ordenado al gobierno
mándose, al mismo tiempo, el deber de apoyo del poder civil a la
Iglesia; de este modo se plantean en los siglos IV y V las corrientes
doctrinales que determinarán la problemática político-religiosa me­
dieval, cuya superación marcará después la fundamentación de los su­
puestos que sirven de base a la organización política en la Edad Mo­
derna.
La primera formulaciÓn oficial de una doctrina sobre las relaciones entre
la Iglesia y la organización política se produce con ocasión de la toma de pos­
tura del emperador Constancia, hijo de Constant.ino, en favor de los arrianos,
a cuyo efecto procede a la convocatoria de concilios y adopta medidas de
destierro contra eclesiásticos fieles a la doctrina romana y provoca el exilio
del Papa tiberio; Osio de Córdoba y otros eclesiásticos afirman la separación
de funciones de la Iglesia y el Imperio, y la independencia de aquélla en asun­
tos religiosos. En circunstancias políticas más favorables, con Teodosio 1, san
Ambrosio de Milán, tras reafirmar la doctrina de la independencia de la Igle­
sia, introduce la idea del deber de apoyo del poder político a la misma, lo que
-148­
9
l~
da lugar a la doctrina de mut~' colaboración, desde la respectiva indepen­
que formula posterio. ente san Agustín, y que iba a ser asumida en
la práctica política de los pon ífices desde el siglo V. La mayor debilidad del
poder político en Occidente, y el papel desempeñado por la Iglesia de Roma
en la incorporación de los pueblos germánicos al cristianismo, permitiÓ el
fortalecimiento de la independencia de la Iglesia latina; en cambio, en
Oriente, a partir del emperador Zenón (479495), se acrecienta la tendencia
al cesaropapismo, que constituirá una característica de la organización polí­
tica oriental.
Al dotarse de una organización independiente y de un grupo sa­
cerdotal dirigente y jerarquizado, la Iglesia romana se convierte en un
preeminencia en el
elemento de la organización social, dotado
plano moral y relevancia en la esfera política, especialmente por el
contexto absolutista del período histórico en que alcanza reconoci­
miento oficial, que precisa para su estabilidad también el apoyo del
componente religioso.
El cristianismo adopta una primera forma organizativa a través de iglesias
locales en el ámbito territorial de ias ciudades, dirigidas ya desde el siglo II
por un ePiscopus con poderes administrativos y sacerdotales, al que elige la
propia comunidad en un primer momento, pero desde el siglo N esa com­
petencia pasa a ser desempeñada por el clero. En este período tiene lugar el
desarrollo de la organización territorial de la Iglesia y el fortalecimiento de la
sede romana, en virtud de la herencia apostólica, según había establecido el
concilio de Nicea, es decir, con independencia del factor político de la capi­
talidad del Imperio. En su organización territorial la Iglesia utilizó el esquema
de las circunscripciones administrativas del Imperio, y muchos signos exter­
nos de las dignidades eclesiásticas se inspiraron en los usados por los fun­
cionarios de la administración, cuya estructuración influye también en la
eclesiástica, que adopta, además, un buen número de términos y conceptos
del derecho público del Bajo
BIBLIOGRAFIA
SEEK, «Notitia dígnitatum» (1876; reimp. Frankfurt am Main, 1983); LoT,
du monde antique et le début du Moyen Age (Paris, 1951); CERFAIJX y
'oNDRIAN. Le culte des souverains dans la civilisation grécoromaine (Paris,
-149
11
"'-7
r:UJ1Vl\.tt\- l/L.L L¡lr:.n[:.\.....r1\j nVLVl.l'1l'llV L 0l)
nr.\...¡r•.r\"¡.LV1~
1957); GAUDEMET,L'É'glisedansl'Empire romain (lV"-V"siecles) (Paris, 1958);
CALDERONE, Constantino e il cattolicesimo (Firenze, 1972); KAsER, Ge­
schichte 2 , pp. 198 ss.; DE MARTINO, Costituzione V-; SARGENTI, Le strutture am­
ministrative dell'Impero de Díocleziano a Constantino (1976; ahora en
Studi sul diritto del tardo Impero, Padova 1987, pp. 111 ss.); GlARDINA,A,petti
delta burocrazia nel basso Impero (Roma, 1977); MURGA, Los «corporati ob­
noxíi», una esclavitud legal, en Studi Biscardi 4 (Milano, 1983) pp. 545 SS.;
PASSARINI, L 'Impero e la crisi del terzo secolo (Milano, 1984); KOLB, Diokle­
tían und die Brste Tetrarchíe (Berlin-New York, 1987); CERVENCA, Il Domi­
nato, en LíneamentP, pp. 531 ss.;
Richerche sulla procedura di
ammisione al Senato nel tardo Impero romano (Milano, 1988);
Constantinus Maximus Augustus (Stuttgart, 1990); CHURRUCA, Actitud del
cristianismo ante el Imperio romano, en Poder político y derecho en la
Roma clásica (Madrid, 1996) pp. 139 SS.;
Cristianismo y mundo
romano (Bilbao, 1998); GABBA-MANTOVANI, Introduzione, pp. 419 ss., 447 ss.
§ 19.
FUENTES DEL DERECHO
1. Transformaciones en la estructura del ordenamiento jurídico
yen el sistema de fuentes. Leges y iura.-2. Colecciones no oficia­
les de rescriptos. C6digos Gregoriano y Hermogeniano.-3. La
doctrina jurídica post-clásica. Posíci6n de los escritos de la Juris­
prudencia clásica en el ::,istema de fuentes.-4. La oratio de 7 de
noviembre de 426 y la llamada "ley de Citas».-5. El Código Teo­
dosiano.
19.1_ Transformaciones en la estrnctura del ordenamiento
jurídico y en el sistema de fuentes. «Leges» y «iura»
Desde el siglo III el ordenamiento jurídico romano experimenta
una profunda transformación en su estructura y en el sistema de fuen­
tes, en correspondencia con el nuevo modelo centralizado de organi­
zación política basado en una administración jerarquizada, lo que
tiende a orientar el sistema jurídico hacia un modelo unitario, convir­
tiendo a la legislación en la única fuente de derecho.
Como punto inicial de referencia paf"J. esta transformación puede to­
marse la generalización de la ciudadanía romana el año 212, que coloca al
conjunto del ordenamiento jurídico romano en la oosición de derecho co­
-150
1$ 4 /
el.Jf\Ví.I:'..t\
món para los distintos territorios del Imperio, ocupando
pletorio respecto a los dere los provinciales, aunque
cación tiende a desplazar a ",ltos. Desde finales del siglo I1I, con Diocleciano,
el sistema jurídico romano, convenido en derecho del Imperio, se presenta
ya como prevalente frente a los derechos provinciales, y desde el siglo IV, con
Constantino, la tendencia a la unificación del sistema jurídico, incorporando
elementos procedentes del área cultural helenística, se conviene en un ob­
especialmente para los emperadores orien­
jetivo de la política del
tales, de la que es expresión la Compilación jurídica justinianea. Esta trans­
formación en la estructura interna del sistema jurídico va acompañada, ya
desde el siglo III, por la progresiva unificación del procedimiento civil y la ad­
ministración de la justicia.
Desde la caída de la dinastía de los Severos (año 235) puede con­
siderarse desaparecida la Jurisprudencia clásica; el período de anar­
quía militar del siglo III y; sobre todo, los años de Diocleciano, co­
rresponden ya, desde el punto de vista jurídico, al período
postclásico.
Sin embargo, hasta Diocleciano se conservan todavía los modos de pro­
ducción normativa de la
anterior y, especialmente, la práctica de la le­
gislación por rescriptos, que revelan el mantenimiento en la Cancillería im­
perial de juristas con formación clásica; pero el derecho ha perdido ya en esa
época la naturaleza procesal propia del período clásico, y se ha impuesto la
dualidad entre el sistema jurídico normativo y el derecho procesal, aplicable
a un procedimiento que se encuentra insertado en la administración general
de los asuntos póblicos.
También puede situarse en ese momento histórico-político la apa­
rición del componente autocrático en la legislación, que constituye
una característica del Dominado; después del fracaso del último en­
sayo de gobierno civil con Alejandro Severo, los emperadores suce'li­
vos prescinden de la formalidad constitucional de la tex de imperio,
con la que hasta entonces el Senado confería al emperador la investi­
dura oficial. Las expresiones princeps tegibus solutus y quod princíPi
placuít tegis babet vigorem tienden a expresar el nuevo sentido ab­
solutista del poder, que se coloca por encima del orden jurídico, y
éste se entiende como una manifestación de la voluntad política im­
151­
~
J:i.l" .l1V lVlU'I.t\LJV
~/
perial, que es la que otorga legitimidad al derecho. La formalización
política del cambio en el sistema de fuentes y en los modos de pro­
ducción normativa tiene lugar con Constantino; las innovaciones jurí­
se introducen en adelante tan sólo a través de constituciones
que adoptan la denominación de leges generales, revesti­
das de un tono autoritario de mandato y un estilo ampuloso y provi­
dente. Por lo demás, la unidad legislativa del Imperio fue perdiéndose
progresivamente, hasta que llegó a aceptarse con carácter general
que las disposiciones de un emperador carecían de eficacia en el te­
rritorio del otro mientras no fueran confirmadas por éste.
El texto de los edicta o leges generales solía discutirse en el consisto­
rium, sobre la base de los proyectos preparados por el quaestor sacri pala­
tU, y luego se dirigían a los funcionarios imperiales, sobre todo alas praefecti
praetorio, para que los publicaran mediante los edictos que dictaban en sus
respectivas prefecturas; a veces, las disposiciones legislativas se dirigían dí­
rectamente ad populum, y se publicaban mediante exposición pública; en
otras ocasiones, las leyes se dirigían al Senado, donde su lectura solemne y
posterior inserción en el acta de sesiones hacía las veces de publicación, lo
que deriva de las orationes pn'ncipis in Senatu habitae (§ 15.1).
Los rescriptos perduran como forma de legislación particular
ges speciales), pero tienden a perder su carácter casuístico yen oca­
siones se utilizan para introducir nuevos criterios normativos de efi­
cacia general, y frecuentemente sirven pard conceder beneficios e
nunidades como excepción al régimen jurídico ordinario; en todo
caso, una constitución del año 398 privó a los rescriptos de eficacia
normativa general cuando habían sido dados para un caso concreto.
menor relevancia conservan los decretos, porque cada vez fue
menos frecuente que el emperador decidiera directamente contro­
versias jurídicas, ni siquiera en apelación, al atribuirse dichas funcio­
nes judiciales, por delegación, a los tribunales y autoridades adminis­
trativas competentes.
Una posición intermedia entre los rescriptos y las leyes generales ocupan
las pragmáticas sanciones (pragmaticae sanctiones, pragmaticae leges o
simplemente pragmaticae). Presentan un contenido muy variado, y se re­
-152 ­
9 ly
fieren tanto a cuestiones de treChO privado como público; este tipo de
constituciones aparecen dese' el siglo V, tanto en Oriente como en Occi­
dente, y son dictadas normaln nte a iniciativa de funcionarios centrales o lo­
cales, con un ámbito de aplicación limitado a un territorio, una ciudad o una
corporación determinada. Se trata de disposiciones de rango inferior a las le­
yes generales, y su validez normativa está subordinada a éstas; a finales del si­
glo V el emperador Anastasia declaró ineficaces las pragmáticas que estuvie­
ran en contra de las leyes generales (e). 1.22.6).
Por vía legislativa se introducen desde el siglo N modificaciones
en el ordenamiento jurídico, pero la estructura generdl de las insti­
tuciones de derecho privado se encontraba recogida en las obras de
la Jurisprudencia clásica. Al haber desaparecido la creatividad del de­
recho por obra de la Jurisprudencia científico-práctica del período
clásico, la doctrina jurisprudencial se convierte en un cuerpo nor­
el nombre de ius o iura, y que integra el
mativo general, que
ordenamiento jurídico juntamente con las constituciones imperiales
(leges).
La preeminencia de la legislación en el sistema de fuentes deter­
mina que el derecho contenido en los escritos de los juristas clásicos
sólo se entienda en vigor en la medida en que no haya sido modifi­
cado por constituciones imperiales posteriores; y al ser la voluntad
imperial la única instancia legitimadora del derecho, la eficacia de los
iura se encuentrd en el mantenimiento de hecho de su vigencia por
parte de aquella voluntad política. Coherentemente con estos su­
puestos de política del derecho, que vienen a privar de virtualidad
creadora a la interpretatio jurisprudencial, en el modelo de organiza­
ción jurisdiccional del Dominado viene a situarse a los jueces (ahora
integrados en la jerarquizada administración imperial) en una posi­
ción de destinatarios de una normatividad que les viene dada, y que
sólo les corresponde aplicar al caso concreto, por lo que no puede te­
ner reconocimiento alguno el desarrollo creativo del derecho por me­
dio de la interpretación judicial del mismo. En consecuencia, y a causa
de la orientación del sistema jurídico hacia un modelo de tipo legis­
lativo, desde muy pronto comenzaron a hacerse presentes en la prác­
tica numerosos problemas relacionados con la incertidumbre acerca
lagunas normativas o
del derecho aplicable, sobre todo en caso
-153
'3 '-7
fl.l.:JlVIUn. U.c.L U.c.ru:.\.....fl.V nVIVU\j'lj\J 1 .:JU l\C\.....c.r\....lVl'1j .c.Ul\Vr.c.t\.
.c.L UVIVIU'IlU..JU
cuando se planteaban cuestiones de interpretación al ser alegados
textos jurisprudenciales con criterios discrepantes que, a su vez, po­
dían haber sido modificados por posteriores constituciones imperia­
les, cuya efectiva vigencia no siempre resultaba clara, en la medida en
que otras disposiciones normativas posteriores ras hubiesen alterado,
a lo que habría que añadirse como elemento de incertidumbre la nor­
matividad resultante de las leges speciales.
Sin ir en contra de estas ideas, que formaban parte del ambiente político­
cultural de la época, la doctrin.l>ost-clásica, civil y eclesiástica, formula una
teoría de la costumbre, equipa,l~dola a la ley, en la medida en que ambas tie­
nen su fundamento en el consentimiento de los ciudadanos, por lo que tam­
bién la inobservancia práctica de una disposición legislativa vendría a tener
eficacia derogatoria de la misma. El derecho justinianeo recoge esta doctrina,
de la que incluso se hace uso para justificar la derogación de anteriores con­
tenidos normativos, pero su verdadera relevancia desde el punto de vista de
las fuentes y la supremacía de la legislación se establece en el Código; éste,
además, recoge un precepto Cc]. 1.18.12, año 391), en el que se prohíbe la
alegación de ignorancia o inobservancia de la ley como causa justificativa de
la no aplicación de la misma.
Las deficiencias del sistema se agravan ya desde el siglo N al no
disponer los jueces de un cuerpo normativo oficial y completo que
pudiera servirles de referencia para la aplicación del derecho, y tam­
bién por la insuficiente formación jurídica que caracteriza a los fun­
cionarios encargados de la administración de justicia. Tanto el tipo de
literatura jurídica del período post-clásico como la política legislativa
de recopilaciones, con las que se persigue dotar al sistema jurídico de
cuerpos normativos ordenados, actualizando lo que debía entenderse
por derecho vigente, constituyen manifestaciones de un modo de tra­
tar de resolver los problemas que planteaba la aplicación del derecho
en la práctica judicial. Al mismo tiempo, con ello se procura dar se­
guridad y certeza al sistema jurídico; la legislación sustituye ahora
también para ese objetivo a la]urisprudencia.
~ l~
Desde fines del siglo III las fuentes del derecho se identifican con
los textos escritos. La literatura jurídica que aparece en el período
post-clásico y las tendencias recopiladoras, tanto privadas como ofi­
ciales, reflejan esa perspectiva en la consideración de la expresión de
los criterios normativos, de la que deriva la práctica de la alegación de
los textos jurídicos por los abogados (recitatio legis) en los usos fo­
renses.
19.2. Colecciones no oficiales de rescriptos. Códigos
Gregoriano y Hermogeniano
En el período post-clásico se plantea como problema nuevo el papel de
la costumbre entre las fuentes del derecho y, sobre todo,¡én relación con la
legislación. Es propio, sin embargo, de los sistemas jurídicos que responden
al modelo legislativo que la costumbre tenga en ellos relevancia teórica, pero
escasa importancia práctica, y así ocurre también en este período. La toma en
consideración de la costumbre se produce en la]urisprudencia clásica tardía,
sobre todo a partir del momento en que el derecho romano alcanza vigencia
territorial y se presenta en situación de concurrencia con los derechos pro­
vinciales; durante el siglo III una serie de constituciones imperiales vienen a
confirmar costumbres provinciales, reconociendo su vigencia normativa. El
problema se plantea desde el Dominado, cuando la política legislativa se
orienta a una imposición generalizada del derecho imperial; Constantino,
aun reconociendo cierta autoridad a la costumbre, establece que, en todo
caso, no puede prevalecer contra la razón ni contra la ley CC]. 8.52.2, año
319), doctrina que, por lo demás, tenía precedentes en anteriores constitu­
ciones imperiales.
A finales del siglo III, dos juristas próximos a los archivos impe­
riales realizaron sendas compilaciones no oficiales de rescriptos, des­
tinadas al uso docente, pero, sobre todo, con finalidad práctica
orientada hacia los profesionales del derecho. Desde el punto de
vista de las fuentes del derecho, la novedad más significativa que pre­
sentan estas colecciones es la de la reproducción de los textos de los
rescriptos, en lugar de utilizarlos para su comentario, tal como ha­
CÍan los juristas clásicos; ello constituye una manifestación de la au­
tonomía de los rescriptos como fuentes del derecho en el nuevo
marco de un sistema jurídico de naturaleza legislativa y ya no juris­
prudencial.
-154 ­
-155 ­
La primera de esas colecciones es el Código Gregoriano (Codex
S'
~7
. ni;:) i Vl'Uft LJCL
LJnJ:U!.~n\J
1\\J1Vl1\l'lV 1
~u
.t'\.C\"'CI"\"'iVl'l r..U1\vrr..t\
Gregorianus), cuyo nombre debe provenir de su compilador, del
que, por lo demás, nada sabemos; debió componerlo en el año 292,
quizá en Nicomedia, en donde solía residir Diocleciano. Ese Codex
constaba probablemente de quince libros, divididos en títulos, dentro
de los cuales los rescriptos figuraban por orden cronológico. Aunque
el más antiguo del que tenemos referencia segura pertenezca a Septí­
mio Severo, parece indudable que los rescriptos recogidos abarcaban
desde Adriano hasta el año 292. Su forma editorial en libro paginado
(eodex) era ya la ordinaria desde mediados del siglo nI, e introduce
en el lenguaje jurídico un término nuevo, que alcanzaría importancia
sustantiva, así como la división interna en títulos para la ordenación
de las materias.
El Codex Gregorianus tuvo amplia difusión en todo el Imperio por su
utílídad práctica, a pesar de no tratarse de una compilación oficial, pero no
nos ha llegado directamente. Nuestro conocimiento del mismo se basa en un
epítome recogido en la Lex Romana Wisigothorum y en algunos rescriptos
que de él fueron tomados, con indicaciones muy precisas, en la Collatio y en
los Fragmenta Vaticana, en la Consultatio y en la Le" Romana Burgundio­
numo En él se basan también los compiladores del Código de )ustiniano, por
lo que cabe aseverar que recogía
desde Adriano.-Una breve y
sencilla reconstrucción, de la que se suele partir, en Collectto 1Il, pp. 236 ss.
Como complemento del anterior, el jurista Hermogeniano
19.3) publicó en el año 295, también en Oriente, una colección de
los rescriptos dioclecianeos de los años 293 y 294, que se conoce con
el nombre de Codex Hermogenianus. Este Código se dividía en títu­
y puede considerarse como apéndice del Gregoriano, con el que
comparte suerte histórica.
I.as referencias directas sobre el Codex Hermogenianus vienen a ser las
mismas que las del Gregoriano.-Hermogeniano era prefecto pretorio con
Diocleciano cuando compuso el código que lleva su nombre. Parece seguro
que tras la primera edición de su codex, Hermogeniano, una vez trasladado
a Roma con Maximiano, lo revisó y completó, por lo que los rescriptos aña­
didos en los años inmediatamente posteriores deben atribuirse a su propia
mano. Por lo demás, las dudas sobre si el jurista Hermogeniano fue o no su
156
autor, deben resolverse en sentido afirmativo.-Vid. Collectio III, pp. 242 ss.;
Ricerche sul «Codex
tentativa de reconstrucción pa'.Igenésica en
Hermogenianus» (Milano, 19 F;.
19.3. La doctrina jurídica post-clásica. Posición
de los escritos de la Jurisprudencia clásica
en el sistema de fuentes
'Itas la época de los Severos, la Jurisprudencia entró en rápida de­
cadencia, al igual que otras manifestaciones de la cultura; un cierto
florecimiento se produce, sin embargo, en el ámbito de los sectores
intelectuales vinculados al Cristianismo.
Los últimos juristas cuyos nombres conocemos son Arcadio Cari­
sio y Hermogeniano, ambos de finales del siglo III y principios del IV.
Hermogeniano compuso el Código que lleva su nombre (§ 19.2) Y,
además, confeccionó una obra de extractos de la Jurisprudencia clá­
sica titulada epitomae iuris. Esta obra es típica ya de la nueva época
en la que, con fines escolásticos y prácticos, primaron los resúmenes
y simplificaciones de los escritos de los juristas clásicos; además, se re­
editaron también, con numerosas alteraciones, muchas de las obras
de los juristas anteriores. En todo caso, la doctrina jurídica de este pe­
ríodo fue ya incapaz de producir obras originales; la producción lite­
raria toma como base, sobre todo, las obras de los últimos juristas clá­
sicos, de las que extrae los materiales para la composición de
exposiciones abreviadas, cuyos títulos presentan frecuentemente la
atribución a los juristas clásicos por parte de los anónimos autores de
tales obras; estas formas de producción literaria son propias, sobre
todo, de Occidente.
Responden a este modelo las Pauli Sententíae, de finales del si­
glo III, y, quizá, los Tituli ex eorpare Ulpianí o Epítome Ulpiani, de
comienzos del siglo IY.
las Pauli Sententiae (pIRA Il, pp. 317 ss.), en cinco libros, fueron elabo­
radas por un autor anónimo partiendo de los escritos de Paulo y de algún
otro jurista; su primera redacción debe ser de finales del siglo III, pero luego
fueron obieto de sucesivas reelaboraciones anónimas. I.evy llega a distinguir
-157 ­
hasta cinco posibles estratos, de los que el A (finales del siglo lII), el B
novaciones en atención a la legislación imperial del siglo N y principios
yel D (innovadones debidas a la compilación justinianea) suelen admitirse sin
dificultad. La obra, que resulta fundamental para conocer el proceso de vul­
garizadón del derecho en Occidente, la conocemos por distintas fuentes: ante
todo por la !ex Romana Wisigotborum o Breviario de Alarico, pero t""nhi"o
por otras (Collatio, Fragmenta Vaticana, Consultatío, Lex Romana Burgun­
dionum y
al margen del fragmentum !eidense; DAVID, NELSON y
OTROS, Pauli Setentiarum fragmentum !eidense [Leiden, 1956]). Existe una
trad. castell. de los dos primeros libros de las Pauli Sententiae con sus inter­
rrinr",,,,,, Troconis, bajo el tituloJulío Pauto. Sentencias a su
el libro tercero ha sido traduddo por Benayas, en
pp. 287 sS.-Los Tituli ex corpore Ulpiani o Epítome Ulpiani
(pIRA n, pp. 258 ss.; existe una traducdón española de Hemández Tejero bajo
el título de Reglas de Ulpíano [Madrid, 1946]) nos resultan conocidos a través
de un manuscrito conservado en la Biblioteca Vaticana, y derivan, según
Schulz, delliber singularis regularum de Ulpiano y, sobre todo, de las Insti­
tuciones de Gayo; recientemente se ha sostenido que la obra pudo ser una
síntesis redactada por un discípulo de Ulpiano en tomo al año 211 d.C., con
retoques posteriores siempre anteriores al año 342. La sustancial paternidad
ulpianea de los Titulí, admitida en las más redentes investigaciones, parece
confirmarse a la luz de la técnica electrónica aplicada a la crítica del texto.
Un tipo especial de edición que parece haber tenido amplia
sión en este período es el de las monografías (libri singulares) sobre
materias concretas, y muy especialmente en relación con las
nes de las diferentes magistraturas integradas en la administración
probable que corresponda a autores anónimos post-clásicos la elabo­
los libri singulares atribuidos en el Digesto a
ración de bastantes
distintos juristas clásicos, de cuyas obras se habrían tomado los mate­
riales correspondientes. Del mismo modo, los usos docentes favore­
cen la reedición de las obras de institutiones de algunos de los últi­
mos juristas clásicos, en particular las de Gayo; a éste se atribuye
también en el Digesto otra obra elemental, titulada res cottidianae,
que, en realidad, quizá deba atribuirse mejor a un anónimo autor o re­
elaborador posterior (§ 16.4).
Las obras anteriormente citadas están compuestas exclusivamente
por materiales de origen jurisprudencia\. Ello se corresponde con un
modo de tratamiento de los textos normativos en este período histó­
rico-cultural en forma separada, según la naturaleza de los mismos;
158­
de ahí que también hubiesen sido objeto de compilación específica
los rescriptos en los Código /Jregoriano y Hermogeniano, y que pos­
teriormente el Código Teolosiano recogiera leges generales. Repre­
senta una novedad en esa tendencia una obra de principios del si­
glo IV conocida con el nombre de f:<ragmenta Vaticana, redactada
por un autor desconocido también en la parte occidental del Imperio,
en la que se recogen fragmentos jurisprudenciales (iura) y constitu­
ciones imperiales (leges).
La obra redbe ese nombre por haber sido descubierta, en el año 1821
por A. Mai, en un palimpsesto de la Biblioteca Vaticana. El manuscrito con­
serva tan sólo parte de una obra que debió ser mucho más extensa. La
mera redacción de la misma parece que no debe ser posterior al año 320; una
nueva edición, realizada más de medio siglo después, incorporaría leyes pos­
teriores a Constantino e introducirla alteradones en los textos del primer re­
copilador y, más tarde
a una tercera edición correspondería la in­
corporación de comentarios (interpretationes) a los textos. En todo caso,
sobre la elaboración de los Fragmenta Vaticana existen muchas duCtas. La fi­
nalidad de la obra parece haber sido prevalentemente docente, sin perjuicio
de su uso también en la práctica forense. Vid. Col/ecUo I1I, pp. 3 ss.; FIRA I1,
pp. 461 ss.; existe una traducción española de A. Castresana, Fragmentos Va­
ticanos (Madrid. 1988).
Los f:<ragmenta Vaticana constituyen una exposición jurídica ge­
neral, en la que los textos aparecen internamente agrupados por ma­
terias con los correspondientes títulos. La base fundamental la pro­
porcionan escritos de los últimos grandes juristas clásicos, Papiniano,
Paulo y Ulpiano (y del desconocido autor de una obra de interdictis),
pero se utilizan también rescriptos y leges de Constantino; esta aso­
ciación de iw,~ rescripta y leges como método de composición se an­
ticipa al fallido intento oriental teodosiano del año 429 de compila­
ción de leges y iura (§ 19.3), Y a las codificaciones occidentales
realizadas por los reyes germánicos en los siglos V y VI (§ 21.2). Por
otro lado, en la técnica de mención de cada fragmento de un jurista y
obra de que fue tomado adelanta la que más tarde emplearían tam­
bién los redactores del
L/.,"",C,LU
159­
.,)
También es de principios del siglo N la primera redacción de la Collatio
legum Mosaicarum et Romanarum (Collectio m, pp. 136 SS.; FIRA n,
pp. 543 ss.; existe una trad. castell. de Montemayor Aceves [Méjico, 1994]),
donde se mezclan fuentes romanas con pasajes bíblicos del Antiguo Testa­
mento, según parece con la pretensión de demostrar la concordancia del de­
recho romano con los principios mosaicos. De la obra originaria conocemos
sólo los dieciséis primeros títulos del libro primero, ca.';¡i todos ellos r~lativos
a delitos y crímenes; los diferentes títulos se abren con un texto mosaico, al
que siguen los textos romanos, cuya mayor parte son jurisprudenciales, pero
se incluyen también rescriptos, tomados de los Códigos Gregoriano y Her­
mogeniano. Los fragmentos jurisprudenciales conservados son de Ulpiano
(veintitrés), Paulo (veintiuno) y Papiniano (ocho), a los que hay que añadir
dos de Modestino y uno de Gayo, es decir, curiosamente ya los cinco juristas
que se incluirían en la «ley de Citas» (§ 19.5). Se ha discutido en la doctrina
sobre la verdadera finalidad de esta obra, así como si su autor fue un hebreo
o un cristiano. No es descartable, por otra parte, que la obra hubiese sido en
origen una colección de textos jurisprudenciales y rescriptos al modo de los
Fragmenta Vaticana; en tal caso, al igual que ocurrió con la historia edito­
rial de otras obras, el contenido original habría sido luego ampliado con nue­
vos textos, e igualmente otros suprimidos cuando un anónimo reelaborador
introduciría las referencias a la ley mosaica.
19.4. La oratio de 7 de noviembre de 426
y la llamada «ley de Citas»
La práctica forense de presentar en
(recitatio legis) determinó desde mediados del siglo III la introduc­
ción de un cambio editorial: el antiguo formato en rollo (volumen)
fue sustituido por el libro paginado (codex), que presentaba una ma­
yor facilidad de uso.
ya desde fines del
1 d.e. en la vida litúrgica
que Sustituye el rollo utiliz.ado en la tradición hebrea por el libro
¡..odgllldUU (codex).-En la historia de la transmisión textual del derecho de
clásicos hay que referir a este momento de la segunda mitad del
m un buen número de alteraciones textuales, así como la pérdida de
obras menos actuales que no presentaban interés para la práctica; otro mo­
mento parece haber sido a finales del siglo N, cuando se introducirían algu­
nas alteraciones motivadas por la recepción en el sistema jurídico de con­
cepciones y usos del derecho helenístico.
160
La alegación del derecho aplicable por parte de los abogados y la
se ajustara al derecho vigente,
necesidad de que la sentencia del
planteaba en la práctica de la administración de justicia problemas de
interpretación jurídica, que venían a resultar complicados por diver­
sos factores que alimentaban la inseguridad, tanto por Jo que se refe­
ría al derecho contenido en las constituciones imperiales (leges),
como, y especialmente, al contenido en la literatura de los juristas clá­
sicos (iura), que continuaba en vigor.
Ya desde el siglo III aparece como un problema el uso de rescrip­
tos fdlsos, pero en el período post-clásico la corruptela se extiende
también a las demás constituciones imperiales, aunque en estos casos
cabía la posibilidad de cotejo y consulta en los archivos de la admi­
nistración. Sin embargo, parece que dichos archivos ni estaban dis­
ponibles para todos, ni eran tan exhaustivos como cabía esperar. Una
había privado de eficacia, a
disposición de Constantino del año
efectos de alegación en juicio, a las constituciones imperiales que fue­
sen citadas sin mención de la fecha correspondiente (C.Th. 1.1.1),
que venía a constituir un elemento de autenticidad y, al mismo
tiempo, una referencia interpretativa para determinar su vigencia, en
caso de que posteriormente hubieran sido objeto de modificaciones.
Las primeras recopilaciones privadas de constituciones imperiales
incluyen la indicación de la fecha de las mismas con esa finalidad, de­
jando al juez y a los abogados la tarea interpretativa de determinar el
derecho vigente.
No era éste el único problema que se planteaba. En un sistema de
gobierno paternalista como era el del Dominado, el emperador no
podía renunciar a la posibilidad de tutelar directamente a sus súbdi­
tos frente a los abusos de los funcionarios, recurso que, como resulta
obvio, se utilizó también para tutelar los intereses de grupos y perso­
nas influyentes. Dada la gran variedad de formas en que se manifes­
taba la voluntad legislativa imperial, a los jueces les resultaba prácti­
camente imposible determinar cuándo una disposición debía
aplicarse o no con carácter general.
Los problemas que planteaba la uülización de la literatura jurídiL'a
clásica eran aún de mayor complejidad. La obra de la Jurisprudencia
161­
.J
clásica tenía unas proporciones enormes, aunque es casi seguro que
buena parte de la misma, en particular la más antigua, sólo resultaba
accesible ya en el período bajo-imperial indirectamente, a través de las
referencias contenidas en las obras de juristas posteriores. Además, los
profesionales del derecho de este período carecían de la prep~ración
necesaria pard abarcar y comprender los escritos jurisprudenciales an­
teriores. A esta falta de conocimientos, predicable tanto de abogados
como de jueces, se sumaba la dificultad que tenían estos últimos para
comprobar si la norma jurídica alegada era auténtica, y aún venían a
planteárseles frecuentes dudas sobre el criterio normativo a adoptar
cuando se presentaban opiniones jurisprudenciales contrapuestas.
Por lo que se refiere a los criterios normativos de origen jurisprudencial
continuaba en vígor el rescripto de Adriano que Gayo recuerda (Gai. 1.7), se­
gún el cual el juez podía seguir la opinión que estimara preferible cuando so­
bre un mismo asunto existieran opiniones discordantes de dos o más juristas
con ius respondendi (§ 16.1), siempre y cuando, naturalmente, no se tratara
de una materia modificada por una constitución imperial.
Como resulta obvio, esta situación daba lugar a frecuentes abusos
en el ámbito de la administración de justicia, entre los que no cabe
descartar la alteración fraudulenta de los textos jurisprudenciales.
Las intervenciones oficiales en materia de alegabilidad de textos juris­
prudenciales se inician con Constantino. Una disposición del año 321
(C.Th. 1.4.1) prohibió la alegación de las anotaciones críticas (notae) a las
quaestiones y responsa de Papiniano realizadas por Paulo y Ulpiano, que
mostraban numerosas divergencias con los puntos de vista de Papiniano y,
por tanto, introducían confusión en la práctica judicial del siglo IV; con todo,
parece ser que su uso no desapareció, y Valentiniano m, en el año 426, tuvo
que volver a reproducir la desautorización. Un punto de vista distinto adop­
tará]ustiniano (const. Deo auctore, 6), quien recuerda las disposiciones an­
teriores, y aún añade que la desautorización debía entenderse referida tam­
bién a las notas de Marciano a Papiniano, pero no priva de autoridad a dichas
notae cuando eran explicativas, sino sólo a las que tenían carácter crítico. En
otro sentido, el mismo Constantino, en el año 328 (C.Th. 1.4.2), reconocía la
autoridad de toda la obra de Paulo, en especial de las Pauli Sententiae, obra
ésta que, en realidad, no era de Paulo, sino de un anónimo reelaborador
post-clásico (§ 19.3).
162 ­
El panorama judicial del Bajo Imperio resultaba, por tanto, caó­
tico, y esta situación debía afectar por igual, a comienzos del siglo V, a
Oriente y a Occidente, con independencia de que uno y otro le die­
ran soluciones distintas. Si Constantino y los emperadores sucesivos
habían adoptado medidas concretas para problemas puntuales, ha­
bría que esperar, en Occidente, a la llegada del emperador Valenti­
niano III para encontrar una solución integral. En efecto, el 7 de no­
viembre de 426 d.C. promulga una constitución en forma de oratio
leída ante el Senado de Roma, que constituye la primera regulación
legal romana de todas las fuentes del derecho. La oratio del año 426
tiene como fin principal solventar los problemas de la práctica jurí­
como la de los iura,
dica, por lo que, tanto la regulación de la."
aunque diferentes, responden al mismo principio inspirador: en am­
bos casos se trataba de limitar al máximo la discrecionalidad del juez
y de las partes. Se constata asimismo una tendencia a la generaliza­
ción, en el sentido de conseguir un derecho único para todos, más se­
guro y mejor conocido.
Respecto a las leges, el legislador establecía los criterios formales
mediante los cuales el juez podía determinar sin dificultad cuándo
una constitución erd general y cuándo especial.
La parte de la oratío relativa a las leges se ha transmitido a través del Có­
digo de ]ustiniano. El Código Teodosiano sólo
el fragmento dedicado
a los íura. Sin embargo, sí se conservó en la compilación teodosiana la dis­
posición de Constantino que privaba de valor a las constituciones imperiales
alegadas sin fecha, pero ello no podía ser causa suficiente para considerar un
texto legislativo como no auténtico. Al iniciarse la redacción del Código,
tini~no admitió la autenticidad de muchas constituciones que figuraban sin
expresión de la fecha en diversas colecciones desde el siglo V, pero mantuvo
la necesidad de la datación para los textos que pudieran contener privilegios
a título parcial (C).
ta codificación teodosiana supone un paso importante en cuanto a la de­
terminación legal de la certeza del derecho aplicable por lo que se refería a
las disposiciones con naturaleza de leges generales, yel Código de ]ustiniano
completa posteriormente ese objetivo para el conjunto de las constituciones
imperiales.
-163 ­
JLDOMINADO
La parte de la oralio relativa a los iura, que fue recogida en
C.Th. 1.4.3, es conocida como «ley de Citas». Confirmando lo que de­
bía ser una práctica existente desde hacía tiempo, concedió autoridad
para ser citadas en juicio a las obras de cinco juristas: Papiniano, cuyo
prestigio sobresalía sobre todos; Paulo y U1piano, cuyos escritos enci­
clopédicos ofrecían una visión amplia de todo el derecho ant~riorj
Modestino, que era ya puente entre los clásicos y los post-clásicos, y
Gayo, sobrevalorado ahora por su exposición clara y sencilla. Además,
recogía también las dos constituciones constantinianas relativas a la
prohibición de las notae de Paulo y U1piano a Papiniano, y a la
mación de las Pauli Sententiae.
Según se ha indicado (§ 19.3), estos cinco eran ya los únicos juristas men­
donados en colecdones del siglo N que han llegado hasta nosotros, como la
Col/atío e, incluso, los Fragmenta Vatícana, donde sólo se recogían, al me­
nos en los fragmentos de que disponemos, opiniones de los tres primeros.
Para el supuesto de que se presentaran opiniones contradictorias
entre esos cinco, se introduce un criterio de jerarquía interpretativa,
en virtud del cual el
debía acomodar su sentencia a la opinión
mayoritaria de esos juristas sobre una cuestión, teniendo que seguir
la de Papiniano en caso de empate; si en tal supuesto de empate este
jurista no se había pronunciado sobre el problema jurídico planteado,
el juez podría seguir la opinión de cualquiera de los demás juristas
alegables. Es decir, el legislador hace funcionar a los cinco juristas
principales como si pertenecieran a un colegio.
Con el fin de no dejar ningún espacio abierto para la duda y para
la libre interpretación de jueces y partes, el legislador se pronuncia
también sobre el valor de las citas que los cinco juristas principales ha­
cían de otros jurisconsultos admitiéndolas, estableciendo que ten­
drían el mismo valor que si se tratara de la opinión de cualquiera de
los cinco, siempre que la autenticidad de dichas citas quedara acredi­
tada mediante el cotejo de manuscritos.
Tradicionalmente, se ha tendido a pensar que esta parte de la ley consti­
tuía un añadido que se habría introduddo en Oriente en el momento de in­
corporación de la ley de Citas al Código Teodosiano, y mediante el cual se
164­
§ 19
daría entrada a que pudieran dtarse en juicio todas las obras de los autores
que habían sido citados alguna vez por cualquiera de los cinco principales.
Por varios motivos resulta difícil acoger esta interpretación, pero, sobre todo,
porque resulta impensable que en el siglo V tanto jueces como particulares
tuvieran a su disposición varios códices de las obras de juristas que podían
remontarse incluso al siglo II a.e.
Como es explicable, la ley de Citas hubo de favorecer todavía más la reno­
vación de las obras de los dnco jurista., en ella privilegiados, al ser la') más uti­
lizadas. Ese sería, pues, otro momento también propicio para la introducdón
de alteraciones en los textos jurisprudendales, aunque en realidad, éstos de­
bieron experimentar frecuentes acomodadones a las nuevas leyes imperiales.
La ley de Citas conservó su virtualidad hasta la publicación del Di­
gesto de ]ustiniano (§
que constituye la expresión de un connormativo de origen jurisprudencial, que expresa el derecho vi­
gente. Los criterios normativos formulados en los textos recogidos en
el Digesto no tienen ya autoridad por el jurista que los enuncia, sino
en virtud de la fuerza de ley de la Compilación; por ello, en su redac­
ción se prescinde enteramente de la orientación selectiva de la ley de
Citas, y se toman en su totalidad las obras jurisprudenciales para es­
coger de ellas en cada caso las opiniones consideradas más conve­
nientes. El texto resultante constituirá a partir de entonces el refe­
rente normativo único para la aplicación del derecho.
19.5.
El Código Teodosiano
La primera compilación oficial de leges fue el Código Teodosiano
(Codex Theodosianus), por iniciativa del emperador
Oriente Teo­
dosio 11, aunque su proyecto compílador originario fuera bastante
más ambicioso. En efecto, en el año 429 (C.Th. 1.15) Teodosio II
nombró una comisión de nueve personas, casi todas funcionarios de
alto rango, con una doble misión: en primer término, recoger, a se­
mejanza de los Códigos Gregoriano y Hermogeniano, las constitucio­
nes generales (leges) promulgadas desde Constantino, ordenándolas
en libros y títulos y, una vez terminada esa labor, la comisión debería
confeccionar una obra de conjunto donde se contuviera todo el de­
recho vigente, es decir, una compilación de leges y iura, tomando
165 ­
~
.L7
LH.01 \."Ii'\..l.l'l. L/UL
LJ'r~ru.:..'-
..J.HJ n\..... lVU'\.1'1V
1 0U IU::v.cr\..;lVl"i
nUl'\.Vrr..n.
1$
.L/
:so
como base los Códigos Gregoriano y Hermogeniano, la colección teo­
dosiana y los escritos jurisprudenciales.
Aparece aquí por primera vez la idea de realizar una exposición co~pleta
del derecho vigente, frente al carácter sectorial que presentaban los códigos
Gregoriano y Hermogeniano, cuyo ,contenido trataba de completarse con las
constituciones imperiales dictadas desde Constantino en la primera fase del
plan teodosiano; al igual que aquéllos, se trataba, ante todo, de realizar una
compilación ordenando por materias las diversas constituciones, dispuestas
cronológicamente, sin introducir modificaciones textuales ni eliminar las
contradicciones entre las constituciones por razón de la promulgación de
otras nuevas. La metodología para la obra de conjunto suponía, en cambio,
seleccionar los textos que reflejaran el derecho en vigor y modificarlos para
adaptarlos al mismo, realizando igual tarea con el derecho contenido en los
escritos de los juristas clásicos.
Fueran cuales fuesen los motivos del fracaso de la comisión, la ur­
gencia de disponer de una colección de leges para uso práctico de­
terminó el nombramiento de una nueva en el año 435 con esa espe­
cífica tarea, pero con atribuciones para enmendar los textos a fin de
evitar contradicciones.
La nueva comisión, compuesta por dieciséis miembros, fue nombrada el
20 de diciembre del año
(C.Th. 1.1.6); mantenía algunos integrantes de
la anterior y sólo uno era oficialmente jurista (iuris doctor); los redactores re­
cibieron autorización para alterar los textos legales (C.Th. 1.1.6.1),
miendo todo lo que no resultara conforme con el derecho que había de con­
siderarse vigente, y procediendo a una armonización del contenido de las
constituciones imperiales.
Esta nueva comisión actuó con gran rapidez, y el Codex Tbeodo­
Por motivos que desconocemos, esa comisión no cumplió el en­
cargo oficial, ni siquiera en su primera parte.
La opinión más común en la doctrina es la de atribuir el fracaso de la co­
misión a motivos de inoperancia, impericia, deficiente formación cultural y
otros similares. Podría pensarse que hubiera coadyuvado a ello la condición
político-administrativa de los miembros de la comisión, uno solo de los cua­
les era profesor de derecho, pero la que posteriormente fue designada y que
concluyó su tarea mantuvo la misma naturaleza en su composición (vid. in­
Ira). Por lo demás, la constitución del 26 de marzo del año 429 preveía que
los miembros de la comisión pudieran solicitar el concurso de especialistas.
La hipótesis de algún autor (Albanese) acerca del carácter más modesto del
encargo teodosiano, en el sentido de que simplemente pretendería que en
su segunda fase la comisión redactara un conjunto de reglas prácticas toma­
das de las constituciones imperiales y los escritos jurisprudenciales, además
de resultar poco creíble en sí misma, hace aún más difícil entender el fracaso
de la comisión. Tampoco resulta convincente la hipótesis (sostenida por
Cenderelli) de que la comisión invirtiera el orden del plan teodosiano y co­
menzara sus trabajos tratando de elaborar una exposición sistemática a par­
tir de las obras jurisprudenciales, lo que habría prolongado en exceso la du­
ración de su tarea por las dificultades de la misma; según esta hipótesis, los
trabajos preliminares de la comisión habrían sido, finalmente, archivados,
pero serían luego aprovechados por Triboniano, constituyendo el hipotético
«pre-digesto» (§ 22.3).
166­
sianu..<; fue publicado el 15 de febrero del año 438, entrando en vigor
el primer día del año 439; su vigencia alcanzó también a la parte occi­
dental del Imperio al ser aceptado por Valentiniano I1I, que lo pre­
sentó al Senado de Roma a efectos de publicación, lo que tuvo lugar
a fines del año 438.
De forma sorprendente, sin embargo, ante el Senado de Roma se leyó la
oratio de Teodosio II del año
lo que resulta de muy difícil explica­
ción.-A partir de su entrada en vigor, tan sólo podían invocarse ante los tri­
bunales las constituciones contenidas en el Código Teodosiano, lo que ve­
nía a suponer la derogación de las no recogidas en el mismo; ello no
afectaba, sin embargo, a los rescriptos conservados en los Códigos Grego­
riano y Hermogeniano, que continuaron en vigor hasta el Código de Justi­
niano. La codificación teodosiana pretendía servir a una política del derecho
tendente a clarificar las normas aplicables en la administración de justicia. Se­
gún establecía la constitución que ordenaba su entrada en vigor, en lo suce­
sivo, las disposiciones legislativas promulgadas en una parte del Imperio no
tendrían eficacia en la otra más que sí se procedía formalmente a su incor­
poración por medio de una pragmática sanción.
El Código Teodosiano estaba dividido en dieciséis libros,
a su
vez en títulos, en los que las constituciones imperiales se recogían por
orden cronológico. El predominio del derecho público resulta en él
abrumador respecto al derecho privado, al que sólo se dedican cuatro
-167 ­
libros y medio (del segundo al quinto y parte del octavo); los restantes
tratan de las siguientes materias: el primero, de las fuentes del derecho
y competencias de los funcionarios imperiales; el sexto de la jerarquía y
privilegios de los funcionarios; el séptimo, del derecho militar; el no­
veno se dedica al derecho penal; el décimo y undécimo al derecho fis­
cal; los tres siguientes tratan de las corporaciones, yel decimosexto, del
derecho eclesiástico. Los textos legales recogidos son leges generales,
procedentes de los archivos imperiales centrales, tanto de Oriente
como de Occidente, y de otros archivos administrativos o judiciales.
El Código Teodosiano fue reempla7.ado en Oriente por el de ]ustiniano,
en tanto que mantuvo una vigencia temporal más duradera en Occidente, en
donde se conservó una tradición manuscrita del mismo, y sirvió de base para
la elaboración del Breviario de Alarico (Lex Romana Wisigotborum), merced
al cual ha podido ser conocido el Teodosiano, que sirvió también a los com­
piladores justinianeos para la redacción del Código.-La edición que hoy se
utiliza del Codex Tbeodosianus y de las constituciones post-teodosianas es la
de MOMMSEN y MEYER, Tbeodosiani libri XVI, cum constitutionibus Sirmon­
dianis et leges novellae ad Tbeodosianum pertinentes, 2 vols. (1905; reimp.
Berlin, 1954); hay trad. castellana de sólo el primer libro, dirigida por Díaz
Bialet, en Rev. de la Sociedad argentína de Derecbo romano 8-9 (1956-57).
Tras la promulgación del Código Teodosiano, la legislación y la his­
toria jurídica de Oriente y Occidente siguen ya definitivamente una
vida distinta. En muchos casos, la legislación promulgada en Oriente
(Novelas post-teodosianas) fue comunicada y recibida en Occidente,
pero no parecen haber existido actos inversos de comunicación le­
gislativa; ello constituye también una muestra de la subordinación po­
lítica de Occidente frente a Oriente, que se manifiesta igualmente en.
la distinta calidad de la cultura jurídica entre ambas partes del Impe­
rio, y en el superior nivel de la doctrina y el modelo de formación de
los prácticos del derecho gracias al impulso oficial que reciben en
Oriente los estudios de derecho.
tudo» im klassiscben und nacbklassiscben romiscben Recbt (Koln-Graz,
1966); WIEACKER, Le droit romain de la mort d'Alexandre Sévere a l'avene­
ment de Dioclétien (235-284 apr. fC), en RHD. 49 (1971) pp. 201 ss.; DE MA­
RINI AVONZO, La política legislativa di Valentiniano 1Il e Teodosio IP (Torino,
1975), ARCHI, Teodosio JI e la sua codificazione (Napolí, 1976); GAUDEMET, La
formation du droit séculier et du droit de I'Eglise aux IV" e V" siecles- (Paris,
1979); BIA.1\lCHl, Caso concreto e lex generalís. Per lo :,tudio della tecníca e
della politica normativa da Costantino a Teodosio JI (Milano, 1979); VOL­
TERRA, Infomo alla formazione del Codice Teodosiano, en BIDR. 83 (1980)
pp. 109 ss.; VOLTERRA, ;,ul contenuto del Codice Teodosiano, en BIDR. 84
(1981) pp. 85 SS.; KtJSSMAUL, Pragmaticum und lex (Gottingen, 1981); VAN
DRR WAL, h"dictum und /ex edictalis: Form und Inbalt der Kaisergesetze im
spatrómiscben Reicb, en RIDA. 28 (1981) pp. 277 SS.; CENDEREllI, Digesto e
predigesti. Riflessioni e ipotesi di ricerca (Milano, 1983), rec. de PARlClO, en
ADHE. 54 (1984) pp. 673; VOLTERRA, La costituzione introduttiva del Codice
Teodosiano, en Sodalitas Guarino 6 (Napoli, 1984) pp. 3083 SS.; DE Gro­
VANNI, 11 libro XVI del Codice Teodosiano. Alle origini della codificazione in
tema di rapportí Cbiesa-Stato (Napoli, 1985); HONORÉ, Tbe making of tbe
Tbeodosian Code, en ZSS. 103 (1986) pp. 133 ss.; ARCHI, Studi sulle fonti del
diritto nel tardo Impero romano: Teodosio JI e Giustiniano (Cagliari, 1987);
ARCHl, Le codificazioni postclassicbe, en La certezza del diritto nell'espe­
rienza giuridica romana (Padova, 1987) pp. 149 ss.; AlBANESE, Sul pro­
gramma legislativo esposto nel 429 da Teodosio 11, en Estudios A. d'Ors 1
(Pamplona, 1987) pp. 123 SS.; LÓPEZ AMOR, Notas sobre el proyecto codifica­
dor de Teodosio 11, en RUe. 75 (1989) pp. 465 SS.; CERVENCA, en Lineamentí2 ,
pp. 593 ss.; CANNATA, Histoire 1, pp. 151 SS.; MRRCOGLlANO, Un'ipotesi sui «Ti­
tuli ex corpore Ulpiani», enIndex 18 (1990) pp. 185 SS.; MERCOGUANO, «Titult
ex corpore Ulpiani». Storia di un testo (Napoli, 1997); GABllA-MNITOvANl,In­
troduzione, pp. 510 ss.; FERNÁNDEZ CAt"lO, La llamada «ley de Citas» en su
contexto bistórico (Madrid, 2000); DOVERE, «De iure». Studi sul titolo 1 delle
epitomi di Ermogeníano (Torino, 2001).
§ 20. FORMACION DEL DERECHO DE LA IGLESIA
l. Fuentes del derecho de la Iglesia.-2. Reciprocidad de influen­
cias entre el derecho romano y el de la Iglesia.
20.1.
BIBLIOGRAFIA
Fuentes del derecho de la Iglesia
SCHl1lZ, Die Epítome Ulpíani des Codex Vaticanus Reginae 1128 (Bonn,
1926); LEVY, Pau/i Sententiae (New York, 1945); SCHUlZ, History, pp. 262 SS.;
WIEACKER, Textstufen klassiscber furi:,ten (Gottingen, 1960); CENDERELU, Ri­
cercbe sul «Codex Hermogenianus» (Milano, 1965); SCHMIEDEL, "Consue­
El derecho de la Iglesia inicia su proceso de formación de modo
suficientemente perceptible en el siglo III y recibe un importante im­
pulso a partir del siglo N; sus fuentes están constituidas por los cá­
nones conciliares, las decretales pontificias y la doctrina Patrística.
-168­
-169­
" -~
nl.. LJVNll1"1iUJ\J
Las reuniones conciliares constituyen una práctica de la Iglesia desde los
primeros tiempos del cristianismo, y su frecuencia se acrecienta en los si­
glos III y N; de ordinario tiene un ámbito territorial limitado a una
eclesiástica o a un conjunto regional de circunscripciones, mientras ocupan
una posición relevante los concilios ecuménicos. La práctica que se inicia con
Constantino de la convocatoria de concilios por el emperador conduce, en­
tre otras consecuencias negativas, al planteamiento del problema del criterio
para determinar la naturaleza ecuménica del concilio, que algunos sectores
eclesiásticos pretenden hacer depender precisamente del hecho de la con­
vocatoria imperial; el Papa Gelasio (492-496) sienta finalmente la doctrina
que confiere al Papado otorgar el carácter ecuménico al concilío.
S ..:U
y del orden jurídico tal como se presentaba en el Dominado. A su vez,
el nuevo sistema de valores difundido por el cristianismo y la doctrina
de la Iglesia proyectan su influencia en la ordenación de la sociedad e
inspiran una serie de disposiciones legislativas, desde Constantino,
que reflejan el cambio ideológico producido y la presencia institucio­
nalizada de la Iglesia en el plano político.
Para el desarrollo posterior del pensamiento jurídico tuvo especial
trascendencia la afirmación doctrinal por parte de la Iglesia de una
nueva jerarquía normativa, que venía a situar al derecho secular en
posición subordinada respecto a un derecho divino y natural, que co­
rrespondía a la Iglesia definir e interpretar. Resulta, sin embargo, difí­
cilmente valorable en
medida estos componentes ético-religiosos
pudieron haber influido en la transformación del derecho heredado
del período histórico-cultural anterior y, en concreto, en la doctrina
en
había asumido intelectualmente mu­
jurisprudencial;
chos valores
propugnados por el estoicismo y el helenismo,
que incorpora también después el cristianismo; es preciso tener en
cuenta, además, que no pocas modificaciones introducidas en el ám­
bito jurídico, aparentemente conectadas con las nuevas ideas, pue­
den explicarse mejor por la variación de las condiciones socio-econó­
micas de la época en que se producen; por otra parte, la tendencia
moralizante y teorética constituyen rasgos característicos de la men­
talidad escolástica oriental, vinculada al pensamiento filosófico espe­
culativo, que se proyecta en el campo religioso en controversias teo­
lógicas de naturaleza teórica, que contrastan con el mayor
pragmatismo que revela la Iglesia latina.
Con León I (440-441) y Gelasio se afirma la autoridad del Papado sobre
las decisiones concilíares, estableciéndose la doctrina de la necesidad de su
aprobación por el Pontífice. A este período corresponde también el afianza­
miento de la potestad legislativa del Pontificado, tras un desarrollo inicial
desde el siglo III en forma de respuestas epistolares a cuestiones de orden
planteadas por los miembros de la jerarquía eclesiástica, y que
constituyen el origen de las decretales; éstas comprenden también las dis­
posiciones pontificias estableciendo por propia autoridad normas generales
de naturaleza organizativa y disciplinar, al modo que procedía también la ad­
ministración imperial. La historia jurídica de las decretales ilustra la afirma­
ción del poder legislativo del Pontificado, desde una primera fundamenta­
ción en la auctoritas del mismo hasta la afirmación de la potestas en dicho
campo; las reticencias de la Iglesia oriental en relación con la autoridad del
Papado constituyen también un antecedente de la futura ruptura con éste.
El aumento de las decisiones conciliares y de las
de los
pontífices determina la aparición de las primeras
canom­
cas en los siglos IV y V, formándose así un primer cuerpo jurídico-ca­
nónico al que acompaña un desarrollo doctrinal. Por lo que se refiere
a la Patrística, su planteamiento moral conduce a excluirla como
fuente normativa directa, pero esa doctrina adquirirá formas jurídico­
normativas posteriormente, a partir del siglo VIII, merced a la recep­
ción canónica de que es objeto.
Tanto la organización de la Iglesia como el derecho que en ella
empieza a formarse toman elementos de la estructura administrativa
Las repercusiones del cambio ideológico producido resultan más
perceptibles en la legislación imperial. Es evidente la influencia de la
moral cristiana en la política legislativa antidivorcista; también consti­
tuye un reflejo
las
eclesiásticas de la época las modificaciones
introducidas en el derecho hereditario para asegurar la eficacia de las
donaciones y disposiciones testamentarias en favor de la Iglesia y de
las corporaciones ella dependientes; igualmente, la tendencia a eli­
minar la penalización patrimonial y fiscal del celibato en el derecho
hereditario, las medidas favorecedoras de la legitimación de los hi­
jos, etc. Estas y otras innovaciones se producen sin ruptura alguna
con el conjunto del antiguo derecho civil romano.
170­
171­
20.2. Reciprocidad de influencias entre el derecho
romano y el de la Iglesia
';~ '"
'l·';·'
~
"-..1.
l11Jl\..J.f\..l.f\-L1L:.L.L.1r..,nr..\....l1.\J l\VIV1..t\J"4V I;)U lU'... L..nrL..IU1'1 CUt\\Jt'l!.t\
Otras disposiciones legislativas muestran la relevancia social y po­
lítica de la Iglesia, dentro del modelo de organización de la sociedad
propio de este período histórico-cultural. Así, la legislación civil in­
corpora al sistema jurídico disposiciones de naturaleza religiosa o
eclesiástica; por otra parte, la legislación imperial concede suc:esiva­
mente numerosos privilegios a la Iglesia y a su jerarquía, entre ellos el
reconocimiento de la episcopalis audientia y la atribución de eficacia
a las decisiones judiciales de este tribunal.
BIBUOGRAFIA
BRASIELLO, Influenza del cristianesimo sul diritto romano, en Scrittí Fer­
rini 2 (Milano, 1947) pp. 19 SS.; BIONDI, 11 diritto romano cristiano, 3 vals.
(Milano, 1952-1954); GAUDEMET, L'Église dans l'Empire romain aux IV" e ve
síecles (Palis, 1958); FRANSEN, Les Décretales et les collections de Décretales
(Paris, 1972); GAUDEMET, La formatíon du droit séculier et du droit de l'É­
gUese aux IV" e V" siecles 2 (Paris, 1979) pp. 143 SS.; GAUDEMET, Le droit romain
dans la littérature chrétienne occidentale (Milano, 1979); CUENA, La «epis­
copalis audientia» (Valladolid, 1985); C1MMA, L'«episcopalis audientia» nelle
costituzioni imperiali da Costantino a Giustiniano (forino, 1989).
§ 21. DESARROllO DE LA CULTURA]URIDICA
EN OCCIDENTE Y EN ORIENTE. VULGARISMO Y CLASICISMO
1. La enseñanza y la formación de los profesionales del
derecho. -2. La leE,Jislación y la doctrina jurídica en Occidente y
Oriente.-3. Vulgarismo y clasicísmo como fenómenos jurídicoculturales.
21.1. La enseñanza y la formación de los profesionales
del derecho
Uno de los elementos esenciales para la estabilidad y el funciona­
miento del régimen político del Dominado era su organización admi­
nistrativa; ese modelo tuvo un notable desarrollo en Oriente, en tanto
que el Imperio de Occidente no fue capaz de instaurar una adminis­
tración similar, y la existente se descompuso tras el asentamiento de
-172
los pueblos germánicos, que desde fines del siglo V forman ya reinos
independientes en los diversos territorios del antiguo Imperio ro­
mano occidental.
Como complemento de la organización política fundada en la ad­
ministración, al menos desde principios del siglo V el poder público
asume en Oriente como parte de esa política la ordenación de la en­
señanza del derecho en centros oficiales, introduciendo una regula­
ción de los contenidos y materias de estudio requeridos para la pre­
paración en la profesión jurídica, a la que se reservaban los puestos
más importantes de la administración y, en especial, los relacionados
con la administración de justicia; el antecedente y prototipo de este
nuevo modelo de centro especializado de estudios jurídicos fue la es­
cuela de derecho de Berito (la actual Beirut).
En el siglo II existe ya en Berito un centro de estudios juridicos similar a
las stationes romanas. Berito era un importante puerto comercial y su terri­
torio había sido asimilado al romano desde Augusto por la concesión del tus
italicum, tras el asentamiento de los veteranos de dos legiones y su conver­
sión en colonia de ciudadanos romanos. En el mismo siglo II se convierte en
sede administrativa donde se constituye un archivo de constituciones impe­
riales. La escuela de derecho de Berito, de origen privado, da lugar a media­
dos del siglo III a un centro oficial, que se presenta en competencia con el
primero; un profesor de esta escuela oficial (Erocio) es miembro de la comi­
sión que redacta el
Teodosiano; en el siglo V la escuela cuenta ya con
un gran prestigio, y de ella proceden algunos de los profesores que formaron
parte de las comisiones justinianeas (§ 22).
En el año 425 se crea la Universidad de Constantinopla, que aña­
día a los estudios jurídicos otros de diferente naturaleza. Ambas es­
cuelas, Berito y Constantinopla, hicieron posible, en buena parte, el
Corpus Iuris Civilis de ]ustiniano (§ 22).
Otras escuelas de derecho, probablemente más orientadas a su estudio
en el ámbito de la retórica, fueron las de Atenas, Antioquía, Cesarea y Alejan­
dria. En el siglo VIjustiniano reconoce a las de Berito y Constantinopla y or­
dena cerrar otras, a causa de su deficiente calidad científica y docente. El plan
de estudios jurídicos anterior a la reforma de justiniano (año 533) contenía
la siguiente ordenación: en el Primer Curso se estudiaban las Instituciones de
173­
l! ......
Gayo y cuatro monografías (de re uxoria, de tutelis, de testamentts y de le­
gatis), extraídas del comentario de Ulpiano ad Sabinum,. en Segundo Curso
se estudiaba gran parte del Edicto, a través sobre todo del comentario de Ul­
piano; en Tercer Curso se estudiaban los responsa de Papiniano y se concluía
el estudio del Edicto; el Cuarto Curso se basaba en la discusión de casos ex­
traídos principalmente de los responsa de Paulo; la existencia de un Quinto
Curso, dedicado a las materias contenidas en los Códigos Gregoriano, Her­
mogeniano y Teodosiano, y constituciones posteriores, es discutido, aunque
la duda quizá deba resolverse en sentido afirmativo. Este programa toma
como elemento básico de referencia e! derecho jurisprudencial; el método
de enseñanza era esencialmente exegético y de interpretación de los textos
jurisprudenciales.-Sobre los apelativos de los alumnos de los diferentes cur­
sos, y las diferencias con el plan reformado de ]ustiniano: § 22.5.
El método de enseñanza de las escuelas orientales tendía a deri­
var hacia una teorización, que evidentemente se refleja en las cons­
trucciones jurídicas que posteriormente se introducen en el Corpus
Iuris. Pero, en todo caso, aseguró la conservación de las obras de la
Jurisprudencia clásica y una mayor preparación intelectual de los pro­
fesionales del derecho. Desde el año 460 se sanciona legislativamente
el control de las condiciones para el ejercicio de la abogacía, pero es
probable que ya con anterioridad se hubieran introducido en la prác­
tica medidas en ese sentido. Aunque la actividad de los maestros de
derecho orientales no fuera creadora, su influencia en la práctica y en
la producción legislativa parece haber sido importante; a pesar de
ello, en las condiciones político-culturales de este período no pudo
generarse un estamento profesional de juristas ni en la abogacía ni
mucho menos en la administración de justicia, que venía a constituir
un aspecto de la administración general.
Este modelo educativo, y su correspondiente tipo de centro do­
cente con una enseñanza programada y autónoma del derecho, que
posteriormente adoptaría como propio la cultura jurídica europe'd, di­
fiere del modo en que era concebido por la antigua Jurisprudencia
clásica el acceso a la formación jurídica, pero también de la manera
conforme a la cual se incorporó la enseñanza elemental del derecho
en las escuelas que surgen en el período del Principado, en las que tal
estudio aparece asociado a la retórica y a otras materias.
174­
En la tradición romana la enseñanza del derecho no tenía carácter esco­
lar, sino que se desarrollaba mediante la vinculación personal a un jurista.
Con la entrada del helenismo en el mundo romano en la etapa final de la Re­
pública se introduce una primera forma escolar de enseñanza en el estudio
de la retórica, a la que se agrega la gramática y la dialéctica (trivium), según
el modelo educativo helenístico. Desde mediados de! siglo II d.C. se añade
en las escuelas de retórica como materia complementaria la enseñanza ele­
mental del derecho, para la que sirven los libros de ¡nstitufiones que co­
mienzan a aparecer en ese período histórico; tal enseñanza es impartida por
maestros de derecho (magistri iuris), que constituyen una figura profesional
distinta de los juristas, que por entonces tienden ya a desarrollar su actividad
profesional en la administración imperial. Una cierta actividad docente espe­
cíficamente jurídica y desarrollada fuera del esquema de relación individuali­
zada se desenvuelve desde el Principado en dependencias anejas a los tem­
plos (stationes tus publice docentium aut respondentium), pero no se trata
ni de una enseñanza estable ni organizada. Aunque en el siglo III parece ha­
ber existido en Roma un centro de estudios de derecho, todo induce a su­
poner que su verdadera naturaleza era más bien próxima a las anteriores, si
bien con un método de aprendizaje que tenía como referencia el contacto
con la práctica ante los tribunales de justicia (iura fori), faltando, en cambio,
un tratamiento organizado y escolarizado de la enseñanza jurídica.
21.2. La legislación y la doctrina jurídica
en Occidente y Oriente
En el siglo V se aprecia en Occidente un cierto renacimiento en el
ámbito de las letras y el pensamiento filosófico, pero ello no alcanza al
derecho. No obstante, y a pesar de los avatares históricos por los que
atraviesa la parte occidental del Imperio, algunas producciones de lite­
ratura jurídica que aparecen por esta época en el sur de las Galias per­
miten valorar la continuidad de la tradición jurídica romana y del mo­
delo de enseñanza, que eran ya característicos de Occidente en el
período anterior, pero, al mismo tiempo, muestran un incipiente tra­
bajo de reflexión sobre el derecho contenido en los textos clásicos. Ma­
nifestaciones de ello son: dos colecciones pseudogayanas y una colec­
ción mixta de iura y leges que se conoce con el nombre de Consultatio.
De mediados del siglo V debe ser una reelaboración, destinada tanto a la
práctica como a la docencia, en dos libros de los tres primeros de las Institu­
ciones de Gayo (Epitome Gai: FlRA n, pp. 229 ss.; trad. esp. de Coma y Ro­
dríguez Martín [Madrid, 1996)), que conocemos a través de la Lex Romana
-175 ­
Wisigothorum, y de ahí que sea conocido, no sin cierta impropiedad, como
«el Gayo visigodo». Quizá algo anterior sea una paráfrasis de las Instituciones
gayanas, de menor nivel que la precedente, y de la que conocemos algunos
fragmentos sueltos de los libros primero, segundo y cuarto, hallados en Au­
tún (Fragmenta Augustodunensia: KRUGER, en ZSS. 24 [19031 pp. 378 ss.;
FIRA ll, pp. 305 ss.; RODRÍGUF2 MARTÍ.N, Frag. Augustodunensia (Granada,
1998)), por lo que es conocida también como «el Gayo de Autúo». En la pri­
mera de estas colecciones se prescinde, como es explicable para la época y
por la finalidad práctica de la obra, del libro cuarto, relativo a las legis actio­
nes y al procedimiento formulario, que se mantiene, en cambio, en los Frag­
menta Augustodunensia.
De fines del siglo VA principios del VI es una obra editada por Cuyacio en
1577 con base en un manuscrito hoy perdido; él la denominó Consultatío ve­
terís cuiusdam iurisconsultl~ como actualmente se la conoce: FIRA ll, pp. 591
ss. La Consultatio recoge una serie de respuestas dadas en primera persona
por un jurista anónimo a consultas a él realizadas; en apoyo de su parecer se
recogen constituciones tomadas de los Códigos Gregoriano, Hennogeniano y
Teodosiano, así como algunos fragmentos de las Pau/i Sententiae.Existe una
traducción castell. de Vargas Valencia bajo el título Consulta de un juriscon­
sulto antiguo (Méjico, 1991) y otra de J. M. Blanch, Dictamen de un antiguo
jurisconsulto (Madrid, 1999).
La literatura jurídica de esta época ofrece también una muestra de
cierta actividad intelectual en la edición de textos con comentarios (in­
terpretatione~), en ocasiones meramente explicativos, pero en otras
de actualización del derecho en aquéllos contenido, e incluso de sen­
tido integrativo de determinadas cuestiones; la finalidad de estas edi­
ciones comentadas era docente, pero también servían para el uso
práctico de los textos. La difusión de este tipo de literatura jurídica pa­
rece posterior a la publicación en Occidente del Código Teodosiano,
cuyas constituciones fueron objeto de interpretatione~~ así como las
promulgadas con posterioridad a él, y también se hicieron interpreta­
tiones de las Pauli Sentenliae; esos comentarios nos son conocidos
por haber sido incorporados como tales a los textos seleccionados
para formar el Breviario de Alarico (Lex Romana Wisigothorum).
Apenas nos han llegado muestras de la literatura jurídica oriental
de este período.
Al margen de distintos fragmentos sueltos, lo más significativo son los
,)cholia «Sinaitica» (FIRA II, pp. 635 ss.), así llamados por haber sido descu­
176
biertos, por Bernardakis, en un monasterio del monte SinaÍ; la obra es del si­
glo V y constituye un pálido reflejo de la actividad docente de las escuelas
orientales (acaso de Berito); en la pequeña parte conservada se recogen en
griego unas notas o escoBos a los libros 35-38 ad Sabinum de Ulpiano, rela­
tivos sobre todo a la dote y a la tutela, mencionando constituciones de los
Códigos Gregoriano, Hennogeniano y Teodosiano, y opiniones paralelas de
otros juristas (Marciano, Modestino, Paulo, Florentino).-l)na obra más im­
portante es el llamado «libro Siro-romano de derecho», en realidad Leges
saeculares (FIRA ll, pp. 751 ss., en traducción latina de Ferrini y revisión de
Furlani); el original griego es de fines del siglo V, y fue objeto de diversas ver­
siones posteriores al sirio, árabe y armenio, a través de las cuales nos es co­
nocido; la obra tenía fines didácticos, y trata, sobre todo, del matrimonio y
las sucesiones.-Pre-justinianeo también, al menos en su parte más amplia
(parágrafos 1-31) es el pequeño libro de actioníbus, destinado a la enseñanza
(SITZIA, «De actionibus». Edizione e commento [Milano, 1973)).
Se sabe, sin embargo, que la doctrina vinculada a las escuelas de
derecho cultivaba, preferentemente, el género de los comentarios a
obra" de la Jurisprudencia clásica, conservadas en las bibliotecas de
aquellos centros docentes y utilizadas también en la práctica. En esta
labor de conservación y de posibilitar el acceso al conocimiento de los
textos jurisprudenciales clásicos se encuentra el principal mérito,
desde el punto de vista cultural, de la actividad de los maestros de de­
recho orientales.
Las ediciones utilizadas por la doctrina oriental habían pasado ya, al me­
nos, por el momento clave de la reedición de fines del siglo llI. El respeto a
los textos clásicos pennitió el mantenimiento de su redacción latina, lengua
ésta, por lo demás, entonces conocida por profesores y alumnos, aunque la
enseñanza fuera impartida en griego. Esa misma actitud parece haber con­
ducido a un cierto mantenimiento de los textos jurisprudenciales, de modo
que, aun cuando se reeditaran y se efectuasen compilaciones sistemáticas
para el uso docente y práctico, no debieron sufrir en general grandes altera­
ciones de fondo, salvo las acomodadas a la nueva legislación imperial; por
esta vía penetraron también las concepciones jurídicas greco helenísticas, que
repercuten después en forma de alteraciones en los textos jurisprudenciales;
pero la doctrina, por sí misma, no efectúa tales alteraciones, hasta que tiene
lugar la intervención legislativa justinianea que da lugar a la Compilación.
-177 ­
El contenido y valor de la legislación general que caracteriza la po­
lítica del derecho desde fines del siglo V y principios del VI, tanto en
Occidente como en Oriente, se encuentra en correspondencia con el
distinto nivel de la cultura jurídica en una y otra parte del Imperio. Por
lo que se refiere a Occidente, los reyes germánicos promulgan pna se­
rie de compilaciones de carácter oficial para regir en unos casos a to­
dos los súbditos, tanto romanos como germánicos, de acuerdo con el
principio de la territorialidad del derecho (como sucede con el
mado Código de Eurico, publicado por este rey visigodo en el año
476, y con el Edicto de Teodorico, publicado quizá por el rey ostro­
godo Teodorico el Grande pocos años más tarde), o, de acuerdo con
el principio de la personalidad del derecho, para el uso exclusivo de
los habitantes romanos de sus reinos (como sucede con la Lex Ro­
mana Burgundionum, compilada poco después del año 500 por or­
den del rey Gundobado para los habitantes romanos de Borgoña, y
con la Lex Romana Wisigothorum o Breviario de Alarico, sin duda la
más importante de todas, promulgada por Alarico 11); de alguna ma­
nera, la Lex Romana Wisigothorum viene a ser el equivalente en Oc­
cidente de lo que poco más tarde sería en Oriente la gran compilación
justinianea. En todo caso, los niveles jurídicos de Oriente y Occidente
eran en este momento histórico incomparables, como incomparables
son la compilación de Alarico 11 y la de Justiniano.
Del Code."!,'; Eurlcianus, propiamente un edíetum de Eurico del año de la
caída de Roma al hacerse cargo del gobierno de las Galias, edición (con tra­
ducción española) y palingenesia de la parte no conservada en el palimpsesto
de A D'ORS, Estudios vísígóticos Il: El Código de Eurleo (Roma-Ma­
drid, 1960).-El Edicto de Teodorico (FIRA n, pp. 681 ss.) estaba dividido en
154 breves capítulos: las fuentes utilizadas para esta compilación no se indi­
can en la misma, pero resulta evidente que, al igual que en el Codex Eurlcia­
nus, fueron los tres Códigos (Gregoriano, Hermogeniano y Teodosiano) y las
obras juridicas elementales utilizadas en la época. La cuestión de la autoría del
Edietum Theodorlci ha sido objeto de muchos debates; la tesis tradicional,
que se acoge en el texto principal, entiende que se debe a Teodorico el
Grande, rey ostrogodo, mientras que algunos autores recientes de indudable
autoridad lo atribuyen al visigodo Teodorico n, en cuyo ('''aSo debería delan­
tarse su datación.-las fuentes utilizadas en la Le,"!,'; Romana Burgundíonum
(fIRA n, pp. 711
son las mismas que en el Edicto de Teodorico, aunque a
veces se indica la proveniencia de los fragmentos. Del Breviario de Alarico se
utiliza la edición de HANEL. le."K: Romana Wisigotborum (Leipzig, 1849; reimp.
-178­
1962). En esta compilación se recogen: algunos fragmentos de los Códigos
Gregoriano y Hermogeniano, una buena parte del Código Teodosiano y las
constituciones posteodosianas, Pauli Sententiae, Epítome Gaí y un frag­
mento de Papiniano (FIRA n, p. 437); añadidas a las constituciones teodosia­
nas y a las Pauli Sententiae figuraban las ya mencionadas interpretationes.
21.3. Vulgarismo y clasicismo como fenómenos
jurídico-culturales
Desde un punto de vista cultural, y tomando como punto de re­
ferencia el derecho clásico, se utiliza el término «clasicismo» para ca­
racterizar la forma que presenta la cultura jurídica oriental desde el si­
glo V, y que tiene su momento culminante en la Compilación
justinianea, en tanto que con el término «vulgarismo» se describe la
forma que presenta la cultura jurídica de Occidente ya desde el si­
glo Iv, y que perdura hasta la recepción europea del derecho romano
a tr-dvés de la Compilación
El término derecho vulgar (Vulgarreeht) fue introducido por Brunner en
1880 en significación analógica con el latín vulgar yen contraposición con elli­
terario y culto; con esa expresión caracterizaba Brunner la práctica jurídica
post-clásica de las provincias. Mitteis asumió en 1891 ese término, pero con­
cretó su aplicación al derecho de origen romano aplicado en la práctica, en
contraposición al derecho culto contenido en las obras de los juristas clásicos,
y diferente de los derechos provinciales autóctonos (Volksreeht). En la direc­
ción de Brunner y Mitteis, E. Levy realizó las más imponantes aportaciones al
estudio del derecho romano vulgar en Occidente, presentándolo como una
desintegración de conceptos clásicos al ser aplicado en la práctica provincial el
derecho de origen romano. Wieacker ha aportado una más amplia perspectiva
al presentar el vulgarismo y el clasicismo como fenómenos culturales, que tie­
nen manifestaciones en el derecho, pero también en otros campos, como el
ane o la lengua, y que no pueden reducirse tampoco a un periodo histórico
determinado. A. d'Ors, por su pane, entiende que el vulgarismo supone el
desarrollo del derecho y de la vida jurídica por cauces no jurisprudenciales.
En todo caso, conviene tener presente que el fenómeno de la vulgariza­
ción es complejo, y puede afirmarse que en realidad nunca está ni ha estado
del todo ausente en la vida del derecho. Por otra parte, es también indiscuti­
ble que la tendencia a calificar como vulgar al derecho del Dominado parte
del prejuicio apriorístico de los estudiosos modernos, que juzgan como me­
jor o más perfecta una determinada época jurídica romana, la convencional­
-179­
,C.t.. J..IVIVl1,j.,..ru..AJ
\1 ""'"
mente calificada como «clásica», frente a la cual, y vista con patrones moder­
nos, la posterior es presentada como una degradación.
En cuanto fenómeno de empobrecimiento socio-cultural, el vul­
garismo afectó progresivamente al ámbito jurídico al menos, desde
principios del siglo Iv, en especial a la aplicación judicial y a la litera­
tura jurídica privada; no obstante, en la práctica del derecho el vulga­
rismo puede considerarse ya durante la época clásica como un fenó­
meno presente en la vida jurídica de las provincias, en donde no se
dieron las condiciones para el desarrollo de una cultura jurídica simi­
lar a la existente en Roma, y, por tanto, tendieron a prevalecer con­
cepciones atécnicas, con ausencia de dirección científica en la orien­
tación del desarrollo jurídico. En cambio, siguiendo el parecer de
Wieacker, no parece que deba aplicarse propiamente el calificativo de
vulgar a la legislación de Constantino y emperadores posteriores.
El vulgarismo afectó originariamente a ambas partes del Imperio,
pero desde principios del siglo V se inicia en Oriente una recupera­
ción de signo clasicista, es decir, de imitación del estilo propio de la
Jurisprudencia clásica, aunque sin el espiritu creador de ésta. J..as pe­
culiaridades culturales del mundo helenístico oriental, con predomi­
nio de la mentalidad intelectual especulativa y la incidencia del factor
doctrinal religioso, introdujeron elementos moralizantes y plantea­
mientos teoréticos que de alguna manera desdibujaron el sentido
práctico y el orden de valores propiamente jurídicos del derecho con­
tenido en las obras de la Jurisprudencia clásica.
BIBLIOGRAFIA
COI.LINET, Histoire de l'école de droit de Beyrouth (Paris, 1925);
rEpitome Caí (Milano, 1937); SCHUIZ, History, pp. 272 ss.; E. LEVY, West Ro­
man Vulgar Law 1: Law of Property (Phíladelphia, 1951); WIFACKER, Vulga­
rismus und Klassizi!>"mus im Recht der Spatantike (Heidelberg, 1955);
E. LEVY, Westrómisches Vulgarrecht II; Obligationenrecht (Weimar, 1956);
AA.W., encuesta sobre el vulgarismo en Labeo 6 (1960) pp. 5 ss., 228 ss. y 358
SS., Y Labeo 7 (1961) pp. 55 ss., 210 ss. y 349 ss.; CANNATA, Sull'origine dei
«Fragmenta Augustodunensia», en SDHl, 29 (1963) pp. 238 ss.; MARRou, His­
toire de ¡'educaríon dans l'Antiquité (Paris, 1964) [trad. esp. Historia de la
educación en la Antigüedad (Madrid, 1985)); CA1\INATA, Sui «Fragmenta Au­
180­
gustodunensia», en Studi Biondí 1 (Milano, 1965) pp. 551 ss.; J. BROWN, His­
toria de la educación occidental 1: El mundo antiguo, trad. esp. (Barce­
lona, 1976); GAUDEMET, La formatü.m du droit séculier et du droit de I'Eglíse
aux IV" e ve (Paris, 1979); WlEACKER, «Vulgarrecht» und «Vulgarismus». Alte
und neue Probleme und Diskussionen, en Studi Biscardí 1 (Milano, 1982)
pp. 33 SS.; TAlAMANCA, L'esperienza giuridica romana nel tardo-antico fra
volgarismo e classicismo, en Le transformazioni delta cultura nella tarda
antichita (Roma, 1986), pp. 27 SS.; RODRÍGUF2 MARTÍN, «Fragmenta Augusto­
dunensia» (Granada, 1998).
§ 22.
LA COMPILACION JUSTINIANEA
1. Justiniano y su obra legislativa.-2. La primera edición del Co­
dex.-3. El Digesto.--4. El método de composición del Digesto.­
5. Las instituciones y la reforma de los planes de estudío.-6. El
Codex repetitae praelectionis.-7. Las Novelas.-8. La legislación
y la doctrina jurtdica post1ustinianea.
22.1.
Justiniano y su obra legislativa
El renacimiento jurídico operado en el Imperio de Oriente gracias
a las escuelas de Berito y Constantinopla, añadido a la singular perso­
nalidad del emperador Justiniano, hicieron posible una gran codifica­
ción: el Corpus Iuris CílJílis, que constituye una de las obras cumbres
espíritu humano. Sin ella nuestro conocimiento del derecho de
Roma, y muy en especial de la obra de la Jurisprudencia clásica, sería
tan fragmentario como desenfocado.
Justiniano había nacido el año 482 en la pequeña población de Taure­
sium (Iliria), próxima a la actual ciudad de Skopje, es
en los confines
occidentales del Imperio de Oriente. Su traslado a Constantinopla debió se­
guir a la llamada de un tío suyo, general del ejército que llegaría a ser en el
año 518 el emperador Justino l. Este hecho aceleró la carrera polítíca de Jus­
riniano, que en el año 527 fue asociado al poder como Augustus y a la muerte
de Justino 1, ocurrida ese mismo año, le sucedió. Permaneció como empera­
dor hasta el año 565, en que le sobrevino la muerte.
Al acceder al poder, la idea central de Justiniano, de la que
nunca prescindió, fue restaurar la antigua unidad y grandeza del Im­
perio a través de las armas, de la religión y del derecho. Las dos pri­
181­
}l
~~
~ llJ~ '-"~\..Ll"l.
L".1:..L
J.....I.1~l'\..l:.vJ..l'-J
n'\.,IJ.Yl.nJ..~'-J
1
JU
nr,'L.r:.r\..,.J\.Jlc"li uun.vrr.n
meras no interesan ahora; baste recordar que bajo su mandato lo­
graron recuperarse militarmente amplias zonas de Occidente, entre
ellas parte del sur de España y toda Italia, y que luchó por la paz re­
ligiosa con distintas intervenciones en el ámbito eclesiástico (cesa­
ropapismo).
Para la realización de su compilación jurídica, completada en tan
breve espacio de tiempo que apenas resulta creíble, Justiniano contó
con un hombre, Triboniano, al que puede considerarse como alma de
la misma. En la primera de las comisiones
que llevaría a cabo el pri­
mer Codex- Triboniano era un comisionado más, pero su actuación
debió de ser tan notable que al poco tiempo fue nombrado quaestor
sacri palatti (últimos meses del año 529), y, según todos los indicios,
a sugerencia suya se debería la decisión de Justiniano de emprender
la compilación del Digesto. Aunque el cargo de quaestor sacri pala­
tii debió abandonarlo durante un tiempo tras la revolución de
(año 532), prosiguió con la presidencia de la comisión del Digesto, al
igual que sería nombrado presidente de las otras dos comisiones en
los años 533 (para realizar las Institutiones) y 534 (para la segunda
edición del Codex).
Así pues, la Compilación se compone: de un Código de leyes (Codex)
que tuvo dos edidones, de una gigantesca antología de iura (Digesta) y de
un manual institucional (lnstitutiones), todo ello realizado entre los años 528
y 534. l,as tres constituyen en la mentalidad justinianea una codificación
única, pero a ella se agrega como complemento las nuevas leyes promulga­
das tras el segundo Código (Novellae constitutíones). La denominación de
Corpus luris tiene su origen en los glosadores, mientras que la completa Cor­
pus luris Civilis sólo se remonta al siglo XVI.
l,a edición crítica que hoy se utiliza es la de MOMMSEN,
SCHÓLL y
Corpus luris Civilis, 3 vals. (Berlín; con diferente número de edicio­
nes según los volúmenes).-EI volumen 1 contiene las lnstitutiones, en edi­
ción de Krüger, a las que sigue el Digesto, en edición de Mommsen revisada
por Krüger. l.a edídón del Digesto tiene por fundamento la insuperada edí­
tio maíor de Mommsen, 2 vals. (1870; reimp. Berlín, 1962).-El volumen 11
contiene el Code.x lustinianus, en edición de Krüger. Esta edición deriva de
la editío maior del mismo autor (Berlin, 1877).-El volumen III contiene las
Novellae (constitutiones) en edición de Schoell que no pudo terminar en
el trabajo lo concluyó Kroll.
-182­
A finales del pasado siglo se publícaron dos traducciones al castellano del
Corpus luris: una a cargo de Bacardi, Rodríguez de Fonseca y Ortega (Bar­
celona, 1874) y otra de García del Corral (Barcelona, 1889-1898; reimpr. Va­
lladolid, 1988). Una más reciente trad. de las Instituciones a cargo de Her­
nández-Tejero (Madrid, 1961; reimpr. Granada, 1998), y otra del Digesto
dirigida por A. d'Ors (pamplona, 1968-1975).
Para mantener la seguridad jurídica y evitar las confusiones, Justi­
niano prohibió los comentarios e interpretaciones de su compilación
y sólo permitió las traducciones literales al griego, amenazando con
fuertes penas a los infractores. De todos modos, al margen de que esa
prohibición no consta expresamente para todas las partes de la com­
pilación --en realidad sólo consta para el Digesto, aunque puede en­
tenderse en sentido más general [cfr. consts. Deo auctore 12, Omnem
8, Tanta(-Dedoken) 19 ss.]-, es fácil suponer que existieran excep­
ciones en el ámbito docente. Por ello mismo no debe producir la sor­
presa que a veces causa el que quizá uno de los propios comisiona­
dos, el profesor de la escuela de Constantinopla Teófilo, llevara a cabo
con fines docentes una paráfrasis griega de las Instituciones, denomi­
nada Parapharasis de Teófilo.
En todo caso, una prohibición como la indicada era difícil que no fuera
vulnerada, y más bien pronto que tarde; y
no sólo existieron traduccio­
nes al griego palabra por palabra (kata poda), aparte de índices de títulos y
listas de pasajes paralelos en otros títulos (paratitla), como )ustiniano per­
mitía (ver consto Tanta 21), sino que ya desde mediados del siglo VI existie­
ron buena cantidad de índices (que de tales sólo tenían la denominación),
sumas, paráfrasis, etc. Así, al margen de la ya mencionada Paráfrasis de Too­
filo, existieron también comentarios al Código yal Digesto (§ 22.8).
Desde el punto de vista de la política del derecho, el modelo de
ordenamiento jurídico justinianeo, que ideológicamente influirá des­
pués en la fundamentación teórica de la potestad normativa de los
monarcas en el derecho público continental europeo, constituye la
formalización de las ideas que aparecen en el Dominado. En efecto,
Justiniano formula como principio político que el emperador es
fuente viva del derecho y único creador e intérprete del mismo; esta
doctrina, contenida en diversas disposiciones legislativas, constituye
la declaración explícita de una realidad política presente desde Cons­
tantino. En coherencia con la misma, se niega expresamente valor de
-183
"
precedentes normativos a las sentencias judiciales, declarando que la
función judicial debe limitarse a la aplicación de la ley (C. 7.45.13), e
igual descalificación se hace de la doctrina jurídica, que en el período
justinianeo conservaba aún una cierta influencia y consideración en la
aplicación del derecho.
quaestor sacri palatií Juan. Los comisionados debían desechar las
constituciones derogadas, eliminar lo inútil y reducir los textos a lo
esencial, incluso aunando leyes diferentes en una sola. El encargo se
cumplió con rapidez y el Codex fue publicado el 7 de abril del año 529
a través de la constitución Summa reí publicae; en ella quedaba
prohibido tanto el uso forense de las leges anteriores no recogidas en
el Código como la utilización del texto antiguo de las recogidas. Por
lo demás, cada una de las leyes que figuraban en el Codex tenía una
eficacia general, con independencia de su alcance originario.
Por lo que se refiere al derecho contenido en los escritos de los
juristas clásicos, justiniano entiende que el ius respondendi fue una
delegación concedida por los emperadores a los juristas para crear
derecho, pero la legitimidad de éste dependía, en último término, de
la voluntad imperial, y a partir de esa premisa ideológica justiniano
procede a modificar los contenidos textuales de los escritos de los ju­
ristas clásicos para construir un nuevo ordenamiento jurídico que
pueda presentar como derecho vigente los materiales de aquella ju­
risprudencia; en consecuencia, mientras que la legislación anterior,
desde Constantino, incide tan sólo externamente en la doctrina juris­
prudencial (iura), procediendo a introducir autónomamente refor­
mas en el sistema jurídico, la política legislativa de justiniano deroga
o asume como propios, según los casos, los criterios normativos for­
mulados por la jurisprudencia clásica, y la misma actitud orienta la
conservación, exclusión o modificación de las constituciones impe­
riales. El derecho justinianeo supone, pues, la formalización política
de un sistema jurídico cerrado y plenamente basado en la reducción
de las fuentes a la legislación.
La gran novedad del Código de justiniano respecto a los prece­
dentes residía en que reunía en un único texto legal tanto las leyes
generales como las casuísticas. Este Código estuvo en vigor muy
poco tiempo, pues en el año 534 se publicaría una nueva edición,
que es la que conocemos (§ 22.6).
Sólo se ha conservado del primero, además de las constituciones Haec
quae necessario y Summa rei publicae, un papiro griego que contiene parte
del texto del índice de títulos de las constituciones del primer libro (p. Oxy.
15.1814); por él se sabe que la
de Citas» seguía vigente, cosa que no suce­
derá ya en el segundo Codex a causa de la existencia del Digesto. Una recons­
trucción p'Mingenésica aproximada del Código del 529 seóa posible, aunque
presente muchas dificultades, sobre la base del Codex repetitae praelectionis.
22.3.
22.2.
La primera edición del
El Digesto
Tras el nombf'dllliento de Triboniano como quaestor sacri palatíi a
finales del año 529, pronto debió plantearse (y sin duda a iniciativa del
propio 'lliboniano) la posibilidad de realizar una amplia colección anto­
lógica de los escritos jurisprudenciales. A la par se tomó la decisión de
resolver por ley algunas importantes controversias que se planteaban en
los escritos de los juristas clásicos; esas constituciones integf'all las lla­
madas «quinquaginta decisiones», y se publicaron entre el 21 de
de 530 y el 30 de abril de 531. 1bdo induce a sospechar que a mediados
de 531 fueron objeto de una edición oficial destinada al uso forense.
«Code~>
A los pocos meses de su acceso al trono, justiniano dispuso, me­
diante la constitución Haec quae necessario (publicada el 13 de
brero del año 528), la compilación con fines prácticos de un código
de leyes, para la que se utilizarían los Códigos Gregoriano, Hermoge­
niano y Teodosiano y la legislación posterior. La comisión nombrada
a tal efecto estaba compuesta en total por diez miembros, funciona­
rios de la administración central, entre los que se contaba ya Tribo­
niano, y también Teófilo, maestro de la escuela de Constantinopla e
integrante del consistorium; a la cabeza de la misma figuraba el ex
El sentido exacto y la finalidad de las mismas ha dado lugar a discrepancias,
aunque lo indicado parece hoy lo más probable; tampoco es seguro que se tra­
-185 ­
184-
~
L
" -tara de cincuenta constituciones, pues ]ustiniano, al recordarlas
no de «constitutiones», y, además, tenemos
constancia de alguna constitución que recoge más de una decisio. Posterior­
mente, en curso ya la realización del Digesto, se publicanan otras constitucio­
nes similares, a instancia de los comisionados. Ambas series de constituciones
se integrarian diseminadas en la
edición del Codex (§ 22.6).
Cordi 1) sólo habla de
El 15 de diciembre del año 530 ]ustiniano promulgó la constitu­
ción Deo auctore, dirigida a Triboniano, por la que le encargaba ya
acometer la recopilación del derecho jurisprudencial, otorgándole li­
bertad para escoger a los colaboradores que quisiera. Con esa consti­
tución arranca de manera oficial la obra más importante de la compi­
lación justinianea.
El encargo consistía en concreto en realizar una antología de los es­
critos de la]urisprudencia clásica, dividida en cincuenta libros yorde­
nada según el esquema del recién publicado Godex y del Edicto Per­
petuo, sin que ninguno de los juristas tuviera ya ni preferencia ni
primacía sobre los demás. Debería indicarse siempre el nombre del ju­
rista y la obra y el libro de la misma del que se tomaba cada fragmento,
y los comisionados quedaban autorizados para alterar los textos de
manera muy amplia: evitar repeticiones, suprimir contradicciones, eli­
minar imperfecciones, etc. La obra tendría como título «Digesta»
que suela designarse en singular,
o «Pandectae».
De acuerdo con la libertad otorgada por]ustiníano, Triboniano es­
cogió como colaboradores a los
Constantino, que era co­
mes sacrarum largitionum, dos profesores de la escuela de Cons­
tantinopla (feófilo y Cratino), otros dos de la de Berito (Doroteo y
proveniente éste de familia de juristas) y once abogados, cu­
yos nombres también son conocidos pero que no es preciso mencio­
nar aauí. En total, pues, diecisiete personas.
Cabe suponer, como sostiene Honoré, que los profesores -evidente­
mente los dos de Berito, pero quizá también los de Constantinopla- aban­
donaron durante el tiempo de la compilación las labores docentes (no así las
suyas los abogados) y que fueron ellos quienes llevaron el peso fundamental
de la misma.
La empresa, que en palabras de ]ustiniano, se presentaba casi
como un imposible (const. Deo auctore, 2), se llevó a término con
-186
pasmosa rapidez, que sorprendió a sus mismos ideadores (const.
Tanta 12); el día 16 de diciembre del año 533, tres años después de
realizar el encargo formal, ]ustiniano publicaba el Digesto a través de
la constitución Tanta (versión griega Dedoken), entrando en vigor el
día 30 del mismo mes. Desde ese momento quedó prohibido usar,
ediciones anteriores de
tanto en la práctica como en la docencia,
los escritos jurisprudenciales, y sólo podía acudirse ya a la versión de
los mismos que aparecía en el Digesto.
Pese a la indicación dada por ]ustiniano a sus comisionados de eliminar
las antinomias (const. Deo auctore 4 y 8), es natural que persistan en una
obra de tales proporciones. Asimismo, el emperador estableció que las repe­
ticiones deberían desterrarse (const. Deo auctore 4 y 9), pero éstas existen,
incluso del mismo texto (son los llamados «fragmentos geminados»: legesge­
minatae); el mismo ]ustiniano era consciente de que ello era casi inevitable
(const. Tanta 13).
Los fragmentos recogidos provenían de obras de treinta y nueve
juristas distintos, desde algunos del siglo 1 a.e. -que aportan poquí­
simos y breves fragmentos- hasta los ya post-clásicos Hermogeniano
y Arcadio Carisio. Los que mayor cantidad de fragmentos aportan son
Ulpiano y Paulo, y luego, a gran distancia, Papiniano, Cervidio Escé­
vola, Pomponio y]uliano.
En concreto, del texto total del Digesto un 41,5 por 100 se debe a escri­
tos de Ulpiano, y un 15,7 por 100 a los de paulo; a gran distancia siguen: Pa­
piniano con un 5,7 por 100, Cervidio Escévola con un 4,9 por 100, Pomponio
y Juliano, ambos con un 4,4 por 100, y Gayo con un
por 100.
El Digesto, tal y como estaba proyectado desde el
quedó dividido en cincuenta libros y éstos a su vez en
correspondiente rúbrica indicadora del contenido (salvo los tres li­
bros dedicados a los legados y fideicomisos, 30 a 32, que llevan un
solo y único título). Dentro de los títulos se suceden los ff'agmentos
con indicación, al comienzo de cada uno, del nom­
y de la obra y número de libro de la misma (siempre
-187 ­
completo en palabras para evitar las habituales confusiones a que dan
lugar los números romanos) de que están tomados. Luego ya, por la
magia del número siete (que simboliza la perfección),] ustiniano divi­
dió el Digesto en siete partes.
dencia que algunos decenios atrás, la existencia de las interpolaciones
está fuera de toda duda y sólo cabe discutir -pese a la aparente con­
tundencia de la mencionada frase de ]ustiniano-- sobre el mayor o
menor alcance de las mismas.
la const. Tanta (-Dedoken), 2 a 8, las describe con toda parsimonia, y
también se recuerdan en la const. Omnem, 2 a 5, a propósito de la división
del estudio del Digesto en las escuelas jurídicas. En concreto, las siete partes,
que pasan a referirse a la par que se menciona el contenido interno por ma­
terias del Digesto (corno también hace]ustiniano), eran las siguientes: i) los
prota, libros 1 a 4, recogen las nociones generales sobre el derecho y la ju­
risdicción (ésta en el mismo orden de la primera parte del Edicto); íi) pars
de iudiciis, Hbros 5 a 11, sobre las acciones en
e instituciones reco­
gidas en los títulos edictales XIV a XVI, en especial, pues, derechos
iii) pars de rebus, libros 12 a 19, que recoge las obligaciones crediticias y con­
tractuales en el orden de los títulos edictales XVII a XIX; iv) umbilicus, li­
bros 20 a 27, que recoge corno dos secciones: una primera variada que viene
a ser complementaria de la anterior (prenda e hipoteca, evicción, etc.) , y una
segunda sobre esponsales, dote, tutela, etc. (es decir, derecho de familia)
con la que se retoma más o menos el orden edictal; v) pars de testamentis,
libros 28 a 36, sobre la sucesión testamentaria; vi) parte sin nombre especí­
fico, libros 37 a 44, sobre sucesión intestada e instituciones heterogéneas que
figuraban en los títulos siguientes del Edicto; vii) otra parte sin nombre es­
pecífico, título 45 a 50, dedicados los dos primeros a la estipulación e insti­
tuciones con ella relacionadas, los dos siguientes a los delitos y crímenes
(son los «libros terribles»: líbri terribiles), otro más a las apelaciones, yel úl­
timo dedicado al derecho municipal. Ese último libro cincuenta se cierra, sin
que tenga nada que ver con lo que le precede, con dos títulos muy famosos
de carácter general: de verborum sígnificatione y de diversis regulis iuris
antiqui.
Algunas alteraciones las introdujeron los compiladores de forma mecá­
nica, corno la sustitución de mancípatio por traditío, fiducia por pignus,
etc., o las antiguas cantidades pecuniarias expresadas en sestercios por su
equivalente en áureos justinianeos; otras alteraciones obedecen a la legisla­
ción justinianea previa a la compílación del Digesto o a la promulgada
cuando éste se hallaba en curso de ejecución; numerosas modificaciones co­
rresponden a la labor de los comisionados de sintetizar los textos clásicos, así
corno, en ocasiones, se generalizaron soluciones que en origen se habían
dado para casos concretos; a veces una alteración viene impuesta por la ne­
cesidad de adaptar al sistema cognitorio una solución referida al procedi­
miento formulario, etc.-Uegó incluso a elaborarse un índice de interpola­
ciones: E. LEVY YE. RABEL,lndex interpolationum quae in lustinianí Dígestis
íne:,"Se dicuntur, 3 vals. con un Supplementum (Weimar, 1929-1935); esta
obra, aunque haya quedado anticuada, es un medio auxiliar útil para la in­
vestigación, pero debe utilizarse con mucha prudencia. El interpolacionismo
radical, tal y corno se entendió desde finales del siglo pasado hasta mediados
del presente, carece hoy de sentido.
Del Digesto nos han llegado muchos manuscritos. El más antiguo
es de finales del siglo VI, es decir, muy poco posterior a su publica­
ción: la líttera Florentina, que se conserva en la Biblioteca Lauren­
ziana de Florencia; el otro nombre del manuscrito es el de littera Pi­
sana, pues hasta comienzos del siglo XV estaba en Pisa y fue obtenido
por los florentinos como botín de guerra. La edición del Digesto de
Mommsen, que es la hoy utilizada (§ 22.1), se basa fundamentalmente
en la Florentina.
Aparte de las alteraciones sufridas en los siglos anteriores, los tex­
tos jurisprudenciales recogidos en el Digesto fueron alterados por los
compiladores justinianeos: a esas alteraciones se las denomina en
sentido estricto interpolaciones. La existencia de las mismas estaba
anunciada ya en el plan trazado por]ustiniano a sus comisionados en
la constitución Deo auctore; pero además, en la constitución Tanta
(-Dedoken) sobre la confirmación del Digesto, el propio emperador
señala que, por razones de utilidad, las modificaciones introducidas
en los textos fueron muchas e importantes (multa et maxima). Así,
pues, aunque hoy se actúa en la critica textual con mucha mayor pru­
Una reproducción del manuscrito ha sido llevada a cabo bajo la supervi­
sión de A CORBlNO y B. SA"ITALUCIA (Firenze, 1988).-Elllarnado lndex Flo­
rentínus, de autores y obras, que acompaña al manuscrito Florentino del Di­
gesto, presenta algunas discordancias entre obras ahí mencionadas y las
realmente utilizadas por los compiladores; probablemente fuera compuesto
antes de la efectiva realización del Digesto.
-189 ­
188­
L
Otra serie posterior de manuscritos, de a partir del siglo XI, reci­
ben el nombre genérico de Vulgata, y obedecen al renacimiento de
los estudios juódicos en la Universidad de Bolonia. Esos manuscritos
derivan todos de la Florentina, pero a través de un ejemplar interme­
dio hoy perdido.
22.4.
títulos del Digesto, los fragmentos jurisprudenciales se agrupan en
tres (o cuatro, según otros autores) «masas» constantes (aunque algu­
una de ellas); las
nos títulos sólo presenten fragmentos de dos o
tres masas esenciales resultan ser: la llamada «masa edictal», en la que
se agrupan una serie
escritos de los que los principales son buena
parte de los comentarios ad Edictum de Ulpiano, Paulo y Gayo; la lla­
mada «masa sabinianea», en la que las obras principales son los co­
mentarios ad Sabinum de Ulpiano, Pomponio y Paulo; y la llamada
«masa papinianea», bastante inferior en proporciones a las dos ante­
riores, en las que las obras fundamentales son las quaestíones, res­
ponsa y definitiones de Papiniano. Además, un grupo mucho menor
de obras varias lo constituióa la denominada «masa post-papinianea»
o appendix. Con fundamento en ello, Bluhme entendía que el trabajo
se habóa repartido entre tres subcomisiones, ocupándose cada una
de un grupo concreto de escritos jurisprudenciales (la tercera se ha­
bóa ocupado también del cuarto grupo de obras), y una vez termi­
nada la labor preliminar, se ordenaría, ya en sesión plenaria, todo el
trabajo que habían reaJizado por separado las distintas subcomisiones.
El método de composición del Digesto
Según la versión oficial de ]ustiniano recogida en la constitución
Tanta (-Dedoken), tras haber dispuesto que los comisionados leyeran
y depuraran las obras de los juristas para escoger lo más selecto y útil
de las mismas, Triboniano le confirmó la existencia de unos dos milli­
bros jurisprudenciales que abarcaban en total más de tres millones de
líneas. La labor encomendada quedó concluida en el sorprendente
plazo de tres años (en realidad algo menos si se tienen en cuenta los
trabajos preparatorios y los de copia, al margen de otras dificultades)
y todo aquel material se redujo a ciento cincuenta mil líneas seleccio­
nadas divididas en cincuenta libros.
De todos modos, esta hipótesis de las subcomisiones no acierta por sí
sola a explicar sin más el enigma de la rapidísima confección del Digesto.
Hace unos años, con fundamento en otros estudios previos, el romanista in­
glés T. Honoré trató de exponer cómo a través de un complicado sistema de
funcionamiento de las subcomisiones se haría factible un trabajo acelerado
en la línea de lo que Justiniano pedía en la constitución Deo auctore; pero
su conjetura, pese a lo ingeniosa, suscita muchas reservas.
Una cuestión que ha suscitado la natural curiosidad y multitud de
discusiones es la del posible método de trabajo utilizado por los co­
misionados, pues apenas resulta creíble que una obra de semejantes
proporciones se realizara en tan corto espacio de tiempo. De ahí que
el enigma de la vertiginosa elaboración del Digesto haya dado lugar al
desarrollo de muy distintas hipótesis que tratan razonadamente de
explicar el singular fenómeno.
Por otra parte, se formularon desde comienzos del presente siglo
toda una serie de hipótesis que, con diferencias particulares, tienen
como punto en común la afirmación de que el trabajo de los comi­
sionados debió venir precedido o facilitado por compilaciones o re­
así se explicaóa la enorme ra­
súmenes anteriores no oficiales, y
pidez con que pudo realizarse. No se cuestiona, pues, en lo esencial,
la teoría de las masas bluhmiana, pero se niega, en todo o en parte,
que esa división fuera debida a los compiladores.
De todos modos, la perplejidad que causa la vertiginosa realización del
Digesto es menor si se compara con la de otras empresas acometidas porJus­
tiniano contemporáneamente, como la asombrosa cisterna de Yerebatan,
construida en pocos meses en e! año 532, y sobre todo, una de las construc­
ciones más grandiosas y fascinantes jamás realizadas por el hombre: la basí­
lica dedicada a la Sabiduria Sagrada (llagia Sopbia; «Santa Sofía») diseñada y
ejecutada entre 532 y 537.
A comienzos del siglo XIX el romanista alemán F. Bluhme llevó a
cabo un descubrimiento (realizado cuando era estudiante con Sa­
vigny) que en lo sustancial permanece firme: la llamada «teoóa de las
masas». Dicho descubrimiento consiste en lo siguiente: dentro de los
.I.
'1
Una sede como ésta no es lugar para exponer y criticar con detalle todas
esas hipótesis. Algunas, como las antiguas de Hofmann y la de! «pre-digestO» de
Peters, no pueden hoy suscribirse; ni tampoco la más reciente de Cenderelli,
que admite un «pre-digesto teodosiano» (§ 19.5). En cambio, más verosímiles
,,1
-190­
i•.,;.. •I,.,'
¡
~;
-191­
parecen, por ejemplo, la hipótesis de Wieacker, para quíen la labor se vería fd­
cilitada por los maestros de las escuelas orientales, que habrían reunido, junto
a los textos de Paulo y Ulpiano ad Sabinum y ad Edictum y a las principales
obras de Papiniano, indicaciones de los textos paralelos de otros juristas; o la
de Guarino, para quien, oon fines prácticos, se habrían llegado a formar paula­
tinamente en la parte Oriental del Imperio, partiendo del ad Sabinum y del ad
Edictum de Ulpiano. y de la obra casuística de Papiniano, tres «pre-digestos».
Aun cuando en un terreno como el presente no sea posible salir
de las conjeturds, cabe establecer algunos puntos de relativa firmeza.
Por un lado, es seguro que ]ustiniano exagera en cuanto al volumen
de la obra consultada por sus comisionados, lecturas de éstos, etc.,
pero de la exageración no se sigue que su versión sea falsa. Por otra
parte, nuestro desconocimiento de las compilaciones orientales pre­
justinianas de tura es casi absoluto, pero de su existencia no puede
caber ninguna duda. Ello presupuesto, yal margen de las necesidades
de la práctica, si tenemos en cuenta los planes de estudio
las es­
cuelas orientales (§ 21.1) no nos debe extrañar que en torno a los fun­
damentales ad Edictum y ad Sabinum de Ulpiano ya las quaestiones
y responsa de Papiniano se hubieran ido añadiendo otros pasajes pa­
ralelos o, al menos, remisiones a los mismos, gracias a la labor de los
maestros de las escuelas jurídicas orientales. En cambio, resulta ya
desmesurado que esos precedentes lleguen hasta el punto de permi­
tirnos hablar del «predigesto» o de los «pre-digestos».
Así pues, cabría admitir que los maestros de las escuelas orienta­
les del siglo V y principios del VI debieron allanar el camino, aunque
de manera muy parcial, para la futura realización del Digesto; ellos ha­
brían facilitado la labor de la comisión nombrada por ]ustiniano, que,
por lo demás, y esto conviene recordarlo, estaba integrada en su parte
principal (aunque no más numerosa) por cuatro profesores de las es­
cuelas de Berito y Constantinopla. Si, como parece razonable, ello fue
así, resultaría menos extraña la rapidez con que se llevó a cabo la com­
pilación; aunque eso en ningún caso excluye que los comisionados
trabajaran con constancia (y entusiasmo) en su tarea de relectura y se­
lección de multitud de obras jurisprudenciales, algunas de las cuales
debieron conocer y leer entonces por vez primera, como aquellos
ejemplares raros y desconocidos por casi todos que, al menos según
la afirmación justinianea (const. Tanta, 17), aportó directamente 1\:"i­
-192
boniano a la comisión. Por último, quizá no habría inconveniente en
identificar a estas últímas obras como las integrantes de la llamada
«masa post-papinianea» o appendix.
22.5.
Las Instituciones y la reforma de los planes de estudio
La existencia del Codex (en su primera edición) y la ya pronta pu­
blicación del Digesto hacían necesaria una reforma de los planes de
estudios jurídicos para adaptarlos a la nueva situación. Para ello, la pri­
mera medida adoptada por ]ustiniano, en fecha incierta del año 533,
fue convocar -probablemente de manera informal- a Triboniano,
Teófilo y Doreto a fin de que compusieran un nuevo manual elemen­
tal para la enseñanza que sustituyera a las Instituciones gayanas. El en­
cargo fue cumplido con gran rapidez y las Instituciones justinianeas
fueron publicadas el 21 de noviembre del año 533 mediante la cons­
titución Imperatoriam maiestatem.
Las Instituciones de ]ustiniano constan de cuatro libros y están
inspiradas de manera evidente en el modelo gayano, aunque los com­
piladores también tomaran en consideración las demás obras institu­
cionales tardo-clásicas (de Paulo, Ulpiano, Marciano y Florentino), así
como las pseudogoyanas res cottidianae (§ 16.4) Y algunos pasajes
Digesto -en ese momento prácticamente terminado-- y de
constituciones imperiales. Los libros aparecen divididos en títulos,
cada uno de éstos con una rúbrica indicadora del contenido, y la ex­
posición resulta unitaria, es decir, no se indica cuál fue la fuente de
donde procedían los distintos fragmentos, si bien en la mayoría de los
casos resulta fácil de detectar.
El orden interno de materias sigue con bastante fidelidad el de las
ínstitutiones de Gayo. En concreto: el libro primero trdta de las fuen­
tes del derecho y del derecho de personas; el segundo de la división
de las cosas, derechos reales y testamentos; el tercero de la sucesión
intestada y de las obligaciones que surgen de actos lícitos, yel cuarto
de las obligaciones surgidas de actos ilícitos (que en Gayo figuraban
al final del libro tercero) y de las acciones y otros recursos procesales.
Este último libro concluye con un título relativo a los juicios públicos,
que no tiene equivalente en Gayo.
-193­
" --
'8 ....
Por lo demás, aun cuando se trataba de una obra destinada a la en­
señanza, ]ustiniano dio también a las Instituciones fuerza legal.
Respecto a la actuación de los comisionados, algunos todavía admiten en
lo sustancial la antigua tesis de Ferriní y otros: el trabajo se repartiría entre
Teófilo y Doroteo, dos libros cada uno, y así se explicarían las diferencias ob­
servables entre dos primeros libros y los dos últimos (más dudoso resultaría,
en cambio, qué parte debería atribuirse a cada uno); Triboniano sólo partici­
paría en la redacción final. Más recientemente Honoré, y ahora Falcone, en­
tienden que el trabajo de Teófilo y Doroteo se limitÓ al material jurídico clá­
sico, y sobre la tarea por ellos realizada trabajó Triboniano agregando las
innovaciones legislativas postclásicas y justinianeas; respecto a la división del
trabajo entre Teófilo y Doroteo, no sería por libros, sino por materias.
Unos días después de la publicación de las Instituciones y a la vez
que publicaba el Digesto, ]ustiniano, mediante la constitución Om­
nem (16 de diciembre del año 533), dio ya el paso subsiguiente de re­
forma de los viejos planes de estudio «universitarios» (cfr. § 22.1) para
adaptarlos a la nueva compilación. La constitución Omnem estaba di­
rigida a los ocho profesores más prestigiosos de la época (a la cabeza
de ellos Doroteo y Teófilo) de las escuelas de Berito y Constantinopla,
únicas reconocidas como oficiales.
22.6.
El "Codex repetitae praelectionis»
Una vez concluidos el Digesto y las Instituciones, ]ustiniano en­
cargó a una comisión integrada por 1iiboniano, Doroteo y tres abo­
gados de Constantinopla una nueva edición del Código publicado en
el año 529. Ello se hacía necesario no sólo para corregir las imperfec­
posteriores
ciones de éste, sino también para agregar las nuevas
al 529 Yadecuarlo al resto de la compilación. Además de suprimir las
constituciones superadas (como la «ley de Citas», que había quedado
sin sentido al publicarse el Digesto), los comisionados fueron autori­
zados a introducir las modificaciones (emmendationes) que estima­
ran pertinentes, siempre dentro de las directrices imperiales. La labor
se llevó a cabo con la rapidez habitual y en pocos meses quedó con­
cluida: el Código refundido (Codex repetitae praelectionis) fue pu­
blicado mediante la constitución Cordi de 16 de noviembre del año
y entró en vigor el 29 de diciembre del mismo año.
La ausencia en la comisión de Teófilo, el profesor de Constantinopla que
había participado en las comisiones anteriores, resulta llamativa. Suele de­
cirse que habría muerto en el intervalo, lo que no consta; menos probable
parece su exclusión por haber publicado en esos meses de intervalo la pará­
frasis griega de las Instituciones que se le atribuye (§ 22.1 Y 3), contra la
prohibición justinianea de los comentarios.
El plan de estudios reformado (cfr. esp. const. Omnem
quedaba
como sigue. Los alumnos de Primer Curso (a los que por decisión del
]ustiniano se les suprimió el despectivo mote antiguo de «dupondii»
que no valen nada» 1, sustituyéndose por el apelativo de Iustiniani novi) es­
tudian las Instituciones y la primera parte del Digesto (prota): pensando en
ellos ]ustiniano prohibió las novd.tadas indignas (cfr. const. Omnem 9). Los
de Segundo Curso (que mantuvieron el apelativo antiguo de edictales, al
igual que también mantuvieron el suyo los de los otros tres cursos superio­
res) estudiaban la segunda parte del Digesto (de iudiciís) o la tercera (de re­
bus), más cuatro libros concretos: el 23 (dote), el 26 (tutela), el 28 (testa­
mentos) y el 30 (legados), es decir, los primeros de estas materias. Los de
Tercer Curso (papinianístae) estudiaban la parte de íudíciís o de rebus no
estudiada el año anterior, más los libros 20 a 22 del Digesto. Los de Cuarto
curso rlvtae: quizá «libres») estudiaban los libros no estudiados en los años
comprendidos entre el 24 yel 36, mientras los catorce últimos no
eran oblígatorios. Los de Quinto Curso (prolytae) estudiaban el Codex Iustí­
nianus, desde el año 535 en su segunda y definitiva edición y, conforme se
fueron promulgando, las nuevas constituciones
El Código contiene algo más de cuatro mil quinientas constitucio­
nes, desde Adriano (del que sólo se recoge un rescripto) hasta las de
]ustiniano del año 534. El mayor número corresponden a los empe­
radores Severos y, sobre todo, a Diocleciano: entre ellos aportan más
de dos mil; las de ]ustiniano son unas cuatrocientas, casi todas reco­
gidas en su integridad, sin abreviaciones. Salvo casos excepcionales
-194­
-195­
La edición del Codex que hoy se utiliza es la de Krüger (§ 22.1). El ejem­
más antiguo del Codex, conservado de forma muy fragmentaria, es el pa­
limpsesto veronés, de finales del siglo VI.-Un índice de las posibles inter­
polaciones detectadas por los autores en el Código fue elaborado por
HROGGII'Il.Index interpolatíonum quae in lustiníani Codice inesse dicuntur
(K6In-Wien,
.to:L UUMINAlJU
en los que falta algún dato, cada constitución recogida comienza con
una inscriptio en la que figura el nombre del emperador que la dio y
de los destinatarios, y al final una subscriptio que menciona el lugar
en que fue dada y la fecha.
El Codex se divide en doce libros; éstos se dividen a su vez en tí­
tulos con sus correspondientes rúbricas, y cada título recoge por or­
den cronológico un número variable de constituciones. La distribu­
ción interna de materias por libros es la siguiente: el libro primero se
abre con las constituciones de derecho eclesiástico, seguida.'l de las
relativas a las fuentes del derecho y a los distintos officia públicos; del
segundo al octavo tratan de las materias de derecho privado, de
acuerdo con el orden tradicional edictal y de los digesta; el noveno se
dedica al derecho penal, y los tres últimos al derecho fiscal y admi­
nistrativo en sentido amplio.
22.7.
Las Novelas
Con la edición definitiva del Codex se cierra la codificación justi­
nianea, pero no la actividad legislativa de ]ustiniano, de la que tene­
mos constancia hasta el mismo año de su muerte. No obstante, las
nuevas constituciones (Novellae constitutiones, o simplemente No­
vellae) fueron abundantes durante los primeros años, para decaer de
forma notable desde el año 542, lo que viene a coincidir con la desa­
parición de Triboniano de la esfera pública.
Probablemente Triboniano murió ese mismo año
(según Honoré, el
día 18 de diciembre), aunque algunos retrasan su muerte hasta el año 546.
Las Novela.'l, en su mayor parte redactadas en griego, no fueron re­
menos bastantes de
copiladas de forma oficial, y las conocemos
ellas- a través de colecciones privadas. Sólo unas pocas de las que
han llegado hasta nosotros afectan a materias de derecho privado,
aunque algunas de ellas de manera muy importante, como las dos, ya
-196
~
¿¿
tardías, que reformaron el orden de sucesión ab intestato (Nov. 118 y
127, de los años 543 y 548, respectivamente).
Aunque al publicar el Codex Justiniano tenía idea de efectuar una colec­
Cordi, 4), el proyecto no lo llevó a
ción oficial de sus leyes futuras
cabo.-Las principales colecciones privadas de Novelas son las siguientes. La
más antigua que ha llegado hasta nosotros es conocida como Epítome lu­
líani: recopilación de 124 novelas resumidas en latín (en realidad, dos me­
nos por repeticiones) realizada en el año 555 por Juliano, profesor de la es­
cuela de Constantinopla, con fines docentes. Otra colección, denominada
Authenticum, recoge
novelas de los años 535 a 556, y el nombre lo re­
cibe de su reconocimiento por Imerio como colección auténtica, tras las du­
das que después de su descubrimiento (a comienzos del siglo XI) se suscita­
ron; todas las constituciones están en latín: las pocas latinas en su versión
original, y las griegas en traducción. La más importante de las colecciones es
la llamada «Colección griega» (por estar las leyes en su versión original
griega), compuesta hacia el año 580 y que contiene 168 novelas, de las que
cuatro y tres son respectivamente de Justino n y Tiberio n, sucesores de Jus­
tiniano.-La edición de las Novelas que hoy se utiliza es la de Schoell y Kroll
(§ 22.1): presenta el texto de las 168 Novelas de la "Colección griega» acom­
pañado de la versión latina del Autbenticum, y con una nueva traducción la­
tina del texto griego, que figura debajo; se agregan como apéndice los 13
Edicta lustiniani que figuran en el manuscrito veneciano de la Colección
griega, y otras constitudones dispersas deJustiniano.
Una novela significativa (7 del apéndice de Novelas dispersa'l de la
edición de Schoell y Kroll) es la pragmatica sanctio «pro petitione Vi­
gilií», del año
mediante la que se extendió la Compilación de ]us­
tiniano a la Italia reconquistada; la constitución imperial siguió a la pe­
Papa Virgilio. En todo caso, la inva'lión de los longobardos
sobre Italia seguiría casi de forma inmediata a la muerte de ]ustiniano,
ocurrida el 15 de noviembre del año 565.
22.8.
La legislación y la doctrina jurídica post-justinianea
La obra legislativa de ]ustiniano encontró en la práctica serias
cultades para su aplicación. Por ello, la literatura jurídica comenzó a
-197 ­
:> "''''
rll.:JlVruJ\. unL un.l'\.C.\....rl'-.1
I\\.IlVl.l1..l~\.J
1 .:JU
l\l;'\~I".r\A\Jl'l
:f
nUI\Ur.c.t\.
producir una serie de obras de comentarios y resúmenes del Digesto,
del Código y de las Instituciones, orientadas a hacer fácilmente acce­
su contenido en el uso forense e incluso en la docencia en las es­
cuelas de derecho.
Contemporánea de la Compilación justinianea es la ya mencionada
(§ 22.1) Paráfrasis griega de las Instituciones hecha por Teófilo. La edición
moderna que se utiliza es la de FERRINI, lnstitutionum Graeca Parapbrasis
TheophiloAntecessori vulgo tributa, 2 vols. (1884-1887; reimp. Aalen 1967).
La opinión más extendida admite que se trata de una exposición ampliada de
las Instituciones de Justiniano confeccionada no mucho tiempo después de
la compilación, pero la antigua tesis de Ferrini, para quien (al menos) el au­
tor tuvo delante a Gayo --o, mejor, a un pseudo-Gayo- no debe dese­
charse.-Diversas obras anónimas aparecen también desde el siglo VI en
forma de resúmenes y comentarios del Digesto y del Código, en una ten­
dencia vulgarizan te, que trata también de exponer el derecho de la Compila­
ción en la lengua griega usual, a medida que retrocede el conocimiento del
latín. A comienzos del siglo VII un autor anónimo (llamado por ello «el Anó­
nimo») añadió a un texto resumido en griego del Digesto una cadena de co­
mentarios de distintos autores.
~
..
Edíción antigua, con el texto griego y traducción latina, de los hermanos
HEIMBACH, Basilicorum libri LX, 6 vols. (1833-1870; reimp. Amsterdam,
1962); a la edición originaria se añadió un Supplementum 1, de Zachariae von
Ugenthal (1879), y un Supplementum n, de Ferrini y Mercati (1879). La edi­
ción más moderna es la de SCHELTEMA, VAN DER WAL y HOLVERDA, Basilicorum
Libri LX (Groningen, desde 1953), que presenta sólo el texto griego, sin tra­
ducción latina; la obra aparece dividida en dos series: A y B, correspondien­
tes respectivamente al texto de los Basílicos y a los escolios.
La progresiva decadencia de la cultura jurídica se pone de mani­
fiesto en el hecho de que los Basílicos, nacidos ya como un resumen
de la Compilación justinianea, fueron pronto objeto de un nuevo pro­
ceso de simplificación por parte de la doctrina, cuyo último producto
fue el Manuale legum (Hexabiblos), obviamente en seis libros, de
Constantino Harmenopulo, juez de Tesalónica, publicado hacia el año
1345. En tanto se producía en Oriente este fenómeno de decadencia
de la cultura jurídica, a la par que avanzaba también la desintegración
del Imperio Bizantino, tenía lugar en Occidente, primero a partir del
siglo XII, la recuperación del derecho contenido en la Compilación
justinianea, y más tarde, con los humanistas, desde el siglo XVI, el es­
tudio de los materiales jurídicos post-justinianeos, de los que los Ba­
sílicos constituyen el monumento más significativo.
Desde el siglo VIII la política legislativa de los emperadores bizan­
tinos se orienta hacia la promulgación de compilaciones jurídicas, que
parten de la justinianea, pero tratan de simplificar su contenido y de­
purarlo de muchos de sus elementos doctrinales. A fines del siglo IX,
el emperador Basilio I Macedón (867-886) concibió el proyecto de
sustituir la vigencia del Corpus Iuris por una nueva compilación ge­
neral y resumida del conjunto de su contenido normativo: el pro­
yecto fue llevado a término por su hijo León VI el Sabio (886-911); la
obra, dividida en sesenta libros, fue conocida en la práctica con el
nombre de «Basílicos», es decir, disposiciones o normas imperiales.
Esta colección fue enriquecida en el mismo siglo X con una larga se­
rie de comentarios, denominados escolios (scholia), dotados igual­
mente de valor oficial; tales comentarios no constituyen una labor ori­
ginal, sino que su contenido fue tomado de las obras de paráfrasis de
los juristas bizantinos de los siglos anteriores (<<escolios antiguos»);
una segunda serie de escolios fue todavía añadida a la Compilación
entre los siglos X y XII (<<escolios modernos»).
BLUHME, Die Ordnung der Fragmente in den Pandektentiteln, en ZGR, 4
(1820) pp. 257 ss.
en Labeo 6 (1960) pp. 50 SS., 230 ss. y 368 ss.; ROTONDI,
Studi sulle fonti del Codice giustinianeo, en BIDR. 29 (1916) pp. 143 SS.;
SCHUI2, Einführung in das Studium der D/gesten (Tübingen, 1916); FERRlNI,
Sullefonti delle Istituzioni di Giustiniano, en Opere dí C. Ferriní 2 (Milano,
1929) pp, 307 ss.; MIQUEL, Mechanische Fehler in der Überlieferung der Di­
gesten, en ZSS. 80 (1963) pp. 275 ss.; SANTALUCJA, Contributi allo studio delta
Parafrasi di Teofilo 1, en SDHL 31 (1965) pp. 171 ss.; ARCHI, Giustiniano le­
gislatore (Bologna, 1970); VERREY, «Leges geminatae» ti deux auteurs et com­
pilation du Digeste (Lausanne, 1973); GUARINO, La compilazione dei «Di­
gesta Iustiniani», en Studi Scherillo 2 (Milano, 1972) pp. 717 SS.; WIF.ACKER,
Zur Technik der Kompilatoren. Pramíssen und Hypothesen, en ZSS. 89
(1972) pp. 293 SS.; PEscANI,llpíanodeIDigestoelasuaattuazione, enBIDR.
-198­
-199­
BIBUOGBAFIA
77 (1974) pp. 241 SS.; WIEACKER, Textkritik und Sachforschung, en ZSS. 91
(1974) pp. 1 SS.; ARCHI, Giustiniano e l'insegnamento del diritto, en L'impe­
ratore Giustiniano, storia e mito (Milano, 1978) pp. 97 SS.; HONORÍl, Tribo­
nian (London,
(incluye en síntesis conclusiones de trabajos anteriores
sobre la confección del
FALCHI, Sul possibile coordinamento Ira le
«masse» bluhmíane e le "partes» del Digesto, en SDHI. 49 (1983) pp. 51 ss.;
CENDEREW, Digesto e predigesti. Riflessioní e ¡potesi di ricerca (Milano,
1983), rec. de PARICIO, enAHDE. 54 (1984) pp. 675 SS.; UNATA, Legíslazíone e
natura nelle Novelle giustinianee (Napoli, 1984); FALCHI, Osservazioní sulle
«L decisiones» di Giustiniano, en Studi Biscardi 5 (Milano, 1984) pp. 121 SS.;
BONINI, Jntroduzione alto studio dell'eta gíustinianea 4 (Bologna, 1985)
[= Lineamenti2 , pp. 692 SS.; trad. esp. de la 3.' edic., de J. AJvarez Cienfuegos
(Granada, 1979)1; OSIER, The Compilation ofjustinian 's Digest, en ZSS. 102
(1985) pp. 129 ss.; KAsER, Einjahrhundert Jnterpolationenforschung an den
romischen Rechtsquellen, ahora en Rechtsquellen, pp. 112 ss. [trad. esp. de
Coma y Gallenkamp, Las interpolaciones en lasfuentesjurldícas romanas
(Granada, 1998)1; RICART, La tradición manuscrita del Digesto en el Occi­
dente medieva~ enAHDE. 57 (1987) pp. 5 ss.; ARcHr, Studi sullefonti del di­
ritto nel tardo Jmpero romano. Teodosio JI e Giustiniano (Cagliari, 1987);
MA.NTOvANI, Digesto e masse bluhmíane (Milano, 1987); WIEACKER, Rom.
Rechtsgeschichte 1, pp. 154 ss. (interpolaciones prejustinianeas y justinia­
Tradición textual del «Codex Justiníanus» (Frankfurt
am Malfi, 1989); AMELOTTI, en Lineamenti2 , pp. 697 ss.; PUGSUIY,justinian's
Digest and the ComPilers (Exeter, 1995); KNÜTEL, Chrístlíche Zahlensymbolik
im Digestenplan, en ZSS. 113 (1996); FALCONE, JI metodo di compilazione del­
le «Jnstitutiones» di Gtustíniano, en Annali Palermo 45.1 (1998) pp. 221 ss.;
DAZA, «Justa reí publicae gubernatio». La autocomprensión de justiniano
como legislador en las "Novel/ae», en SCDR. 9-10 (1997-1998) pp. 201 SS.;
Russo
Studí sulle «quinquaginta decisiones» (Milano, 1999), rec. de
PARlcro, en Labeo 46 (2000); VARVARO, Contributo al/o studio delle «quin­
quaginta decisiones», en Annali Palermo (46 (2000) pp. 363 ss.
TABlA CRONOLOGlCA
Fecha
Historia política
a)
-753
Actos legislativos
Epoca antigua (753-130 a.C.)
I Fecha tradicional de la
fundación de la cÍlJitas
-753/509
Período monárquico
-509
Expulsión de la
monarquía etrusca
e inicio de la
República
-494/471
Secesiones de la plebe
-451/450
Decemvirato legislativo
I Leges regiae
I Ley de las XlI Tablas
-449
Leges Valeriae Horatiae
sobre
de los plebiSCitos a
las leyes y sobre
provocatio
-445
Lex Canuleia sobre
matrimonios entre
patricios y plebeyos
-445/368 I Tribuni militum consu·
lari potestate
-387
-200­
Incendio de Roma por
los galos
Supuesta destrucción
de las XII Tablas
-201­
Ciencia jurídica
Fecha
-367
Historia política
CompromL~o
patricio..
Actos legislativos
Ciencia jurídica
Fecha
-184
Leges Liciniae Sextiae
plebeyo
-339
Historia política
Lex Víllia, sobre cursus
honorum
-169
I Lex Poetelia Papiria,
-326
sohre abolición del
nexum
I Lex Ovinia, sobre el
-312
-149/146
Tercera guerra púnica
I Appío Claudio (censor:
nomhramiento de los
senadores por los
censores
I Lex Ogulnia, sobre
-300
I
-264/241
I Gneo Flavio
entrada de plebeyos
en el colegio de
pontífices
Lex Hortensia, sobre
equiparación de los
plehiscitos a las leyes
Lex Aqúílía, sobre el
daño injustamente
causado
-286
-133/121
Tiberio y Cayo Graco
-133
Destrucción
de Numancia
Segunda guerra
[.ex Calpurnia,
Manio Manilio (cónsul:
-149)
M. Junio Bruto (cónsul:
-140)
P. Mucio Escévola
(cónsul: -133)
sobre
las extorsiones (res
repetundae) de los
magistrados en Italia
y en las provincias
Diversas leges
Semproniae
Lex Aebutía, sobre las
fórmulas procesales
[.ex Acilia,
que crea la
quaestio perpetua
repetundarum
I Tiberio Coruneanio
-218/202
Catón Uciniano
-123
-250
Creación del pretor
peregrino
Lex Voconia, sobre
testamentos de los
ciudadanos más ricos
b) Primera época clásica (130-30 a.e.)
-130
Primera guerra púnica
-242
Ciencia jurídica
Censura de M. Poreio
Catón
-180
, Lex Publilia Philonís,
sobre equiparación
de los plebiscitos
a las
Actos legislativos
~-------
(primer
máximo
-204
Lex Cinda, sohre las
donaciones
-200
Lex Laetoria, sohre los
¡ocios con menores
25 años
Sexto Elio Petón -198) -107/100
Mario
-90/88
Guerra ,<social».
Concesión de la
ciudadanía a toda
Italia
-82(79
Sila
-106/43
Cicerón
-70
Lex Sitia, introductoria
de la legis amo per
condíctíonem
-202­
Quinto Muelo Escévola
-95)
Diversas leges Corneliae
Lex Aurelia, sobre
composición del album
de jueces
-203­
J
-­
Fecha
Historia política
-60/53
Primer triumvirato Pompeyo, -48
César vence a Pompeyo
en Farsalia
-48144
César
Actos legislativos
Ciencia juridica
68/69
Galba, Otón, Vitelio
69f79
Vespasiano
78/91
Tito
81/96
Domiciano
96/98
Nerva
981117
Trajano
Lex Rubria de Galía
triumvirato
(Antoruo, Octavio,
Alfeno Varo (cónsul:
-39)
Lex Falcídia, sobre
-40
Actos legislativos
I Octavio vence a M, An­
J Celso
Neracío Prisco
117n38
Adríano
Octavio Augusto
Proculíanos Sabiníanos
M. A. Labeón A.
materia de
proceso;
Canínía
sobre matrimonio
Tiberio
Salvio )uliano
S, Cecilio Africano
SextoPedio
Se. Tertuliano, sobre
el derecho de la madre
a suceder a sus hijos
C) Epoca clásica central (30 a.C.-130 d.C)
129
Se, )uvencíano, sobre
responsabilidad del
poseedor de una
herencia
130
Redacción definitiva
del Edicto
C. Nerva (padre) M, Sabino
37141
PrócuIo 41154
Claudio
Se. Velcyano, prohibición
de interceder a las
mujeres
54/68
Nerón
Se. Neroniano, sobre
conversión de legados
62
C. Sabino
LexSa!pensana
Lex Malacitana
Lex lmilana
tonio en Actium 14m
Pegaso
Trebacio Testa
legados
-27/+14
Ciencia jurídica
•
Lex de lmpen'o
Vespasiani
Se. Macedoniano, sobre
préstamos pecuniarios
a los hijos de familia
Se. Pegasiano, sobre
fideicomisos
A, CaseeHo
A,Ofilio
Cisalpina
-31
Historia política
Lex Ursonensis
-42
-43/32
Fecha
Se. Trebcliano, sobre
fideicomisos
-204­
I c. Nerva (hijo)
d) Epoca clásica tardía (130-230 d.C.)
Casio
Longino
138/161
Antonino Pío
Sexto Pomponio
Ulpio Marcelo
Gayo
161/169
Marco Aurelio
YLucio Vero
Cerviruo E.~cévola
VenuIeyo
Florentino
169/180
Marco Aurelio
205­
~
Historia política
Actos legislativos
Ciencia jurídica
Fecha
Historia política
Actos legislativos
~
...
Ciencia jurídica
-
Se. Orfielano, sobre
derecho de los hijos en
la herencia materna
326
Constantinopla, «segunda
Roma»
360/363
Juliano
379/395
Teodosio I
395
División definitiva del
Imperio: Arcadio
(Oriente) y Honorio
(Occidente)
408/450
Teodosio II (Oriente)
425/455
Valentiniano (III)
Occidente
Emilio Papiniano
Claudio Trifonino
Constitutio Antoniniana
I
Calístrato
Elio Marciano
Julio Paulo
Domicio Ulpiano
Herennio Modestino
e)
Epoca post-clásica (230-530 d.c.)
Escuela jurídica de Berito
425
Creación de la escuela
jurídica de
Constantinopla
426
Oratio de 7.xL426­
Ley de Citas
438
Codex Theodosianus
Scholia Sinaitica
Fragmenta Augusto­
dunensia
EpitomeGai
Código de Eurico
libro siro-romano
Res cottidianae (7)
Pau/í Sententiae
Epítome
476
Caída del Imperio de
Occidente. Odoacro
474/491
Zenón
491í518
Anastasio
Consultatio
Code.x: Gregorianus
Code.x: Hermogenianus
Edictum de pretiis
Hermogeniano
I
illcadio Carisio
«Edicto» de Milán, que
reconoce el
cristianismo
Constituciones sobre el
uso de los textos
jurisprudenciales
-206 Edictum Tbeodorici (?)
LexRomana
Burgundionum
LexRomana
Wisigotborum
500
506
518/527
Justioo I
527/565
Justíniano
Triboniano
Teóftlo
Doroteo
Anatolio
Cratino
Collatio
Fragmenta Vaticana
-207­
SEGUNDA PARTE
Fecha
Historia política
Actos legislativos
529
Publicación del primer
Codex
530
Quinquaginta decisiones
533
Publicación del Digesto
Publicación de las
Instituciones
Reforma de los
de
estudio universitarios
(const. Omnem)
LA TRADICION ROMANISTICA EN LA CULTURA]URIDICA EUROPEA Los ejércitos de Belisario
y Narsés reconquistan
Italia
Pragmatica sancHo «pro
petitione Vigílii»
554
565
A. Fernández Barreiro
Publicación del Codex
repetitae praelectionis
534
533/553
Ciencia jurídica
Muerte de ]ustiniano
'--------­
--------­
-208­