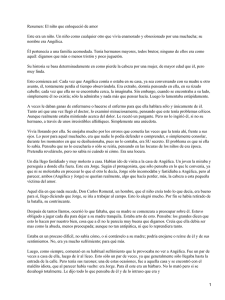Golon Anne Y Serge - Ang7 - Angelica Y El Nuevo Mundo
Anuncio

Aperçu du Document Golon Anne Y Serge - Ang7 - Angelica Y El Nuevo Mundo.DOC (1509 KB) Télécharger Anne y Serge Golon Angélica y el Nuevo Mundo Anne y Serge Golon Angélica y el Nuevo Mundo Círculo de LectoresTítulo del original francés, Angélique et le nouveau monde Traducción, Manuel Planas y Julio Gómez de la Serna Cubierta, S Círculo de Lectores, S.A. Valencia, 344 Barcelona 123456070912 © Editorial Andorra, S.L. 1970 ©Opera Mundi, París 1961 Depósito legal B. 33226-70 Compuesto en Áster 8 impreso y encuadernado por Printer, industria gráfica sa Tuset, 19 Barcelona 1970 Printed in Spain Edición no abreviada Licencia editorial para Círculo de Lectores por cortesía de Editorial Andorra Queda prohibida su venta a toda persona que no pertenezca al Círculo INDICE Primera parte LOS PRIMEROS DIAS 3 Segunda parte LOS IROQUESES 96 Tercera parte WAPASU 173 Cuarta parte LA AMENAZA 296 Quinta parte LA PRIMAVERA 359 Primera parte LOS PRIMEROS DIAS Capítulo primero ¡De modo que estoy con él! Este pensamiento revoloteaba alrededor de Angélica, quien no hubiese sabido decir si era una reflexión interior nacida de su mente —porque en aquel momento se sentía totalmente incapaz de elaborar alguna—, o más bien algo exterior, parecido al vuelo zumbante de los mosquitos y de las moscas que los rodeaban... La cosa se acercaba, se alejaba, volvía a empezar, insistía, disminuía... ¡De modo que estoy con él! Concentrada toda su atención en mantener con seguridad el paso de su caballo por un sendero escarpado, Angélica no hubiese podido decir que prestaba el más pequeño interés al significado de ese zumbido lancinante. ¡Estoy con él! ¡Estoy con él! La cosa se repetía en dos tonos. Uno que dudada, el otro que afirmaba. El uno que se asustaba, el otro que se regocijaba. Y ambos acompañaban suavemente, como un leitmotiv, el paso fatigado de su montura. La joven dama que en aquel día de otoño americano cabalgaba bajo un dosel de purpúreas hojas de arce, llevaba un gran sombrero masculino rodeado por una pluma, a cuya sombra sus ojos aparecían claros como el agua de un manantial. Para proteger su cabellera del polvo del camino, la había envuelto en un pedazo de tela. Había renunciado a montar a lo amazona, y las faldas largas descubrían hasta las rodillas sus piernas calzadas con botas de montar. Le había pedido esas botas a su hijo Cantor, muy deseoso de ayudarla. Sus dedos, que sostenían las riendas cuyo cuero estaba tibio y como esponjoso a fuerza de ser apretujado entre sus manos humedecidas, blanqueaban en los nudillos, debido al esfuerzo que hacían para mantener la cabeza del caballo bien dirigida hacia la cima, impidiéndole así que se volviese hacia las profundidades del precipicio, a la izquierda, cuya sombra y resonancia sonora parecían atraerlo y asustarlo a la vez. Angélica no sabía si era el vacío o el ruido del agua torrencial, que acentuaba su sed, lo que ponía nerviosa a la yegua, que atendía al nombre de Wallis. Era una bestia resistente y muy hermosa, pero que desde el principio del viaje parecía desconcertada por el ritmo que se le imponía. Y, pensándolo bien, había motivos para ello, porque nada parecía menos adecuado para el noble caminar de un caballo que aquellas pistas sinuosas que serpenteabandesde las cimas hasta los valles, apenas visibles bajo los ár boles, perdiéndose en llanuras ardientes o en pantanos, di luyéndose en ríos donde era preciso chapotear durante horas enteras cuando el bosque se hacía demasiado impenetrable, escalando cimas y sumergiéndose en los abismos con una audacia común a todos los caminos por donde pasa el hombre que desea llegar lo antes posible y que sólo necesita pensar en sus pies descalzos, pero no en las patas demasiado preciosas de un caballo. El sendero que seguían estaba cubierto por una hierba seca y resbaladiza, casi rosada a fuerza de estar descolorida por la quemazón del sol. El caballo la tumbaba a cada momento, sin encontrar apoyo para sus cascos impacientes. Angélica, con mano firme, lo retenía, lo calmaba únicamente con su presión vigilante, y lo obligaba a avanzar. Ahora lo conocía y, pese a que la bestia le exigiese un esfuerzo constante, ya no temía verla desobedecer sus órdenes. El animal haría lo que ella le mandase, y si ello representaba que Angélica debía llegar a la noche llena de agujetas, esa era otra cuestión. Se avanzaba. Se alcanzaba la cima y aparecía entonces una especie de meseta barrida por un viento ligero con perfume de resina. Angélica respiró profundamente. Ante ella se extendía un bosque de coniferas. Los pinos, los cedros azules formaban un ejército sombrío donde los matices graves y suaves del verde esmeralda y del gris azulado, bordados por las agujas para formar manchas, ramilletes, rosetones y guirnaldas, componían una alfombra de punto apretado, tono tras tono, verde tras verde. El suelo había vuelto a hacerse pedregoso y en él resonaban los cascos del caballo. Angélica aflojó las riendas, así como la presión de sus rodillas sobre los flancos de la bestia. El pensamiento tenaz volvió a revolotear en torno a ella, mezclado esta vez con el soplo bienhechor de la brisa. ¡De modo que es cierto, estoy con él! Angélica lo saboreó y, saliendo de un sueño, escuchó su eco. Tuvo un sobresalto, irguió la cabeza y su mirada buscó más allá en la caravana, una silueta. ¡El! Estaba allí, a la cabeza de la caravana, el conde Joffrey de Peyrac, gran viajero, aventurero en dos mundos, el hombre de dramático destino que, después de haber conocido todas las glorias y todas las miserias, avanzaba, jinete sombrío, arrastrando en pos de sí, día tras día, a su tropa con unadesenvoltura altiva que a veces parecía inconsciente, pero que siempre resultaba segura. «Nunca pasaremos por ahí —se había dicho Angélica en múltiples ocasiones, frente a un obstáculo—. Joffrey no debería...» Y ya empezaban a adentrarse, uno tras de otro, jinete después de explorador, acémila después de jinete, por el hueco de un arbusto semejante a una madriguera, por el túnel de un desfiladero, por la corriente de un río, por la tierra de nadie movediza de una marisma, por lo desconocido de una montaña sobre la que resbalaba la noche. Y se pasaba, se avanzaba, al final se descubría la luz, la orilla, el refugio para la noche. Cada vez parecía que la cosa no había de ser posible ni previsible, y sin embargo así era. Joffrey de Peyrac nunca advertía a nadie sobre sus sorpresas. Las ofrecía como cosa natural. Angélica estaba preguntándose todavía si él sabía en realidad a dónde iba o si era el azar el que los conducía a buen puerto. Cien veces hubiesen debido perderse, perecer. Pero era un hecho: nadie había perecido. Y desde hacía tres semanas, los que componían la pequeña caravana que había salido de Gouldsboro a finales de septiembre, se habían sometido a sus destinos, envueltos, embriagados por el bosque y por su caminar, como guijarros arrastrados por un torrente, con la tez curtida en los ángulos, los ojos lavados con luz viva, de azules deslumbradores, del azul del cielo entrevisto a través del caleidoscopio coloreado del follaje, y en los pliegues de su ropa, los olores de las hogueras y del otoño, de la resina y de la frambuesa. Bajo el calor imperante, el aliento de los lagos se evaporaba a primeras horas de la mañana, dejando las superficies del agua brillantes y límpidas, y en el bosque bajo una sequedad crujiente que resonaba hasta lejos. Al anochecer, el frescor crecía bruscamente y de un modo casi inesperado, un frío repentino dejaba presentir el invierno, pero aún había muchos árboles verdes que apenas empezaban a amarillear. Entonces, como por milagro, aparecía la explanada del campamento, en un lugar ligeramente apartado, para esquivar los mosquitos. Se encendían las hogueras. Hábilmente, los pieles rojas cortaban largos palos en el bosque bajo. Hacía falta menos de un hora para ver elevarse en el claro los «tipis» puntiagudos sobre los que se extendían pedazos de corteza de álamo cosidas las unas a las otras, o bien grandes fragmentos de corteza de olmo superpuestas como la teja de una techumbre. Las primeras veces, Angélica se había preguntado cómo, en tan poco tiempo, habían podido arrancar aquellos pedazos de corteza de los árboles. Posteriormente se había dado cuenta de que Joffrey de Peyrac enviaba a un equipo encargado de limpiar de maleza el camino y a veces incluso de trazarlo, así como de preparar también la acampada. Otras veces, nadie esperaba a la caravana en el lugar de llegada, pero entonces, con la habilidad de un perro que desentierra un hueso, unos y otros iban a recoger en ciertos rincones del bosque grandes pedazos de musgo, o bien apartaban piedras de la entrada de una cueva, donde descubrían un escondrijo bien provisto de corteza de olmo, amontonada allí para el viajero, así como algunas provisiones de maíz enterradas. Desde luego, resultaba primitivo, pero suficiente. Para las tres mujeres blancas, Angélica, la señora Joñas y su sobrina Elvire, así como para los tres pequeños que las acompañaban, se levantaba una tienda de dril. El suelo estaba cubierto de ramas de abeto y de pieles de oso, que servían asimismo de cobertores. Un agradable calor reinaba bajo esos abrigos, y en ellos se dormía bien, por poco desacostumbrado que se estuviese a las sedas y al miraguano, lo que no era el caso de Angélica ni de su hija, cuya vida aventurera había conocido refugios mucho menos confortables. El tiempo invariablemente bueno facilitaba el viaje. Por lo menos, no había que secar la ropa empapada por la lluvia. La caza y la pesca suministraban cada noche una alimentación sabrosa que completaba las galletas y el tocino traídos de Gouldsboro. No obstante, a medida que discurrían los días, y luego las semanas, su andar precavido ocultaba un extraño cansancio. Angélica lo sentía especialmente aquella mañana, mientras los cascos de su yegua resonaban sobre el terreno pedregoso. Aquel ruido le parecía amplificado por los troncos grises de los pinos y, por contraste, acentuaba el silencio en medio del cual avanzaban. Angélica se dio cuenta de que, desde hacía unos días, la guitarra de Cantor había callado, lo mismo que las voces alegres de Maupertuis y de Perrot para dirigirse bromas o consejos. Todos andaban sin hablar. Fatiga, o bien astucia instintiva de seres amenazados que, a cada paso, se ocultan y tratan de hacerse olvidar. Por la mañana, Honorine había querido montar a la grupa de Angélica. Era la primera vez desde la salida. Hasta entonces, la pequeña había impuesto sucesivamente su compañía a todos los jinetes, compañía por otra parte muy buscada, porque Honorine resultaba una buena distracción. Incluso se había hecho transportar sobre los hombros grasientos de varios pieles rojas con quienesaseguraba que había sostenido interesantes conversaciones. Hoy, la pequeña quería estar con su madre. Angélica la sentía dormida contra su espalda. En los pasos difíciles, la niña corría el riesgo de resbalar. Pero Honorine había crecido a caballo, mecida toda su infancia por las monturas, cabalgando por los profundos bosques, e instintivamente, en sueños, acentuaba su abrazo alrededor de la cintura de su madre. El camino se perdió en una extensión de arena gris, mezclada con agujas de pino, y sobre aquel terciopelo los ruidos volvieron a apagarse. El susurro de las respiraciones, el chirrido de las sillas, el leve resoplar de los caballos que se defendían de las moscas, se confundía con el susurro del viento. Este pasaba entre los pinos con un cuchicheo grave que recordaba al mar. Los árboles eran muy altos. Sus troncos derechos, de un gris claro, se elevaban hasta muy arriba, extendiendo sus ramajes horizontales con rigor arquitectónico. Aquellos árboles hubiesen merecido estar plantados por la mano del hombre. Se pensaba inevitablemente en las catedrales, en los grandes parques de Ile-deFrance y de Versalles. Pero solamente era un parque de la naturaleza salvaje, ordenado espontáneamente por la voluntad arisca de los vientos, del terreno y de las frágiles semillas, y que, por primera vez desde el amanecer del mundo, resonaba aquel día con el eco de un paso de caballo. Los pinos altivos de América contemplaban pasar esos caballos. Nunca los habían visto. Los caballos respiraban el oloroso frescor. Sus sentidos les advertían de lo que había de insólito en aquel primer encuentro con los gigantes de un mundo por explorar, pero, como criaturas civilizadas, de noble sangre inglesa e irlandesa, dominaban su aprensión. Una piña resbaló de rama en rama, uno de esos frutos redondos y erizados, abiertos como nenúfares y festoneados de blanca resina. Ante este ruido, Angélica se sobresaltó. Su montura dio un respingo. Honorine despertó. —No es nada —dijo su madre. Había hablado en voz baja. En lo alto había ardillas que los seguían con la mirada. Hacía ya casi una hora que andaban por terreno llano, entre las columnatas grises de los pinos. El terreno empezó a inclinarse suavemente hacia el valle, arrastrando en su carrera a los pinos, después a los abetos, y a medida que se resbalaba por la pendiente volvieron a aparecer los álamos y los pobos de hojas aún casi verdes, luego los olmos ya amarillentos, los copudos robles cubiertos de hojas enormes, pardas o amoratadas, por fin toda la sinfonía de los arces, una especie que Angélica aún no había encontrado en tan grande profusión. Ellos eran quienes daban al otoño sus tonalidades más hermosas, desde la miel al oro pardo, pasando por el escarlata. Un poco antes de adentrarse en un bosque bajo, cubierto de púrpura, a la izquierda descubrieron un horizonte inmenso bordeado de sombrías montañas. Eran las primeras que se percibían, porque, hasta entonces, pese a que siempre tenían la sensación de subir y de bajar, los viajeros sólo habían recorrido, desde que dejaron el mar, una inmensa altiplanicie cruzada por abruptas rallas producidas por los cursos de agua y los lagos. Aquellas montañas no parecían muy elevadas, pero sí numerosas e interminables, extendiéndose hasta el infinito con movimientos suaves y prolongados, superponiendo los azules y los grises, para fundirse muy a lo lejos, bajo el dosel de una masa nubosa que se les parecía y que cruzaba el fondo del cielo. A sus pies, en primer plano, se extendía un valle, rosáceo bajo la leve bruma. Era enorme, tranquilo y sereno. Y totalmente desierto. Este panorama entrevisto y que le daba de pronto la escala del mundo en que se encontraba, impresionó a Angélica, quien se sintió como oprimida. Era como el descubrimiento, después de muchas ilusiones, de las dimensiones auténticas de una labor casi irrealizable. Angélica se preguntaba si alguna vez había vivido en otro sitio, si alguna vez había podido encontrarse entre una multitud, junto a otras mujeres, en la Corte, en Versalles, si era posible que en el mundo hubiese ciudades pululantes de seres humanos y de gritos, pueblos amontonados, naciones desbordantes y agitadas. La cosa no parecía concebible. Estaban en los primeros días del mundo, en el orgullo de la materia muda: agua, tierra, rocas, marismas y nubes, hojas y cielo. Y para ella, todo había callado. El telón había caído sobre la ruidosa comedia del pasado, donde había dirigido su destino fulgurante y solitario de mujer hermosa, codiciada, amenazada. Era como un telón rojo de teatro que hubiese caído y tras el cual escuchara risas, murmullos, cuchicheos. Angélica tuvo un sobresalto, se irguió en la silla con una impresión dolorosa: «he estado a punto de dormirme, vaya tontería, hubiese podido romperme las costillas y hacer caer a Honorine.» —¿Te encuentras bien, Honorine, querida?—Sí, mamá. __Todo ese rojo... La columna avanzaba en pleno escarlata, a través de un bosque de arces que el otoño hacía perfectamente rojos, de la copa a la base, porque las hojas caídas formaban ya una gruesa alfombra. Apenas se distinguían en la masa del follaje los troncos negros y las ramas que sostenían toda aquella panoplia. La luz, al atravesarla, adquiría las incandescencias del fuego de forja, luminosidades de vidriera. Tres urracas blancas y negras, desvergonzadas, delirantes, saltaban de rama en rama parloteando ruidosamente. —¡Ah! Sólo es eso... Me había parecido escuchar a madame de Montespan. Angélica se echó a reír suavemente. Madame de Montespan, su rival de Versalles, estaba lejos, y su evocación, en efecto, podía confundirse con la de una pesadilla pintoresca. La cosa tenía tan poca consistencia como la cascara de un fruto que se aplastase entre los dedos. La Corte, el amor del Rey Luis XIV por ella, Angélica. El telón había caído. Todo quedaba detrás de ella. He aquí lo que Angélica sentía. Y, frente a sí, estaba el desierto y aquel hombre vuelto a encontrar. Un comienzo en todos los sentidos. Angélica había experimentado algo análogo tiempo atrás, cuando atravesaba los desiertos del Mohgreb junto con Colín Paturel. Una decantación de todo el ser, una ruptura consigo misma. Pero no era lo mismo, porque entonces huía, y Colin Paturel no hacía más que cruzarse en su camino. Mientras que hoy el desierto que había de atravesar nunca terminaría, y ella estaba unida al hombre a quien amaba. Estaba con él. Y este pensamiento a su alrededor y en sí misma la llenaba bruscamente de sensaciones contrarias, la de un sosiego y una felicidad inefables, luego la de un temor helado y brusco como la aparición repentina de un abismo abierto a sus pies. De modo que Angélica se sentía como sacudida de estremecimientos de fiebre que la destrozaban interiormente. El temor provenía de estas palabras que ella pronunciaba sin darse cuenta, como decirse que estaba «unida» o que nunca terminaría de atravesar el desierto. Angélica contemplaba sus manos que sujetaban las riendas del caballo, y las reconocía. Eran finas y largas, y muchos hombres las habían besado sin adivinar el vigor que encerraban. Era ese vigor ejercitado en el curso de los años lo que ahora le permitía manejar armas pesadas, amasar la pasta o retorcer la ropa en las duras labo... Fichier du compte : telecharger_ebook Autres fichiers de ce répertoire : Gabaldon Diana - Lord John 01 - Lord John Y Un Asunto Privado.DOC (1387 KB) Gabaldon, Diana - Forastera.pdf (3623 KB) Gabaldon, Diana - Tambores de otoño.pdf (2904 KB) Gaiman Neil - Neverwhere.DOC (952 KB) Gaarder Jostein - La Joven De Las Naranjas.DOC (2410 KB) Autres répertoires de ce compte : 1 A B C D Signalez un abus si une règle a été enfreinte Accueil Nous contacter Aide Votre avis et suggestions Conditions d'utilisation Politique de confidentialité Signaler un abus Copyright © 2012 Toutbox.fr