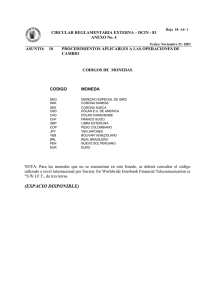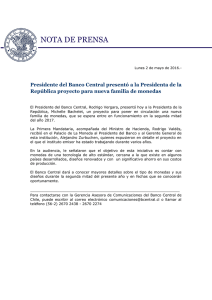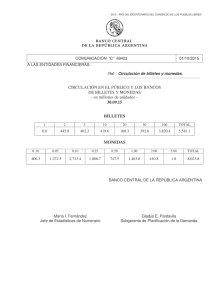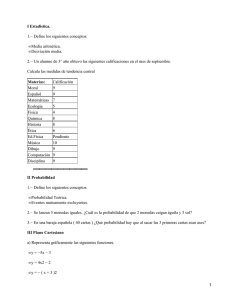Los cambios profundos de la economía mundial
Anuncio

Los cambios profundos de la economía mundial ROBERTO ALEMANN Asistimos a una evaluación apenas perceptible en la superficie, de cambios extraordinariamente profundos en la economía mundial. El contexto político en el cual transcurren esos cambios, muestra un notable equilibrio bipolar que asegura la paz por el efecto disuasivo de las armas atómicas y electrónicas, sin perjuicio de guerras entre países como Irán e Irak o conflictos violentos localizados en regiones como el Cercano Oriente, América Central o la antigua Indochina y en determinados países como Afganistán. No faltan otras zonas de tensiones políticas ni erupciones de la violencia. Sin embargo, el marco global del mundo configura, a la vez, un armamentismo de proporciones nunca antes conocidas, y un estado de paz entre las superpotencias y las principales potencias, paz permanentemente asegurada por negociaciones de todo tipo. La economía transcurre generalmente al margen de las tensiones políticas y las negociaciones diplomáticas, aunque no falten repercusiones de aquéllas sobre la evolución económica. Recuérdese, por ejemplo, los bloqueos dispuestos por Estados Unidos como presión sobre la Unión Soviética por su invasión de Afganistán o las sanciones económicas adoptadas durante el conflicto de las Islas Malvinas y otras en el Atlántico Sur, para sólo mencionar dos casos ocurridos en los últimos años. La regla sigue siendo, en cambio, la evolución económica internacional sujeta a sus propios impulsos dentro del encuadramiento político e institucional dado. Desde que concluyó hace cuatro décadas la Segunda Guerra Mundial, el mundo de las relaciones económicas se ha transformado con una velocidad y profundidad que probablemente no conozca parangón en la historia. El comercio de mercaderías entre países o dentro de regiones estaba, entonces, sometido a restricciones administrativas sumamente severas que afectaban tanto al despacho aduanero de los productos como a los pagos. Las monedas eran inconvertibles con la excepción del dólar de los Estados Unidos y algunas monedas vinculadas. Los movimientos de capitales eran poco menos que inexistentes. La banca operaba solamente para financiar el comercio fuera de sus fronteras. Apenas se colocaban títulos públicos o algunas obligaciones de compañías allende las fronteras. El movimiento de personas dominante eran las emigraciones políticas motivadas por fugas de lugares en conflicto o de países sometidos a tiranías. El turismo transna- 43 cional carecía de toda relevancia. Las compañías multinacionales eran pocas, radicadas en un número limitado de países. La multilateralización del comercio Hoy parece una verdad a lo perogrullo, pero no era así al concluir la Segunda Guerra mundial, que el comercio de mercadería pudiera acceder más o menos libremente a todos los mercados. La penuria de di-visas para manufacturas o insumos y la voluntad de protegerse contra importaciones competitivas para productos de la agricultura templada, eran las razones más frecuentemente invocadas para restringir el intercambio. Corresponde por cierto a los Estados Unidos el principal mérito de haber empujado persistentemente hacia la multilateralización del comercio internacional. La triada de las entidades económicas internacionales fundadas en la década de los años cuarenta, vale decir el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y el Acuerdo General de Aranceles y Comercio, más conocido por sus siglas inglesas de GATT, reposan sobre el principio matriz de abrir el comercio, los pagos y los créditos más allá de las fronteras de cada país. La experiencia traumática de las guerras económicas de la década de los años treinta con su secuela profundamente depresiva, pesaba en la conciencia de quienes formulaban las políticas de comercio, pagos y finanzas en Occidente. El bloque soviético y China se mantenían recluidos sobre sí mismos, y los países en desarrollo carecían de peso negociador propio. La multilateralización del comercio internacional reposó, es cierto, sobre las manufacturas y sus insumos. El principal impulso radicaba en las innovaciones tecnológicas que revolucionaban la fabricación y los servicios. El crecimiento de las eco- 44 nomías nacionales superada en los países devastados por la guerra la etapa penosa de la reconstrucción, apoyó la expansión comercial a un ritmo por momentos alucinantes. Tasas de crecimiento real del intercambio, superiores al diez por ciento anual, eran frecuentes y casi la regla durante las décadas de los años sesenta y setenta. Se expandieron las compañías multinacionales existentes y se formaron compañías nuevas que localizaban producciones en terceros mercados. Las comunicaciones fueron facilitadas por la telefonía y el télex, primero por cables y más tarde gracias a los satélites. Los transportes se expandieron fenomenalmente a medida que la aviación afianzaba la era del jet. Los pagos convertibles Buena parte de las restricciones al comercio se instrumentaban durante la depresión de los años treinta, la guerra y posguerra de los años cuarenta y cincuenta, mediante la inconvertibilidad de las monedas. Para realizar pagos transnacionales se requerían permisos de las autoridades administrativas o monetarias. Las monedas no se convertían libremente unas a otras, salvo el dólar de los Estados Unidos y algunas monedas vinculadas. Estas limitaciones operaban, a la vez, como un cierre de las fronteras para la banca comercial, que sólo incursionaba marginalmente en transacciones internacionales financiando al comercio de mercaderías y pagos afines. Mientras los países comunistas persistían en su aislamiento y los países en desarrollo apenas avanzaban modestamente o ni siquiera habían alcanzado su independencia, integrando todavía los imperios coloniales europeos, Occidente eliminaba restricciones al comercio y los pagos. Primero a es-cala regional en Europa Occidental y después integrándose allende el Atlántico e in- corporando el Japón, los intercambios de mercaderías eran liberados de restricciones y los pagos se declararon convertibles. Eso ocurrió hacia el final de la década de los años cincuenta. Con monedas convertibles y pagos libres, los bancos pudieron expandir sus negocios por todo el mundo. Algunos crearon nuevas sucursales allende sus fronteras y todos aprovecharon de la libertad de pagos y las ventajas de la telefonía y del télex para incursionar en nuevos negocios, ya no limitados exclusivamente a la financiación del comercio y afines. Por aquellos años se expandió el mercado llamado de las euromonedas que se benefició de la limitación a los intereses pasivos que la regulación fijaba a los bancos de Estados Unidos, de modo que los flujos de fondos se derivaron a las plazas europeas, sobre todo en Londres, más tarde Luxemburgo, Zurich y Francfort, donde las tasas de interés se formaban libremente, sin interferencias algunas de las autoridades monetarias. No regían limitaciones a las tasas de intereses, ni efectivos mínimos u otras restricciones a la toma de fondos o a los préstamos. Cada banco seguía responsable frente a la super-intendencia de su país, pero los negocios internacionales se manejaban con entera libertad. La madeja de las relaciones interbancarias, tomando y dando fondos a plazos cortos y medianos, se estrechó sensiblemente, a la vez que creció de modo asombroso el volumen de los pagos transnacionales por conceptos estrictamente financieros. Pases, garantías, créditos sindicados, obligaciones, pagarés, acciones, en fin una gama siempre novedosa de operaciones financieras apelaban a los inversores con excedentes de caja y buscaban negocios con quienes necesitaran capital. Las fronteras políticas no ofrecían limitación alguna, y las operaciones se adaptaban poco menos que instantáneamente a los hechos políticos que pudieran influirlos. Del cambio fijo al fluctuante Curiosamente, el mercado de las euromonedas se inició al comienzo de la década de los años cincuenta con el dólar en Europa para facilitar a la Unión Soviética el acceso a los créditos que el gobierno de Washington le vedaba. Más tarde, este mercado adquirió las proporciones que se le conocen actualmente, pero hubo de transcurrir bastante tiempo hasta llegar a ellas. La transformación que probablemente más influyó para la extraordinaria expansión de los pagos y créditos transnacionales, fue el paso de los cambios fijos, más precisamente las tasas o paridades fijas, a los cambios fluctuantes o tasas de cambio variables al son de oferta y demanda. En la posguerra se organizaron los pagos a imagen y semejanza del patrón oro - divisas que rigió durante la interguerra, limitado por los controles cambiarios y administrativos durante la depresión de los años treinta. Ese sistema reposaba, como antaño el patrón oro, sobre tasas de cambio, también llamadas paridades, fijas, establecidas por la ley monetaria en cada país. Originaria-mente, esas paridades eran la resultante de las definiciones legales de las unidades monetarias, expresadas en determinados gramos de oro y plata de metales finos. Más tarde, ya postergado el patrón oro, se transmutó ese mecanismo al Fondo Monetario Internacional, cuyos estatutos fueron preparados en la conferencia monetaria de Bretton Woods de 1943 y 1944. Por eso, el sistema de los cambios fijos se llama Bretton Woods. El sistema funcionó mientras Estados Unidos acumuló oro monetario y mientras ese gobierno estuvo dispuesto a perder oro. Cuando hubo perdido más de la mitad de sus reservas áureas máximas, suspendió la conversión del dólar al oro monetario a la tasa fija de primero 35 y luego 42,22 dólares por onza. Eso ocurrió en 1971, y a 45 partir de entonces el sistema monetario internacional evolucionó hacia cambios fluctuantes. Ningún banco central, ni la más poderosa Reserva Federal de Washington, pudieron convalidar tasas fijas de cambio, porque los mercados de divisas resultaron más fuertes. Tampoco resistieron las limitaciones a las tasas pasivas de intereses en los Estados Unidos, porque los mercados las eludían con facilidad. En la década de los años ochenta esas limitaciones fueron derogadas, y tal desregulación financiera permitió una explosión del volumen de operaciones financieras en los Estados Unidos, atrayendo a ese mercado una parte de los fondos que deambulaban por las euromonedas. Una competencia despiadada se apoderó de los mercados abstractos de cambios y dinero que no transan mercaderías ni servicios afines, sino exclusivamente números y documentos en papeles o anotaciones registrales. La increíble expansión de la computación resultó el instrumento apto para facilitar las operaciones en los mercados abstractos. Los volúmenes que se transan diariamente allende las fronteras nacionales superan, según estimaciones bancarias, holgadamente los 100 mil millones de dólares y hasta pueden alcanzar, según otras estimaciones, los 150 mil millones. Además, si al concluir la guerra y bastante tiempo después, alrededor del 90 % de los pagos transnacionales obedecían al comercio y afines, siendo apenas un 10 % estimado de carácter netamente financiero, en la actualidad se considera que la relación resulta inversa : el 90 % de los pagos transnacionales obedecen a operaciones abstractas, no vinculadas a mercaderías u operaciones afines como los servicios del transporte o los seguros, siendo sólo el 10 % de esta última naturaleza. Esas operaciones financieras pueden ser créditos de empresas, deudas de entidades públicas, colocaciones de pagarés o 46 acciones, y pases monetarios, seguros de cambio o simplemente movimientos de fondos al acecho de las expectativas fundadas en las variaciones esperadas de las tasas de cambio y de interés. Evolución reciente Cuando ya el comercio ha dejado de crecer al ritmo anterior y tropieza con nuevas formas de proteccionismo, los pagos y créditos prosiguen su expansión alucinante, alejados de toda transacción comercial. Los mercados a término y las operaciones especulativas en bolsas, las adquisiciones y fusiones de empresas, a veces de dimensión considerable, mediante créditos bancarios, y las tomas de posiciones en determinadas monedas alimentan ese movimiento siempre creciente de las operaciones financieras entre países. Por lo demás, casi insensiblemente se han formado sólo cuatro monedas o grupos de monedas con peso propio en el mundo. La principal es naturalmente el dólar de los Estados Unidos, moneda patrón por excelencia, en la cual se transan mercaderías y créditos y se contabilizan balances internacionales. Es probable que el dólar domine alrededor del 80 % de las transacciones que cruzan fronteras. El resto se divide entre la libra esterlina, el marco y el yen, siendo que el marco es la moneda central de la llamada serpiente europea y, además, alinea al franco suizo, al chelín austríaco y a las coronas escandinavas a tasas de cambio informalmente estables con el marco. Fuera de Europa, Estados Unidos y Japón, las transacciones internacionales se realizan preferentemente en dólares y también en las otras tres monedas. Los países comunistas, que ya abandonaron su aislamiento y buscan nuevas formas de integración económica con Occidente, también operan en estas monedas. Sus propias monedas carecen de toda significación fuera de sus fronteras. Apenas el rublo sirve en el Comecón que agrupa a los países satélites. Las relaciones de las tasas de cambio entre estas cuatro monedas, más precisamente entre el dólar por una parte y las otras tres por la otra, con sus monedas asociadas o vinculadas, son la resultante de las expectativas de millones de operadores en todas partes del mundo. El volumen mencionado de transacciones diarias es tan grande que ningún banco central puede alterar la orientación prevaleciente. Algunas veces los gobiernos de los principales países de Occidente y sus bancos centrales han tratado tímidamente de influir sobre las cotizaciones. Fracasaron mientras las expectativas generalizadas con-fiaban en el dólar como la moneda cuyo país ofrece la mejor seguridad, liquidez y rendimiento. Sólo a partir de marzo de 1985 los principales bancos centrales dieron nuevas señales e hicieron bajar al dólar en relación con las otras tres monedas, tentativa acentuada más tarde con acuerdos formales que fueron moderadamente exitosos, quizás porque las expectativas generalizadas ya estaban influidas por las dudas acerca de la solidez de la economía de los Estados Unidos. Esas dudas reposan sobre el déficit fiscal cercano a 200 mil millones de dólares anuales y el déficit comercial creciente, superior ya a 130 mil millones de dólares por año. A partir de 1985, Estados Unidos ya no es acreedor neto del mundo, por cuanto sus deudas superan sus acreencias. Pronto será el principal deudor neto, que por el momento es el Canadá, estrechamente ligado al vecino norteamericano. Le siguen Brasil y México, también muy vinculados económicamente a los Estados Unidos. Estos cambios profundos en las relaciones de acreedores y deudores señalan cla ramente que los cuatro principales deudo-res netos son los Estados Unidos y las tres economías mencionadas. Habrá que prepararse, en consecuencia, a políticas dictadas por los intereses de los principales deudo-res y no, como antes, por el principal acreedor del mundo, que eran los Estados Unidos desde la Primera Guerra Mundial. La economía de este país, aunque gran deudora del mundo, sigue siendo la primera por su volumen, sus mercados, sus capitales, su generación de tecnología y su poderío bélico. El primer acreedor neto en el mundo es el Japón. Posiblemente le sigan la República Federal de Alemania y Suiza. La posición deudora de los Estados Unidos repercute sobre las políticas de inversiones de sus multinacionales que retiran fondos y liquidan filiales para concentrarse sobre sus matrices. Es probable que esta tendencia prosiga mientras no se corrija el déficit fiscal, para lo cual no hay signos aparentes a la vista. En consecuencia, habrá que esperar que las tasas de interés internacionales sigan altas en los euromercados y en Estados Unidos, relacionadas a las tasas internas de inflación de esos países. Los mercados de productos, alimentos, materias primas y petróleo, están en franca baja con excedentes de producción y restricciones en algunos mercados de consumo. Las innovaciones tecnológicas, sobre todo la biogenética y los fertilizantes en la agricultura, apuntan a una profundización de estas tendencias, a medida que más países se autoabastecen con alimentos y la producción para la exportación aumenta. En el petróleo, elemento ciertamente clave de la economía mundial, se está transformando rápidamente la estructura del comercio y la producción. El poder monopólico del cártel de la OPEP está quebrado. El cártel controla menos de una cuarta parte del mercado. La mayor parte se transa en mercados abiertos. Los "traders" con- 47 trolan estas operaciones. Prevalecen mercados al contado y a término, a semejanza de los cereales y minerales. Esta estructura del mercado petrolero es bajista como tendencia, mientras prevalezcan las capacidades de producción con pozos cerrados, listos para producir. Los precios a la baja de alimentos, minerales y petróleo, vale decir los principales insumos de las manufacturas, son condiciones propicias para la expansión de la industria elaboradora, sometida igualmente a una competencia despiadada de todo el mundo. Los nuevos países industriales, sobre todo el Brasil y los asiáticos, aprenden la tecnología, trabajan con disciplina, mantienen salarios acordes a su capacidad de penetración en otros mercados y se financian con recurso a los fondos disponibles en los mercados financieros mundiales. En tales condiciones, el gobierno de Estados Unidos ha tomado nuevamente la iniciativa para promover una negociación multilateral en el GATT que esta vez no se limite a las manufacturas como en las cinco ruedas precedentes de negociaciones 48 arancelarias, sino abarque también la agricultura, hasta ahora de hecho excluida de las negociaciones, y, como elemento novedoso, los servicios. El ramo de los servicios más allá de los afines al comercio, abarca la informática, la consultoría, la tecnología, la banca, los seguros y tal vez otros ramos. No hay experiencia alguna sobre una posible técnica de negociación, toda vez que muchos ser-vicios se transan libremente y en otros persisten restricciones de legislaciones nacionales. Cualquiera sea el resultado de esta rueda de negociaciones, ella llevará presumiblemente una década y sólo entonces se verá hacia donde apunta el movimiento. En el interín, el impulso permanente de las in-novaciones tecnológicas no cesará un instante, el comercio se intensificará, se abrirán nuevas fronteras aún cerradas o limita-das, las operaciones abstractas de cambios y créditos volarán aún más altas y los movimientos de capitales penetrarán en mercados aún vedados. La historia de cuarenta años de expansión económica mundial enseña con meridiana claridad cuál es el rumbo.