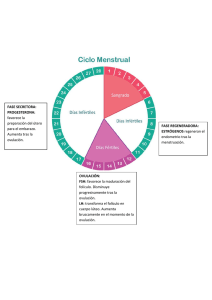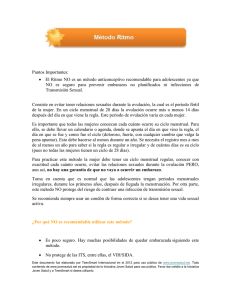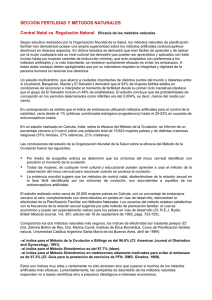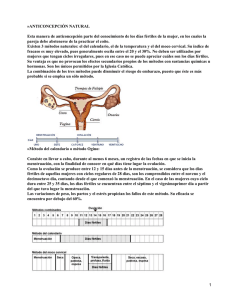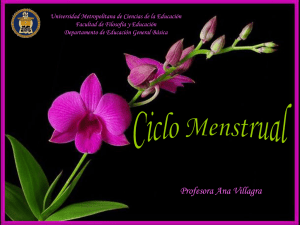Inducción de ovulación: ¿A quién, cómo y cuándo?
Anuncio

REV. OBSTET. GINECOL. - HOSP. SANTIAGO ORIENTE DR. LUIS TISNÉ BROUSSE. 2012; VOL 7 (1): 63-68 ARTÍCULO DE REVISIÓN Inducción de ovulación: ¿A quién, cómo y cuándo? Lorena Pardo T, Aníbal Scarella C, Ariel Fuentes G. RESUMEN Los desórdenes ovulatorios son una alteración frecuente en la práctica ginecológica y adquieren mayor importancia en las pacientes con deseo de embarazo. El estudio de las causas de anovulación, así como de otros factores que puedan alterar la fertilidad, son imprescindibles previo a iniciar una terapia. El objetivo de la terapia es restablecer la ovulación utilizando los medicamentos adecuados para optimizar los resultados. En esta revisión se presentan las indicaciones y los tratamientos de inducción de ovulación más frecuentemente usados en medicina reproductiva. Palabras clave: Inducción de ovulación, desórdenes ovulatorios. SUMMARY Anovulatory disorders are a common abnormality in the gynecological practice and although are more relevant when a patient is looking for a pregnancy. Clinical approach before start a treatment, requires the complete understanding of anovulation causes and moreover the study of other factors that could reduce fertility rates. The aim of this treatment it is to restore the ovulation improving chances of pregnancy. This review will present different treatments for ovulation induction used in reproductive medicine. Key words: Ovulation induction, anovulatory disorders. INTRODUCCIÓN La anovulación crónica afecta el potencial reproductivo y se presenta entre 18% y 25% de las parejas infértiles1. Es una condición de buen pronóstico cuando la falta de ovulación es el único factor de infertilidad, pues las estrategias actuales de inducción de ovulación son muy eficaces. La presentación más típica es la oligomenorrea o amenorrea, que reflejan ciclos anovulatorios. Existen numerosos test para diagnosticar una disfunción ovulatoria. Entre ellos está el patrón bifásico mensual de la temperatura corporal basal, la medición de progesterona sérica en fase lútea media (idealmente 7 días antes de la siguiente menstruación prevista). Sin embargo, estas mediciones son innecesarias cuando existe una historia de oligo o amenorrea2. Una aproximación clínica para la inducción de ovulación requiere la comprensión de las causas de anovulación. La clasificación adoptada por la OMS permite una guía práctica para una adecuada intervención terapéutica. Instituto de Investigaciones Materno Infantil, Hospital San Borja Arriarán. Facultad de Medicina, Universidad de Chile. E mail: [email protected] 63 Disponible en www.revistaobgin.cl REV. OBSTET. GINECOL. - HOSP. SANTIAGO ORIENTE DR. LUIS TISNÉ BROUSSE. 2012; VOL 7 (1): 63-68 CLASIFICACIÓN DE LA ANOVULACIÓN Clase 1 de la OMS: Anovulación hipogonádica hipogonadotrófica Representa el 10% a 15% de las pacientes anovulatorias. Se manifiestan clínicamente con amenorrea y a nivel sérico presenta niveles bajos de estrógenos con valores de FSH bajos o normales. Las causas más frecuentes se asocian con alteraciones de la alimentación3, ejercicio intenso4 y estrés. La modificación de estilos de vida que afecten la ovulación en este grupo de pacientes debe ser una conducta prioritaria. Clase 2 de la OMS: Anovulación normoestrogénica normogonadotrófica Representando el 70%-85% de los casos. Se caracteriza por una disfunción del eje hipotálamohipófisis-ovario con una producción asincrónica entre las gonadotropinas y los estrógenos. La mayoría de las mujeres que pertenecen a este grupo tienen síndrome de ovario poliquístico (SOP). Algunas de estas pacientes ovulan ocasionalmente, principalmente aquellas con oligomenorrea. En ellas, los niveles de FSH y estrógenos séricos son normales, mientras que la LH puede estar normal o aumentada5. Clase 3 de la OMS: Anovulación hipogonádica hipergonadotrófica Representa el 10% a 30% de los casos de anovulación. Clínicamente se presenta con irregularidad menstrual seguido de oligo o amenorrea junto a síntomas y signos de déficit estrogénico. Los niveles hormonales revelan una disminución del estradiol plasmático y FSH elevada. La causa más frecuente es una insuficiencia ovárica prematura (IOP), que se define como una depleción de folículos ováricos antes de los 40 años. Las pacientes que pertenecen a este grupo usualmente no responden a inducción de ovulación. Existen también condiciones o patologías endocrinas que producen anovulación y es imperativo estudiarlas en forma concomitante pues el tratamiento específico de ellas permite restablecer una ciclicidad menstrual sin necesidad de terapias de mayor complejidad2. Anovulacion por hiperprolactinemia La hiperprolactinemia está presente entre 5% y 10% de las mujeres anovulatorias. La mayoría de las pacientes presentan oligomenorrea o amenorrea. Los niveles de gonadotropinas séricas están normales o disminuidos y la prolactina está aumentada, medición que siempre debe confirmarse. La hiperprolactinemia puede producirse por múltiples causas por lo que se debe realizar una anamnesis detallada de los fármacos y evaluar presencia de hipotiroidismo. Cuando la causa no es obvia es necesario realizar un estudio de imagen de la silla turca en busca de lesiones tumorales, principalmente adenoma hipofisiario6. Alteraciones tiroideas Otro diagnóstico importante de descartar, como se esbozó en el párrafo anterior, es la presencia de trastornos tiroideos (hipertiroidismo o hipotiroidismo), pues se asocian frecuentemente a alteraciones menstruales y tienen una alta prevalencia en las mujeres en edad reproductiva7,8. EVALUACIÓN PRETRATAMIENTO Previo a un tratamiento de infertilidad por anovulación es necesario conocer si existe alguna otra alteración concomitante que explique la falla reproductiva. Es por ello que se debe estudiar en forma paralela el factor masculino con un espermiograma de buena calidad2. La permeabilidad tubaria debe asegurarse antes de iniciar una inducción de ovulación. Aquellas pacientes sin antecedentes mórbidos de patología tubaria, se les debe ofrecer una histerosalpingografía para descartar en forma confiable y poco invasiva la obstrucción de las trompas. Cuando existe evidencia de comorbilidad (tales como enfermedad inflamatoria pélvica, antecedentes de embarazo ectópico, o endometriosis), se debe realizar una laparoscopia para evaluar en forma directa la permeabilidad y tratar al mismo tiempo posibles patologías pélvicas que puedan encontrarse2-9. Un examen pélvico y una ultrasonografía transvaginal son evaluaciones necesarias para descartar la presencia de quistes ováricos. La Sociedad Americana de Medicina Reproductiva, recomienda que las pacientes sometidas a inducción se les evalúen la reserva ovárica con FSH sérica cuando tienen más de 35 años, en aquellas con infertilidad de causa desconocida, antecedentes de ooforectomía unilateral, historia de cirugía ovárica o endometriosis. Esta medición se debe realizar en fase folicular precoz (día 2-3 del ciclo). 64 Disponible en www.revistaobgin.cl INDUCCIÓN TRATAMIENTO 1. Pérdida de peso Previo a la inducción de la ovulación debemos identificar e intentar corregir aquellos factores de riesgo que afecten el pronóstico reproductivo. En particular, un gran porcentaje de las pacientes anovulatorias que pertenecen al grupo 2 de la OMS tienen sobrepeso u obesidad agregada, especialmente aquella de distribución centrípeta. Es imperativo en estas pacientes educarlas respecto al importante impacto de la obesidad en la fertilidad10. Es bien conocido que las mujeres obesas tienen mayor probabilidad de ser anovulatorias11, de tener pérdidas reproductivas12 y complicaciones durante el embarazo (preeclampsia, diabetes gestacional, etc)13. Del mismo modo se ha observado que la pérdida de peso se asocia con mayores probabilidades de ovulación espontánea11,14 y mejores resultados cuando haya que requerir tratamientos de fertilización asistida15. La sociedad americana recomienda en mujeres obesas con PCO una dieta hipocalórica que logre una disminución del 5% del peso corporal2. A aquellas pacientes en que se sospecha clínicamente una insulinorresistencia, se les debe solicitar una prueba de tolerancia a la glucosa y tratarlas con hipoglicemiantes si es que ésta está alterada13. 2. Inducción de ovulación La inducción de ovulación tiene como objetivo inducir un desarrollo monofolicular, la ovulación subsecuente y finalmente un embarazo con un recién nacido vivo y sano. Debe diferenciarse claramente de una estimulación folicular múltiple en mujeres ovulatorias que se realiza en técnicas de reproducción asistida de alta complejidad. Los métodos de inducción de ovulación elegidos, deben basarse en las causas de la anovulación, así como en la eficacia, costos, riesgos y potenciales complicaciones al ser aplicados a cada paciente en particular. Los fármacos usados en inducción de ovulación se detallan a continuación. A. Clomifeno Actualmente es el tratamiento de primera línea para inducir ovulación en pacientes anovulatorias2. El clomifeno actúa como un modulador selectivo de los receptores de estrógeno. Tiene acciones fundamentalmente antagonistas, pero con bajas concentraciones de estrógenos y en determinados órganos blanco ejerce acciones agonistas. El citrato de clomifeno (CC) se une al receptor nuclear de estrógeno por un período más prolongado que el DE OVULACIÓN: ¿A QUIÉN, CÓMO Y CUÁNDO? estrógeno endógeno. Esto produce una depleción de dichos receptores interfiriendo con el proceso de reciclaje normal16. El mecanismo de acción en la inducción de ovulación es a nivel hipotalámico, donde la falta de receptores es censada por este órgano como un déficit de estrógenos plasmáticos. Esto se traduce finalmente en aumento de la actividad pulsátil de la GnRH como un mecanismo compensatorio y por tanto aumenta la secreción de gonadotropinas y la folículogénesis ovárica2. A.1 Indicaciones Anovulación: Es el tratamiento de elección de la infertilidad secundaria a oligo o anovulacion en mujeres normogonadotrópicas, normoprolactinémicas y eutiroideas (Clase 2 OMS). Por el contrario, las mujeres con reserva folicular disminuida, son hipoestrogénicas e hipergonadotrópicas, y por lo tanto no responden a esta terapia (Clase 3 de la OMS). Lo mismo ocurre para el hipogonadismo hipogonadotrópico (Clase 1 de la OMS) pues poseen baja producción de FSH y secundariamente un déficit de estrógenos2. Deficiencia de fase lútea: Corresponde a una baja concentración de progesterona en fase lútea media (<10 ng/ml) o una fase lútea menor a 11 días. El mecanismo de acción potencial en estos casos, es porque aumenta los niveles de FSH, número de folículos, mayor número de cuerpos lúteos y eventualmente la concentración de progesterona. Infertilidad sin causa aparente: En aquellas parejas con una evaluación exhaustiva de la infertilidad donde no se ha encontrado una causa que la explique, se justifica un tratamiento empírico con CC17. Esto es particularmente aceptado en parejas jóvenes con infertilidad de corta duración o donde los tratamientos más agresivos no están al alcance por costo o aceptabilidad. La eficacia del tratamiento empírico se atribuye a una disfunción ovulatoria no identificada o a la ovulación múltiple que aumenta las posibilidades de éxito18. A.2 Dosis y eficacia No existen parámetros clínicos o de laboratorio que permitan predecir la dosis necesaria del CC para conseguir la ovulación. La dosis empírica inicial es de 50 mg por día por 5 días comenzando el día 2-5 del ciclo, sea éste espontáneo o inducido con progesterona. La dosis máxima recomendada por el ACOG es de 150 mg por día, pues no existe evidencia de eficacia a mayores dosis, es decir, no se traduce en mayores tasas de embarazo19. Es importante evaluar con progesterona en fase lútea para conocer la dosis ovulatoria de cada paciente. 65 Disponible en www.revistaobgin.cl REV. OBSTET. GINECOL. - HOSP. SANTIAGO ORIENTE DR. LUIS TISNÉ BROUSSE. 2012; VOL 7 (1): 63-68 Una revisión de la literatura con más de 5.000 pacientes con inducción con CC por diferentes indicaciones, demostró una tasa de ovulación del 73% y de embarazo del 36%, luego de 6 ciclos. De las pacientes embarazadas se encontró 20% de aborto y entre 8% y 13% de gestaciones múltiples. Casi todas las pacientes que no abortaron terminaron con un recién nacido vivo. La diferencia existente entre las tasas de ovulación y de embarazo se atribuye a los efectos antiestrogénicos del clomifeno sobre moco cervical y sobre endometrio20. A.3 Monitorización La mayoría de los grandes estudios no han logrado demostrar que la monitorización ecográfica del ciclo inducido con clomifeno se traduzca en mejores resultados reproductivos21. No existe evidencia que la administración de gonadotrofina coriónica aumente las posibilidades de concepción22, pero esta práctica, muy habitual en la actualidad, permite programar las inseminaciones intrauterinas23. A.4 Duración del tratamiento El tratamiento generalmente debe limitarse a 6 ciclos ovulatorios. La ausencia de ovulación luego de 6 ciclos inducidos o el uso de dosis máxima definida arbitrariamente como 150 mg/día se denomina “resistencia al clomifeno”, lo que ocurre aproximadamente entre 15% y 20% de las pacientes24. En estas circunstancias debe considerarse un mayor número de ciclos (máximo 12), pero solo en condiciones muy particulares y de mutuo acuerdo con el paciente. Una segunda opción de tratamiento debe iniciarse idealmente con gonadotrofinas o cirugía ovárica laparoscópica20. A.5 Efectos adversos Los efectos secundarios del clomifeno no son dosis dependientes y pueden presentarse con 50 mg al día. La mayoría se asocian a hipoestrogenismo como los bochornos (10%-20%), distensión abdominal (5%), náuseas y vómitos (2%) y cefalea, pero suelen ser bien tolerados. Puede haber crecimiento de los ovarios (14%), pero el síndrome de hiperestimulación es raro. Síntomas visuales como visión borrosa, diplopia o escotomas se encuentran en el 1%, los que si bien son reversibles son una indicación de suspensión de la terapia. Es importante recalcar que no existen riesgos perinatales asociados a la terapia, ni malformaciones congénitas ni aumento de abortos espontáneos25,19. La evaluación del desarrollo a largo plazo, tampoco ha mostrado déficit en los niños nacidos con inducción con clomifeno26. B. Insulino sensibilizantes En relación al uso de metformina como inductor de la ovulación en mujeres con ovario poliquístico, existen estudios que demuestran que este fármaco es menos efectivo que el CC para lograr la ovulación. El uso de metformina como terapia adyuvante al clomifeno ha logrado mayores tasas de ovulación, pero esto no se ha traducido en mejores tasas de nacidos vivos, a excepción probablemente de los pacientes con índice de masa corporal mayor a 35 y las resistentes al CC21. Tampoco ha demostrado disminuir las tasas de aborto, por lo que el consenso actual y la FDA limita el uso de metformina en inducción de ovulación y lo restringe a aquellas pacientes que poseen intolerancia a la glucosa, donde los beneficios potenciales se relacionan con efectos metabólicos27,10. C. Gonadotrofinas El método de inducción de ovulación con gonadotrofinas, se basa en el concepto fisiológico donde el inicio y la mantención del crecimiento folicular se logran por una elevación transitoria de FSH sobre un valor umbral. Esta concentración sérica de FSH se mantiene por un tiempo determinado de modo de limitar el número de folículos a desarrollarse28. C.1 Indicaciones Se utilizan en mujeres hipogonadotrópicas (clase 1 de la OMS) con hipopituitarismo. Sin embargo, la indicación más frecuente es para mujeres normogonadotrópicas (clase 2 de la OMS) que no responden al tratamiento con CC. Dado que la mayoría de estas mujeres se caracterizan por tener un gran número de folículos antrales, se deben extremar los cuidados al usar gonadotropinas pues su condición las hace particularmente susceptibles a la hiperestimulación. Dado que la sensibilidad del ovario a FSH varía entre distintos individuos, los tratamientos deben ser personalizados y monitorizados. C.2 Tipos de estimulación y eficacia Protocolo step up: Se basa en aumentos progresivos de dosis de gonadotrofinas. En pacientes con SOP se utiliza este protocolo modificado, llamado step up de bajas dosis para evitar gestaciones múltiples o hiperestimulación. Se inicia con 37,5 a 75 unidades diarias por 14 días. Según la respuesta, se incrementa la dosis en 37,5 unidades semanales hasta un máximo de 225. Una vez obtenida la respuesta deseada, se mantiene la dosis hasta obtener un folículo mayor a 16 mm, día en que se gatilla la ovulación29. Protocolo step down: Se inicia con 150-225 unidades diarias hasta obtener un folículo dominante. Posterior- 66 Disponible en www.revistaobgin.cl INDUCCIÓN mente se reduce a 112,5 U al día y a 75 UI tres días después hasta el día en que se gatilla la ovulación. Los protocolos step up de bajas dosis son los más seguros en términos de desarrollo monofolicular. Generan ovulación monofolicular en el 69% de los ciclos, con una tasa se embarazo cerca del 20%, una tasa de gestación múltiple del 5,7% y una incidencia de hiperestimulación de 1,4%30. C.3 Preparaciones En relación a las preparaciones utilizadas, existen revisiones sistemáticas que no han encontrado diferencias al evaluar las tasas de ovulación, embarazo clínico, aborto, embarazo múltiple y síndrome de hiperestimulación al utilizar FSH recombinante o FSH urinaria. Tampoco se han reportado diferencias al comparar resultados usando FSH urinaria o gonadotropina menopáusica humana (HMG)31,32. DE OVULACIÓN: ¿A QUIÉN, CÓMO Y CUÁNDO? reo en términos de fertilidad, alterando la esteroidogénesis y aumentando las tasas de aborto33. Sin embargo, su uso rutinario no se aconseja pues no mejoran las tasas de embarazo10. SOPORTE DE FASE LÚTEA El defecto de fase lutea se presenta en ciclos de fertilización in vitro, donde la suplementación es mandatoria34. Sin embargo, en estimulación leve es controversial. Existe un estudio randomizado publicado recientemente que evalúa el soporte en inseminaciones intrauterinas de ciclos estimulados con gonadotrofinas, y demostró un aumento estadísticamente significativo en la tasa de embarazo clínico y de recién nacido35. La progesterona se usa fundamentalmente vía vaginal, pues por vía intramuscular posee mayores efectos secundarios36. C.4 Monitorización La monitorización con ultrasonografía debe realizarse al inicio de cada ciclo y periódicamente para evaluar el crecimiento folicular en respuesta a las gonadotropinas. La cancelación del ciclo por un desarrollo folicular múltiple es una herramienta a considerar pues minimiza el riesgo de gestación múltiple y de hiperestimulación ovárica. Existe controversia en cuanto a número de folículos y valores de estradiol que determinen dicha conducta. La recomendación actual considera cancelar con 3 o más folículos mayores de 15 mm o más de 1 folículo mayor de 15 mm y dos mayores de 13 mm en mujeres con PCO bajo 38 años y sin otros factores de infertilidad10. Análogos de GnRH El adicionar análogos de GnRH a una inducción de ovulación con gonadotrofinas, tiene por objetivo evitar un pico prematuro de LH y con ello la maduración ovocitaria prematura. Esto porque se ha sugerido que el aumento de la secreción de dicha gonadotrofina en mujeres con SOP, podría ser deleté- REFERENCIAS 1. HULL MG, GLAZENER CM, KELLY NJ, ET AL. Population study of causes, treatment, and outcome of infertility. Br Med J (Clin Res Ed) 1985; 291: 1693-7. 2. Practice Committee of the American Society for Reproductive Medicine. American Society for Reproductive Medicine, Birmingham, Alabama, USA. Use of clomiphene citrate in women. Fertil Steril 2003; 80: 1302-8. 3. GOLD PW, GWIRTSMAN H, AVGERINOS PC, ET AL. Abnor- CONCLUSIONES 1. La anovulación es una patología frecuente que afecta el potencial reproductivo en una pareja. 2. El estudio de las causas de anovulación, así como también otros factores que alteren la fertilidad, es crucial previo a iniciar una terapia. 3. Antes de iniciar cualquier intervención farmacológica, se debe aconsejar sobre la importancia de los estilos de vida, especialmente la reducción de peso, que mejoran sustancialmente el pronóstico. 4. La inducción de ovulación con citrato de clomifeno es la primera línea de tratamiento para pacientes anovulatorias (clase 2 de OMS). 5. La metformina se debe restringir sólo a pacientes con intolerancia a la glucosa. 6. Las gonadotropinas se usan como segunda línea para pacientes SOP y en el hipogonadismo hipogonadotrópico. 7. El soporte de fase lútea se debe realizar en pacientes sometidas a inducción de ovulación con gonadotrofinas e idealmente por vía vaginal. mal hypothalamic-pituitary-adrenal function in anorexia nervosa. Pathophysiologic mechanisms in underweight and weight-corrected patients. N Engl J Med 1986; 314: 1335-42. 4. DE SOUZA MJ, MILLER BE, LOUCKS AB, ET AL. High frequency of luteal phase deficiency and anovulation in recreational women runners: blunted elevation in folliclestimulating hormone observed during luteal-follicular transition. J Clin Endocrinol Metab 1998; 83: 4220-32. 5. LAVEN JS, IMANI B, EIJKEMANS MJ, FAUSER BC. New 67 Disponible en www.revistaobgin.cl REV. OBSTET. GINECOL. - HOSP. SANTIAGO ORIENTE DR. LUIS TISNÉ BROUSSE. 2012; VOL 7 (1): 63-68 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. approach to polycystic ovary syndrome and other forms of anovulatory infertility. Obstet Gynecol Surv 2002; 57: 755-67. SOULE SG, JACOBS HS. Prolactinomas: present day management. Br J Obstet Gynaecol 1995;102:178-81. Lincoln SR, Ke RW, Kutteh WH. Screening for hypothyroidism in infertile women. J Reprod Med 1999; 44: 455-7. STRATFORD GA, BARTH JH, RUTHERFORD AJ, BALEN AH. Value of thyroid function tests in routine screening of women investigated for infertility. Hum Fertil (Camb) 2000; 3: 203-6. Fertility: assessment and treatment for people with fertility problems. National Collaborating Centre for Women’s and Children Health. Comisioned by the National Institute Clinical Excellence. 2004. Consensus on infertility treatment related to polycystic ovary syndrome. Hum Reprod 2008; 23: 462-77. PASQUALI R, PELUSI C, GENGHINI S, CACCIARI M, GAMBINERI A. Obesity and reproductive disorders in women. Hum Reprod Update 2003; 9: 359-72. FROEN JF, ARNESTAD M, FREY K, VEGE A, SAUGSTAD OD, STRAY-PEDERSEN B. Risk factors for sudden intrauterine unexplained death: epidemiologic characteristics of singleton cases in Oslo, Norway, 1986-1995. Am J Obstet Gynecol 2001; 184: 694-702. BOOMSMA CM, EIJKEMANS MJ, HUGHES EG, VISSER GH, FAUSER BC, MACKLON NS. A meta-analysis of pregnancy outcomes in women with polycystic ovary syndrome. Hum Reprod Update 2006; 12: 673-83. MORAN LJ, BRINKWORTH G, NOAKES M, NORMAN RJ. Effects of lifestyle modification in polycystic ovarian syndrome. Reprod Biomed Online 2006; 12: 569-78. CROSIGNANI PG, VEGETTI W, COLOMBO M, RAGNI G. Resumption of fertility with diet in overweight women. Reprod Biomed Online 2002; 5: 60-4. CLARK JH, MARKAVERICH BM. The agonistic-antagonistic properties of clomiphene: a review. Pharmacol Ther 1981; 15: 467-519. HUGHES E, COLLINS J, VANDEKERCKHOVE P. Clomiphene citrate for unexplained subfertility in women. Cochrane Database Syst Rev 2000; CD000057. GLAZENER CM, COULSON C, LAMBERT PA, ET AL. Clomiphene treatment for women with unexplained infertility: placebo-controlled study of hormonal responses and conception rates. Gynecol Endocrinol 1990; 4: 75-83. DICKEY RP, TAYLOR SN, CUROLE DN, RYE PH, PYRZAK R. Incidence of spontaneous abortion in clomiphene pregnancies. Hum Reprod 1996; 11: 2623-8. EIJKEMANS MJ, IMANI B, MULDERS AG, HABBEMA JD, FAUSER BC. High singleton live birth rate following classical ovulation induction in normogonadotrophic anovulatory infertility (WHO 2). Hum Reprod 2003; 18: 2357-62. LEGRO RS, BARNHART HX, SCHLAFF WD, ET AL. Clomiphene, metformin, or both for infertility in the polycystic ovary syndrome. N Engl J Med 2007; 356: 551-66. KOSMAS IP, TATSIONI A, FATEMI HM, KOLIBIANAKIS EM, TOURNAYE H, DEVROEY P. Human chorionic gonadotropin administration vs. luteinizing monitoring for intrauterine insemination timing, after administration of clomiphene citrate: a meta-analysis. Fertil Steril 2007; 87: 607-12. 23. KOUSTA E, WHITE DM, FRANKS S. Modern use of clomiphene citrate in induction of ovulation. Hum Reprod Update 1997; 3: 359-65. 24. PALOMBA S, FALBO A, ZULLO F. Management strategies for ovulation induction in women with polycystic ovary syndrome and known clomifene citrate resistance. Curr Opin Obstet Gynecol 2009; 21: 465-73. 25. KURACHI K, AONO T, MINAGAWA J, MIYAKE A. Congenital malformations of newborn infants after clomipheneinduced ovulation. Fertil Steril 1983; 40: 187-9. 26. HACK M, BRISH M, SERR DM, INSLER V, SALOMY M, LUNENFELD B. Outcome of pregnancy after induced ovulation. Follow-up of pregnancies and children born after clomiphene therapy. JAMA 1972; 220: 1329-33. 27. MOLL E, BOSSUYT PM, KOREVAAR JC, LAMBALK CB, VAN DER VEEN F. Effect of clomifene citrate plus metformin and clomifene citrate plus placebo on induction of ovulation in women with newly diagnosed polycystic ovary syndrome: randomised double blind clinical trial. BMJ 2006; 332: 1485. 28. BAIRD DT. A model for follicular selection and ovulation: lessons from superovulation. J Steroid Biochem 1987; 27: 15-23. 29. WHITE DM, POLSON DW, KIDDY D, ET AL. Induction of ovulation with low-dose gonadotropins in polycystic ovary syndrome: an analysis of 109 pregnancies in 225 women. J Clin Endocrinol Metab 1996; 81: 3821-4. 30. HOMBURG R, HOWLES CM. Low-dose FSH therapy for anovulatory infertility associated with polycystic ovary syndrome: rationale, results, reflections and refinements. Hum Reprod Update 1999; 5: 493-9. 31. HUGHES E, COLLINS J, VANDEKERCKHOVE P. Ovulation induction with urinary follicle stimulating hormone versus human menopausal gonadotropin for clomiphene-resistant polycystic ovary syndrome. Cochrane Database Syst Rev 2000; CD000087. 32. VAN WELY M, BAYRAM N, VAN DER VEEN F. Recombinant FSH in alternative doses or versus urinary gonadotrophins for ovulation induction in subfertility associated with polycystic ovary syndrome: a systematic review based on a Cochrane review. Hum Reprod 2003; 18: 1143-9. 33. HOMBURG R, ARMAR NA, ESHEL A, ADAMS J, JACOBS HS. Influence of serum luteinising hormone concentrations on ovulation, conception, and early pregnancy loss in polycystic ovary syndrome. BMJ 1988; 297: 1024-6. 34. MACKLON NS, FAUSER BC. Impact of ovarian hyperstimulation on the luteal phase. J Reprod Fertil Suppl 2000; 55: 101-8. 35. COHLEN BJ. Should luteal phase support be introduced in ovarian stimulation/IUI programmes? An evidence-based review. Reprod Biomed Online 2009; 19 Suppl 4: 4239. 36. FATEMI HM, POPOVIC-TODOROVIC B, PAPANIKOLAOU E, DONOSO P, DEVROEY P. An update of luteal phase support in stimulated IVF cycles. Hum Reprod Update 2007; 13: 581-90. 68 Disponible en www.revistaobgin.cl