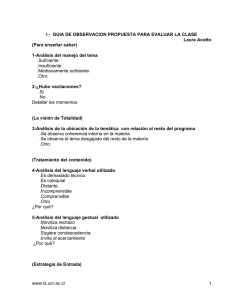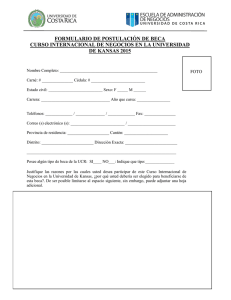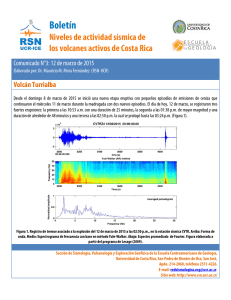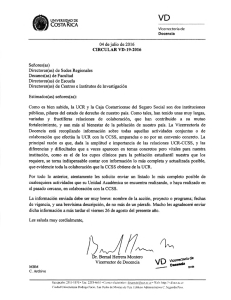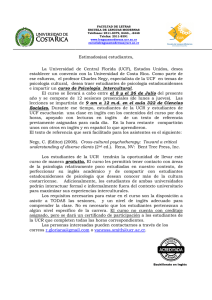www.ts.ucr.ac.cr 1 Nuevas leyes. Antiguas prácticas Prof. María
Anuncio

Nuevas leyes. Antiguas prácticas Prof. María Felicitas ELÍASΘ Introducción En una ponencia reciente, cuyos ejes fueron democracia, estado y desigualdad reflexionábamos en torno a políticas públicas y sociales de niños y familia en la R. Argentina. Decíamos en ella que “... condiciones de pobreza, subocupación, desocupación excluyen y restringen en ejercicio de derechos: No sólo del trabajo digno, casa adecuada, atención en la enfermedad, participación política1”. Esta perspectiva puesta a jugar con el conocimiento sobre prácticas adoptivas, (aún bajo la nueva legislación), nos lleva a columbrar con mayor detenimiento cómo se construye el “supremo interés del niño” invocado a la hora de definición de políticas e institucionalización social de derechos e igualdades. Nos permitimos una pequeña disgresión para decir que casuística acumulada en la temática2 sumada a reflexiones en el campo adoptivo de niños, permite hipotetizar que existen de tensiones y determinaciones que le son propias3 puesto que se halla determinado sociohistóricamente como campo y sujeto de intereses de diferentes sectores. Θ Profesora Titular Regular, Fac. Cs. Sociales, UBA. Trabajadora Social, Especialista en Administración y Gestión de Políticas Sociales, UBA. Tesista del Programa de Maestría y Doctorado. PUC-UNLP. Perito Oficial de la Suprema Corte de Justicia de la Prov. De Bs. As.. Investigadora. Bs. As. Argentina. Email:[email protected] Enviado a: REVISTA ESCENARIOS. Publicación de la Escuela Superior de Trabajo Social, Universidad Nacional de La Plata. R. Argentina, 21.3.2000. El presente artículo es producido en el contexto del Proyecto Trienal UBACyt IS./06 “Justicia, Educación y Trabajo en la Sociedad Global”. NOTA: A lo largo del trabajo, utilizaremos letra tipo cursiva para destacar giros idiomáticos usuales y frases hechas, efectuando la debida aclaración del significado en la Sección Glosario. También para destacar párrafos extractados de Diarios de Sesiones. (N.A) 1 ¿Del camino de la desigualdad al de la identidad?. Presentado al Segundo Encuentro por un Nuevo Pensamiento en la Argentina. CTA, Bs. As. Nov. 1999, (pág.3) Diciembre 1999. 2 Aludimos al know-how como Perito Asistente Social (Poder Judicial de la Prov. De Bs. As.), militancia, participación y desempeño en organismos de derechos humanos (Servicio Paz y Justicia para América Latina, Abuelas de Plaza de Mayo, entre otros). (N.A.) www.ts.ucr.ac.cr 1 Derechos individuales y sociales son ideas fuerza de ciudadanía social que, desigualdad y desprotección desnivelan en perjuicio de niños que por vivir en hogares pobres e indigentes, resultan “parte\objeto” de políticas y prácticas adoptivas. He aquí el objetivo de este trabajo: indagar en esa r elación. Su ordenamiento metodológico será exponer sintéticamente el marco normativo en estudio, referir el trámite legislativo 4 que dio lugar a la sanción de la ley. Planteamos brevemente el contexto socio político nacional para luego destacar los tramos más reveladores de exposiciones legislativas en la Cámara de Diputados Nacional (con la debida licencia de extractarlos5 ). Hacemos la salvedad metodológica que nos interesa ahondar en el discurso social y político que impregna tal norma por lo que eventualmente, tomaremos algunos conceptos de modelos de ciudadanía asistida y emancipada (E. Bustelo6 1998:240 y sigs.) introduciéndolos tanto en el texto de nuestra contextualización, como en las exposiciones seleccionadas, para relacionar algunas de sus dimensiones con el espíritu del instituto adoptivo legislado en 19977 . Finalizamos presentando algunas consideraciones donde destacamos condiciones de inequidad, exclusión y desigualdad de “ciertos niños” argentinos no siempre atendidos en sus derechos, menos en el básico de crecer junto a su familia de origen. Ello nos permitirá plantear algunas cuestiones aún pendientes y necesarias de modificación. I. Las ciudadanías La ciudadanía asistida (CA), prioriza la producción y prevee como “destino final la acumulación de riqueza y no la gente” (1998: 240) al decir de Bustelo. En ella "condiciones de pobreza, subocupación, desocupación excluyen y restringen 3 Por referencia a estudios sobre modelos familiares de la sociología de la familia francesa. (N.A) El análisis de la Ley 24779/97 es objeto de estudio en al proyecto investigación “La adopción... ¿Una práctica que crece?. Revisión de Aspectos sociales de la Adopción”. Dirigido por la Dra. M. VERAS BAPTISTA, aprobado en examen de cualificación de diciembre 1998. En la presente oportunidad optamos por realizar el recorte analítico, fundamentalmente, en los debates (HCD) producidos en ocasión de sancionarla, con la tentativa de develar sus matrices ideológicas. (N.A.) 4 5 Presentados en tipografía diferenciada, tal como se indica en NOTA al comienzo de este trabajo (N.A.) 6 Citando a R. Titmuss (1958 y 1974), O. Varsavsky (1971) entre otros. 7 Ley 24779/97. “Régimen de Adopción en la R. Argentina”. Promulgada 26.3.97, Publicación B.O. 1.4.97. www.ts.ucr.ac.cr 2 ejercicio de derechos. No sólo del trabajo digno, casa adecuada, atención en la enfermedad... Sino también de esas mujeres jefas de familia, quienes para mantenerse como tales, criar sus hijos y darles cobijo, apelan a “variadas estrategias” entre las que seguramente estuvo entregar “por izquierda o por derecha8” y a poco de nacer a alguno de ellos"(Elías; 1999:3). Giberti y Chavanneaux de Gore9 al plantear consideraciones respecto del universo de su indagación, se refieren a “las violencias tangibles, invisibles y simbólicas” (1997: 51, 52), expresando de esta manera padecimientos sociales y psicológicos que atraviesan las personas acreedoras de ciudadanía asistida. En contraposición prácticas solidarias movimientistas que faciliten pensar la sociedad como “un nosotros” (por referencia al colectivo social) o espíritu orientador de utopías, superador de carencias para fortalecer la esfera pública con movilidad social fundada en igualdad de oportunidades, son bases de construcción democrática para sociedades incluyentes. Formadoras y promotoras de ciudadanía emancipada (CE), donde la política social y económica se articulan y completan para superar y resolver la pobreza. Fitoussi y Ronsavallon refieren que las democracias actuales “no pueden adaptarse al determinismo social que producirían las condiciones iniciales”. Es pues el desafío a ella “invención del futuro, apertura del espacio de las opciones y no espectadores de un juego en el que, como los dados no se tiran más que una sola vez, (y por lo tanto) las ganancias y las pérdidas son irreversibles”. (1999:233) II. La nueva ley a) Principales modificaciones 8 Parafraseando a la Dip. Roy, en la alocución registrada en el acápite III (N.A) 9 En “Madres Excluidas”, investigación sobre madres que entregan sus hijos en adopción. www.ts.ucr.ac.cr 3 El incipiente y nonato instituto adoptivo deroga la Ley N 19.134 vigente desde 1971. Establece que ella puede ser simple o plena (mantiene o anula los vínculos de sangre) y se otorga solamente por sentencia judicial a instancias del adoptante. Prevee una diferencia de mínima de 18 años entre adoptante y adoptado, disminuye la edad y plazos para solicitantes a 30 años de edad para parejas casadas y a tres años respectivamente, si bien no son las únicas que pueden prohijar. Asigna rango judicial a la guarda (figura de tenencia previa); crea obligación para el adoptante de informar sobre la “realidad biológica” a la que no define y facilita al adoptando la posibilidad de tomar contacto con el expediente judicial para conocer su historia e identidad. Inhibe la adopción internacional, entrega de niños por escritura pública y fija un plazo mínimo de 5 años de residencia en el país para futuros adoptantes. Señala la obligación de consentimiento judicial por parte de los padres biológicos, planteando algunas excepciones a esta regla. Propone la creación de un Registro Unico de Adoptantes (no aprobado ni reglamentado al día de hoy). Comenzó a ser debatida en la Cámara Baja el 11.9.94, lográndose la en sanción definitiva el 28.2.97, momento en que se la incorporó al Código Civil,10 durante períodos de gobierno democrático presididos por el Dr. Carlos S. Menem. b) La Argentina 89-97 Los políticos y la política En esos ciclos presidenciales11, por quinta vez consecutiva hubo renovación parcial de legisladores en la Cámara Baja. La conducción político-económica aplicó el modelo neoliberal:definió plena vigencia del mercado. Controló la inflación; dolarizó la economía para obtener importantes inversiones extranjeras en el campo financiero, a costa de relaciones carnales con EEUU. 12 En un verdadero acto de travestismo político, el liberalismo y la hegemonía conservadora homogeneizada durante la dictadura 76-83, se superpusieron al 10 Tomo IV, dividido en cinco capítulos: árts. 311 a 340. (N.A.) 1989 - 1995 el primero y 1995-1999 el segundo. Este con mandato de cuatro años según Reforma Constitucional de 1994, por Convención Nacional Constituyente de ese año. (N.A.). 12 Frase acuñada por el Ministro de Relaciones Exteriores de RA, Dr. T. DI TELLA, dando cuenta de la proximidad ideológica y de intereses que unen a nuestro país con EEUU. (N.A.) 11 www.ts.ucr.ac.cr 4 ideario justicialista13 de “donde hay una necesidad nace un derecho” o “los únicos privilegiados son los niños14 ”. En el entorno presidencial sonados escándalos de corrupción, relacionados con tráfico de sustancias e influencias; enriquecimiento ilícito; sistemas de seguridad social vaciados pusieron en evidencia formas de hacer política cercanas a escenarios teatrales. “Política show15” que no atendió “las crisis del sujeto, inquietudes identitarias o las crisis antropológicas” que “generan clima depresivo y sentimiento de victimización” en la ciudadanía que requiere de nuevos modos de comprensión política de lo que está en juego en la esfera privada”(Fituossi, Rosanvallon, 1999:43) Libertad de prensa; acumulación de poder en la figura presidencial y profundos cambios, tanto en el Partido Justicialista como en la sociedad, fueron resultantes del escenario político y social reinante en los ’90. c) Mutaciones en la estructura social En la esfera de la producción el achicamiento de la industrialización y salarización (llevando a cabo designios del Fondo Monetario Internacional e instituciones financieras internacionales) promovieron subempleo, profundización de la terciarización iniciada en 1976; desocupación16 , empobrecimiento y heterogeneización de la base social. El modelo cultural y político emergente, propiciador del individualismo como camino al éxito centrado en la acumulación de riquezas dió paso a recetas de focalización, asistencia a grupos vulnerables y “políticas ambulancia17” indicadas desde el EEUU, a gestión menemista. Se alejó la ampliación de la igualdad como sinónimo de equidad “de una sociedad social y económicamente inclusiva en donde todos queden adentro” (Bustelo, 1998:241) y donde, política social significa el “desarrollo de un proceso de 13 Nos referimos al período 1946 -1952, que asignó rango constitucional a derechos infantiles, de trabajadores, mujeres y tercera edad, durante el período de estado “keynesiano”. (N.A.) 14 Consignas de los gobiernos presididos por J.D. PERÓN, y expresados en la Constitución de 1949 y 1 y 2 Planes Quinquenales. (N.A.) 15 Tomamos conceptos de D.García Delgado, sin citarlo textualmente(1994: 93). 16 Según cifras oficiales de 14 a 19 puntos (Fuente Indec 1994). 17 Ibídem nota 15, pág. 145. www.ts.ucr.ac.cr 5 expansión de la ciudadanía en el cual partiendo de los derechos civiles se han incorporado los derechos políticos y finalmente los derechos sociales18”(C.E). El escenario cambió: los movimientos sociales entraron en reflujo, los actores políticos y sindicales se aggiornaron, se enriquecieron, se olvidaron de sus orígenes y propuestas. Hacer política – entre otras cosas - pasó a ser un negocio rentable. Este nuevo rostro social y económico puso en evidencia labilidad, vuln erabilidad y exclusión social. Grupos poblacionales de ambos sexos y diversos sectores sociales fueron expresión de “nuevas pobrezas” que continuaron o comenzaron a vivir “con riesgo de...”, “al borde de...” “por fuera de...”. Usuarios de programas sociales a la hora de subsistir, ciudadanos a la hora de votar!!! (CA). a) Otros cambios se sucedieron El régimen neoliberal propiciado en mediados de los ´70 y consagrado durante el gobierno Justicialista iniciado en 1989, tuvo su primer fracaso electoral en el año 1993, momento en que en elecciones nacionales de renovación legislativa, el “menemismo” perdió escaños en la Cámara de Diputados de la Nación.19 Este replanteo en fuerzas, fracturó el discurso gobernante; se exhibió alternativo al menemato tanto en el recinto como en el escenario social,20 centr ado en proposiciones de mayor democratización, demanda de políticas económicas y sociales no excluyentes, formadoras de ciudadanía (CE). Se constituyó un polo alternativo, que fue ganando consenso comunitario en diferentes sectores (intelectuales, académicos, gremiales, populares, políticos, ong´s, iglesias) y sociedad civil en general. La sociedad camino a la desalarialización y las 18 Tomamos la idea de Bustelo (1998:242) sin reproducirla textualmente. (N.A.) Diputados justicialistas críticos (G. Abdala y C. Alvarez por Capital Federal; L. Brunatti, J. P. Cafiero, D. Alessandro (P), F. Caviglia y M. Fontenla, por la Prov. De Bs. As. y J.C. Ramos por la Prov. De E. Ríos), plantearon disidencia con el modelo impuesto por el menemismo por lo que en 1990 pasaron a integrar una nueva coalición. A este bloque, denominado “Grupo de los 8”, se sumaron los diputados electos en 1993 (Alianza Unidad Socialista: A. Bravo; Democracia Popular: G. Fernandez Meijide; Frente del Sur: P. Solanas) integrando el Fredejuso. Germen del agrupamiento, que con desgranamientos e inclusiones, fue conocido más tarde como Frente Grande, Frente País Solidario y Frepaso. (N.A.) 20 Incluimos en él la Convención Nacional Constituyente de 1994, donde tanto el “Grupo de los 8” como la Alianza Unidad Socialista, denunciaron acuerdos como el “Pacto de Olivos”, concretado 19 www.ts.ucr.ac.cr 6 explicaciones sobre el “fin del empleo”, profundizaron polos de resistencia sindical e ideológica (de todos modos minoritarios en términos de poder). La renovación en la política y el avance en las relaciones internacionales, la globalización y multiculturalidad, acercaron reflexiones, ampliaron el horizonte de demandas, pero también promovieron mayor dependencia externa y nuevas concepciones en lo social y en lo político. III. La Sociedad reciente y presente En el campo societario la visibilización de “nuevos pobres” - los excluidos, los vulnerables, los trabajadores independientes y desempleados preocupaba (y preocupa) a quienes todo o casi toda riqueza y poder concentran. Hoy es claro, patente y firme que ya no hay una sola pobreza. Que ésta, no sólo se amplió sino que se heterogeneizó. Fue y es diversa, se adentró en las ciudades, en la vida cotidiana de las barriadas. Pobrezas que no están sólo en los márgenes y suburbios, sino en “el centro”, en las zonas ricas, residenciales, comerciales, de placer y recreo21. La creciente violencia urbana de diferente formato expuso – una y otra vez – no sólo las muchas pobrezas, sino también la contracara de un Estado Liberal que dejó de ser justiciero para convertirse lentamente en Estado Penal de “gatillo fácil”. En el análisis de la sociedad francesa actual, Fitoussi y Rosanvallon nos dicen “las nuevas desigualdades son ante todo intracategoriales. Situaciones diferentes con respecto al desempeño, dentro de una misma categoría, pueden generar desigualdades considerables en términos de ingreso y patrimonio... Las desigualdades intracategoriales, en cierto modo, se aceptan con menos facilidad que las que existen entre categorías homogéneas de la población. En efecto, más allá de su dimensión económica, aquellas contribuyen a perturbar en profundidad la representación que puede tenerse de sí mismo” (1997:74). Diferencias desiguales, vastedades de inequidad no sólo ya entre “los improductivos” (ancianos y niños) sino entre mujeres, adultos, profesionales, asalariados y los que no lo son. Esos no sólo ven y viven la pérdida, caída o entre R. Alfonsín y C. Menem, que abrió en 1995, la posibilidad reeleccionaria para éste último. (N.A.) www.ts.ucr.ac.cr 7 ausencia de bienestar, sino de la propia identidad. “Lazos sociales débiles, stock muy bajo o nulo de capital humano-social-cultural, falta de acceso a servicios básicos, educación y salud” (Minujin, 1998:186), sumado a servicios públicos degradados, devaluados, superpoblados que empobrecen relaciones, salud, familia, derechos. En este contexto situamos sitúa la adopción de n iños. a) Los supremos intereses (¿De quiénes?) La Constitución Argentina, reformada en 1994 incorporó – entre otras transformaciones - el reconocimiento de derechos a la infancia y a todos los ciudadanos derechos económicos y sociales22 . En esa urdimbre se propuso 23 derogar la “vieja ley ”. Pero la re-constitución del Estado en arbitral, protectivo con políticas recortadas y focales más atomista de la sociedad (CA), había cedido a la sociedad civil amparo y asistencia. Niños, madres adolescentes, jóvenes fueron y son localizados como “chivos expiatorios24 ”. Sujetos de mayor penalización porque desde el comienzo de la vida acumulan desventajas y vulnerabilidades Ciudadanos individuales para el despojo, “asistidos” para el “control social”, marginales para los derechos sociales...( C.A). En las prácticas adoptivas y de apropiación de niños25, así como en los ´90 quedó en eviden cia y tela de juicio el tráfico interprovincial 26 ; fueron expuestos también “leading cases” de arrogaciones internacionales viciadas de nulidad por mero tráfico y compraventa internacional: Niños hijos de la pobreza trasmutados en 21 Cifras no oficiales del Gobierno de la C. de Bs. As., exponen que de alrededor de 15.000 personas (niños, adultos, jóvenes de ambos sexos) que duermen y viven en la calle (“homeless”). 22 Denominados también “Derechos de Tercera Generación”. Seguimos aquí a la CIDH y UN. (N.A.) 23 Ley 19134/71. (N.A.) 24 Referencia a proyectos – directamente conexos y vinculados – que tuvieron tratamiento en las Comisiones de Mujer, Minoridad y Familia; Legislación; Justicia; finalmente no tratados en el recinto. Proponían penalizar a la madre que entrega\cede su hijo por fuera del sistema, o vinculados a reducir la edad de penalización de jóvenes y adolescentes en conflicto con la ley. ( N.A) 25 Incluimos en esta observación, denuncias y comprobaciones formuladas por la Organización Abuelas de Plaza de Mayo. Ellas para los años ’80 reclamaban sus “nietos desaparecidos”; poniendo en evidencia - no sólo consecuencias de las políticas de terrorismo de estado - sino también la condición de “botín de guerra”(citando a Noziglia) de esos y “otros” niños. Esta cuestión fue hipótesis inicial en el pre-proyecto de investigación que trabajamos, citado en la Introducción del presente trabajo. 26 Revelado – de diversas formas- por instituciones estatales, madres y actores sociales de relevancia en este campo, conllevaron fuertes cuestionamientos sociales y cobraron notoriedad pública por diferentes medios de comunicación. (N.A.) www.ts.ucr.ac.cr 8 objeto de intercambio, realizado en condiciones desiguales sin árbitro, con la mera y única regulación del mercado. En paralelo, cobró vigencia, fuerza y espacio el discurso de quienes “no pueden adoptar por demoras judiciales, la burocratización del acto de amor”, “la venta de bebes”, y especialmente “la posibilidad de criar bien a quien nació de una madre imprudente, descuidada...”. Estos fenómenos nos llevan a las siguientes interrogaciones: Será¿por obra y gracia de la adopción que “otra familia27 ” (argentina o extranjera da igual) los ingresará – tal vez - como ciudadanos plenos, emancipados, incluidos? En este punto retomamos el interrogante con que iniciamos este acápite y nos preguntamos: Hablamos de los supremos intereses infantiles o de adultos? Y, en este último caso ¿De qué adultos y de qué niños? ¿Quiénes y cómo se fijan prioridades, intereses, ciudadanías? ¿Cómo se arriba a este ordenamiento? ¿Cómo entender este cambio? ¿El orden social del que hablamos, es un producto humano? Berger y Luckmann responden: “Tanto por su génesis (el orden social es resultado de la actividad humana pasada), como por su existencia en cualquier momento del tiempo (el orden social sólo existe en tanto que la actividad humana siga produciéndolo), es un producto humano28. Una producción humana constante, realizada por el hombre en el curso de su continua externalización29" (1995:73). b) Los orígenes de la “Nueva Ley” Primeras cuestiones La enumeración (no exhaustiva) de modificaciones al instituto adoptivo argentino explicita cuestiones que nos interesa analizar a la luz de políticas inclusivas, cristalizadoras de sociedades, que como la nuestra procesan caminos plurales tanto sociales como políticos desde el reinicio democrático en 1983. Enunciaciones y presentaciones públicas tanto del presidente como de funcionarios minoriles y legisladores - al momento de la presentación oficial - dan cuenta de ella como “una ley renovada”, que “plantea los últimos adelantos para la 27 Utilizamos este giro puesto que es común en este área, pero recalcamos que puede ser también hogar unipersonal según regulación legal. ( N.A.) 28 El destacado es nuestro . (N.A.) www.ts.ucr.ac.cr 9 niñez” por cuanto “la adopción es una institución a través de la cual, repito, debe tratar de encontrar los mejores padres para el menor que los necesita” dice el Senador Aguirre Lanari30 (Sesión 78, HCS, pág. 7407; 28.11.96). O bien, la Sra. Diputada Ayetz 31 “La Argentina necesita de una nueva ley de adopción y ésta Honorable Cámara se ha hecho de esta urgente necesidad, que es la de una sociedad en constante transformación y en cuyo seno este tema posee una vital importancia por lo cual no puede sufrir dilaciones” (Sesión 17, HCD, pág. 2142; 14.9.94). Señala más adelante que la presente ley funde cinco proyectos 32 creados entre los años 83 y 89 (misma sesión, pág. 2142, e inserción propuesta por Dip. Usandizaga33, pág. 2213). Es cierto incorpora derechos infantiles. ¡El supremo interés del niño! En otro orden de cosas el articulado final (vigente), fue demorado por tres de años a contar desde el debate inicial en la Cámara Baja. Pese al tiempo transcurrido la norma presenta escasas diferencias con la antigua ley. Prueba de ello es la referencia que realiza el Dip. J.P. Cafiero34 quien manifestó en la oportunidad: “ pero en aquella parte en que el proyecto reproduce algunos aspectos de la actual ley de adopción (por la N 19134) – la que denominamos “vieja ley de adopción” estamos en desacuerdo... y en la misma alocución dice: “ Entonces llamamos “vieja ley” pero ¡es la ley actual!: la misma cuyas normas han sido declaradas inconstitucionales porque no garantizan el debido proceso pues los padres biológicos no son parte del juicio de guarda: aún cuando hayan perdido la patria potestad, tienen derecho a participar del proceso de guarda y adopción de sus hijos”. (Reunión 56, HCD, pág. 6417; 28.2.97). Otro dato a destacar es que el ámbito legislativo (HCD) y social al momento de los debates que analizamos35, presentó condiciones particularísimas. Una de ellas, elevado número de legisladoras36 representando diversas fuerzas políticas. 29 Ibídem anterior. (N.A) Bloquismo Prov. De Corrientes. 31 Justicialismo, Prov. De Bs. As. 32 Convenientemente compatibilizados por las Comisiones de Familia, Mujer y Minoridad (presidida por la Dip. Irma Roy, P. Justicialista por Cap. Federal), Legislación General y Justicia. (N.A.) 33 UCR. Prov. De Santa Fe. (N.A.) 34 Diputado por Prov. De Bs. As. P. Justicialista, integró el “Grupo de los 8”.(N.A.) 35 Septiembre 1994, Noviembre 96 y Febrero 1997. (N.A) 36 De orden contextual la primera, agradecemos la sugerencia de la Dip. Bordenave (Frepaso Prov. De Bs. As.) al respecto. Definitoria para el ingreso en agenda pública la segunda, surge de la 30 www.ts.ucr.ac.cr 10 La segunda, relacionada con sucesivos y sonados casos de robo de bebés en Hospitales de Capital Federal 37 . c) Los debates y los derechos En la Cámara Baja, explícitas voluntades mayoritarias para formular una legislación integral y abarcadora; se sumaron a ejemplos de tráfico internacional, búsqueda y restitución de infantes secuestrados y desaparecidos. Es constante la mención y reconocimiento del “supremo interés del niño”; con la no menos reiterada expresión de valoración de derechos y obligaciones sociales para con ellos; pero lo cierto es que estas posiciones se contraponen con otras dispuestas a reforzar el discurso privatista presente en la s ociedad. Veamos: El Dip. Gallo38 , al momento de debatirse el art. 539 argumenta sobre “la cantidad de parejas que quieren adoptar”, sus “innúmeras recorridas por los pasillos de Tribunales y diferentes Juzgados del país” – “según consultas que realizara con los veinticinco juzgados de Familia de la Capital Federal”, y señala “demoras en los trámites judiciales” “existencia de organizaciones que diligencian y orientan en adopciones”. Funda en estas expresiones su disidencia parcial al proyecto: “ ... Que el objetivo que se persigue con esta reforma apunta a posibilitar una mayor fluidez en la adopción, otorgando una mayor amplitud a la norma y una mayor seguridad y protección en lo referente a la libertad de los menores”. Propone, en consecuencia reducir la edad para ser adoptante, razonando que “...no sólo beneficiará a los niños que estén en condiciones de ser adoptados sino que fortificará el vínculo matrimonial, como naturalmente ocurre cuando un niño se incorpora a un hogar”(Reunión N 17, HCD; pág. 2145; 14.9.94), para fortalecer su posición agrega a su alocución generalidades sobre la utilización de técnicas de fecundación frente a la imposibilidad de concebir. lectura de la sesión 14.9.94. Dio lugar a sucesivas y diferenciadísimas publicaciones en distintos medios de comunicación, que cobraron eco a lo largo de las tres sesiones en que fue tratado.(N.A.) 37 Analizado en trabajo de autoría: “Derechos de los niños y agenda pública: El caso Eliana GARELLI”. Bs. As. 1994 . Inédito. ( N.A.) 38 Representante del Modín por Prov. De Bs. As. Agrupamiento político cívico militar asociado a ideas de corte autoritario en lo social y liberal en lo económico, surgido luego de una revuelta cuartelera ocurrida en el año 1990, encabezada por el G. Seinedlín. (N.A.) 39 En el proyecto regulaba edad mínima, años de casados de futuros adoptantes y diferencia etárea entre adoptante y adoptando. (N.A.) www.ts.ucr.ac.cr 11 La contrapartida es presenta por la Dip. Fernandez Meijide40 , quien interrogándose sobre las dificultades para legislar (sobre el tema que nos ocupa), narra la cuestión que “afecta a numerosos hogares de nuestro país” y más adelante dice “ ... haberlo logrado significa que poco a poco esta sociedad está abandonando la idea de que el niño está para exclusivo uso y beneficio del adulto, o de que el niño es, en todo caso, un ser que algún día será grande”...” ese niño es el germen del adulto de futuro”(misma sesión y página). Es en este alegato en que parece comenzar a cristalizar una visión de sociedad donde el argumento es planteado “entre todos”. En condición de tránsito a una ciudadanía emancipada, donde el reconocimiento de desigualdades, abona la posibilidad de camino a proyectos societales, inclusivos, donde la perspectiva de reconocimiento de derechos supera el marco unívoco e individual. Pero, nuevamente Bustelo y Minujin nos ayudan a pensar que “cuando lo social se hace motivo de preocupación prioritariamente estatal, se pasa a una consideración de la pobreza en términos de necesidades humanas41 lo que hace posible analizarla y medirla de un modo científico y plantear posibilidades para combatirla a través del diseño de programas específicos” (1998:70). Es decir que el paso de los sentimientos a la razón, aprontan el sentido moderno de las políticas públicas, pero no el societario, el del bienestar para todos. Luego la Dip. F. Meijide continúa “...cuando los antropólogos hablan de las necesidades comunes a todos – razón por la cual se transforman en derechos – citan en primer lugar la subsistencia, luego la protección del techo o la cueva – según fuera el lugar – y por último el afecto” (misma reunión, pág. 2138), para referirse luego a la “aparición de otros derechos que van surgiendo como diversas necesidades a raíz de la complejidad de la sociedad; pero la subsistencia, el techo o abrigo y el afecto son tres derechos tan elementales que tienen que ver estrictamente con los adultos cuando fuimos “chiquitos”. Asimismo, mucho tiene que ver el adulto que resulta después de que se hayan atendido o no esas necesidades que el chico requiere”(misma reunión, pág. 2138). Más no menciona al Estado, sus políticas sociales y públicas, la vulnerabilidad social. 40 41 Por Bs. As., Alianza Popular (N.A) El destacado es de los autores. (N.A.) www.ts.ucr.ac.cr 12 En intervenciones femeninas por el Justicialismo42, se evidencia el origen asignado a la pobreza, vinculada a sucesos que son producto de desventuras personales y no “como una serie de situaciones, de acontecimientos que aparecen como fracturas y rupturas del tejido social” que más adelante “pone en demora la apuesta de dar sentido a lo social, de dar nuevo significado a aquello que constituye y da coherencia a lo social43” (Autés, 1995:43). El Cuerpo de Diputados es permanentemente ilustrado con información respecto de condiciones de pobreza, violación de derechos a madres solas, adolescentes (doblemente desguarecidas). Recortamos a continuación un breve párrafo (exposición de la sra. Roy), durante la reunión de aprobación en 1997, donde advirtiendo sobre la presencia del Secretario de Minoridad y Familia Nacional, dice “que las galerías (del recinto) se ven adornadas por las mamás que no dieron sus hijos de ninguna manera... y que prefirieron “bancarse” todo lo que significa en nuestro país ser madre soltera” (reunión N 56, HCD, pág. 6115, 28.2.97). Reitera condiciones de pobreza, stock personal y social débil, discriminación y subalternidad de género, espiral de pobreza, a la vez que maternidad vulnerable como única responsabilidad femenina. ( CA). Se suman, una y otra vez, consideraciones sobre necesidades básicas insatisfechas, situaciones de desempleo a modo de dimensiones de vulneración individual con sus consecuentes necesidades de asistencia (CA), que a la vez que “justifican” la existencia de niños para ser entregados en adopción “naturalizan” riesgos y labilidad. Se abre la puerta para afianzar en este área un Estado donde prima el mercado, la insolidaridad y donde derechos personalísimos y sociales son asumidos en neta perspectiva liberal. Así dice la Dip. Roy en su alocución de presentación del proyecto en debate: ...“Por qué habiendo tantos niños carenciados resulta tan engorroso el trámite para adoptar?. ¿Por qué la burocracia impide la adopción?, Por qué se promueve de esta forma la compraventa de menores o la adopción por izquierda?. ... Los niños carenciados generalmente no son bebés... Y sigue más adelante: “Las estadísticas indican que no podemos hacer un cambio de 42 Diputadas M.L. Leguizamón, Roy y Maidana entre otras. (N.A.) La traducción es nuestra. (N.A.) 43 www.ts.ucr.ac.cr 13 sectores sociales, que no podemos convencer a las madres de que por el hecho de que se lleve a un chico a un hogar de mejor posición económica, él va a estar mejor. No es cierto. Nadie es mejor que la mamá, por muy pobre que sea”.(Reunión 17, HCD, pág. 2138, 14.9.94). La invocación a sentimientos personales, compasión, desamparo de la niñez para la que se legisla, concibiendo la política pública “como una evolución que se inicia con la consideración del problema de la pobreza como objeto de los sentimientos privados de compasión y piedad hacia los grupos sociales más vulnerables”. (Bustelo, Minujin 44, 1998:70). Para finalizar, de la lectura y análisis de estos debates surge que la propuesta de ley45 original, sólo preveía la adopción de recién nacidos excluyendo a los mayorcitos; tal cual lo señala el Dip. Dumon 46 : “... en el debate realizado en octubre de 1994 con motivo de esta iniciativa, sostuvimos que en realidad la norma que íbamos a sancionar era para los recién nacidos porque se hablaba de los niños de hasta sesenta días pero no de los que tienen más de sesenta días; éstos ya poseen nombre, tiene memoria, han conocido a sus padres y su hábitat y sin duda son uno de los más graves y patéticos problemas que hoy la sociedad argentina puede apreciar en las esquinas de las calles de cualquier ciudad, en las estaciones de los subterráneos o de los ferrocarriles y en muchos lugares públicos”. (Reunión 56, HCD, pág. 6114; 28.2.97). En fin, el “supremo interés del niño” parece trastocado por el supremo interés adulto y es externalización de conductas humanas 44 Citando a Himmelfarb. (N.A.) Niños de 3 años y más, privados de familia - en condiciones de ser cuidados por guardadores, adoptantes o tenedores - padecen largas internaciones en instituciones estatales o privadas. Múltiples razones para ello, señalamos sólo algunas: burocratización, desinterés, temor e inseguridad de adultos por recibir un niño más grande, escasa articulación interinstitucional y sobre todo mentalidades que desean niños “objeto”, tal cual expresa el párrafo que sigue, y en abierta discriminación del sector. (N.A) 46 Cedemos la palabra al el Dip. Dumón, quien lo expresó claramente en la sesión donde se aprobó luego de revisión por la C .Senadores el texto vigente. Representante por el Justicialismo de la Prov. De Bs. As., miembro informante de la Comisión redactora del proyecto de Ley de Adopción. (N.A) 45 www.ts.ucr.ac.cr 14 IV. Reflexiones finales A las situaciones de desigualdad estructural, se suman otras que, día a día vuelven a dar cuenta que no basta sólo la acción de reconocimiento legislativo y jurídico. Los a avances de la sociedad en el campo científico social y del pensamiento epocal hacen necesarias acciones integrales verdaderamente afirmativas que contemplen políticas generadoras de ciudadanía emancipada en el campo de la infancia y de la familia. Los gobiernos y las organizaciones tanto nacionales como supra nacionales, deberán adquirir mayor compromiso en la nivelación de desigualdades en favor de quienes menos tienen. La adopción como instituto y las prácticas adoptivas, han sido y son consideradas patrimonio de lo privado - familiar, donde la injerencia estatal se centra en determinaciones sobre “el estado de adoptabilidad”; entrega de tal niño a cual familia y se expresan en sentencias que acompañan esa decisión y sus consecuencias (lo público); pero revisten escasa implicancia a la hora de vigencia y ampliación de derechos. Por ello dar cuenta del instituto adoptivo en perspectiva social resulta condición, para reconocer este resquicio de la sociedad en que se encarnan desigualdades, se juegan intereses y se reiteran prácticas. Resulta imperativo renovar la legislación adoptiva y patronato. En este sentido, los argumentos federalistas que hasta el día de hoy inhiben la regulación y funcionamiento del Registro Nacional de Adoptantes deberán ser depuestos en rigor del superior interés infantil. La vigencia en el ámbito nacional del sistema único para inscripción de recién nacidos47 deberá concretarse prontamente. Por otro lado los programas dirigidos a madres solas y familias vulnerables, deberán orientarse en el sentido de ciudadanía plena para todos, o de consuno, "declarar muerto el derecho48 " Es decir creemos necesario se plasme definitivamente la voluntad política expresada en tratados, documentos y legislaciones protectivas, en tanto la reciente 47 Referimos acuerdos logrados entre Ministerios de Justicia, Salud y Programa PROMIN. Bajo la gestión de la Dra. Durrieu (PJ, Prov. De Bs. As.). Agradecemos a ella y al Lic. Fara, la cesión de copia de documentación oficial sobre este tema. Archivo documental de la autora, Bs. As., 1999. 48 Ver. Saramago, J. "El derecho y las campanas". En Revista IADE. (N.A.) www.ts.ucr.ac.cr 15 renovación gubernamental manifiesta interés en profundizar la democracia, la igualdad y el respeto por la ciudadanía. Buenos Aires, 16 de febrero 2000. GLOSARIO Ä Bancar: (argot) en lengua popular sostener, resistir, asentar. Ä CIDH: Siglas de Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Ä Chivo expiatorio: Frase popularizada por la psicología social (E. Pichón Rivere) acerca de la condición de ser responsabilizado de acontecimientos, pese a no haber tenido involucramiento en ellos. Ä Fredejuso: Siglas de Frente por la Justicia Social Agrupamiento político frentista que integraron – por un corto periodo de tiempo- desprendimientos del Justicialismo, Democracia Cristiana y otros. Ä Frepaso: Siglas del Partido Político Frente País Solidario. Integrado por diversas agrupaciones y personalidades políticas provenientes del Justicialismo, Fredejuso, Democracia Cristiana, Alianza Popular, Frente del Sur entre otros. Ä HCD: Honorable Cámara de Diputados de la Nación. Ibídem: Cámara Baja. Ä HCS: Honorable Cámara de Senadores de la Nación. Ibídem: Cámara Alta. Ä Menemismo, Menemato: Denominación de rango peyorativo que hace referencia a la moral y cultura emergente en la sociedad argentina actual, donde se refuerza el individualismo, la práctica festiva, irresponsable e insolidaria. Ä P.J. : Siglas de Partido Justicialista, ibídem Justicialismo Ä Por izquierda: Modismo popular que hace referencia a prácticas ilegales, no habilitadas legalmente. Ä Por derecha: Modismo popular, que refiere prácticas legales, en acuerdo con la ley. Ä Prov. De Bs. As.: Provincia de Buenos Aires. Ä Promin: Programa de Salud, financiado por el Banco Mundial, de carácter nacional e integrado por diversos componentes proyectuales. Ä UCR: Siglas del Partido Político Unión Cívica Radical. Ibídem Radicalismo. www.ts.ucr.ac.cr 16 BIBLIOGRAFÍA • Autés. M. “ Génese d´une nouvelle question sociale léxclusión. Y a t-il des exclus? “ En: Lien Social et Politique, Riac, 34, agosto 1995. • Berger P., Luckmann, T. “La construcción social de la realidad”. Amorrortu Editores, Bs. As. 1995. • Bustello, E.: “ Expansión de la ciudadanía y construcción democrática”. En:“ Todos entran”. Bustello, E. Minujin A. (editores) y otros. Ediciones Unicef – Santillana. Colección Cuadernos de Debate. Bs. As., 1998. • Castel, R. “ As armadilhas da exclusao. En: Lien Social et Politique, Riac N 34, agosto 1995. Tr. Cleisa R. E M b. Wanderley (texto fotocopiado)”. • Cichelli C. Y otros “ Las teorías sociológicas de la familia”. Editorial Nueva Visión, Bs. As. 1999. • Congreso de la Nación. Diario de Sesiones de las Honorables Cámaras de Diputados y Senadores. Biblioteca del Congreso de la Nación, Diarios de Sesiones 1994, 1996 y 1997. Bs. As. R. Argentina • Congreso de la Nación. Mesa de Entradas de Cámara de Diputados de la Nación. Proyecto 0014 del 3.3.97 “Creación del fondo del Ingreso Ciudadano de la Niñez”. Bs. As., R. Argentina • Constitución de la Nación Argentina. Ediciones Página 12, Bs. As. 1995. • Elías, M. F.: Artículo: “ Derechos de los niños y agenda pública: El caso Eliana Garelli”. Bs. As. 1994. Inédito. • Elías, M. F.: Ponencia:“ Del camino de la desigualdad al de la identidad”. Presentado al Segundo Encuentro por un Nuevo Pensamiento en la Argentina. CTA (Central Argentina de Trabajadores), Colegio Nacional Buenos Aires, Noviembre 1999. Publicado en Revista de Trabajo Social MARGEN Nº 16 (edición electrónica). Verano 2000. • Fitoussi, J.P., Rosanvallon, P. “La nueva era de las desigualdades”. Ediciones Manantial, Bs. As., 1999. • García Delgado, D.: “Estado y Sociedad. La nueva relación a partir del cambio estructural”. Ediciones Flacso - Norma, Bs. As. ,1994. • Giberti, E. Y otras: “Madres excluidas”. Editorial Flacso - Norma. Bs. As. 1997 www.ts.ucr.ac.cr 17 • Ley de Adopción N 24779. Régimen Legal de Adopción. BO, Bs. As.,1997. • Reigadas, M. C. (comp.) “ Entre la norma y la forma”, Ediciones Eudeba, Bs. As.1998. • Rosanvallon, P. “ La revolución del derecho a la inserción”. En Revista Debats N 54, Valencia, España, 1995. • Saramago, J. Artículo: “El derecho y las campanas”. En : Realidad Económica N 166. Revista Edición IADE, Bs. As. 1999. • Sposati, A. (coord.) “ Mapa da exclusao/inclusao social da ciudade de San Pablo” Ediciones Educ, S.Pablo, 1996 • Villarreal, J. “La exclusión social”. Ediciones Flacso - Norma, Bs. As., 1996. www.ts.ucr.ac.cr 18