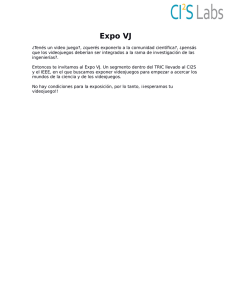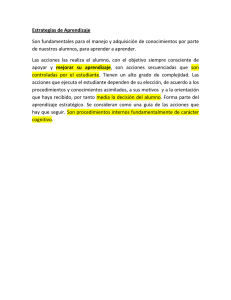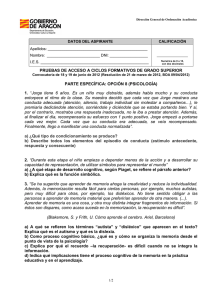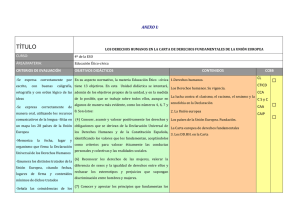Influencia del Estilo Cognitivo Dependencia Independencia de
Anuncio

Influencia del Estilo Cognitivo Dependencia Independencia de Campo en la Interacción con Videojuegos Serios Camilo Mendieta Ortiz1 y Oscar Ramírez Cano2 Resumen Los estilos cognitivos representan importancia en el quehacer educativo ya que favorecen la identificación de conductas de aprendizaje en los sujetos y puede redundar en el diseño de estrategias metodológicas que aseguren en cierta medida el alcance de objetivos de aprendizaje. En ese sentido el estilo cognitivo en la dimensión Independencia - dependencia de campo (DIC) enunciado por Witkin (1964), formula ciertas características de personalidad que influyen en los individuos al conocer su mundo y solucionar problemas. De la misma forma que cobra preponderancia entender los comportamientos de los estudiantes, es conveniente familiarizarse con sus intereses y sus actividades cotidianas como son la tecnología y específicamente los videojuegos. Estos recursos cada vez más comunes, tienen propiedades que pueden ser usadas en favor de la educación, por lo que es relevante para los docentes y estudiantes reconocerlos y considerarlos como medios de aprendizaje. Esta ponencia presenta los resultados de una investigación llevada a cabo con una población universitaria para determinar la influencia del estilo cognitivo Dependencia Independencia de campo en la interacción con un videojuego inscrito en la categoría “Juegos Serios”. Las conclusiones pretenden allanar el camino para incluir recursos didácticos de este tipo, pensados en las condiciones particulares de aprendizaje que se asocia con el estilo cognitivo DIC. 1. DESARROLLO 1.1 Los Estilos cognitivos La Real Academia Española de la Lengua, al referirse al término estilo y aplicarlo a las personas, lo define como un modo, manera o forma de comportamiento, como un carácter propio de un individuo. También lo lleva al campo de las artes y la literatura relacionándolo con tendencias que caracterizan una época, formas de redacción o de expresión de uno o varios artistas o escritores. Es fácil notar que existe similitud entre estos conceptos, basados en ellos se podría decir que un estilo se asemeja a una impronta personal asociada a un modo de comportamiento. Hablando propiamente de la cognición se puede decir que contempla la manera en que se construye el conocimiento involucrando a la percepción, la atención y la memoria. Claramente existen mecanismos biológicos que hacen que este fenómeno se dé en condiciones particulares para cada individuo. Al relacionar los anteriores afirmaciones, resumidamente se diría que el estilo cognitivo es un modo que caracteriza la forma en que un sujeto percibe el mundo, construye su conocimiento y da soluciones a problemas. De forma más amplia y para profundizar en el 1 Licenciado en Diseño tecnológico de la Universidad Pedagógica Nacional, Magíster en Tecnologías de la información aplicadas a la educación de la Universidad Pedagógica Nacional, Director de la Licenciatura en Tecnología e Informática UNIMINUTO 2 Licenciado en Diseño tecnológico de la Universidad Pedagógica Nacional, Magíster en Tecnologías de la información aplicadas a la educación de la Universidad Pedagógica Nacional, Docente de Tecnología e Informática y Docente Universitario de robótica, programación. y diseño. concepto se muestran a continuación algunas definiciones desde una primera mirada propiamente del constructo, muy ligadas a la personalidad, y una segunda desde los aspectos cognitivos, relacionados con el procesamiento de la información (Hederich, 2005): Los estilos cognitivos se refieren a las diferencias individuales asociadas con varias dimensiones no cognitivas de la personalidad. (Kogan, 2013). Un estilo cognitivo caracteriza el funcionamiento de una persona establemente; a través del tiempo, se relaciona con las actividades perceptivas e intelectuales; así mismo está en conexión con diferencias individuales, por lo que los estilos cognitivos pueden ser un camino para conceptualizar el funcionamiento neuronal de tales diferencias. (Witkin y Oltman. 1979. pg 468) Variación individual de los modos de percibir recordar y pensar o como formas distintas de almacenar, transformar y emplear la información. (Kogan, 1971. pg 306) Se refiere a las funciones intelectuales (por ejemplo, la categorización de un estímulo) y/o estrategias para resolver problemas (por ejemplo, el análisis de circunstancias ambientales) y en un concepto muy amplio que incluye conductas, actitudes y disposiciones aparentemente distintos. (Siguel y Coop, 1980) Acción moduladora o reguladora de la conducta presente en la organización y el empleo de la información (Ramos, 1989). Si reparamos en lo anterior, los autores involucran otros conceptos como por ejemplo el de estabilidad, sugiriendo que este modo de comportamiento permanece o por lo menos varía débilmente con el tiempo. También se hace referencia a la información, precisando en la forma de gestión que se aplica a ella, es decir a la obtención, almacenamiento y uso. Finalmente se menciona al intelecto, como condición propia de nuestra especie que favorece el razonamiento y determina algún grado de inteligencia. Se podría inferir entonces que el estilo cognitivo tiene relación con la forma de utilización de nuestros sentidos, lo que motiva la existencia de diferencias en cada sujeto. De allí también se deduce que como esa interacción con el mundo se da en comunidad, el estilo cognitivo presumiblemente tendría implicaciones culturales y como es natural, familiares (witkin y cols, 1962). 1.2 El estilo Cognitivo en la dimensión Dependencia - Independencia de Campo (DIC) El estilo cognitivo DIC estudia la influencia que ejerce el medio en la percepción de los individuos, identificando dos tendencias que le atribuyen su carácter bipolar, se habla de sujetos que son altamente influenciados por los elementos de contexto versus aquellos que desprecian parte de esa información que proviene de medio que los rodea. Los primeros estudios de Witkin, se enfocaron a observar cómo eran afectados algunos individuos por elementos de paralelismo y perpendicularidad al solicitarles establecer la verticalidad de un objeto. Mientras que otros decidieron apoyarse en un referente menos evidente e intrínseco como la percepción de la fuerza gravitacional. De allí la teoría fue evolucionando para explicar dicho comportamiento y cómo afecta el desempeño en otras tareas. Los experimentos se enfocaron en comparar dicho comportamiento en tareas que exigían habilidades visoespaciales (T.R.T.C., R.F.T., E.F.T.) concluyendo que existe una relación con la aptitud para reestructurar el campo visual. Aquellos sujetos con una mayor tendencia a la reestructuración del campo perceptivo complejo se catalogaron como Independientes de Campo (IC), en el polo opuesto se encuentran las personas con una limitada aptitud para la reestructuración de su campo perceptivo, llamados Dependientes de Campo (DC). La complejidad de los experimentos manifestada en la infraestructura que debía ser dispuesta, así como la intención de contrastar los resultados en tareas similares. llevó a Witkin y a sus colaboradores a diseñar otro tipo de pruebas basadas en el test de Gottshaldt (1926) sobre figuras enmascaradas. El argumento principal para el uso de esta estrategia de medición se basa en las correlaciones con los anteriores experimentos la cual coincide en la exigencia de reestructuración del campo perceptivo complejo, al pedirle al sujeto identificar una figura simple determinada dentro de otra figura compleja, eliminando el marco de referencia. Los sujetos que experimentaban una reestructuración de su campo visual se esforzaban por identificar la figura dentro del contexto que la contenía, por el contrario otros no mostraban éxito en desarrollar dicha tarea. Se concluye entonces que para algunos era más fácil desligar elementos contextuales y otros se inclinaban a una visión del entorno más integradora. El surgimiento de las dos categorías dentro del estilo cognitivo, los dependientes de campo DC y los independientes de campo IC, fijo el punto de partida para el estudio de las diferencias que los caracterizan. Así se encontró que los IC desarrollan un pensamiento analítico contrastado con una visión más global que demuestran los DC. No obstante las evidencias también demostraron que esas forma de solución de problemas solo eran consistentes en tareas de tipo no verbal, ya que en el desempeño de los individuos en tareas verbales no se puede afirmar que se mantenga una tendencia. (Brody y Witkin, 1972). En ese sentido la evolución de la teoría ha permitido superar algún tipo de discriminación hacia los DC, ya que se encontró que dependiendo de las circunstancias cualquiera de las dos categorías dentro de la dimensión representa ventajas (Witkin y Goodenough, 1976, p. 272). Al respecto los autores mencionan: "existen realmente circunstancias en las que un modo de funcionamiento dependiente de campo o independiente de campo, resulta más adaptativo y la persona que posee el modo que se adecúa a las circunstancias dadas, resulta beneficiada por el hecho de poseerlo" (Witkin y Goodenough, 1976, p. 272). El camino seguido por Witkin y sus colaboradores para explicar las diferencias en las formas de comportamiento de uno u otros sujetos, puso a la percepción como tema de estudio. De las sucesivas investigaciones concluyeron que un individuo altamente diferenciado puede separar elementos del contexto para interpretar información específica, García (1982) citando a Witkin explica que esto sucede gracias a mecanismos defensivos, por una parte de represión, eficientes en la prohibición a impulsos inconscientes de acceso a la conciencia. De otra parte la negación permite al impulso inaceptable cierto acceso a la conciencia donde es controlado por la negación consciente de su existencia. Tales mecanismos conscientes e inconscientes pueden ser determinantes en la capacidad de desligar elementos informativos del contexto. Esta forma de percepción favorece a los IC en su capacidad de desligar elementos relevantes bajo situaciones o estímulos del medio, ya que el contexto pertenece a uno de los estímulos distractores que puede afectar la atención (Huteau, 1987). En el otro extremo de la dimensión los DC revelan estructuras defensivas difusas y penetrables, explicando así su percepción global de la realidad. Otros estudios de Linn y Polos (1979), sobre la misma línea de la percepción se diseñaron para observar el comportamiento en la selección de variables determinantes de un problema, partiendo del supuesto de que los IC tendrían mayor facilidad para identificarlos, se quiso mirar que sucedía al comunicarle a todos los participantes las variables del problema desde un inicio, esto mostró que no existen diferencias marcadas en la solución de las tareas. Al respecto Carretero (1982) comenta que se debe a que los dependientes de campo no tienen dificultad para utilizar el esquema de control de variables sino para realizar la estructuración perceptiva de la información que es previa y determina el uso de dicho esquema. Diferentes características han sido expuestas sobre los DC y los IC, algunas que se relacionan con su formación temprana y el papel de los padres en la constitución de la personalidad. Al respecto se afirma que la ausencia prolongada de la figura paterna puede incrementar la tendencia hacia la dependencia de campo, y que la actitud de una madre que promueve la autonomía de sus hijos desencadena factores que conllevan la independencia de campo (Godenoug, 1978). En general los estudios de Godenoug y Witkin (1978) puntualizaron que las conductas sociales afectan mayoritariamente a los dependientes de campo, haciéndolos más influenciables y en algunos aspectos menos seguros de sí mismos (Karp 1957 y Linton 1952). No obstante estos mismos individuos representan un mejor comportamiento en sus relaciones sociales y pueden verse motivados a elegir campos de estudio en los que puedan acercarse a la gente y proporcionarles ayuda, entre otras cosas porque les interesa el punto de vista y los opiniones de sus prójimos (Witkin y cols, 1971). Otras diferencias encontradas en el desempeño de los IC están marcadas por una mayor habilidad para completar y dar sentido a frases aun si el contenido se encuentra desorganizado (Annis, 1979). En el mismo sentido los estudios de Shapson (1979). concluyeron que al someter a sujetos IC a tareas que requieren la formulación de hipótesis, estos obtienen mejores desempeños comparados con los DC, presumiblemente por la forma característica de estos últimos de procesar la información. En cuanto al género los estudios han demostrado que las mujeres dependen más del campo perceptivo que las rodea (Sandstrom, 1953) y que se les facilita la solución de tareas verbales. Los hombres por su parte suelen tener mejor desempeño en tareas de tipo no verbal (Tyler 1965). No obstante Witkin (1977) afirma que las diferencias entre hombre y mujeres son sutiles y que por el contrario al comparar individuos del mismo sexo si se encuentran amplias diferencias. 1.3 Estabilización del Estilo Existen algunos interrogantes sobre la estabilidad del estilo durante la vida de las personas, se entiende que hay un interés por saber si es consistente o si varía con respecto a la edad, ya que esto definiría una forma distinta de entender algunos comportamientos. En ese sentido se ha logrado establecer que el estilo cognitivo varía en los primeros años de formación estabilizándose alrededor de la adolescencia, en promedio a los 15 años de edad. De ahí en adelante las variaciones son mínimas durante la adultez y nuevamente se aprecia un decrecimiento de la capacidad de reestructuración al llegar a la vejez. (Witkin, 1950; Witkin y Godenoug, 1976; Berry, 1966; Janoda, 1970). 1.3 Instrumentos Para sustentar las afirmaciones que se hacen acerca de la existencia de un estilo cognitivo en la dimensión dependencia e independencia de campo, los investigadores han desarrollado diferentes tipos de instrumentos de medición. En sus inicios Witkin y sus colaboradores diseñaron los test de verticalidad R.F.T. (Room and Frame Test), B.A.T. (Body Adjustment Test) y R.A.T. (Room Adjustment Test). Aquellos ejercicios sometieron al sujeto a situaciones en la que debía orientar un objeto en circunstancias de variación como por ejemplo de la habitación en la que permanece o de la silla en que se posicionan. Todos estos median de forma distinta los desempeños de los individuos ante problemas para ubicar elementos de forma vertical en ambientes que variaba la orientación del contexto de referencia. Estos estudios arrojaron las primeras conclusiones sobre dos categorías de sujetos, unos que eran fuertemente influenciados por marcos de referencia perceptibles visualmente como las paredes de la habitación, y otros que utilizaban referentes corporales internos de tipo vestibular relacionados con la fuerza gravitacional (Hederich, 2004). A los primeros se les llamó Dependientes de Campo y los segundos fueron denominados Independientes de Campo. Sin embargo las dificultades en la logística que dependía para el desarrollo de tales ejercicios y la intención de comparar los resultados obtenidos en otras tareas de similar composición, dieron origen al diseño de otras pruebas portables como el E.F.T. (Embedded Figures Test). La idea principal de la prueba era investigar sobre la capacidad para la identificar figuras en contextos perceptuales complejos. La consistencia en el uso de este instrumento fue sustentada en las altas correlaciones encontradas con los anteriores test (Tyler, 1978). La Utilización del E.F.T. dio origen a otras discusiones sobre la presencia de variables como la inteligencia o la coordinación en la solución de la prueba, amparando algunas críticas que se le hacen a la concepción de la dimensión. 2. VIDEOJUEGOS SERIOS 2.1 La generación de los videojuegos Pocas cosas han cambiado tanto a la humanidad como el surgimiento de la Internet, su influencia ha logrado cambiar paradigmas en distintos campos, especialmente en el de las comunicaciones. Tan trascendente ha sido su presencia que es auspiciador de la Sociedad de la Información, un concepto que ha logrado calar en estos tiempos por la importancia que revierte el conocimiento como fuente de poder o de progreso. Todas la personas que vivimos en esta era reconocemos su importancia en mayor o menor medida, sin embargo las generaciones marcadas por la masificación en el uso de la computadora e internet son más conscientes del papel que juegan éstas en sus vidas, a tal grado que se experimentan dependencias a ellas. De hecho se asume hoy en día una inteligencia colectiva proveniente de las relaciones interpersonales, considerada una habilidad determinante en el presente y el futuro para la solución de problemas (Reynolds, 2007). Prensky (2001) comparte distintos términos que se utilizan para hablar de las nuevas generaciones. G-Gen, para relacionarlas con el uso de videojuegos, N-Gen, (del inglés network) cuando se habla de la presencia de las redes en sus vidas o D-Gen al congregarse bajo el concepto Digital, familiarizado con todos los dispositivos electrónicos que se usan a diario, utilizaremos este último en lo sucesivo del escrito para referirnos a esta generación. Pero sin importar cual término se use para hablar de ellas, es notorio que el común denominador en los conceptos es la tecnología, y desde las interacciones individuotecnología se pueden explicar mejor algunos comportamientos. Como es evidente la D-Gen creció junto al desarrollo de importantes adelantos tecnológicos recientes, generando algún tipo de sinergia entre ellos y estos recursos, haciéndolos totalmente activos y dispuestos a aprender de la experiencia, a diferencia de anteriores generaciones que suelen ser temerosas a interactuar con la tecnología, siendo muy cautelosos al trabajar con un computador. Moore (2004) afirma que las habilidades computacionales surgen en las nuevas generaciones a la par con el desarrollo temprano de su cerebro, podría emerger de una parte del cerebro que los adultos no usan mientras trabajan con el computador. Un modo de comportamiento característico de esta generación y ligado al uso de la tecnología, es el hecho de poder realizar varias tareas simultáneamente, llamado Multitasking. Prensky (2001), ha estudiado el fenómeno. Basado en un estudio en el que se somete a dos grupos de niños a sesiones de TV, unos con elementos distractores como juguetes y otros no, se encuentra que a pesar de verse afectados por estos elementos, los resultados que midieron memoria y comprensión sobre el contenido del programa de TV fueron muy similares en los dos grupos. Se puede decir que poseen una habilidad para realizar varias tareas manteniendo su atención en objetivos clave. Algunos detractores argumentan que la D-Gen funciona bajo lapsos de atención, lo que es controvertido. Según Westhead (2000) citado por Prensky, los lapsos de atención suceden en los tradicionales procedimientos de aprendizaje pero no en la vida cotidiana, para demostrarlo se puede estudiar la atención prolongada que dedican a los videojuegos o a la internet, en sus palabras “si el individuo no presta atención es porque no desea hacerlo, no porque no pueda”. 2.2 Características de la D-Gen Sin importar la generación a la que pertenezcamos todos los individuos somos capaces de tomar decisiones con gran rapidez, sin embargo los altos flujos de información derivados del uso de los medios como la internet, la televisión o los videojuegos han impactado en modos de adaptación más eficiente para la interpretación de la información (Marcano, 2008). La DGen toma y produce información de manera diferente, esto viene típicamente de fuentes distintas y en una secuencia menor, estas estructuras han aumentado la conciencia y las habilidades para hacer conexiones lo que los ha liberado de tener una sola trayectoria de pensamiento (Prensky, 2004). Una característica importante que ha variado el comportamiento de las personas tiene que ver con la forma de presentación de la información. Para las generaciones menos influenciadas por el uso de la computadora y de los medios, los gráficos se utilizaban como elemento aclaratorio que acompaña a los textos, actualmente sucede los contrario, el texto funciona como elemento aclaratorio de las imágenes, siendo estas últimas las que aportan mayor cantidad de información en un mensaje (Prensky, 2004). Esto se encuentra relacionado con esa capacidad de interpretación de información de forma más eficiente, atribuibles a una generación mucho más visual. De igual forma la influencia de los medios en la presentación de la información y en las formas de comunicación, no solo intervienen en alteraciones cognitivas sino de orden social. Es así que la presencialidad ha sido desplazada y la virtualidad ha cobrado un lugar importante, esto es evidente en distintos ámbitos como en el comercio, la salud, nuevas modalidades de educación y formas de empleo, a tal punto que se percibe cierta comodidad en el trabajo con personas que posiblemente nunca se conocerán en la realidad (Prensky, 2004). En ese sentido se explica que para las D-Gen no se conciba un espacio de trabajo sin una computadora conectada a Internet, en parte porque estos elementos además de ser una herramienta de trabajo también les permite alternar con espacios de diversión. Los jóvenes de hoy muestran una actitud irreverente, sarcástica y segura, que suele marcar sus relaciones interpersonales, se sienten más cómodos con tareas activas como el chat, la búsqueda de información en la web, juegos basados en aprendizaje y actividades en las que ellos tengan el control de lo que piensan, esperan un resultado equivalente a su esfuerzo en sus trabajos, son capaces de enfrentarse al mundo y no desean perder el tiempo en la escuela si no perciben que va a obtener algo a cambio (Prensky, 2004). Experiencias como las que permitieron la creación de empresas como Facebook o Napster son asimiladas como un modelo de vida en el que sus actividades cotidianas puedan desencadenar ideas de negocio muy lucrativas que aseguren su estado financiero pero sin dejar de hacer lo que les gusta. Como vemos la diversión es un aspecto fundamental en la vida de estas personas, allí ha tenido aceptación la presencia de los videojuegos también como una estrategia para escapar de la vida real (Prensky, 2004). Esta tecnología recoge varios elementos mencionados anteriormente como el uso de computadoras, virtualidad, redes de comunicación y diversión. Dichos recursos son tan importantes que es una de las industrias más lucrativas de la actualidad, de hecho las universidades ofrecen formación en este campo ya que se percibe un campo de acción muy amplio en este tipo de profesionales. Es evidente que los videojuegos han logrado insertarse en los ambientes laborales, extrayendo elementos lúdicos presentes en sus interfaces que ayudan a alcanzar objetivos, para ser adaptados en el diseño de aplicaciones de oficina (Prensky, 2004). 2.3 Los videojuegos serios Sin lugar a dudas el efecto que tienen los videojuegos en la actualidad es un fenómeno que no escapa a las posibilidades de implementar su diseño y estrategia como parte integral del aprendizaje; dentro de las TIC el ámbito de los videojuegos es posiblemente junto a las redes sociales el que más acapara la atención de los usuarios. La referencia al término de “juegos serios” se le atribuye a Zyda (2005), quien lo define como una prueba mental que se lleva ante una computadora, o plataforma según sea el caso, donde el sujeto debe resolver una serie de reglas específicas y que utilizan el componente lúdico para lograr objetivos en el campo de la educación, sanidad, políticas públicas y comunicación estratégica; de hecho el campo de juegos serios encontró sus primeras aplicaciones en el entrenamiento militar y en la salud. Una fortaleza a favor de los videojuegos ha sido su complementación con internet a través de las opciones multijugador, de juego online y de descarga de nuevos contenidos y juegos completos; de modo que los videojuegos han experimentado un crecimiento a la par que la red de redes, que desde hace ya algunos años ha superado en consumo a los demás medios masivos de comunicación. 2.4 Ventajas de los juegos serios Los juegos serios se han convertido en verdaderos laboratorios virtuales de entrenamiento, las acciones simuladas funcionan muy bien, permiten evidenciar y desarrollar habilidades y destrezas, atraen y llaman la atención consiguiendo un importante índice de motivación, permiten altísimas dosis de interactividad y facilitan elementos tales como coordinación motriz, motivación a la imaginación y pensamiento crítico. Los juegos serios también facilitan la inmersión a la actividad, permite incluso que se cometan errores sin encontrar mayor impedimento a la hora de retomar la actividad, generan identificación entre el usuario y la historia propuesta, se pasa de una pedagogía pasiva a una activa. Dennis Charky (2010) recupera el papel de los videojuegos y fundamenta el aporte que realizan en el campo educativo, señalando como estos pueden tener fuertes competencias en instrucción que si bien se apoyan, no dependen del entretenimiento que los juegos generan. Este investigador fundamenta la enorme posibilidad de generar ambientes de aprendizaje a partir de la implementación de la categoría de juegos serios. 3. METODOLOGÍA Esta investigación se enmarca dentro del diseño de investigación mixto, (Sieber, 1973. Jick, 1979). El cual involucra elementos de la investigación cuantitativa para la recolección e interpretación de los datos, un posterior análisis cualitativo de tales resultados y su relación con los preceptos teóricos los cuales son formulados dentro de la discusión. 4. MUESTRA Para la presente investigación se seleccionó un grupo intencional de 8 personas. El grupo estuvo conformado por estudiantes universitarios de segundo semestre que cursan el pregrado en Licenciatura en Diseño Tecnológico en la Universidad Pedagógica Nacional de Colombia. Una institución estatal de educación superior. El promedio de edades se ubicó en 20 años, con prevalencia en población masculina en relación de 1 mujer por 7 hombres, una situación característica en estos grupos y que se reitera en todos los semestres de formación profesional de esta carrera. 5. INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS La medición se desarrolló en dos aspectos principales, el primero relacionado con el estilo cognitivo DIC utilizó la prueba de figuras enmascaradas EFT, desarrollada por Sawa (1966). Esta prueba mide la capacidad de reestructuración perceptual en la habilidad para identificar una figura simple propuesta dentro de otras figuras complejas. Asigna un puntaje entre 0 y 50 que determina el grado de dependencia o independencia de campo respectivamente. Para contrastar con la habilidad de solucionar problemas se utilizó el videojuego “Sticks”, desarrollado por Eugene Karataev (2005) y su equipo de trabajo. El objetivo central consiste en acumular la mayor cantidad de monedas haciéndolas desplazarse hacia un personaje utilizando diferentes máquinas simples. el usuario se enfrenta a situaciones diversas que aumentan su grado de dificultad progresivamente. El videojuego está inscrito en la categoría de puzzle, tales recursos aparecen como un elemento cuyo nivel de complejidad permite evidenciar y destacar la habilidad implementada en su solución sin que el juego como tal se convierta en el factor preponderante; el juego es un activador de la estrategia y por ende activa habilidades específicas en el usuario, pero estas no depende después de la ocurrencia del juego, sino que permanecerán en el tiempo siendo susceptibles de ser revisadas y ejecutadas posteriormente (Shen, 2006). El indicador de desempeño utilizado fue el puntaje asignado por el mismo juego en términos de eficiencia, relacionando el número de intentos y el tiempo invertido en la solución de cada tablero. 6. RESULTADOS 6.1 Prueba EFT En relación con los resultados obtenidos en la aplicación de la prueba EFT se encontró lo siguiente: La media de la muestra es de 29.6 encontrándose aproximadamente 4 puntos por encima de la mitad de la escala arrojada por la prueba, que es de 0 a 50 puntos. Esto permite determinar que el grupo no tiene una marcada inclinación hacia ninguno de los polos del estilo, mostrando una capacidad adaptativa hacia cualquiera de ellos. Aunque la muestra evidentemente se encontraba conformada por una cantidad mayoritaria de hombres se evidenció que la estudiante obtuvo un puntaje en la prueba EFT por encima del promedio del grupo, también es oportuno decir que dicho puntaje es el segundo más alto de la muestra. Aunque por el reducido número de mujeres que participó de la investigación no se pueda dar lugar a una generalización, si es importante tener en cuenta su desempeño de cara a contrastar con antecedentes de investigaciones. La máxima fue establecida en 38 puntos y la mínima en 21. La desviación estándar es de 6.1 estando dentro de un límite normal, se aprecia que los resultados son confiables en una muestra que se desempeña homogéneamente. 6.2 Videojuego La lectura de los resultados obtenidos en la interacción con el videojuego se interpretan a la luz del concepto de eficiencia arrojado por el mismo ambiente lúdico, este se caracteriza por un puntaje de desempeño en el que se relaciona el uso de recursos, la cantidad de intentos y el tiempo invertido en la solución. Los resultados fueron los siguientes: La media se ubicó en 8087.8 y los valores extremos fueron 3837 y 12720 para la mínima y la máxima respectivamente. Estos valores hacen evidente que se encuentra un grado de dispersión moderadamente alto ya que no supera la media y se confirma a través de los resultados calculados con la desviación estándar de 3189,2. En promedio los participantes desarrollaron 12 tableros, el mayor número de estos fue 20 y el menor 6. El tablero 6 precisamente fue el punto de corte en el que todos resolvieron el problema, allí se hizo un análisis de los puntajes para lo cual se calculó la media del desempeño obtenido al corte, fijada en 665,9. Los resultados determinan que hay un desempeño homogéneo para solucionar los problemas planteados hasta ese instante de la experiencia, contrastado con el valor de desviación estándar que fue de 36,4. 6.3 Edades y contexto La muestra corresponde a una población de jóvenes entre 18 y 26 años de edad con una media de 20,5. Residentes en la ciudad de Bogotá D.C. o en sus alrededores. El estrato social al que pertenecen se encuentra entre 1 y 3, algo característico de la mayoría de esta población universitaria. 7. DISCUSIÓN El análisis global del desempeño de los estudiantes frente a la prueba EFT no permite determinar que existen inclinaciones marcadas hacia ninguno de los polos de la dimensión Dependencia - Independencia de Campo (DIC), por el contrario pueden conservar aspectos comunes a cualquiera de los dos polos que les favorecen adaptarse fácilmente a las circunstancias de problemáticas de distinta índole. No se evidencia un comportamiento de proporcionalidad entre los resultados de los puntajes y el desempeño en el EFT, descartando que exista relación entre las características de los Dependientes o los Independientes de Campo y la forma de solucionar los problemas tipo puzzle que plantea el videojuego. En cuanto a los aspectos de personalidad se reconoce rasgos de introversión en los estudiantes con mayores puntajes en el EFT, mientras que los estudiantes con los puntajes más bajos se desempeñan con mayor naturalidad en sus relaciones con las personas. Esto concuerda con lo planteado por Witkin (1964) y corroborado en sucesivas investigaciones. 8. PROYECCIONES Las consideraciones acerca del rumbo que puede seguir esta investigación giran en torno a la réplica en otras poblaciones que cursan pregrados en otros campos de conocimiento. Posteriormente puede ser de interés contrastar los resultados para revisar variaciones en sus desempeños. Otro aspecto importante que puede ayudar a mejorar el grado de generalización está relacionado con la ampliación de la muestra, incluyendo una distribución que favorezca una mejor relación cuantitativa entre hombres y mujeres. Por último se plantea la posibilidad de utilizar distintos tipos de videojuegos que estén o no, dentro de la categoría de juegos puzzle. La razón fundamental es la presencia de otro tipo de habilidades en la solución de problemas variados. 9 REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS Allinson, C. W., & Hayes, J. (1996). El índice del estilo cognitivo: una medida de intuiciónanálisis para la investigación organizacional. Journal of Management studies,33(1), 119135. Annis, L. F. (1979). Efectos del estilo cognitivo y el aprendizaje. Journal of Educational Psychology, 71(5), 620. Carretero, M., & Palacios, J. (1982). Los estilos cognitivos. Introducción al problema de las diferencias cognitivas individuales. Infancia y aprendizaje, 5(17), 20-28. Goodwin, M. H., & Kyratzis, A. (2007). Niños socializando niños: prácticas de negociación del orden social entre personas. Research on Language and Social Interaction, 40(4), 279289. Hederich Martínez, C., & Estaún i Ferrer, S. (2005). Estilo cognitivo en la dimensión de Independencia-Dependencia de Campo. Universitat Autònoma de Barcelona,. Huteau, M. (1987). Estilo cognitivo y personalidad: la dependencia e independencia de campo. Presses Univ. Septentrion. Jick, T. D. (1979). Mezclando métodos cualitativos y cuantitativos en investigación: Triangulación en acción. Administrative science quarterly, 602-611. Kaslow, N. J., Rehm, L. P., & Siegel, A. W. (1984). cognición social y correlaciones con depresión en niños. Journal of abnormal child psychology, 12(4), 605-620. Kogan, N. (2013). Estilo cognitivo en la infancia y la juventud. Psychology Press. Marcano, B. (2008). Juegos serios y entrenamiento en la sociedad digital. Teoría de la Educación: Educación y Cultura en la Sociedad de la Información, 9(3), 5. Messick, S. (1984). La naturaleza del estilo cognitivo. Educational psychologist, 19(2), 5974. Messick, S. (1989). Estilo cognitivo y personalidad. ETS Research Report Series, 1989(1), i71. Prensky, M. (2003). Digital game-based learning. Computers in Entertainment (CIE), 1(1), 21-21. Ramos, J. M. G. (1989). Los estilos cognitivos y su medida: estudios sobre la dimensión dependencia-independencia de campo (Vol. 31). Ministerio de Educación. Rincón-Camacho, L. J., & Hederich-Martínez, C. (2012). Escritura inicial y estilo cognitivo. Folios, (35), 49–65. Retrieved from http://www.mendeley.com/catalog/escritura-inicial-yestilo-cognitivo/ Sandström, C. I. (1956). Sex differences in tactual-kinaesthetic and visual perception of vertically. Quarterly Journal of Experimental Psychology, 8(1), 1-7. Vargas, O. L., Hederich-Martínez, C., & Uribe, Á. C. (2012). Logro en matemáticas, autorregulación del aprendizaje y estilo cognitivo. Suma Psicologica, 19(2), 39–50. Retrieved from http://www.mendeley.com/research/logro-en-matemáticas-autorregulacióndel-aprendizaje-y-estilo-cognitivo/ Vargas, O. L., Martínez, C. H., & Uribe, Á. C. (2012). Logro de aprendizaje en ambientes hipermediales: Andamiaje autorregulador y estilo cognitivo. Revista Latinoamericana de Psicologia, 44(2), 13–25. Retrieved from http://www.mendeley.com/research/logroaprendizaje-en-ambientes-hipermediales-andamiaje-autorregulador-y-estilo-cognitivo/ Ventura, M., Shute, V., & Kim, Y. J. (2012). Video gameplay, personality and academic performance. Computers and Education, 58(4), 1260–1266. doi:10.1016/j.compedu.2011.11.022 Witkin, H. A., Dyk, R. B., Fattuson, H. F., Goodenough, D. R., & Karp, S. A. (1962). diferenciación psicológica Witkin, H. A., Goodenough, D. R., & Oltman, P. K. (1979). Psychological differentiation: Current status. Journal of personality and social psychology, 37(7), 1127. Witkin, H. A., Moore, C. A., Goodenough, D. R., & Cox, P. W. (1975). Field dependent and field independent cognitive styles and their educational implications. ETS Research Bulletin Series, 1975(2), 1-64. Zyda, M. (2005). De la simulación visual a la realidad virtual en los juegos. Computer, 38(9), 25-32.