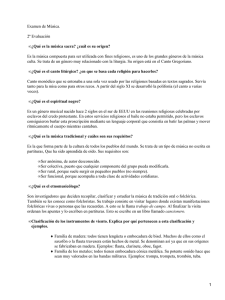Luciano Álex Covarrubias Valdenebro*
Anuncio

Luciano Álex Covarrubias Valdenebro* En el siglo XVIII una voz rodaba entre los suelos lacustres y las herencias góticas de Europa. Era una voz de una brillantez y una claridad sin límites. Tanta que ahí donde llegaba nadie permanecía lo que era. Las mujeres se sofocaban en arrebatos nerviosos movidas por las necesidades más imperiosas del enamoramiento y los hombres no podían impedir que las lágrimas se les escurrieran por entre las prendas más intimas -como sólo a las mujeres les está permitido–. Era la voz de Il Castrato maravilloso; la voz de Farinelli. El muchacho que de pequeño fue mutilado para preservar su voz y elevarla a las cumbres excelsas de los gorriones. El que sabía prescindir de la respiración para lograr las interpretaciones más puras. El único que fue capaz de curar al rey Felipe V de su locura melancólica, mostrando que por el canto los hombres pueden perder las partes más ostensibles de su ser corporal. Pero, a la vez, el Soprano de Farinelli mostró que las notas de la excelencia no tienen sexo y que con el canto y sólo a través del canto es posible reparar -conquistando- los lugares más inaccesibles de la putrefacción del alma humana. En las primeras décadas del siglo previo Enrico Caruso con su timbre de las “3 I” (inmaculado, impecable e inalcanzable) se convirtió en la voz más bella de la época. Gracias a él, la industria fonográfica mostró sus potencialidades de atravesar todas las fronteras nacionales y Enrico hizo saber que las coplas del alma, enmarcadas por las estéticas del arte puro, no tienen por qué ser un asunto tan sólo de los iniciados. En medio de las ruinas de la posguerra mundial dos, la tragedia griega de una voz hecha mujer como el granito de la Acrópolis de Atenas (esto es, para durar toda la vida), hizo recordar al mundo la deuda permanente que tenemos con la otra mitad del mismo mundo. Esto es con las mujeres. Porque María Callas vivió y murió para eso. Para exhibir que el arte del bel canto, como el amor, tiene el rostro perfecto de una mujer imperfecta. Pero que también el arte, como el amor sin el que no se entiende, adquiere el rostro de la desventura humana ahí donde los hombres lo pervierten con sus dineros y sus poderes mal habidos. Entre y de estas y muchas más herencias sobresalió el trabajo hecho sinfonía de esa masa abundante de kilos y kilos de ternura y de toneladas tras toneladas de voz que fue nuestro Luciano Pavarotti. Nuestro porque la lucha principal de su vida se dirigía a exhibir que, en principio, el chiste de esta vida está en entender que todos tenemos los mismos derechos (o debiéramos de), y que aquellos que viven para nutrir la pretensión de estar encima de los demás tienen un problema glandular y de posición -de partida, por partida y por arrogantemente partidos. Nuestro porque la lucha principal de su vida se dirigía a exhibir que, en principio, el chiste de esta vida está en entender que todos tenemos los mismos derechos (o debiéramos de), y que aquellos que viven para nutrir la pretensión de estar encima de los demás tienen un problema glandular y de posición -de partida, por partida y por arrogantemente partidos. Él se hacía recordar cada vez de esa su igualdad primitiva con un clavo torcido que mandaba poner antes de cada presentación entre el camerino y el escenario. Pues sabía que en el acto simple de hallar o perder el bendito clavo estaba toda la posibilidad de que a él -como a cualquiera- le llegarán la fortuna, el éxito, las buenas vibras y los dioses. O que -como cualquiera- las perdiera para siempre. Por ésas y muchas más razones Luciano fue grande entre los grandes y los que nos dolimos por su partida bien sabemos lo que hemos perdido. Yo con estas líneas quiero despedirlo. Decirle que siempre lo recordaré con su voz de tenor pectoral presto a derribar los oídos más castos y su cara de niño travieso que no gusta lavarse la cara. Decirte junto con el Bono que no eras más que un volcán incontenible donde el fuego musical difícilmente cabía. Darte las gracias, como otros lo han hecho, por todo lo que nos dejaste. Pero decirte que tu última lección de vida me hizo inmensamente feliz. Verte reñir y sonreír en tu lecho de muerte porque ya está bueno de tanta “güev...” cuando hay tantas cosas por hacer.