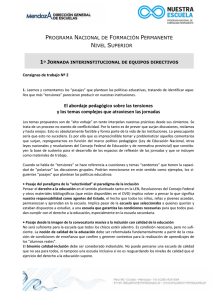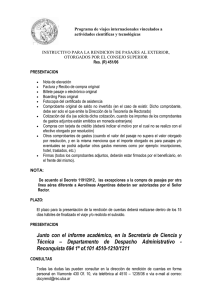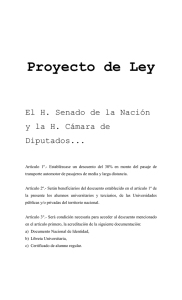LARS 2.4.indd - Lars, cultura y ciudad
Anuncio

Los pasajes Comercio, paseo y seducción Francesc Pérez i Moragón Nacidos en París a finales del siglo XVIII, los pasajes comerciales fueron considerados por Benjamin la arquitectura más importante del XIX. Son espacios que emanan cierto aire misterioso e incitante, un ambiente que inspiró a autores como Louis Aragon y Julio Cortázar. Los pasajes y las galerías han sido mi patria secreta desde siempre. Julio Cortázar, ‘El otro cielo’ La arquitectura más importante del siglo XIX es el pasaje. Walter Benjamin, ‘Libro de los pasajes’ Existen aún, sobreviven aún muchos antiguos pasajes comerciales, en poblaciones grandes o pequeñas –en las que aparecieron durante los siglos XIX y XX, por imitación de las capitales–, dispersas por todo el mundo.* En algunas han vuelto a tener vida, al impulso de una moda de recuperación inducida por los mismos mecanismos mercantiles que los crearon, aunque los pasajes ahora son más tranquilos, especializados en pequeños comercios que se identifican por alguna cualidad que los separa de los grandes centros comerciales, masificados, ruidosos y agobiantes, buenos todos para una clientela ansiosa de aturdirse y, si acaso, comprar algo. Incluso ahora la fórmula se reproduce y se construyen otros pasajes asociados a un entorno arquitectónico no muy distinto del que acogió a los primeros, pero no tan solemne. La línea genealógica parece clara: los pasajes son una adaptación de los mercados callejeros y sobre todo de los bazares orientales, y han derivado en espacios que los superan en dimensiones, ofertas y clientes. Walter Benjamin murió demasiado pronto para poder ver que la arquitectura más importante del siglo XX no serían los pasajes, sino su magnificación. Hay muchas palabras, incluso en una sola lengua, para designar aquella riqueza constructiva que se expandió hacia todo el mundo: arcade, bazar, boulevard, cité, colonnade, corridor, Durchgang, Galerie, galleria, Halle, passage, pasaz, passatge, pasaje, pasaji, stoa, walk... Y hay –o hubo– muchos pasajes. En su minuciosos recorrido, Johann Friederich Geist catalogó unos trescientos, localizados en las ciudades más diversas y construidos entre los últimos años del XIX y los principios del XX: de Berlín, Helsinki o Moscú a Melbourne, de Cleveland a Atenas, de Hamburgo a Milán o Nápoles, de Birmingham a Budapest. Y en muchos más lugares: Londres, Sydney, Río de Janeiro, Praga, Toronto, Trieste, Zagreb, Filadelfia, Amsterdam, Marsella, Dresde o Atlanta. Pero esa diversidad onomástica y geográfica no modifica elementos formales comunes. Entre ellos, que los pasajes cubiertos son inseparables de un conjunto de edificaciones que los contienen. Sin ellas, serían imposibles. Un pasaje –en principio pensado como travesía o atajo– está definido por sus límites: su entrada y su salida –cuando no es el mismo vano el que facilita el acceso y el abandono del lugar: hay el pasaje comercial trazado en cul de sac, que obliga a la visita de ida y vuelta, casi circular– y el hecho de estar inscrito, protegido y un poco oculto, en un espacio construido que lo envuelve y le da un cierto aire misterioso, incitante, que el pasaje no podrá evitar nunca y que probablemente es su mejor atractivo. Convenientemente, muchos pasajes tienen en las vías ur- *Este artículo lo debe todo a la lectura del Libro de los pasajes, de Walter Benjamin, primero fragmentaria y ahora ya completa, en la edición de Rolf Tiedemann, vertida al español por Luis Fernández Castañeda, Isidro Herrera y Fernando Guerrero, y editada por Akal (Madrid, en 2004) y a la monografía de Johann Friederich Geist Pasagen. Ein Bautyp des 19. Jahrhunderst –München 1979, Prestel-Verlag– en un ejemplar que agradezco a Heike van Lawick. Como la oportunidad de utilizar dos textos que cito: la narración de Julio Cortázar “El otro cielo”, incluida en el libro Todos los fuegos el fuego y después en la colección de Cuentos completos de este autor, dos volúmenes, Alfaguara (quinta ed., Madrid 1995) y El campesino de París, de Louis Aragon (Barcelona 1979, Bruguera, trad. de Noëlle Boer y María Victoria Cirlot). Página anterior: La Queen’s Arcade (1889), de Leeds, en Escocia, a mediados del siglo pasado. Arriba: La Kaisergalerie berlinesa, construida entre 1871 y 1873 y destruida en 1944, durante los bombardeos de la Segunda Guerra Mundial. 31 Nº 2 / 2005. LARS Pasajes comerciales Izquierda: La Arcade, de Cleveland (1888-1890), un suntuoso pasaje de cinco plantas de una ciudad en plena expansión. Derecha: Este pasaje de Burdeos es prototipo de las reducciones del modelo constructivo de los pasajes en capitales pequeñas. banas por los que se accede a ellos, rótulos que los identifican. Un pasaje no es un ámbito privado o secreto, sino distinto. Y lo anuncia. Este invento arquitectónico nació en París a finales del XVIII, pero sobre todo se desplegó en aquella ciudad, capital del siglo XIX, según Benjamin, a partir de 1800. “Todo lo que está en otra parte está en París”, escribía Victor Hugo, con un patriotismo exagerado. No sólo allí: también en el Londres de su tiempo. Las capitales imperiales solían importar algunos modos y modas de sus colonias. En cualquier caso, el pasaje nació en París y de allí pasó a Gran Bretaña y a Norteamérica, para extenderse enseguida por todos lados. La primera condición para su desarrollo en París, afirmaba Benjamin, fue “el apogeo del comercio textil. Hacen su aparición los almacenes de novedades (...) Son los precursores de los grandes almacenes”. La segunda condición fue la aparición de la construcción con estructuras metálicas. Una Guide illustré de Paris, citada por Benjamin, describía con entusiasmo a los pasajes: “reciente invención del lujo industrial, son corredores cubiertos de cristal, con los entablamentos de mármol, que atraviesan bloques enteros de edificios, cuyos propietarios se han unido para esta clase de especulación. A ambos 32 Nº 2 / 2005. LARS lados del pasaje, que recibe la luz desde arriba, se alinean las tiendas más elegantes, de manera que semejante pasaje es una ciudad, e incluso un mundo en miniatura”. Hasta que se instauró este modelo constructivo, el pasaje abierto era común en todas partes; ni calle de que los pasajes ofrecían un ambiente más cerrado, hasta el punto de tener un techo, que favorecía una distancia más próxima. Casi íntima. Sitios, pues, mejor diseñados para el ojeo erótico o para la simple indagación visual, a corta distancia. Porque allí iba la gente con finalidades dis- A partir de los pasajes, y hasta hoy, cada comercio se convierte en un decorado, y una sucesión de ellos en un largo escenario ni plaza: lugar para andar de paso y ganar tiempo, sin detenerse. Por el contrario, el pasaje comercial, techado, fue un lugar diseñado con el propósito de que el viandante se demorase, porque allí podía encontrar motivos para dejar pasar el tiempo. Como ahora mismo lo consiguen sus tan eficaces y tremendistas sucesores de grandes dimensiones. Los pasajes eran espacios donde hacer proliferar estímulos para la curiosidad. Facilitaban un genero de relación entre los que los recorrían, parecido al que podían producir lugares de paseo en calles abiertas o en jardines previsoramente adecuados con rutas paralelas destinadas a caminantes o –con dos sentidos inversos de circulación– para vehículos de marcha lenta. Con la particularidad tintas, pero muy frecuentemente con dos casi exclusivas: a mirar o a dejarse mirar. Era lo que Baudelaire –un solitario prodigioso– llamaba un baño de multitud, experiencia que no estaba al alcance de cualquiera. “Gozar de la masa de gente –decía en Le spleen de Paris– es un arte”.1 Su perspectiva era la de un flâneur sin compañía, que podía sacar una “singular borrachera” de aquella “comunión universal”. Sólo el egoísta –“cerrado como un baúl”–, o el perezoso –“clausurado como un molusco”– se verían privados de esos goces febriles. Porque el flâneur, según Benjamin (57), “busca un refugio en la multitud. La multitud es el velo a través del cual la ciudad familiar para el flâneur se convierte en fantasmagoría. Esta fantasmagoría, donde ella aparece a veces como un paisaje, a veces como una habitación, parece haber inspirado más tarde el decorado de los grandes almacenes, que ponen de ese modo la misma flânerie al servicio de su volumen de negocios. Sea como fuere, los grandes almacenes son el último territorio de la flânerie”. Y esa afirmación, que prolonga su vigencia hasta ahora mismo, se justifica bien porque, “el flâneur adopta la forma de explorador de mercado. En calidad de tal es al mismo tiempo el explorador de la multitud”. Había aparecido por tanto una rentable combinación entre el paseo y las seducciones de la escenografía y el comercio. Cierto que siempre la escenografía, con todos sus atractivos, había estado presente en las poblaciones, pero sólo se acostumbraba a sacarla de los espacios cerrados donde residía la autoridad –templos, palacios, castillos– para adornar los abiertos en situaciones excepcionales, aunque en general previstas en el calendario, con ocasión de festejos religiosos o políticos. A partir de los pasajes, y hasta hoy, cada comercio se convierte en un decorado, y una sucesión de ellos en un largo escenario ante el cual desfila el espectador, integrado en multitudes compactas y chillonas, como si estuviese ante un regalo visual preparado exclusivamente para su satisfacción. La mul- Pasajes comerciales Izquierda: El Passage Lemonier (1837-1839), de Lieja, a mediados del XX, con una sucesión de establecimientos: sombrererías, artículos de deporte, filatelia, bisutería, cambio de moneda, una peluquería... Derecha: La New Exchange, de Londres, en un grabado de Gravelot. titud forma parte del regalo. Y más, con buena iluminación. Ver y hacerse ver la exigen. Y mostrar de manera atractiva la oferta de cada comercio, en un pasaje, también. Para el mercado que se beneficia de la claridad del día es innecesaria, pero cuando queda encapsulado, hay que animarlo con una iluminación adecuada y sugestiva. Cuanta más, mejor. Por eso la luz cenital de los pasajes. Por eso, igualmente, en ellos tuvieron lugar en París los primeros ensayos de las lámparas de gas. Mientras ardieron en ellos “las lámparas de gas, e incluso las de aceite, fueron palacios de hadas”, decía Benjamin, quien pensaba que su substitución por la luz eléctrica los arruinó. Aunque la construcción de un pasaje no tenía por objetivo estimular la cominería ni la sexualidad, el comercio sabía aprovechar estos dos impulsos humanos, tan fáciles de explotar. El pasaje, para Benjamin, “es sólo lasciva calle del comercio, hecha solamente para despertar los instintos. No es por tanto en absoluto enigmático que las prostitutas, movidas siempre por sí mismas, se sientan atraídas a entrar en ellos”. Entre la copiosa bibliografía a que Benjamin recurrió en las notas para su vasto proyecto inacabado, no he sabido encontrar una obra que contiene observaciones de gran expresividad: Les plaisirs de Paris: guide pratique et illustré (1867), de Alfred Delvau.2 Muy atinadamente, este autor trataba de los pasajes de la ciudad en un capítulo que enlazaba directamente con las páginas dedicadas a Promenades. Esa continuidad tenía sentido, porque los pasajes, “son también paseos le hundan las costillas”. Y peor aún en días lluviosos, porque entonces el pasaje se hacía del todo impracticable, “cuando uno piensa que avanza, retrocede” y tras media hora de lucha podía verse devuelto al lugar por donde había entrado. ¿Por qué motivo se exponía la El pasaje, para Benjamin, “es sólo lasciva calle del comercio, hecha solamente para despertar los instintos” –paseos cubiertos. Hay tantos como bulevares: cada uno tiene su público y su fisonomía, que no son la fisonomía ni el público de otro pasaje vecino”. No siempre eran apacibles. Hablando del Passage Jouffroy, cuyas salidas estaban en el Boulevard Montmartre y la Rue de la GrangeBatelière, decía Delvau que lo recorría tal cantidad de paseantes “que cada día, desde las cuatro de la tarde, hay que dar codazos seria y resueltamente para abrirse paso entre los que van y vienen”, gente que “forma bancos espesos como los arenques en el estrecho de la Manga”. Quienes tenían prisa buscaban otro camino, antes de aventurarse bajo “aquel túnel de vidrio, en que uno corre el peligro a cada momento de aplastar los pies de sus vecinos o de que ellos gente a tantas incomodidades? Delvau confesaba no saberlo, pero podía observar que los que las padecían lo ignoraban igualmente. Era un lugar, en fin, de encuentro y de paseo: especialmente para las buscadoras de desconocidos. Y además, para los placeres gastronómicos; el pasaje Jouffroy ofrecía tres restaurantes atractivos. El trabajoso paseo abría el apetito y las pizarras llenas de menús atrayentes hacían el resto. El pasaje Verdeau, contiguo, era mucho más tranquilo, mientras que el de los Panoramas, enfrente del Jouffroy, estaba como éste repleto a algunas horas de un público que no tenía las mismas características, aunque no fuese muy diferente. Delvau sabía bien de qué hablaba, cuando describía aquel ambien- te. Murió a los cuarenta y dos años, pero tuvo tiempo de escribir algunas relaciones especiosas sobre su ciudad, que Walter Benjamin leyó en profundidad: Les dessous de Paris (1860), Dictionaire de la langue verte. Argots parisiens comparés (1866), Les heures parisiennes (1860) y Les lions du jour. Physionomies parisiennes (1867). Pues bien, Delvau (1825-1867) era un estricto contemporáneo de Charles Baudelaire (1821-1867) y tal vez sus miradas sobre París se entrecruzan. El primero registraba los cambios de su ciudad con una óptica panorámica, mientras que el segundo los experimentaba. Un ensayista posterior, Albert Thibaudet, podía advertir así –y Benjamin lo anotó– que el soneto A una transeúnte, de Baudelaire, únicamente podía surgir “en medio de una gran capital, en donde los hombres viven juntos, extraños unos para otros pero compañeros del mismo viaje. Y de entre todas las capitales, sólo París los produce como su fruto natural”. Tal vez porque Delvau conocía bien su oficio se guardaba en salud. No se atrevía a decir, en su guía, que los que iban al Passage des Panoramas fuesen más honestos que quienes preferían del Jouffroy, aunque señalaba que en el segundo había más hombres –“cosa que resulta algo indicativa”. (continúa) 33 Nº 2 / 2005. LARS