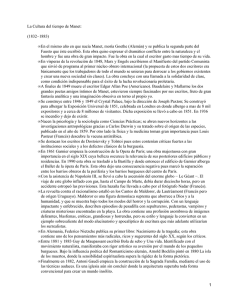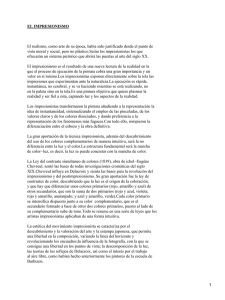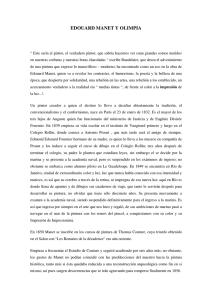el café portugués , el pífano y manet halló en el prado la modernidad
Anuncio

SEMANARIO VEGAS ALTAS Y LA SERENA - Periódico de Información Comarcal EL CAFÉ PORTUGUÉS , EL PÍFANO Y MANET HALLÓ EN EL PRADO LA MODERNIDAD Antonio Reseco González Enviado por : Publicado el : 9/8/2011 11:15:15 En negritas, encabezando el artículo, la página 51 del diario ABC de 11 de octubre de 2003 anuncia uno de los acontecimientos culturales más importantes del otoño. Apenas media página que nos remite a la crítica más amplia del suplemento cultural. En la fotografía, una chica rubia, con pantalones y cazadora vaquera, y blusa clara, sostiene en su mano izquierda una mochila. Mientras, observa un cuadro de Manet Sólo ella puede precisar su impresión, el enunciado de conclusiones que recorre su cabeza durante el segundo en que la instantánea la convierte en archivo numerado y, aun más, en objeto de publicación. Imposible descifrar la crítica, si existe; tampoco la emoción de saberse ante esta pintura. Pero sigue ahí, observando el cuadro, vigilando al Pífano. El Museo del Prado inaugura una exposición donde convivirán las obras del parisino con las de sus maestros, Velázquez y Goya, cuyos lienzos tanto le influyeron y que habitan permanentemente en este espacio casi sagrado. Ciento treinta y siete años atrás, el comandante Lejosne envió al pintor un enfant de troupe de la Guardia Imperial para su retrato. Por entonces, Napoleón III, que planeaba con autoritarismo los designios de Francia, desconocía que sólo le restaban tres primaveras a ese imperio del que se autoproclamó emperador, y que la III República esperaba una excusa para cambiar el rumbo de los tiempos. Probablemente Lejosne era amigo personal de Manet. Probablemente, no. Pero, a pesar de la espartana educación de Lejosne y sus cortas miras de militar decimonónico, era capaz de ver más allá que la mayoría de sus compatriotas franceses, críticos de arte. Era capaz de columbrar que Manet, al igual que esa recua de pintores incendiarios entre los que también se encontraban Monet y Renoir, y que habían hecho del Café de Guerbois de París su cuartel general, llegaría a convertirse en una de las grandes figuras del impresionismo. En fin, puede incluso que augurase el éxito de Manet quien, más de un siglo después, rondaría henchido de gloria por las grandes pinacotecas del mundo. Y ya nadie se acordaría que fue él, el comandante Lejosne, el que aquel día cualquiera de 1866 envió al pequeño pífano de la banda de la Guardia Imperial para que el autor afianzara, a fuerza de gruesas pinceladas, una corriente artística que supuso un impulso para la pintura de la época. También probablemente, aquel muchacho, con el sentido del deber que imprime la vida castrense, acudió al estudio de Manet cumpliendo una orden, como tantas otras, sin intuir siquiera que ese día quedaría inmortalizado para siempre, y miles, millones de ojos, se posarían en sus ojos grandes e inocentes. Su mirada parece desvalida, sorprendida quizá por el desorden del taller de aquel pintor, por otra parte, tan poco aficionado a los interiores y que consideraba acceder a su estudio como "entrar en una tumba". Pinceles untados con óleos, bocetos dispersos por la estancia, botes de acrílicos sobre una mesa rectangular, la luz, tan anhelada, y apenas cedida por los cielos parisinos, siempre encapotados. La mecedora empolvada, usada sólo durante los cortos descansos del artista, apoyo ahora de varios lienzos aún frescos. Y el olor, ese fuerte olor a aceite de linaza y a esencia de trementina que impregna las paredes y los objetos. El muchacho sostiene un flautín que simula tocar. Su figura es firme, con el pie izquierdo http://www.semanariovegasaltas.es 18/11/2016 7:28:42 - 1 ligeramente adelantado. Viste guerrera oscura de botonadura dorada, bandolera blanca caída bajo la cintura, pantalones rojos y amplios -como si fueran de alguien mayor-, adornados con una banda negra lateral que recorre las perneras; en el gorro, negro y rojo, se distinguen los áureos galones. Calza zapatos, también negros, de reglamento. Colgada de su hombro derecho, y cayéndole sobre el pecho, la vaina del flautín. Y es fácil imaginar que de aquel pequeño instrumento sale una melodía dulce, melancólica, una melodía que marida sus notas con los ojos cansados del pífano que, sin embargo, afrontan el mundo con avidez y benevolencia. Es el tiempo de la industria y el comercio, el del futuro vacilante de Alsacia y Lorena, a punto ya de ser perdidas. Una melodía que nada tiene que ver con las canciones guerreras que elevan el espíritu de la tropa y que la conducen en rectas paradas militares o que la guían entre la lóbrega visión del campo de batalla. Y es en ese momento cuando admitimos que el fondo monocromo del cuadro de Manet resulta artificial, que la música se filtra -no por los tonos ocres del mismo-, sino entre los árboles de un bosque de hayas y robles, un bosque antiguo y mágico, alfombrado por las hojas caídas a comienzos del otoño, y por donde la compañía del pequeño pífano corre en el ataque al son de la marcha viva que impulsa a los hombres hacia esa boca desconocida e incierta con la que engulle la guerra, y que se va cobrando honor y almas como una misma cosa. Lo hemos visto en muchas películas de Hollywood, en muchas de ésas que nos relatan las batallas de la Guerra de la Independencia americana o, incluso más tarde, las renombradas batallas de la Guerra de Secesión como Chattanooga, Fort Pillow o Gettysburg, a miles de kilómetros de la ciudad de Manet, a miles de kilómetros del barracón de música donde el pífano ensaya canciones de despedida. La bala, aún caliente, desviada entre el humo de la pólvora quemada y el gentío de la huida, atravesando imprecisa el sonido de los cañones, la bala salida del rifle amigo o de la puntería adiestrada de las huestes de su majestad; la bala injusta que termina por alojarse en el cuerpo nuevo del muchacho. Y cae sin demoras, sobre la tierra húmeda y anónima, mientras sus compañeros creen seguir escuchando las notas del flautín que no son ya sino memoria, el silbido lejano que se difumina entre el desorden. El golpe seco del proyectil inicia la milésima de segundo en que irrumpe la percepción de otra vida. La visión se emborrona y, quién sabe, el túnel luminoso que se presupone la puerta de la muerte, se transforma en un silencio de color, un ocre macizo, el fondo monocromo del cuadro. Debajo de la fotografía del artículo de ABC, se puede leer: "El pífano", una de las grandes obras maestras de Manet en el Prado La muchacha -tal vez extranjera- que contempla el óleo, parece desvanecerse lentamente en la fotografía, marcharse hacia otra sala de la pinacoteca. Otra chica, otro chico, la sustituye y atrapa los ojos redondos del pífano. Quién sabe, quizá las chapetas rosadas de sus mejillas le salieron de tanto olor a aguarrás, o del frío de aquella nave de cuartel donde practicaba escalas valientes junto al resto de componentes de la banda de música. El turista, el hombre o la mujer, mantienen la mirada sin saber que el pequeño flautista no llegó a crecer, que murió en algún campo de batalla, o en una calle mojada de París, desconocido de todos, o en su casa, tras una larga vida y sin que nada de lo relatado pasara o ni siquiera pudiera imaginar aquel día de 1866 cuando el comandante Lejosne, sin darle explicaciones, le envió al estudio del pintor impresionista. Del libro de relatos, "El café portugués". ([email protected]) http://www.semanariovegasaltas.es 18/11/2016 7:28:42 - 2