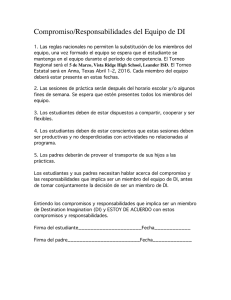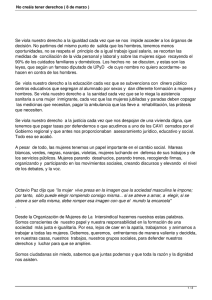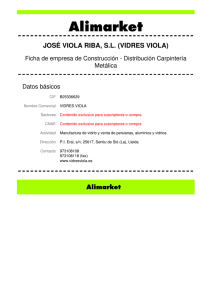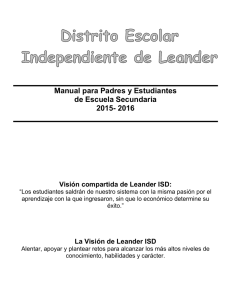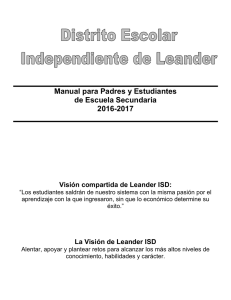Oscuridad total - Editorial Sexto Piso
Anuncio

Oscuridad total Oscuridad total Renata Adler Posfacio de Muriel Spark Traducción de Javier Guerrero Todos los derechos reservados. Ninguna parte de esta publicación puede ser reproducida, transmitida o almacenada de manera alguna sin el permiso previo del editor. Título original Pitch Dark Copyright: © 1983, by Renata Adler All rights reserved including the rights of reproduction in whole or in part in any form Primera edición: 2016 Traducción © Javier Guerrero Posfacio © 1983, by Muriel Spark All rights reserved Imagen de portada Giacomo Balla , Compenetrazione iridescente n. 3, 1912, Olio su carta applicata su tela, 66,9 x 47,7 cm La editorial ha tratado, sin éxito, de obtener una respuesta por parte de los titulares de los derechos de autor. Photo © Courtesy Farsettiarte, Prato Copyright © Editorial Sexto Piso, S. A . de C. V., 2016 París 35–A Colonia del Carmen, Coyoacán 04100, México D. F., México Sexto Piso España, S. L. C/ Los Madrazo, 24, semisótano izquierda 28014, Madrid, España. www.sextopiso.com Diseño Estudio Joaquín Gallego Impresión Kadmos ISBN: 978–84–16358–95–3 Depósito legal: M-3576-2016 Impreso en España Para B. ÍNDICE Isla Orcas 11 Oscuridad total 55 Hogar 115 POSFACIO Por Muriel Spark 177 ISLA ORCAS Estábamos corriendo a tope. La salida fue sensacional. La parte central fue sensacional. El final fue sensacional. Fue como una carrera de obstáculos compuesta únicamente de vallas. Claro que eso no sería una carrera de obstáculos, para nada. Sería más bien como subir una pendiente muy, muy empinada. Estaban gritando. Cuéntalo, abuela, cuéntalo. Venga, que el niño sólo tiene seis años. ¿Tengo que darle un estilo, pues, o puedo contarlo como fue? Él supo que lo había dejado cuando vio que empezaba a fumar otra vez. Mira, sí, te amaba. No sé si alguna vez él se lo plantearía, si se diría a sí mismo: Bueno, ella no pedía la luna, ¿por qué la dejé marchar? Se me ha arqueado la espalda, decía Viola Teagarden con cierta mezcla de engreimiento, orgullo y placer, con la cabeza levantada, las fosas nasales bien abiertas, enderezando un poco la espalda, como si hubiera recibido una pequeña descarga eléctrica a través de la silla. Se me ha arqueado la espalda. También hablaba con cierta reverencia de lo que ella llamaba «mi rabia», como si se tratara de una posesión viva y preciada, un toro de pura raza, por ejemplo, de los que se usan como sementales, o como podría decir «mi esposa» un hombre que se ha casado con una mujer preciosa, mucho más rica y más joven que él, que se pone antipática cuando menos te lo esperas. También Leander Dworkin, aunque apenas conocía a Viola y de hecho la despreciaba, tenía lo que llamaba «mi furia». Esa furia parecía en ocasiones un invernadero con un cultivo abundante de agravios imaginarios; en otras ocasiones, el pulso que él se tomaba constantemente para ver si debía enfadarse, y con quién y hasta qué punto; a veces era una fuente de estupefacción y placer; otras veces, sólo un caballo al que llevar al trote o al galope en los páramos. En momentos de furia, no quería que nada lo distrajera ni lo aplacara. Hasta la adulación —de la cual, por lo demás, tenía un apetito enorme y acrítico— lo exasperaba en su marcha hacia una apoteosis. Alguna gente se lo consentía. Eran sus amigos. De manera inevitable, era con uno o más de estos pocos amigos con quienes se enfadaba; un enfado que, al principio, siempre era fuente de angustia, porque Leander soltaba palabras tan duras como caprichosas, y después, durante el largo intervalo de calma que seguía, de alivio. Para empezar, estuve a punto de ir, sola, a la isla Graham. Él se consideraba extraordinariamente atractivo, incluso llegaba a referirse a sí mismo en esos términos. Tenía el pelo castaño rojizo, largo hasta los hombros, aunque con entradas; los ojos, que parpadeaban sin cesar por sus lentes de contacto, eran del azul más pálido. Aunque no era de ninguna manera un hombre sorprendentemente feo, la fuente de esa fe en su belleza física parecía radicar en esto: era alto. Leander Dworkin era el poeta amplificador. Willie Stokes era el poeta de la compresión. Los dos daban clases de poesía, y escribían novelas, cuando estábamos en el curso de posgrado. Nos conocimos en dos seminarios inverosímiles, impartidos por grandes hombres. Nociones del Paraíso y Sonido en Literatura. El primero trataba básicamente de utopías literarias; el segundo, de la onomatopeya. Los dos estaban tan concurridos al inicio que hubo que seleccionar a los estudiantes sobre la base de algún conocimiento especial declarado. En Paraíso, ese año, tuvimos al nieto de un oneida, a una monja, a un partidario de la caja de Skinner, a algunos 12 estudiantes de Rousseau, de la Constitución, de Fausto y Platón, y a un participante en experimentos con una nueva droga, la psilocibina, que dirigían Leary y Alpert, dos jóvenes profesores de psicología. En Sonido, recuerdo sólo a un especialista, un experto en latín, pálido y de cabello oscuro, que se acunaba continuamente en la silla al leernos frases onomatopéyicas que había encontrado en los clásicos. The murmuring of innumerable bees in immemorial elms; l’insecte nette gratte la secheresse. Casi a finales del semestre, cuando nos preguntaron sobre qué iban a versar nuestros trabajos, ese joven dijo que quería escribir sobre el sonido de cadáveres que flotan en la literatura. Oh, dijo el profesor con cierto entusiasmo, después de sólo un instante de vacilación, te refieres a Ofelia. No, repuso el joven, me refiero al sonido del mar. Para empezar, estuve a punto de ir a la isla Graham. Para una mujer, ¿te das cuenta?, siempre es Scheherezade. En 1964, la decana anunció al consejo de administración que, a efectos prácticos –reuniones, dormir, comidas, electricidad, exigencias sobre el tiempo de ella y el de cada uno–, los estudiantes habían abolido la noche. –Brahms –dijo, al explicar a un colega por qué no asistía a la serie de conciertos del campus de otoño–. Todo era de Brahms. Todo, todo. Ocho piezas de Brahms. Aunque era amigo mío, no veía mucho a Leander Dworkin. Descubrimos que nuestra amistad se mantenía más a resguardo por teléfono. En algunas épocas, hablábamos a diario; en otras, no hablábamos durante un año o más. Pero diría que el vínculo entre nosotros era menos tormentoso, y en cierto modo más intenso, que el de las relaciones de Leander con gente que veía en persona. Una vez cada varios años, cenábamos juntos, o tomábamos una copa o nos hacíamos una visita. Él venía solo o, más rara vez, con alguien con quien estaba viviendo y al que quería 13 presentarme. Una noche que habíamos salido del campus, a por hamburguesas, creo, vi en la muñeca de Leander varias hebras finas, marrones y raídas que se separaban, como un puño de camisa hecho de cuerda deshilachada. Leander explicó que era un brazalete de pelo de elefante, y que se lo había regalado Simon, su amante. Estaba deshilachado, porque siempre se olvidaba de quitárselo antes de ducharse. Al parecer, el pelo de elefante es un talismán. Iba a traerle suerte. Los brazaletes de pelo de elefante son caros; se pagan por hebra. Al año siguiente, Leander escribió muchos poemas y por fin recibió la titularidad. Cuando nos vimos otra vez, meses después, las hebras deshilachadas habían desaparecido. En su lugar llevaba una pulsera de oro, fina pero maciza, que recubría, me contó, un solo pelo de elefante. Cuando le pregunté qué le había pasado al viejo brazalete, dijo: –Lo perdí, creo. O lo tiré. Durante cierto tiempo, Leander me había hablado, por teléfono, de una mujer, una pintora a la que había conocido una tarde, fuera del gimnasio, y a la que estaba tratando de meter, junto con Simon, en su vida y en su apartamento. Leander decía que la mujer, casada con un magnate inmobiliario, estaba enamorada de él. Se llamaba Leonore. Estaba deseando que yo la conociera. Yo sabía que, además de su afición por las disputas, a Leander le gustan los tríos, las complicaciones, cualquier variante que combine sexo y dinero. Pero miré el brazalete y pensé en Simon, y me dije: Leonore no se anda con chiquitas. Era tan aburrido como, bueno, como un sonsonete, y tan repetitivo como un vals, como un lamento country en tempo de vals. Era tan absolutamente espantoso como un vino rosado. A ver, ¿para qué me adelantaste en la carretera, desde una calle lateral, cuando no había más coches a la vista detrás de mí, si ibas a conducir más despacio que yo? Estaba empezando a atardecer en la ciudad. La tele estaba encendida. Veíamos Su media naranja. El presentador acababa de preguntarle a la concursante, una mujer joven de Virginia: 14 –¿Cuál es el roedor que menos le gusta a su marido? –El roedor que menos le gusta –repuso ella, arrastrando las palabras con serenidad y sin vacilar–. Oh, creo que sería el saxofón. Él supo que ella lo había dejado cuando vio que empezaba a fumar otra vez. ¿Es aquí donde empieza? No lo sé. No sé dónde empieza. Aquí es donde estoy. Sé dónde estás. Estás aquí. Ella lo había dejado, ¿pues? Años atrás, él había fumado, pero no cuando se conocieron. Así que ella dejó de fumar, como hace la gente cuando está enamorada. Empiezan a fumar o lo dejan o cambian de marca. La gente lo hace para estar de acuerdo, al menos en eso. Mucho después, ella empezó a fumar otra vez. ¿Entonces él supo que ella lo había dejado? No lo supo, no lo había dejado. No enseguida o sólo al principio. ¿Por qué no empiezas con al principio entonces? Mira, puedes empezar con al principio o con parece o con érase una vez. O con en la ciudad de P. O con en la ciudad de P. Con bajo la lluvia. Pero no puedo. No es así como sé hacerlo. Bueno, tienes que aclarar estas cosas, no sé, resolverlas en tu mente antes de escribirlas. Desde el momento en que ella supo que iba a dejarlo, empezó a parecer mayor. Se produjo en ella una repentina pérdida de brillo, como en un luto o en una enfermedad, y en cierto modo se trataba de eso. Él. Ellos. Mira, iría al grano, si pudiera, empezaría con algo más corto. Por ejemplo, la historia del niño que no avisó de que venía el lobo. Salvo que, por necesidad, no tenemos ni idea de esa historia, porque el niño está muerto, claro. Igual que el que gritó que viene el lobo. Cierto, pero él duró más. 15 Probablemente. Supongo que es cierto. Él supo que ella iba a dejarlo cuando vio que empezaba a fumar otra vez. Amor mío, confías demasiado en las cosas no dichas. Y en la sonrisa burlona. Yo misma tengo esa sonrisa, y también he aprendido a guardar silencio, a lo largo de los años. Junto con tus expresiones como «ni la menor idea» o «por necesidad». Eso sí, lo que ocurre cuando todo se deja sin decir es que te despiertas una mañana, no, más bien a última hora de la tarde, y eso no sólo no se ha dicho, sino que no está. Se acabó. Simplemente, no está. Recuerdo esta palabra, esa mirada, esa pequeña inflexión después de todo este tiempo. Me aferraba a ellas, confiaba en ellas, las leía como si fueran un augurio. Como una señal de que había una casa, un alojamiento, una civilización donde estábamos. Miro atrás y pienso que estaba completamente sola. Coleccionando volutas y señales. Como una solterona que una vez conoció a un joven y que desde entonces imagina que perdió a su prometido en la guerra. O un viejo que, mucho después de haber pasado unos meses de uniforme en algún aburrido puesto de avanzada, lejos de cualquier país donde hubiera un frente, recuerda a compañeros que nunca tuvo, muriendo a su lado en batallas en las que nunca participó. Eh, espera. Muy bien. Por supuesto, también había un mundo público. Yo estuve allí, en Montgomery, Alabama, un día de verano a finales de los setenta, cuando el fiscal general de los Estados Unidos, sureño también, habló en la ceremonia en la que un juez local, que había trabajado más de veinte años en el tribunal federal del distrito, con valor y humanidad y en casi completo aislamiento, fue ascendido al Tribunal de Apelaciones del Circuito Quinto. Ese tribunal, igual que el tribunal de distrito del juez local, había sido un gran tribunal, decente, honorable, elocuente y valiente. El propio fiscal general, durante muchos años, había formado parte de él; bastante a menudo, eso sí, se había mostrado disconforme. Ahí estaba, de todos modos, a finales de los setenta, el fiscal general, el Viejo Farfollas, como siempre lo había llamado, a sus espaldas 16 y de forma imprudente, la esposa de uno de los jueces más distinguidos del tribunal, ahí estaba, pues, el fiscal general de los Estados Unidos, interviniendo en la toma de posesión de un juez de distrito federal en un tribunal federal de apelación. Mencionó el Ku Klux Klan. Aludió a él varias veces, el Klan. Y cada vez que se refirió a los miembros del Klan, los llamó Clamsmen.1 Así lo pronunciaba, sin ninguna duda. Clamsmen. No era culpa del fiscal general. Cierto, la mujer del juez nunca había tenido en gran estima la dicción de su marido. Cierto, en las decisiones más importantes del tribunal, él se había mostrado disconforme en muchas ocasiones. Pero habían pasado años. Había aprendido a hablar bien y a mostrar respeto. Y esta cuestión de los Clamsmen, bueno, puede que tuviera que ver con moluscos bivalvos. Incluso crustáceos. Recuerdo a un joven radical, en los sesenta, que denunció a sus compañeros de piso como neones del imperialismo. Sola. Qué extraño lustre le damos aquí a «Solo al fin». Porque solo al fin, para cada protagonista de una novela gótica, para cada villano en un melodrama, tradicionalmente presupone un reparto de dos. Sabes que odio las ocurrencias. Yo también. Una mañana, a principios de los años ochenta, Viola Teagarden presentó ante un tribunal del estado de Nueva York una demanda por calumnias contra Claudia Denneny. Entre los acusados también figuraban una cadena de televisión pública y un presentador de un programa de entrevistas. El abogado de Viola Teagarden, Ezra Paris, había sido, toda su vida, un defensor de los derechos civiles; en cada pleito anterior, había estado del lado del derecho a hablar, imprimir, publicar. 1. En lugar de Klansmen. Clam significa «almeja» en inglés. [N. del T.] 17 Estaba avergonzado por el caso Teagarden contra Denneny y otros, porque, como bien sabía, no tenía ningún mérito legal. Se justificaba a sí mismo aduciendo el motivo, del cual lo había convencido Viola, de que la demandante estaba triste, dolida, apenada y consternada. También pensaba que le debía algo a Viola por su amistad. Ella le había dedicado su último libro. Pero el terreno de Ezra había sido la Primera Enmienda, y prefería no pensar en la persona que estaba pagando sus más que considerables minutas legales, Martin Pix, un joven e inmensamente rico ejecutivo de medios de comunicación, vagamente de izquierdas, que había llegado no hacía mucho, con su yate y su fortuna, al círculo especial de Viola. Ese círculo, como fui comprendiendo poco a poco, era una de las manifestaciones culturales más importantes de su época. Mira, sí, mira. Todas las cosas que ella no mencionaba porque tenía demasiada clase eran las cosas que él nunca supo. Bueno, pero ésa es la cuestión. Quiero decir, no hace falta mucha clase para no mencionar cosas si él ya las sabe de todos modos. Era como si él hubiera nacido en presencia de la incertidumbre, el censor, el que se ríe de cosas serias, el que no ríe entre el público de un cómico, el voluble que te advierte de que no vayas a sitios donde no hay ningún peligro, el que es reticente a indicar por dónde se va a un lugar por el que nadie ha pasado sin incidentes. El control estaba siempre medio paso por detrás del impulso. Clavados a la pezuña del caballo árabe del pen­ samiento, la información o el sentimiento, siempre aparecían los dientes de la pregunta: ¿todo esto es cierto? El menor de los daños era la pérdida de energía y atención al tener que cerciorarse siempre, al dejar pasar los momentos de alta posibilidad, al no actuar casi nunca, al pasarse siempre una pizca en restar importancia u otorgar demasiada. 18 Espera, espera, espera, espera. ¿No puedes evitar, por un lado, lo florido, lo excesivamente elaborado, y, por otro, la exploración árida de ese al fin y al cabo ilimitado desierto de rocas de la desolación llamado casilla número uno? ¿Qué eres, una especie de anticlaque? En ocasiones, él la amaba; en ocasiones, sólo le divertía y le enternecía ver hasta qué punto ella lo amaba. En ocasiones, el amor de ella le aburría y lo sentía como una carga. En ocasiones, ese amor potenciaba el sentido de sí mismo y otras veces lo disminuía. Pero había llegado a dar por hecho el alcance de ese amor, y por eso perdió interés en él. Ella podría haberle imbuido esta certeza demasiado pronto, y no sólo por cariño auténtico. Al fin y al cabo, uno discute las gradaciones de amor y desesperación cada pocos días, meses o minutos. Con gentileza, pues, y también por el bien de los ritmos largos, ella mantuvo la fachada firme, en su lugar, sin dejar que cada matiz de cariño o falta de cariño la afectara. Él desconfiaba de ella en ocasiones, pero por razones equivocadas. Pensaba que ella era laxa con la verdad y anárquica. Y ella, que no era deshonesta en otros sentidos, que de hecho era respetable según los criterios de él y los de otros, quizá fue deshonesta en esto: para no arriesgarse a perderlo, o por la razón que fuera, ocultó, mejor dicho, no insistió en que él viera ciertas facetas importantes de su naturaleza. Ella simulaba, aunque no siempre era capaz de lograrlo con esas maneras suyas, enérgicas y nerviosas, que estaba más satisfecha de lo que estaba, que su amor por él era más constante de lo que podía serlo en el marco de los límites que él había establecido. Bueno, él vino a verme una noche que estaba borracho, con su perro y caminando con una linterna. Le dimos un poco de agua al perro y los llevé a casa en coche. Hizo eso varias noches, a lo largo de los años. Normalmente oía sus pisadas en la entrada y el collar metálico del perro. 19 Ella pensó que iba a dejarlo en su trigésimo quinto aniversario de bodas. O, mejor dicho, en el de él. Él tocaba Bartók, Bartók y Telemann. Pero lo que lo emocionaba era «Wasting Away Again in Margaritaville». Lo que le levantó el ánimo una temporada fue «I’ve Got a Pair of Brand New Roller Skates, You’ve Got A Brand New Key». Cuando estuvimos en el curso de posgrado, en Cambridge, durante sólo un año, Maggie, una amiga de la universidad, anunció que iba a dejarlo, a irse a otro sitio, a pasar página. Le pregunté por qué. Al fin y al cabo, Maggie, dije, esto es Harvard, Cambridge. Sólo ha pasado un año, sólo llevamos dos semestres. ¿Por qué? –Bueno –dijo ella–. Ahora he jugado esta carta. Ésta es toda la mano, que yo sepa, aunque no se haya jugado por completo, claro. El bridge, bacarrá, doble solitario, veintiuno, culo sucio, corazones, blackjack, 52 pickup. Obviamente póquer. Ahora he jugado esta carta. ¿Qué le dices a la gente de Sanger?, preguntó Lily. En aquellos tiempos, los únicos que hacían el amor eran éstos: en las universidades, hijas de padres urbanos de izquierdas, solitarias de pelo encrespado; en los institutos, chicas guapas que se quedaban embarazadas y se casaban; en el mundo adulto, mujeres que estaban frustradas en sus trabajos de mecanógrafas o en el mundo de la educación, editorial, artístico. Los hombres que hacían el amor con las universitarias de izquierdas eran o bien estudiantes de Medicina, que las despreciaban y las olvidaban, o deportistas, que alardeaban falsamente de haber conquistado a muchas más chicas. Los chicos que hacían el amor con las chicas de instituto eran estrellas del fútbol americano que formaban familias. Los hombres que hacían el amor con mujeres en el mundo adulto eran hombres casados. La mayoría de los hijos nacidos fuera del matrimonio, en aquellos tiempos, 20 fueron concebidos en autocines o en coches aparcados en caminos rurales, cerca de embalses u otros sitios tranquilos. Es posible que la píldora alterara este patrón de manera menos radical que la proliferación, no sólo en coches deportivos sino en todos los coches, del asiento individual. Puede que los homosexuales hicieran el amor en esos tiempos, pero la creencia generalizada era que en el mundo no había más de cinco o nueve homosexuales. Hermanos y hermanas podrían haber hecho el amor, pero eso no se habría divulgado. En cuanto a las parejas casadas, parecía invadirles, muy pronto, la amargura. Lo que estoy tratando de decir es que el sexo entre personas jóvenes era raro en esa época. Cuando os caséis, dijo en su seminario el gran académico español, una tarde de primavera, aseguraos de que vuestras vidas son lo bastante diferentes para que tengáis algo que contaros por la noche. Quizá estaba cansado de que le contaran cosas. Puede que fuera una broma o un epigrama. Pero no cada vez, por el amor de Dios, no cada vez. Esto es lo que nos parecía a nosotras, en aquellos tiempos, en una facultad con importante tradición feminista, una historia audaz con un desenlace importante. Los dos profesores eran legendarios, el doctor Vickers y la señorita Collins. Se habían negado a casarse, a principios de los años veinte, cuando la rectora había insistido en que debían hacerlo. Eran anarquistas, vivían juntos en una casita a unos kilómetros del campus. Anarquistas con principios. Anarquistas con puesto permanente. Anarquistas enamorados. No había certeza de que la rectora, ni siquiera el cuerpo docente al completo, pudiera despedirlos. Estaban en juego cuestiones profundas: tradiciones de la comunidad académica e independencia; tradiciones de in loco parentis y la clase media. Una noche, en el segundo otoño de este escándalo 21 callado, la rectora fue en su Packard a la cabaña. Ella, sufragista y solterona, los llamaba por el nombre. Rufus, dijo, Amanda, esto no puede continuar. Algunos criterios han de prevalecer. La rectora les rogó, por el amor de Dios, por ella, por el bien de todos, que se casaran. El doctor Vickers le pidió que se sentara y le explicó que, de hecho, se habían casado en mayo. Los tres viejos amigos sacaron el jerez y se emborracharon juntos. Pero por más tiempo que pasó, desde los años veinte en adelante, la pareja, los dos historiadores, fueron conocidos como el doctor Vickers y la señorita Collins, y tratados como solteros, como si su respetabilidad fuera un secreto embarazoso y su obstinación de tantos años, una fuente de orgullo. Una mañana a finales de los cincuenta, Bonnie Stone, una estudiante de Nueva York de último año, ambiciosa en el plano académico y en el social, que a menudo dormía demasiado o comía demasiado o se arreglaba demasiado, pero que en situaciones de crisis confiaba en sus encantos de seducción, llegó tarde a una cita con el doctor Vickers. De hecho, parecía que se la había perdido del todo. Esa tarde, estaban en el pasillo de la biblioteca delante del despacho del doctor Vickers. Bonnie estaba dando explicaciones, en voz alta, con locuacidad, minuciosamente, con una expresión de disculpa demasiado intensa. –No te preocupes, cielo –dijo al fin el viejo profesor–, me han dejado plantado fulanas más guapas que tú. Aparte del comentario de un profesor no numerario (una especulación referida a Byron y su hermana, un comentario tan osado en su desdén y obscenidad que no había dos versiones que coincidieran exactamente), «No te preocupes, cielo, me han dejado plantado fulanas más guapas que tú» era la frase más sorprendente que ninguna de nosotras había oído nunca en el entorno académico. El mundo es todo lo que acaece. Y en segundo lugar porque. ¿Puede ser que, accidentalmente, tirara lo más impor­tante? 22 Así es como sé que ya lo he perdido. Jake está conduciendo. Yo estoy a media frase, o a media anécdota o a media pregunta. Aunque no es ni la hora en punto ni la media, él pone la radio de las noticias. Entonces sé que lo he perdido, porque es así. Y sin embargo, a las cinco de una mañana fría y nevada, Jake había pasado a recogerme para llevarme a la ciudad. El trayecto era largo. Había pocos coches. Aún estaba oscuro. Habló con la radio encendida. Señaló un lugar donde, de camino a mi casa, había visto dos ciervos. Fue lo único que dijo. Días después, fuimos a una fiesta, a más o menos una hora de distancia de donde vivo. Jake y su mujer me habían recogido para llevarme allí. Idea de Jake. Yo tengo mi propio coche. Esa misma noche, en el camino de regreso, él dijo: –Cielo, justo aquí, en esa tormenta de nieve, vi dos ciervos. Hubo un silencio. Pensé: a ella la llama cielo. No pude imaginar qué pensó su mujer ni por qué no dijo nada ni por qué el silencio pareció tan largo y profundo. Estaba claro que las palabras de Jake no estaban destinadas a mí. Ya me había contado lo del ciervo. Nunca me había llamado de otra forma que no fuera Kate. Entonces lo comprendí. Se lo había contado también a su mujer, y había olvidado que se lo había contado. Ella debió de pensar que me lo estaba contando a mí por primera vez y que, fuera lo que fuese lo que «cielo» significaba entre ellos, ahora me llamaba a mí así. Podría estar equivocada, claro. Puede que ella ni siquiera estuviera escuchando o a lo mejor nunca responde a esa hora. El caso es que allí estábamos las dos, unidas en nuestro silencio. Y allí estaba él, un poco borracho, sin darse cuenta, creo, y feliz, conduciendo por la carretera oscura. Llorar no era en modo alguno su modus operandi. Y aun así, lloró. Al sexto año, fui sola a Nueva Orleans. 23 ¿Cómo podía saber yo que cada vez que tuvieras la oportunidad de elegir, elegirías la otra opción? Esto es sobre el inspector de fauna salvaje. Y el huésped, un animal. Henry James habría sabido qué hacer con él. Flannery O’Connor se habría ocupado a su manera. Los escritores ambientalistas de Nueva Inglaterra le habrían sacado todo lo que pudieran sacarle, desde el revelador nacimiento de sus cachorros por la noche hasta simbólicas invasiones en prados familiares, junto a las autopistas. En el caso de Conrad, podría haber sido un hombre. Pero no era un hombre este animal con el que tuve un malentendido. Entró, a última hora de una tarde de invierno, en el viejo granero donde yo vivía, en un cuarto pequeño, poco más que un armario, donde había una salamandra. Era un día gris, nevaba un poco. Hacía mucho frío. Me senté en un sillón gastado, a leer. Me sentía observada. Cuando levanté la cabeza vi al animal, con zarpas delicadas, rostro afilado, y cola alta y arqueada, sentado muy tieso junto a la estufa de carbón mirándome a través del umbral. Al cabo de un momento, desapareció. Pensé que podría haberlo imaginado. Más tarde, fui a mirar. Había algo de pelusa rojiza en un hueco estrecho entre el aislamiento y la pared. Había encendido una bombilla pequeña, que colgaba del techo. La dejé encendida y, para mi sorpresa, y medio sonriendo, cerré con llave la puerta entre ese cuarto y mi habitación. No me quedé dormida hasta muy tarde. En invierno, como no quería abrir las grandes puertas del granero, entraba y salía por la puerta de atrás, que daba al cuartito de la estufa. Cuando me fui, al día siguiente muy temprano, el animal no estaba allí. No estaba segura de qué era. Todavía no estaba segura de haberlo visto. No apagué la luz. Pasé la mayor parte de ese día en la ciudad. Al volver a casa, mucho después de que anocheciera, estaba nevando, y él estaba allí, esta vez sentado en la salamandra, apoyado contra la chimenea, con la cabeza baja, pestañeando con esos ojos grandes de círculos oscuros, meciéndose un poco, pensé, como si estuviera borracho. 24 Se escurrió por su pequeño hueco casi en cuanto me vio. Pero como en cada una de las tardes siguientes se quedó más tiempo y se marchó de forma menos abrupta; como regresó la mayoría de las noches y se arrellanó sobre la estufa, apoyándose contra la chimenea, toda la noche, hasta la mañana; como en ocasiones tocaba, aunque rara vez, el agua que le dejaba en un plato para él al lado de la estufa; como era, al fin y al cabo, un animal salvaje, aunque cada vez más dócil; ocurrió nuestro malentendido. Creía que estaba empezando a confiar en mí, cuando en realidad se estaba muriendo. Como todos, claro. Pero normalmente no confundimos el avance de la debilidad, la pérdida de la simple capacidad de escapar, con el inicio del amor. ¿Y el virtuoso, y el Pachysandra y la espantosa noche de Eva bailando? Aquí no, pienso. Ahora no. Creía que estaba empezando a confiar en mí, cuando en realidad se estaba muriendo. Casi no había habido ningún indicio de ello hasta una noche en que, como era normal entonces, en el cuarto de la estufa la luz estaba encendida, la puerta abierta y yo estaba otra vez sentada en aquel sillón, leyendo. La segunda o la tercera vez que levanté la cabeza, el animal, que hasta entonces había permanecido arrellanado contra la chimenea de la salamandra, mirando, parpadeando, estaba evidentemente tratando de bajar al suelo. Al principio pensé que trataba de alcanzar el platito de agua o que, sobresaltado por el hecho de que yo levantara la cabeza, iba a escabullirse por el hueco entre el aislamiento y la pared. Pero, al verlo allí, estirando lenta y cautelosamente la cabeza y las patas delanteras hacia el suelo, con las patas traseras y la mayor parte del peso todavía en la estufa; mientras parecía que la gravedad de alguna forma se había invertido para él y que el simple acto de bajar requería todas sus fuerzas, que la pendiente se le había hecho demasiado 25 inclinada; empecé a caminar hacia él, con la simple intención, en ese momento, de bajarlo al suelo. Me miró. Lo pensé mejor. Me acerqué en silencio al listín y al teléfono. Cuando terminé de marcar, respondió una voz muy joven: –¿Puedo hablar con el doctor Rubin? –pregunté, refiriéndome a Ed, que había tratado a todos nuestros perros y gatos desde que yo iba al parvulario. Ed, que se puso una mano en la mejilla y dijo: «Oy vey geschrien, oy vey geschrien» cuando mi madre trajo a Shaggy, el maravilloso chucho atropellado por una furgoneta; Ed Rubin, que nos había dejado quedarnos con Bayard, nuestro gran danés siempre bobalicón y timorato, pero ya senil, al darle la inyección que lo mató dulcemente; Ed Rubin, al que había visto por última vez con su mujer, Dottie, que siempre cantaba con energía en el coro, no sólo en el de la sinagoga local sino también en el de varias congregaciones más, pestañeando al encenderse las luces después de una singular película francesa en Nueva York. –Soy el doctor Rubin –dijo la voz joven. –Wayne, soy Kate Ennis –dije. Le había leído cuentos a Wayne Rubin cuando él tenía cinco años–. Estoy viviendo en un granero en King Street. Hay un mapache aquí, y creo que está enfermo. ¿Puedes venir? Está intentando bajar de la estufa, y parece que no puede. Creo que voy a bajarlo. –No lo toques –dijo Wayne–. No te le acerques. Ha habido un montón de mapaches enfermos desde el otoño. Es moquillo. –Bueno, ¿y qué hago? –No lo toques, Kate. No te le acerques. Quédate lejos de su alcance hasta que se muera. ¿Dónde has dicho que estaba? –Está aquí en el establo, conmigo. Sobre la salamandra. Ha estado calentándose durante días. ¿Vendrás y le echarás un vistazo? –Esta noche no puedo, Kate. Pero puedes llamar al inspector de fauna salvaje. Él te ayudará. –¿Vendrá? –Sí, es su trabajo. Sale en la guía. Busca por Ayuntamiento de Red Hill. Inspector de Fauna Salvaje. 26