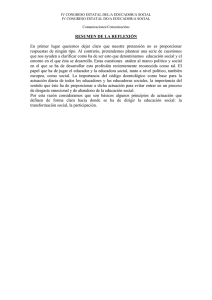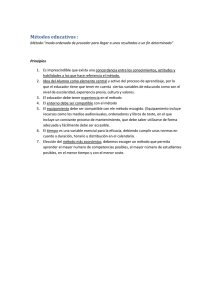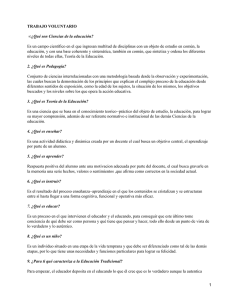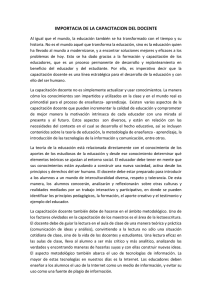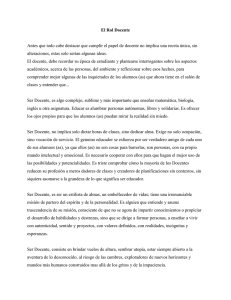LA IDEA DEL HOMBRE COMO FUNDAMENTO DE LA PEDAGOGÍA
Anuncio

LA IDEA DEL HOMBRE COMO FUNDAMENTO DE LA PEDAGOGÍA Y DE LA LABOR EDUCATIVA Edith Stein La estructura de la persona humana Madrid; BAC, 2007, páginas 3-19 A) TEORÍA Y PRAXIS: METAFÍSICA, PEDAGOGÍA Y LABOR EDUCATIVA En toda actuación del hombre se esconde un logos que la dirige. Es muy difícil reproducir en una lengua moderna el significado que encierra el sustantivo “logos”, como resulta patente en los esfuerzos de Fausto por encontrar una traducción certera de este término. Con “logos” nos referimos por un lado a un orden objetivo de los entes, en el que también está incluida la acción humana. Aludimos también a una concepción viva en el hombre de este orden, que le permite conducirse en su praxis con arreglo al mismo (es decir, “con sentido”). El zapatero debe estar familiarizado con la naturaleza del cuero y con los instrumentos para trabajarlo. Debe saber también, para poder desempeñar su oficio de modo adecuado, qué es lo que se exige a unos zapatos utilizables. Pero esta concepción viva que subyace al trabajo no tiene por qué haberse convertido en todos los casos en una clara imagen mental, en una “idea” del asunto de que se trate, y menos en un concepto abstracto. Siempre que utilizamos palabras terminadas en “– logía” o “– tica” estamos intentando captar el logos de un campo concreto e introducirlo en un sistema abstracto basado en un claro conocimiento, esto es, en una teoría. Toda labor educativa que trate de formar hombres va acompañada de una determinada concepción del hombre, de cuáles son su posición en el mundo y su misión en la vida, y de qué posibilidades prácticas se ofrecen para tratado adecuadamente. La teoría de la formación de hombres que denominamos pedagogía es parte orgánica de una imagen global del mundo, es decir, de una metafísica. La idea del hombre es la parte de esa imagen global a la que la pedagogía se encuentra vinculada de modo más inmediato. Pero es perfectamente posible que alguien se entregue a una labor educativa sin disponer de una metafísica elaborada sistemáticamente y de una idea del hombre amplia y desarrollada. Ahora bien, alguna concepción del mundo y del hombre ha de subyacer a su actuación, y de ésta se podrá deducir a qué idea responde. Es asimismo posible que las teorías pedagógicas se hallen insertas en contextos metafísicos de los cuales los representantes de esas teorías, y quizá incluso sus autores, no tengan una clara percepción. Puede también suceder que alguien “tenga” una metafísica, y al mismo tiempo construya una teoría pedagógica que corresponda a una metafísica completamente diferente. Y es bien posible que alguien proceda en la praxis educativa de modo poco congruente con su teoría pedagógica y con su metafísica. 2 Esta falta de lógica y de consecuencia tiene también su lado bueno: constituye una cierta protección contra las repercusiones radicales de teorías erróneas. Sin embargo, las ideas o teorías que se tengan nunca dejarán de surtir sus efectos. Quien las defienda procurará actuar en consonancia con sus ideas, pero también estará influido involuntariamente por ellas, incluso cuando su actuación práctica se vea determinada por concepciones opuestas más profundas, o de las que no sea claramente consciente. Así pues, para mostrar sintéticamente la importancia que la idea del hombre reviste para la pedagogía y las labores educativas, se podría partir de los principales tipos de teorías y procedimientos pedagógicos pasados y actuales, poniendo de manifiesto los contextos metafísicos a que pertenecen. Sin embargo, para ello necesitaríamos más tiempo del que disponemos. Solamente podremos ofrecer aquí algunas indicaciones que sirvan de estímulo, para lo cual me gustaría seguir el camino inverso: partir de algunas concepciones del hombre relevantes en nuestra época y estudiar sus consecuencias pedagógicas. l. Imágenes del hombre actuales con repercusiones para la pedagogía Considero al hundimiento del idealismo alemán -que a mediados del siglo XIX hubo de retroceder ante las corrientes materialistas y positivistas, pero que en el último decenio de ese siglo experimentó un renacimiento y volvió a extenderse victorioso- como un suceso esencial y muy característico de la vida espiritual alemana de la actualidad. Aproximadamente a partir del cambio de siglo empezaron a actuar fuerzas que le hicieron retroceder paulatinamente, hasta que en la I Guerra Mundial se asistió a su gran fracaso. En la pedagogía sigue influyendo poderosamente hasta el día de hoy. No podemos detenernos aquí a describir su carácter filosófico general, sino que habremos de limitarnos a exponer algunos rasgos de su imagen del hombre, que todos conocemos por la lectura de los clásicos alemanes. 1. La imagen del hombre del idealismo alemán y su significado pedagógico El hombre, tal y como concuerdan en verlo Lessing, Herder, Schiller y Goethe (a pesar de todas las diferencias que se pueden señalar entre ellos), es libre, está llamado a la perfección (a la que denominan “humanidad”) y es un miembro de la cadena formada por todo el género humano, que se acerca progresivamente al ideal de la perfección. Cada individuo y cada pueblo tienen, en razón de su peculiar modo de ser, una misión especial en la evolución del género humano. (Esta última idea, que en realidad ya va más allá del clasicismo, es la contribución propia de Herder al ideal de la humanidad). Esta concepción del hombre explica el alegre optimismo y activismo que se advierte en los vivos movimientos de reforma pedagógica de finales del siglo XVIII y del siglo XIX. El ideal de la humanidad es para el educador una elevada meta, en referencia a la cual tiene que ir formando al educando. La libertad hace posible y necesario apelar al esfuerzo del propio 3 educando para alcanzar esa meta. Su independencia y sus capacidades individuales deben despertarse y desplegarse para que llegue a ocupar el lugar que le corresponde en su pueblo y en la humanidad como un todo. Sólo así podrá efectuar su propia contribución a la gran creación del espíritu humano, la cultura. Que la labor educativa implica una lucha con la “naturaleza inferior”, es algo que se da por supuesto. Con todo, la confianza en la bondad de la naturaleza humana y en la fuerza de la razón (una herencia de Rousseau y del racionalismo) es tan grande que no se duda de su victoria. Es característico del intelectualismo de esta filosofía el hecho de que sólo tiene en cuenta lo accesible al intelecto. De lo irracional (sentimientos, instintos, etc.), cuya existencia no puede negar, sólo presta atención a lo iluminado por la luz de la conciencia. (Sólo así cabe comprender la aparición de una psicología superficial, cuyo único objeto es la mera serie de los datos de la conciencia). El romanticismo descubrió las fuerzas de lo profundo, los abismos de la existencia humana. Pero no pudo imponerse a la corriente más fuerte en su época. Hoy, cuando desde otros supuestos hemos reencontrado sus ideas, hemos vuelto a apreciar a estos precursores. 2. La imagen de la psicología profunda y sus repercusiones pedagógicas La tranquila superficie de la conciencia, o de la vida externa bien ordenada (sea de la vida privada o de la pública), se ve alterada en ocasiones por extrañas convulsiones, que no cabe derivar de las anteriores ondulaciones de la superficie de la vida. Percibimos entonces que nos hallamos precisamente ante una mera superficie, debajo de la cual se esconde una profundidad, y que en esta profundidad actúan oscuras fuerzas. Muchos de nosotros las hemos descubierto en toda su intensidad gracias a las grandes novelas rusas. Tolstoi y Dostoievski, grandes conocedores del alma humana, nos han desvelado los abismos de la existencia del hombre. A otros, han sido sucesos de sus vidas los que les han hecho descubrir esos abismos: las enigmáticas fracturas de la vida “normal” del alma, con las que se ve confrontado el psiquiatra, y no menos frecuentemente el pastor de almas, han hecho que sus miradas se dirijan a esas escondidas profundidades. El psicoanálisis supuso un primer gran avance en este sentido. La literatura rusa y el psicoanálisis han captado la atención de grupos cada vez más amplios de intelectuales, pero casi exclusivamente de éstos. Las fuerzas profundas no se han hecho visibles para todos hasta la llegada de la guerra y las convulsiones de la posguerra. La razón, la humanidad y la cultura han [¿revelado?] una y otra vez una estremecedora impotencia. Es así como una imagen del hombre distinta ha ido ocupando el lugar de la humanista. O mejor: otras imágenes del hombre, pues no cabe hablar de unidad en este terreno. Unidad existe sólo en este punto: cuantos han profundizado en el conocimiento del alma han podido constatar que estas profundidades, que permanecen ocultas al hombre ingenuo, son lo esencial y activo, mientras que la vida de la superficie – los pensamientos, sentimientos, 4 movimientos de la voluntad, etc., que afloran con claridad a la conciencia – es un efecto de lo que sucede por debajo de ella. Por eso mismo, lo que sucede en la superficie es una señal que permite al analista, y en general a quien reflexiona sobre el mundo del alma, descender a esas profundidades. Los espíritus se dividen a la hora de ser concebidas de una u otra manera. Para el fundador del psicoanálisis – y para grandes grupos que, si bien estimulados en un primer momento por él, hoy adoptan posiciones contrarias en importantes puntos – las fuerzas profundas que determinan la vida en calidad de poderes invencibles son los instintos del hombre. Ahora bien, existen diversas corrientes según cuáles sean los instintos que se consideran dominantes. Los psicólogos también discrepan según acepten la unidad del alma en la que se engarzan los instintos (como lo expresa ya en su nombre la psicología individual), o bien conciban la vida del alma, en las vivencias superficiales al igual que en las más profundas, como un caos que ya no resulta posible reducir al denominador común de la unidad de la persona. Comparada con la concepción idealista, en esta nueva imagen del hombre se hace patente el destronamiento del intelecto y de la voluntad libremente dominadora. También se dejan de perseguir metas objetivas, accesibles al conocimiento y alcanzables por la voluntad. Se descomponen asimismo la unidad espiritual del hombre y el sentido objetivo de su creación cultural. ¿Sigue teniendo sentido una preocupación pedagógica con esta concepción del hombre? La única meta a la que se sigue tendiendo es el hombre cuyos instintos funcionan “con normalidad”: por todo objetivo se persigue la curación o prevención de perturbaciones anímicas, y no se emplean otros medios que el análisis de la superficie de la vida, el descubrimiento de instintos potentes y la posibilitación de su satisfacción o de una sana reacción contra los mismos. Podemos observar las consecuencias de esta concepción en los más amplios círculos de padres y educadores, así como en los jóvenes mismos. Esas consecuencias se extienden también a quienes no se apoyan conscientemente en una antropología y en una pedagogía psicoanalítica o emparentada con el psicoanálisis. Veo una primera repercusión en el hecho de que los instintos reciben una valoración mucho más alta que anteriormente. Los propios jóvenes, y muchas veces sus educadores, dan por supuesto que esa valoración ha de tener un correlato práctico. Y “darle un correlato práctico” significa casi siempre satisfacer los instintos. Cualquier intento de combatirlos se considera una rebelión contra la naturaleza que carece de sentido y es incluso nociva. Una segunda consecuencia del psicoanálisis es que en padres y educadores la tarea de dirigir y de formar retrocede en beneficio del “esfuerzo por comprender”. Ahora bien, cuando se emplea el psicoanálisis, como medio de comprensión – y esto sucede hoy en día muchas veces, no sólo entre los educadores, sino también en los jóvenes de cara a sus educadores – existe el gran peligro de seccionar el vínculo vivo entre las almas, que es condición de toda intervención pedagógica, e incluso de toda auténtica comprensión. (Por eso mismo, la psicología, practicada por profanos en la materia representa un peligro, no sólo pedagógico, sino también para toda la vida social, y muy especialmente en la labor pastoral). 5 3. La existencia humana en la filosofía de Heidegger Junto a la concepción psicoanalítica del hombre, quisiera situar otra que hoy en día goza de gran vigencia en los más altos círculos intelectuales. Atiende también a la contraposición entre superficie y profundidad, pero su concepción de la profundidad y del acceso a ella es muy diferente. Estoy pensando en la metafísica de nuestros días, concretamente en su forma más impresionante, que nos sale al encuentro en los escritos de Martín Heidegger. La gran pregunta de la metafísica es la que versa sobre el ser. Esta pregunta nos viene planteada por nuestra propia existencia humana y, según piensa Heidegger, sólo puede encontrar respuesta desde la existencia humana misma. El hombre está rodeado en su existencia cotidiana por todo tipo de preocupaciones y anhelos. Vive en el mundo y trata de asegurar su puesto en el mismo. Se mueve en las formas tradicionales de la vida social. Entra en relación con otras personas, y habla, piensa y siente como “se” habla, “se” piensa y “se” siente. Pero todo este mundo, firmemente establecido, en el que se encuentra y al que contribuye, toda su atareada actuación, no son sino una gran pantalla que le mantiene [¿apartado?] de las preguntas esenciales que están inseparablemente unidas a su existencia, a saber, las preguntas: “¿qué soy yo?” y “¿qué es el ser?”. Y, sin embargo, no logra sustraerse permanentemente a esas preguntas. Por debajo de todo lo que se dice sobre esto y aquello, pervive la preocupación por su propio ser. Hay algo que se lo recuerda, y que sin embargo le lleva una y otra vez a huir de esas preguntas y a refugiarse en el mundo: se trata de la angustia, que va indisolublemente ligada a su ser mismo. En la angustia se le manifiesta al hombre lo que es su existencia. Tan pronto se plantea [¿la?] pregunta se le ofrece la respuesta, pues el ser resulta patente para quien se decide a querer verlo. El hecho al que el hombre trata de hurtarse es que está “arrojado” a la existencia para vivir su vida. A su existencia pertenecen posibilidades que tiene que aceptar libremente, entre las que se tiene que decidir. El punto más extremo al que se encamina, y que pertenece irremisiblemente a la existencia humana, es la muerte: su vida está signada con la muerte. El hombre viene de la nada y a ella se dirige, sin poder detenerse. Quien quiera vivir en la verdad, debe soportar mirar cara a cara a la nada, sin huir de ella hacia el autoolvido u otras formas de engañosa seguridad. La vida profunda es para Heidegger una vida según el espíritu. El hombre es libre, en el sentido de que puede y debe decidirse por un verdadero ser. Pero no le ha sido señalado ningún otro fin que ser él mismo y perseverar en la nada de su ser. Heidegger no ha edificado teoría pedagógica alguna. Tampoco puede ser tarea nuestra examinar hasta qué punto su metafísica repercute en su praxis pedagógica, o en qué medida se da en ésta una saludable inconsecuencia. Debemos evaluar tan sólo a qué consecuencias pedagógicas conduce esta idea del hombre. Si el hombre ha sido llamado al verdadero ser (habrá que preguntarse, con todo, qué sentido puede tener esa llamada cuando se dirige a una existencia que procede de la nada y marcha hacia la nada), la misión del educador de cara a los jóvenes será la de defender esa llamada y destruir ídolos y formas engañosos. Ahora bien, ¿cómo podrá entregarse a tan triste tarea, y quién podría dedicarse a ella con buena 6 conciencia? Pues ¿estaría seguro de que la otra persona tendría la capacidad de mirar cara a cara a esa existencia y a la nada, y de que no preferiría más bien volver al mundo, o incluso huir de la existencia para refugiarse en la nada? II. La imagen del hombre de la metafísica cristiana Sólo será posible evitar el nihilismo pedagógico que se sigue del nihilismo metafísico si se logra superar a este último con una metafísica positiva, que dé una respuesta adecuada a la nada y a los abismos de la existencia humana. Quisiera por ello terminar esbozando la idea del hombre correspondiente a una metafísica cristiana y desarrollando sus consecuencias pedagógicas. Tampoco aquí podremos proceder históricamente, ni prestar atención a las diferencias que se dan entre los grandes pensadores cristianos. Únicamente trataremos de poner de relieve algunas líneas comunes. No será posible prescindir por completo de las diferencias dogmáticas existentes entre las distintas confesiones cristianas, pues de lo contrario no se podría exponer la idea del hombre. Es decir, no me propongo tratar distinciones dogmáticas, pero dado que por metafísica cristiana entiendo una que haga uso de las verdades de fe, debo decidirme por un fundamento dogmático concreto. 1. Su relación con las ideas expuestas La antropología cristiana comparte con la desarrollada por el idealismo alemán la convicción de la bondad de la naturaleza humana, de la libertad del hombre, de su llamada a la perfección y de la responsabilidad que le incumbe dentro del todo unitario del género humano. Pero da a todo ello un fundamento diferente. El hombre es bueno por haber sido creado por Dios a su imagen y semejanza, en un sentido que le distingue de todas las demás criaturas terrenas. En su espíritu lleva grabada la imagen de la Trinidad. San Agustín ha estudiado con máximo rigor las diferentes posibilidades de concebir la imagen de Dios inscrita en el espíritu humano1. Aquí no podemos exponerlas con detalle; me limitaré a indicar lo más relevante para la cuestión que nos ocupa. El espíritu del hombre se ama a sí mismo. Para poder amarse, tiene que conocerse. El conocimiento y el amor están en el espíritu; son por tanto una sola cosa con él, son su vida. Y, sin embargo, son diferentes de él y entre sí. El conocimiento nace del espíritu, y del espíritu que conoce procede el amor. De esta manera, se puede considerar al espíritu, al conocimiento 1 De Trinitate, IX/X 7 y al amor como imagen del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y esto no es una mera comparación, sino que tiene un significado bien real. El hombre es sólo por Dios, y es lo que es por Dios. El espíritu puede conocer porque es, y porque en tanto que espíritu está dotado de la luz de la razón, es decir, de la imagen del logos divino2. Al ser voluntad, el espíritu se siente atraído por la bondad (por la bondad pura y por sus imágenes terrenas), y ama y puede unirse a la voluntad divina, para sólo así encontrar la verdadera libertad. Conformar la propia voluntad a la divina: tal es el camino que conduce a la perfección del hombre en la gloria. En este punto se hace patente de nuevo la radical diferencia que separa a la concepción cristiana del hombre de la humanista. El ideal de la perfección es para esta última un objetivo terreno al que tiende la evolución natural de la humanidad. En la concepción cristiana, se trata de un objetivo trascendente: el hombre puede y debe esforzarse por llegar a él, pero no le es dado alcanzado con sus solas capacidades naturales. Con ello llegamos a lo que la antropología cristiana tiene en común con las concepciones modernas que han reconocido el carácter superficial de la conciencia. También ella conoce las profundidades del alma y los lados oscuros de la existencia humana. No son para ella descubrimientos nuevos, sino hechos con los que siempre ha contado, pues comprende las raíces de que se nutren. El hombre era originalmente bueno. En virtud de su razón era dueño de sus instintos, y estaba libremente inclinado al bien. Pero cuando el primer hombre se apartó de Dios, la naturaleza humana cayó de ese primer estado. El resultado fue la rebelión de los instintos contra el espíritu, el oscurecimiento del entendimiento, la debilidad de la voluntad. El primer hombre ha transmitido por herencia esta naturaleza corrompida a todo el género humano. Con todo, aunque abandonado a sí mismo, el hombre no queda sin embargo totalmente a merced de las fuerzas oscuras: la luz de la razón no se ha apagado en él por completo, y conserva la libertad. De esta manera, todo hombre tiene la posibilidad de luchar contra su naturaleza inferior, si bien siempre estará en peligro de ser vencido, y nunca logrará por sus propias fuerzas la victoria total. Ello se debe, por un lado, a que ha de pugnar con enemigos invisibles (el que haya aprendido a desconfiar de la superficie no implica en modo alguno que tenga la seguridad de poder desvelar realmente su profundidad); por otro, a que tiene al traidor detrás de sus propias líneas: la voluntad, a la que tan fácil es hacer capitular. Así pues, vemos por una parte a hombres que se agotan en la lucha, y por otra a hombres que dejan de luchar o nunca lo han hecho, esto es, que se abandonan al caos, en ocasiones hasta tal punto que ya no resulta visible la unidad de la persona. (Esa unidad, sin embargo, existe a pesar de que no Io parezca, puesto que cada alma es una, ha sido creada por Dios y está llamada a la inmortalidad. Si se pierde para sí misma, será responsable de ello, puesto que en todo momento puede acceder a la profundidad en la que le resulta posible reencontrarse consigo misma). Es indudable que hay hombres buenos y nobles, hombres en los que la inclinación al bien inscrita en la naturaleza humana, que no se ha perdido 2 Tomás de Aquino, cuya doctrina de la imago Trinitatis debe mucho a la de Agustín, se ha alejado sin embargo de él en puntos esenciales, como sucede en la interpretación de la verdad divina que se halla en el espíritu del hombre (De Veritate, quaestio 10) y en la doctrina sobre la libertad (De Veritate, quaestio 24). 8 totalmente por la caída, parece tener una fuerza especial. Estos hombres alcanzan un alto grado de armonía en un nivel meramente natural. Ahora bien, la fractura pasa también por su naturaleza. No sabemos cuánto notan de ella en lo escondido de su interior, ni cuándo saldrá a la luz de manera que se hagan visibles los abismos. El hombre no tiene poder alguno sobre las fuerzas profundas, y no puede encontrar por sí solo el camino que conduce a las alturas. Con todo, hay un camino preparado para él Dios mismo se ha hecho hombre para sanar su naturaleza y devolverle la elevación sobre lo meramente natural que le ha sido asignada desde toda la eternidad. El Hijo del eterno Padre se ha convertido en la nueva cabeza del género humano. Cuantos se unen a él en la unidad del cuerpo místico participan de su filiación divina y llevan en sí mismos una fuente de vida divina, que salta hasta la vida eterna y al mismo tiempo sana las fragilidades de la naturaleza caída. Asimismo, la luz natural de su entendimiento ha sido fortalecida por la luz de la gracia. Está mejor protegida contra los errores, si bien no asegurada contra ellos. Sobre todo, los ojos del espíritu están abiertos para todo lo que en este mundo nos habla de otro mundo diferente. Por su parte, la voluntad está inclinada al bien eterno, de manera que no es fácil apartada de él, y queda robustecida para luchar contra las fuerzas inferiores. Con todo, durante esta vida el hombre permanece sometido a la necesidad de luchar. Debe implorar constantemente que se le conceda la vida de la gracia, y ha de procurar conservada. La perspectiva del status termini, de la vida de la gloria, en la que contemplará la verdad eterna y se unirá inseparablemente a ella por el amor, se le presenta solamente como recompensa por haber luchado. Tender a este objetivo sin desviarse de él: ésta debe ser la pauta para toda su vida, de modo que en todos los asuntos y sucesos de su vida terrena busque su relevancia de cara a esa meta eterna, y los valore y actúe sobre ellos conforme a ese criterio. De esta manera, al cristiano se le exige una actitud crítica ante el mundo, en el cual se encuentra como hombre que despierta al espíritu, y también ante el propio yo. La llamada a atenerse al verdadero ser, que con tanta radicalidad se nos formula desde la metafísica de Heidegger, es una llamada del cristianismo más originario: es un eco de aquel “convertíos”, “Μετανοείτε”con el que el Bautista invitaba a preparar los caminos del Señor. Entre todos los pensadores cristianos, ninguno ha respondido a esa llamada con tanta pasión y energía como san Agustín con su Noli foras3 ire, in te redi, in interiore homini habitat veritas. Es muy probable que nadie haya profundizado tanto en su propio interior como Agustín en sus “Confesiones”, pero tampoco nadie ha planteado una crítica más dura y más radical al mundo de la vida del hombre que la contenida en “La ciudad de Dios”. Ahora bien, el resultado es completamente distinto. En el interior del hombre habita la “verdad”: esta verdad no es el hecho desnudo de la propia existencia en su finitud. Por irrefutablemente cierto que sea para san Agustin el hecho del propio ser, aún más cierto es el hecho del ser eterno que se halla tras ese frágil ser propio. Ésta es la verdad que se encuentra cuando se llega hasta el fondo en el propio interior. Cuando el alma se conoce a sí misma, 3 N. del t.: en el texto alemán se lee aquí “ferras” en lugar de “foras”. 9 reconoce a Dios dentro de ella4. Y conocer qué es y lo que hay en ella sólo le es posible por la luz divina. “Tú me conoces, y yo querría conocerme como soy conocido.” 5 “¿Qué puede haber en mí que te esté oculto, Señor, a ti que penetras el abismo de la conciencia del hombre, incluso aunque yo no quisiese confesártelo…? Por eso, Dios mío, hago mi confesión en silencio ante tu rostro… Nada verdadero digo a los hombres que tú no hayas oído antes de mí, y tú no oyes de mí nada que tú no me hayas dicho antes”6. En estas palabras se advierte un profundo escepticismo ante todo autoconocimiento meramente natural. Ahora bien, dado que para san Agustín el autoconocimiento es más originario y más cierto que todo conocimiento de cosas externas, la empresa de poner al descubierto las escondidas profundidades de almas ajenas con medios meramente naturales tiene que parecerle verdaderamente temeraria. A modo de resumen podemos decir: desde la antropología cristiana, se advierte que el ideal humanista proyecta una imagen del hombre que conserva su integridad, del hombre antes de la caída, pero no presta atención alguna a su origen y a su meta, y prescinde por completo del hecho del pecado original. La imagen del hombre de la psicología profunda es la del hombre caído, visto también estática y ahistóricamente: quedan sin considerar el pasado del hombre y sus posibilidades futuras, así como el hecho de la Redención. La filosofía existencial nos muestra al hombre en la finitud y en la nada de su esencia; considera únicamente lo que el hombre no es, y por ello desvía su mirada de lo que, con todo, el hombre es positivamente, así como del Absoluto que comparece por detrás de este ser condicionado. 2. Consecuencias pedagógicas Trataré ahora de extraer algunas consecuencias para una pedagogía cristiana. Sin que ello quiera decir que desprecie los medios ofrecidos por el conocimiento natural del hombre y por la ciencia, la pedagogía cristiana se esforzará por profundizar en la imagen del hombre que nos ofrece la verdad revelada. Utilizará para ello las fuentes de la Revelación, y acudirá también a los pensadores cristianos, es decir, a aquellos que ven en la Revelación una fuente de la verdad y una garantía contra los errores a los que está expuesta la razón natural. Dejará que la Revelación la instruya sobre la meta a la que el hombre ha de tender, dado que todos los objetivos pedagógicos deben orientarse por el fin último. Y también obtendrá claridad en esa misma fuente acerca del sentido de toda actuación pedagógica y de sus límites. En lo que respecta a la imagen del hombre, hemos de añadir todavía algunas otras consideraciones. Para llegar a la idea de la humanidad perfecta, disponemos de diversos caminos. Las huellas de la Trinidad en el espíritu humano son solamente un punto de partida. Esta idea se halla ante nuestros ojos en una doble forma: en el primer hombre antes de la caída y en la humanidad de Cristo. Así, las doctrinas del estado originario y de la naturaleza humana del Redentor son de especial relevancia para la imagen ideal de la naturaleza humana. Hay que tener en cuenta, además, que la Revelación no se limita a dibujar una imagen general 4 De Trinitate, X, 5. Confesiones, X, 1. 6 Confesiones, X, 2. 5 10 del hombre, sino que tiene en cuenta las diferencias entre los sexos. También presta atención a la individualidad de cada persona. De esta manera, además de la meta general, común para todos los hombres, establece diferentes fines, en correspondencia con las peculiaridades de los sexos y de los individuos. Para una recta comprensión de la labor pedagógica son de fundamental importancia las doctrinas de la unidad del género humano, del paso por herencia de la naturaleza humana desde nuestros primeros padres a todas las generaciones posteriores, de la intervención de los padres como instrumentos de la actividad creadora divina en la procreación y de la guía divina en la educación. De todo ello se sigue por un lado el deber de educar (que se ha de extender de los padres a la generación de más edad en cada caso), y por otro la necesidad de ser educado. La naturaleza espiritual del hombre -razón y libertad- exige asimismo espiritualidad en el acto pedagógico. Es decir, exige una colaboración del educador y del educando que siga los pasos del paulatino despertar del espíritu. En virtud de esa colaboración, la actividad rectora del educador debe dejar cada vez más espacio a la actividad propia del educando, para terminar permitiéndole pasar por completo a la auto actividad y a la autoeducación. Todo educador debe ser bien consciente de que su actividad tiene unos límites. Éstos le vienen marcados por la naturaleza del educando, de la que no se puede “hacer” todo lo que se quiera, por su libertad, que se puede oponer a la educación y hacer vanos sus esfuerzos, y, finalmente, por las propias insuficiencias del educador: ante todo, por la limitación de su conocimiento. Así, por más que lo intente, el educador no logrará nunca comprender perfectamente la naturaleza del educando. (Hemos de tener en cuenta especialmente el carácter misterioso de la individualidad. Tampoco debemos olvidar que con cada generación aparece algo nuevo, no enteramente comprensible para la generación anterior). Todo ello nos recuerda que el auténtico educador es Dios. Sólo Él conoce a todo hombre en su interior más profundo, sólo Él tiene a la vista con toda nitidez el fin de cada uno y sabe qué medios le conducirán a ese fin. Los educadores humanos no son más que instrumentos en las manos de Dios. Es claro qué actitud fundamental se deriva de todo lo anterior para el educador católico. De entrada, una profunda veneración y un santo respeto ante los jóvenes cuya educación se le confía. Han sido creados por Dios y son portadores de una misión divina. Cualquier intervención arbitraria sería una torpe manipulación en los planes de Dios. En la naturaleza humana y en la naturaleza individual de cada joven está inscrita una ley de formación a la que el educador debe atenerse. Las ciencias (la psicología, la antropología, la sociología) le ayudarán a conocer la naturaleza humana, también la naturaleza juvenil. Pero sólo podrá acceder a la singularidad de cada individuo mediante un contacto espiritual vivo. En efecto, sólo al peculiar acto de la comprensión, que sabe interpretar el lenguaje del alma en las diferentes formas en que se expresa (mirada, gesto y porte, palabra y manera de escribir, actuación práctica y creatividad), le es dado adentrarse hasta las profundidades. La comprensión únicamente será posible cuando el alma se exprese libremente, de modo que el proceso originario de despliegue y la configuración que discurre desde dentro hacia fuera no sufra interrupción alguna. En un niño en el que no se hayan puesto trabas a su desarrollo 11 podemos contemplar este libre fluir de la vida. La mirada, los gestos y las palabras espontáneas de ese niño son el espejo de su alma, todavía no empañado por nada. Pero en nuestros días ni siquiera los niños más pequeños que acuden a la escuela están siempre libres de trabas. Muchos de ellos ya han sido intimidados, de modo que se recluyen en sí mismos y se aíslan del exterior. Ya no pueden, o no quieren, desplegar su personalidad y expresarse con libertad: la mirada del educador rebota en ellos como si chocase contra una pared. En estos casos, el educador debe comenzar volviendo a abrir lo que encuentra cerrado. No le será fácil. Sólo la mirada del amor - de un amor educador santo, bien consciente de su responsabilidad, auténtico- dirigida al niño terminará descubriendo una brecha por la que penetrar y al cabo derribar los muros de la fortaleza. Ahora bien, quizá suceda con más frecuencia que el educador mismo sea el culpable de ese ensimismamiento del niño, por haberle tratado de manera inadecuada. Cuando el alma que se abre confiadamente y sin reservas choca con malas interpretaciones e incomprensiones, o con una fría indiferencia, se cierra en sí misma. También se cerrará cuando lo que perciba sea, en lugar de espontánea dedicación, una observación premeditada, un calculado querer penetrar en ella. Lo mismo sucederá cuando presienta injerencia en su intimidad de las que preferiría protegerse. El educador necesita conocer el alma infantil. Pero solamente el amor y un respeto lleno de reverencia, que no intenten abrirse paso violentamente, podrán acceder a lo que encuentran cerrado. Conocer al niño quiere decir también comprender los fines a los que se orienta su naturaleza. No se puede llevar a todas las personas por el mismo camino, ni cortadas por el mismo patrón. Dejar un espacio para la peculiaridad del niño es un medio esencial para descubrir cuáles son sus fines interiores. No por ello es superflua la actividad del educador. Cuando se limita a “dejar crecer”, no desempeña bien la misión que le es propia. Para que la célula germinal se desarrolle hasta convertirse en el individuo completo y se despliegue hasta adquirir su plena configuración, se deben cuidar y proteger unos brotes, mientras que será preciso ligar o recortar otros. Para la labor educativa, la hiperactividad resulta tan peligrosa como la pasividad. El camino que debe recorrer el educador discurre entre dos abismos, y es responsable ante Dios de no desviarse a derecha ni a izquierda. Sólo podrá avanzar tanteando cuidadosamente. El pensamiento que debe darle fuerzas para acometer tan peligrosa tarea es precisamente el mismo que hace a la tarea ser tan peligrosa: que se le llama a cooperar en una obra de Dios. Al educador se le exige: que haga lo que esté en su mano. Una vez lo haya hecho, puede confiar en que su insuficiencia no echará a perder nada, y que lo que él no logre hacer se cumplirá de otra manera. Cuando el educador esté plenamente convencido de que la educación es al cabo cosa de Dios, terminará por procurar que en el niño se despierte esta misma fe. Sólo así podrá alcanzar el objetivo último de toda labor educativa: pasar de la educación a la autoeducación. La fe en que su personalidad ha sido trazada por la mano de Dios, y en que le ha sido confiada una misión divina, ha de suscitar también en el joven aquella conjunción de responsabilidad y confianza que es la actitud correcta del educador. Responsabilidad: formarse para llegar a ser 12 lo que debe ser. Confianza: en que no se enfrenta él solo a esta tarea, sino que le es lícito esperar que la gracia lleve a término lo que exceda sus fuerzas. Cuando en ambos, educador y educando, esta fe sea viva, y sólo entonces, estará dado el fundamento objetivo para una correcta relación entre ellos dos: aquella confianza pura y gozosa, superior a cualquier inclinación humana, en que los dos trabajan al unísono en una obra que no es asunto personal de uno u otro de ellos, sino de Dios mismo. B) RELACIÓN OBJETIVA ENTRE LA CONDICIÓN HUMANA Y LA EDUCACIÓN Desde aquí nos es posible comprender también la relación objetiva que existe entre la condición humana y la educación, esto es, el fundamento ontológico que nos permite poner en relación la idea del hombre con la teoría y la praxis pedagógica. La humanidad es un gran todo: procede de una misma raíz, se dirige a un mismo fin, está implicada en un mismo destino. Los ángeles no forman una unidad como ésta. Cada uno de ellos está solo ante Dios. Pero tampoco los ejemplares de una especie animal están relacionados entre sí de la misma manera que los hombres. En los animales hay ya comunidades de vida (familias, clanes), pero no una copertenencia que trascienda el tiempo y el espacio. Ello se debe a la naturaleza espiritual del hombre, que le permite ejecutar actos en común. Éstos pueden ser de diversos tipos. Un tipo es aquel en el que las personas implicadas toman una posición diferente en el acto: tal es el acto pedagógico, que es el acto esencial del educador y del educando y exige de cada uno de ellos una participación diferente. La naturaleza espiritual permite también la común posesión de bienes espirituales objetivos, así como que una persona facilite a otras el acceso a los mismos. Esta posesión objetiva es esencial para que se dé una unión que trascienda el tiempo y el espacio. Otra condición de posibilidad de la educación es el carácter evolutivo del hombre. A diferencia de los espíritus puros, el hombre no entra terminado en el ser. Por otra parte, a diferencia de lo que sucede en los animales, su evolución no está predeterminada, sino que tiene ante sí múltiples posibilidades, así como la capacidad de decidir libremente entre esas posibilidades. Se hace así posible y necesaria la autodeterminación, pero también la dirección y el seguimiento. Necesaria, porque la comunidad de destino de los hombres es tal que cada hombre forma parte de ella como un miembro junto a otros miembros, con funciones recíprocas y en mutua responsabilidad ante Dios. Estas funciones implican por un lado la mediación natural-espiritual, pero por otro una mediación de gracia, según sea la relación que los miembros guarden en cada caso con Cristo cabeza. El logos eterno es el fundamento ontológico de la unidad de la humanidad que da sentido a la educación y la hace posible. Cuando las ideas del hombre se inspiran en él, proporcionan una sólida base a la pedagogía y a toda labor educativa.