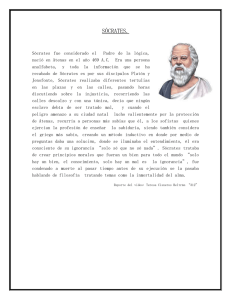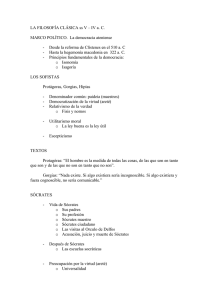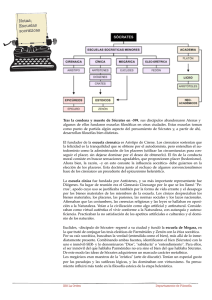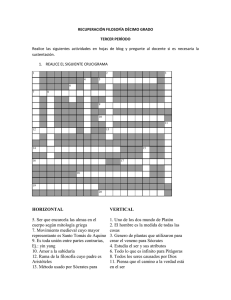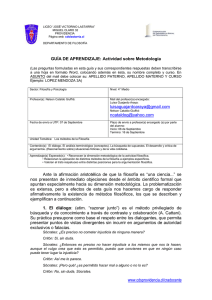1 Critón o el Discurso que es el Uno, la Verdad y el Padre Miguel
Anuncio

Critón o el Discurso que es el Uno, la Verdad y el Padre Miguel García‐Baró Cuando apenas hay luz aún, igual que ocurrió el día lejano en el que Hipócrates despertó a Sócrates para que se apresuraran a visitar a Protágoras y así se iniciara la vida en la filosofía, Critón, el más viejo compañero de Sócrates y su mecenas en los últimos años, entra en la celda de los Once en el momento en que esta vida –la de la filosofía, la de Sócrates‐ debe ya terminar. También ahora está dormido el amigo prisionero. Tan tranquilo lo dejó la noticia de la llegada de Protágoras a Atenas, como lo deja la inminencia de la muerte. Critón celebra la dulzura y la mansedumbre con las que Sócrates conlleva la desgracia presente. Hace semanas que lo condenaron de la manera más injusta, y aguarda en la cárcel a que regrese la procesión marítima anual a Delos y sea tiempo religiosamente propicio para la ejecución de la sentencia. Como si lo divino ‐en cuyo nombre se ha condenado al único ateniense que realmente está en relación con ello‐ no quisiera ceder a la necesidad de permitir que la condena se consume. Y, pese a todo, Critón ve día a día la calma de Sócrates, que no cambia aunque a cada momento esté más cerca el final injusto, absurdo, en el que seguramente Critón ha de ver el hundimiento de todas sus confianzas más arraigadas y la catástrofe del mismo Estado. No ha sido bastante, por lo visto, con la humillación y la ruina tras la larga guerra con Lacedemonia, sino que Atenas debe culminar su derrota interior, su deterioro absoluto, condenando al mejor de sus ciudadanos. Ya en las palabras de saludo de Critón suena una nota falsa respecto de la comprensión de la escena que está viendo. Cuando Sócrates se despierta por sí mismo, lo que Critón alaba es su peculiar modo de ser, su tropos, como si la causa de toda esta paz fuera en última instancia la extraña pasta especial en la que está encarnado su amigo. El motivo de la venida a tales horas de Critón es la intranquilidad, en todo contrastante con el estado de Sócrates, por el hecho de que se anuncia que ya ha sido avistado el barco que vuelve de Delos. Si entra hoy en el Pireo, mañana morirá Sócrates. Sólo se dispone de pocas horas para engañar las expectativas de la injustísima justicia oficial de Atenas y, mediante los sobornos que ya se han llevado tramado, conseguir que los amigos pongan a Sócrates fuera del alcance del rencoroso poder del partido dominante en la ciudad. Si la calma del filósofo no lo impulsa a buscar una salida más justa de su situación, es, en cambio, estrictamente un deber, y un deber primordial para sus amigos, enmendar el horrible fallo del tribunal y restablecer lo que es mejor: que siga Sócrates viviendo y cumpliendo la misión que ha declarado en la Heliea que le 1 fue encomendada por el mismo oráculo de Apolo Pítico: interrogarse a sí mismo e interrogar a todos, cada día, sin cesar, por lo que realmente sea la vida excelente, el mejor modo de vivir. Sócrates empieza la conversación diferenciando las conjeturas y los cálculos puramente humanos de Critón y las advertencias misteriosas de la divinidad. Acaba de tener un sueño en el que ha escuchado de una hermosa mujer vestida de blanco las palabras del canto homérico de Las Súplicas, cuando Aquiles prevé su futuro a salvo en Ftía después de navegar tres jornadas desde Troya. Como ahora estas palabras se aplican a él, hay que deducir que sólo al tercer día tocará a Sócrates llegar a la patria, o sea, al otro lado de la muerte. No es la primera vez que Sócrates se compara –o se ve comparado por alguien superior a él‐ con Aquiles, o sea, con el héroe que tuvo que escoger entre seguir viviendo, sólo que sin excelencia, y arriesgarlo todo, a sabiendas de que su vida sería muy breve, pero con excelencia. Si empleó en el tribunal, usando de una pizca de jactancia, esta analogía, ahora el divino sueño lo confirma en la rectitud de su juicio sobre sí mismo. Aquiles hizo bien en preferir la muerte a la falta de virtud, y lo mismo escoge en el presente el filósofo. No ha inventado éste nada radicalmente nuevo –aunque lo maten con la excusa de que innova en religión‐, sino que se apropia verdaderamente de la más antigua y autorizada enseñanza moral común a todos los griegos. Si Aquiles es el modelo del héroe, ¿por qué va a ser rechazable imitarlo? ¿Es que Aquiles, en el fondo, se suicidó, llevado del tedio de la vida, del miedo al envejecimiento y las dificultades, del horror de la incertidumbre? Muy al contrario: Aquiles decidió, en nombre de una vida del todo plena, renunciar a la vida que creen plena los más de los hombres. Ante él había puesto su divina madre bien claros los dos caminos de la encrucijada de toda existencia humana, y aun contando, en principio, con que después de la muerte ya no perdura el hombre completo, sino sólo la imagen fantasmal de él que es la psyché o alma ‐perdida, sin conciencia, en el mundo de la oscuridad que es el reino que tocó en suerte a Hades‐, Aquiles ha preferido la plenitud de la excelencia ahora, en la vida breve, para poder sobrevivir en la memoria de los hombres del futuro como el ejemplo que todos repetirán y deberían imitar. Los dioses, los héroes y los poetas saben que, por la vida misma en su excelencia o virtud (areté) hay que renunciar, si llega el caso, a la vida sin esta cualidad más preciosa que cualquier otra cosa real que se encuentre en el ámbito a que alcanzan los mortales. Es verdad que había un lado terrible en la elección de Aquiles, que no dejó de observar críticamente Homero: al adorar su excelencia, cifrada en su honor (timé), se aísla de todos los demás compañeros de aventura y hasta dice que sacrificaría las vidas de todos ellos en el altar de su gloria. Se le han vuelto indiferentes los hombres y ya no distingue entre amigos y enemigos, entre dánaos y troyanos. Húndase el mundo pero sobreviva su honor, su virtud. 2 Hasta Patroclo, el gran amigo, le reprocha su dureza, más comparable a la de la roca y las olas que a la de ningún corazón de hombre. No digamos qué piensa de tal arrebato Agamenón, el rey más poderoso de los que forman parte de la expedición, que ha sacrificado a su propia hija para que la flota pudiera encontrar vientos propicios y los ofendidos la reparación de su honor. El primero entre los reyes escoge el bienestar de la gente, mientras Aquiles escoge su destrucción, si es útil para abonar la propia gloria. Critón no ha podido pensar en la analogía con Aquiles, seguramente, ya que, aunque la haya oído de labios de Sócrates el día de su juicio, desconoce la confirmación divina que acaba de producirse ante sus ojos que no veían (puesto que ha pasado un rato respetando el sueño de su amigo). Así, por cierto, eran las apariciones de los dioses a los héroes de antaño: sólo a los suyos, pero manteniéndose inaudibles y, sobre todo, invisibles para los demás. Sin embargo, Critón ha reaccionado ante los acontecimientos de un modo que concuerda bien con el punto flaco de Aquiles, por más independiente de su recuerdo que haya podido surgir esta reacción. Y es que Sócrates, decidiendo esperar la muerte a pie quieto, en el puesto de batalla que otro más poderoso le ha asignado –como dirá la mañana misma de la ejecución, acordándose de su conducta en las guerras de Atenas y suponiendo que la vida entera realmente es una batalla contra el mal‐, olvida sus deberes para con los demás. También él se adora de alguna manera a sí mismo. No es justo, es inmoral, que pase por alto lo que debe a sus amigos y a su familia y, en primer término, a su más allegado, que es Critón mismo. Si Sócrates estuviera tan solo como veía Patroclo a Aquiles –al modo del hombre que no desciende de mujer sino de los elementos‐ , haría muy bien en dejarse matar, quizá por repugnancia a entrar en compromisos con las autoridades viles que lo condenan; pero el hecho es que no está en absoluto solo y, si toma en cuenta esta realidad evidente y fuerte, verá, ya que tanto se preocupa de la bondad, que su deber es la fuga: simplemente, dejarse llevar de Atenas por los que lo quieren. Si se resiste, hundirá en la vergüenza a los que tenían la obligación de salvarlo, porque todos los conciudadanos comprenderán que han preferido cosas muy bajas ‐como, para empezar, la riqueza‐ a la vida del amigo justo y sabio. La gloria y la bondad de Sócrates acarrean el deshonor y la maldad a los amigos, para no hablar de la desdicha. No hay que gozar de sí mismo y la soledad hasta el punto de hacer desgraciados en todo y al máximo a los que, sin culpa, están a tu lado, te siguen, te quieren, te entienden, desean que, al continuar tú vivo, continúe tu obra eficaz en medio del Estado –contra viento y marea‐. En este argumento hay, con todo, una grieta: supongamos que Sócrates rehúsa el dinero, los riesgos y los compromisos de sus amigos y se deja ejecutar. ¿Significa esto que no haya habido generosidad auténtica, preocupación activa, en sus familiares y próximos? Lo que quiere decir es, tan sólo, que a la gente 3 que no sabe nada de lo que de veras sucede, le parecerá que todos han obrado mal. ¿Habrá que volver a demostrar que la opinión de los muchos, que son siempre los que no entienden y los peores, no tiene ningún peso en realidad – porque muchos no se toma aquí principalmente en sentido cuantitativo sino cualitativo, según aquello de que en cualquier orden de las prácticas humanas uno solo o unos pocos saben, mientras los demás, de iure, sin saber nada se benefician de los actos de los sabios‐? Es tan vacía la opinión del que no entiende – ya sea materialmente verdadera o falsa, puesto que lo que aquí importa es la apropiación de la creencia: la comprensión que mueve hondamente y con todo sentido a la acción‐, que de ella no se siguen hacia otros hombres ni bienes ni males; aunque, por cierto, en sí la opinión no apropiada del que no entiende sea para él mismo un mal terrible: el único mal real. El puro parecer no es ser ninguno, y lo que no es de veras no obra de veras. Ahora, por ejemplo, del mero parecer ha emanado, como una destilación asquerosa, la condena de Sócrates. ¿Por qué aceptar que es una desgracia, como a tantos parece? Casi ni es nada: todo lo que vaya a ser, en definitiva, no depende de los Muchos sino de la reacción, de la apropiación existencial, del Uno, o sea, de Sócrates en este caso. Dependerá del uso que haga Sócrates de ella el hecho de que su condena llegue a ser un bien o un mal; porque lo malo no es la condena misma, aun siendo injusta, sino la mera opinión vacía. Y su maldad queda en quien no tiene en su vida, respecto de lo decisivo, respecto del bien, más que ese contenido sin sustancia, que la vuelve nada, la aniquila; hace que, en vez de vida, sea apariencia de vida, un verdadero fantasma (y no el que temían los antiguos que sólo quedaba de ellos en Hades cuando morían). Sólo opinar vacíamente del bien es estar muerto en vida sin conciencia de estarlo, es ser ignorante de la ignorancia, es carecer de todo conocimiento (porque cualquier otro conocimiento se ordena en la vida según pide aquel que se refiere al bien y al mal)‐. Con un término casi técnico, Sócrates dice que es la tyche, la fortuna, el mero azar de las cosas y las alternativas exteriores de la vida, los impulsos inmediatos en cualquier sentido, lo que conduce a los hombres que ni siquiera son conscientes de que lo más importante de la existencia lo ignoran y, por lo mismo, no lo están buscando. Y ahora se entiende también mejor que sea preferible vivir bien (eû zên) a simplemente vivir. Vivir a secas es vivir sin sabiduría, o sea, sobre nada y a la merced de la fortuna y sus quiebras (casus, ptosis, es caída). Vivir bien es tanto una calificación moral como ontológica. Vivir bien es vivir de verdad: en la dicha del ser, en vez de en el espanto de la apariencia irreal y desprovista hasta de la conciencia de serlo. Más importante que la mera opinión vulgar, que cambia como una veleta a la suerte del viento, y que tiene sobre lo que la mueve un poder tan grande 4 como el de la veleta en los vientos, es la realidad de la persecución legal a la que se exponen quienes favorezcan una fuga ilegal. Critón deja rápidamente a un lado los pareceres sin sustancia, porque no está interesado en empezar a sufrir un aluvión de refutaciones sobre un tema que conoce bien. Quizá es que Sócrates, aunque dé la impresión de aislarse como un Aquiles en el escudo de su virtud, también está preocupándose mucho por los que quiere. No lo reconoce, naturalmente, para no incitarlos a mayor amor y mayor peligro. Quizá es que se deja morir en la prisión porque no desea que por su culpa castigue la ley, esta vez con justicia, a los que lo ayuden a salvarse. Si Critón ha descubierto con esto uno de los dos motivos esenciales de la desesperante calma del amigo que no se apresta de ninguna manera a huir, sino que está igual que antes de la condena, haciendo siempre lo mismo, en la prisión como en la plaza pública, entonces tiene derecho a reclamar una parte de la gloria heroica de Sócrates. Que venza éste su deseo extraño de poner a la ciudad absolutamente ante el espejo de su locura y consumar la condena; y que no se deje influir por los males reales que los acusadores oficiales van a acarrear a todos, porque Aquiles es aún más grande si permite que de su gloria participen los hombres desconocidos que lo quieren. Por otra parte, la corrupción que ya domina en Atenas –y el poco deseo que hay, en el fondo, de matar al célebre sofista Sócrates y echarse encima oprobios sin cuento de los otros griegos‐ permite esperar que la venganza de la ley se podrá evitar con la misma facilidad que las paredes de la prisión de Sócrates. Un poco de dinero oportunamente repartido también bastará. De hecho, algunos admiradores lejanos y desconocidos, como Simias de Tebas, al tanto de cómo son las cosas en este Estado destruido, ha traído casi un tesoro destinado a este fin. Es verdad –punto más difícil aún para la buena fortuna última de los argumentos de Critón‐ que Sócrates ya había rechazado con profundas razones pedir para sí mismo, tras la condena genérica, la específica del exilio, que es lo que le tocará, desde luego, si se deja liberar por sus amigos. Sócrates hizo ver que esa pena significaba para él un mal real; y no merecía su vida males, ni le era lícito, por nada del mundo, atraerlos él mismo sobre sí. Lo era, en efecto, porque las demás ciudades griegas tendrían muchos más motivos que Atenas, que tan bien lo conocía, para sospechar de sus actividades, tanto más cuanto que ya traería consigo una condena por innovador religioso y corruptor de la juventud que, en cierto modo, él habría aceptado como bien fundada, al elegir huyendo una pena alternativa a la de muerte. En esas condiciones, la vida libre de la filosofía sería del todo imposible; y entonces ni siquiera sus pocos jueces justos habrían de creer que el deber de filosofar a diario, como venía haciéndolo tanto tiempo, era de veras 5 absoluto para Sócrates, o sea, tenía un peso religioso que no sólo se apoyaba en la propia evidencia, sino en el oráculo y en todos los presagios habidos y por haber, diurnos y nocturnos. Pero esta objeción tan grave contra escoger ahora, ya cerrado el juicio, el destierro queda eliminada, como ve bien Critón, con sólo que, por un lado, se sepa que Sócrates ha sido liberado sin haber tomado la iniciativa ni ningún papel activo en la fuga; y, por otra, con que lo acojan, incluso en la semisalvaje Tesalia, círculos de amigos que, aunque no tan en público como en Atenas, continúen filosofando en común con su admirado Sócrates. Las restantes palabras de Critón sobran, en el fondo. Lo más poderoso ya se ha dicho. Se puede, en todo caso, subrayar cómo el cuidado de los demás, tan caro a Sócrates, se verá imposibilitado caso por caso: sus hijos pequeños, sobre todo, que no podrán ser educados por el único pedagogo digno de este nombre que ha nacido… Y más es una pirueta dialéctica que otra cosa decir al filósofo, a estas alturas, que someterse al juicio primero y a la condena después, es en realidad ya una forma de dañarse a sí mismo, contradictoria con la búsqueda del bien. Sin embargo, a nosotros nos conviene mucho que Critón haya expuesto este abanico de objeciones, incluso recordando a Sócrates un término que le gustaba a él usar: todo esto es ridículo –y en la tragedia, Fedra, por ejemplo, nada odia tanto como que sus enemigos, además de destruirla, se rían de ella‐. Nos viene muy bien, porque son todas cuestiones que obligaron a Sócrates a descender a detalles y secretos que podrían, si no, haber quedado ignorados. Nos trata a los lectores como a su amigo más antiguo: nos revelará, en el secreto de una conversación al alba, en la cárcel, en la terrible cercanía de la muerte, algo más sobre el fondo de su sabiduría, y únicamente esta vez, en toda su vida, podrá concluir con perfecto éxito un examen de opiniones apropiadas y de hombres. Es que se trata de Critón, que nunca lo ha terminado de entender – como nosotros, a milenios de distancia‐, pero que ha practicado un servicio humilde de la filosofía con extrema constancia –y sólo el lector que pueda decir de sí algo semejante será admitido en esta celda ahora‐. Cuando Sócrates comienza la respuesta, lo primero que necesita aclarar es que no se trata aquí, de ningún modo, de casualidad, de tyche. Se trata de discurso, de logos; de, si se quiere, razón. Nosotros, todos nosotros, tenemos muchas partes de nuestro ser y nos es forzoso, al actuar, obedecer a alguna de ellas. Cuando la cuestión es el bien, sólo la verdad puede contar; pero la verdad no se da más que en el discurso, en el argumento y la definición, en la claridad que logra objetivar las posibles alternativas y establecer un método evidente para dilucidar cuál debe ser escogida en cada caso. El discurso es una cosa humana, incluso una parte más de mí, como lo son el pecho (el thymós o furor) y el vientre (la epithymía, el deseo sensual); pero 6 el discurso, la cabeza, es la parte que necesariamente debe primar cuando buscamos a qué obedeceremos como guía de la acción que nos acerque al bien pleno o nos aleje de él. Queda dicho que no hay un solo discurso sobre el bien y la virtud en general y en concreto, sino muchísimos, por lo menos aparentemente. Una pluralidad, desde luego, casi tan numerosa como hombres y mujeres existen. Si no fuera así, no tendría sentido esta misma conversación con el amigo querido y bueno, que piensa que es verdadero un discurso por cuya fuerza Sócrates debería inmediatamente –el tiempo se acaba‐ variar su conducta. Con los discursos se impone sopesarlos, compararlos, hacerlos entrar en diálogo: logízesthai. Todos ellos son palabras de hombres, pensamientos de hombres, en principio. Sócrates ha procurado hacer esto, ha hecho esto, desde que tiene conciencia plena de sí mismo. Y en esta comparación o prueba (élenchos, refutatio), resulta siempre que algún discurso se muestra al fin como el óptimo en el contexto de este procedimiento. Este mostrarse en un mostrársenos, o sea, también cosa humana y nuestra. Aunque sean las palabras de un dios, si no las reconocemos nosotros como tales, carecerán de efecto. De aquí que resulta evidente que, a la hora de la acción con vistas al bien pleno de la vida, no es una rareza de Sócrates, no es un peculiar modo suyo de ser, el obedecer al discurso tras discutir entre alternativas, sino que se trata de lo único que debería hacerse, aunque no sepamos si los que no somos Sócrates nos comportamos así o no. Cabe elegir otros discursos –siempre serán discursos, respuestas posibles sobre la naturaleza del bien‐ que no sean los que vencen en este objetivo torneo que los compara. Será porque la fuerza que nos mueve, el motivo de tal elección, tendrá algo que ver con los discursos, sí, pero vendrá de una parte no discursiva en nosotros, de algo literalmente a‐lógico (y también, por cierto, humano, nuestro, mortal). Una opinión vacía y casi ni apropiada por nadie, es también un discurso… Por ejemplo, un caso de fortuna no es él mismo un discurso nuevo, pero puede tener la misteriosa fuerza de que un hombre, por él, se olvide de la verdad que antes reconocía claramente. Subrayo lo de nuevo. En realidad, cada acontecimiento, cada experiencia, contiene un discurso: nos enseña algo o quiere enseñarnos algo, que normalmente confrontamos con todo lo que ya sabíamos, para aceptar esto que la nueva experiencia nos dice, integrándolo en nuestro saber, o para rechazar su insinuación como sólo una apariencia, una cara superficial de lo que de veras está sucediendo. Pero no es estrictamente preciso que los casos de la fortuna nos sorprendan como novedades en un grado y con una fuerza descomunales. Siempre tendrán un lado de novedad; pero también siempre, quizá, tengan un lado de antigüedad, algo que permita 7 clasificarlos como, justamente, casos de una clase, de un género, de una especie dentro de un género o una subclase dentro de una clase. Por este lado de su antigüedad, los acontecimientos se pueden prevenir: podemos ponernos en el caso serio sin que éste haya llegado realmente; podemos examinar su posibilidad, su realidad, y, sobre todo, entender su naturaleza, al menos en un sector esencial de ella. De este modo, entre otras ventajas, podemos precavernos ante los reveses o los saltos excesivos de la fortuna. No nos tiene por qué sobrecoger cada acontecimiento; no tenemos por qué estar desprevenidos y desarmados ante lo que va sucediendo; y esta prevención o precaución de ninguna manera tiene que significar cerrazón para lo que de verdad aporte de nuevo la historia. Es, más bien, la acumulación de la sabiduría personal, que resulta la única arma para combatir la interminable batalla contra el mal. Sócrates, en su primera respuesta a Critón, implica que la independencia que poseen los discursos respecto de los acontecimientos puede ser, en los casos más importantes, soberana: la verdad es la verdad, pase mucho o poco tiempo desde que la creemos o la hemos descubierto, suceda lo que suceda a nuestro alrededor y sobre nuestra misma piel. El tiempo no hace verdadera a la verdad ni falsa a la falsedad. Pero a condición de que hayamos explorado todos los discursos posibles, y ello es un esfuerzo sobrehumano, más propio, por cierto, de Aquiles que de un Tersites cualquiera, carne de cañón. En algún lugar no sensible se encuentran todos los discursos alternativos sobre el bien esencial de la vida del hombre, y no es absolutamente imposible penetrar en su sagrado y explorarlo, mientras la vida, con sus buenas y malas suertes, sigue pasando. Sin vida no hay pensar; pero el pensar, que no detiene la vida, no va tampoco por fuerza a su mismo paso. Yo objetaría algo más a este punto, porque he leído a Blondel y a Rosenzweig y a Jaspers; yo contestaría que el hacer realmente el bien va abriendo posibilidades y discursos que no se podían ver ni, sobre todo, entender apropiadamente, antes de la acción buena. Hay una inteligibilidad poderosa en el bien que realmente se abraza y se practica. Pero es que Sócrates habla desde este mismo punto de vista… Es un niño, respecto de la sabiduría, quien no ha conseguido ponerse con el pensamiento en todas las alternativas reales; sobre todo, en aquellas que a muchos de nosotros sólo nos abren las situaciones límite. Solemos hablar por hablar, por gusto de oírnos y de discutir. Hay otro modo de hablar: por y para las cosas mismas de las que tratan los discursos, las frases que manejamos. Por fuera, no hay signos evidentes de que se esté hablando precisamente en uno de estos modos puros o mezclándolos en cualquier proporción. Es la sentencia del Uno Sabio, si existe, la que debe ser seguida, tanto en la juventud como en la ancianidad, tanto en la seguridad como en el peligro; de 8 lo contrario, en estrecha analogía con lo que ocurre con el cuerpo cuando no obedece al médico y al gimnasta sino al cocinero, aquella parte de nosotros mismos, bien distinta, que se perjudica con lo injusto y se beneficia con lo justo, terminará corrompida. Pero no hay duda de que valen más lo justo y crecer en lo justo que cualquier alimento que sólo lo es del cuerpo –en ocasiones, este alimento es fruto de la avaricia o el robo, es decir, de la injusticia‐. Pero no dejemos en la mera hipótesis la existencia del Uno Sabio, porque sería tanto como abandonar a lo relativo, dejar a la deriva, el valor superior de la conducta justa. Hay que hacer caso al Uno (está escrito en masculino en la página 48 a: ho heîs) y a la verdad misma (autè he alétheia). El Uno y Único –es lo que realmente quiere decir el numeral griego‐ es quien es, precisamente porque su discurso –el que dice y al que se atiene al actuar‐ es la verdad misma. En este caso, la verdad misma es la que enuncia la naturaleza de lo justo mismo; y el Único es el bueno, el virtuoso en grado óptimo (áristos), cuyo saber es todo él verdad y acción, o sea, justicia real (en él se aúnan la realidad y la idealidad del bien). Si no hay mayor dicha que vivir con la plenitud que insufla en el alma la virtud sabia o la sabiduría virtuosa, es claro que sólo se admitirá, inducido por la discusión, un cambio en la conducta de los amigos (de los dos, no únicamente de Sócrates) si se logra demostrar que la posición de uno de ellos comporta alguna clase de injusticia. Y como en realidad representa cada uno un discurso opuesto contradictoriamente al del otro (“debes escapar”; “no debo escapar”), salvo que la fuga sea una acción indiferente, ni justa ni injusta, la argumentación obligará a alguno a modificar su opinión y, por lo mismo, su acción. La premisa sólida, acordada, que ha sido, en definitiva, la piedra angular de toda la existencia filosófica de Sócrates (y de quienes sean realmente sus amigos) es ésta: oudenì tropoi phamèn hékontas adiketeon einai: decimos que en ningún caso se ha de obrar adrede con injusticia. De esta afirmación absoluta, incondicionada (el imperativo categórico, dirá Kant), se sigue evidentemente esta primera consecuencia –que, de modo sorprendente, no suele sacar casi nadie‐: oudè adikoúmenon ara antadikeîn: luego no debe responder con una injusticia el que sufre injusticia. Obrar injustamente siempre será un perjuicio. Lo será absolutamente: para quien actúa y para quien recibe la acción –aunque, por diferentes causas, ni mucho menos sucede que los dos lo reconozcan fácilmente y pronto‐. En realidad, injusticia y daño equivalen. Y aquí hace Sócrates el más triste inciso, el más abismático de cuantos ha puesto en su boca Platón: lo que acabo de escribir parece y parecerá que es así, en todo presente y en todo futuro, a muy pocos. Aunque se concluya con evidencia perfecta de la premisa a la que muchos más, con toda probabilidad, darán su asentimiento. Los hombres no se dividen tajantemente en aquellos que 9 reconocen el carácter incondicionado de la moral y aquellos que no lo reconocen; sino en quienes sacan la conclusión, a partir de ese fundamento, de que no se debe, entonces, desde luego, responder al mal con el mal, y quienes no ven la rigurosa conexión de una cosa con otra y permiten que se devuelva mal al mal. (Claro que siempre podrá añadirse que estos últimos en realidad no han reconocido más que de palabra lo categórico del imperativo moral, porque el auténtico reconocimiento de un discurso lleva consigo el de todas sus consecuencias y, al mismo tiempo, la enmienda de la vida, de la acción, según piden tales consecuencias evidentes.) La división –viene ahora lo más triste‐ es absoluta: toutois ouk esti koinè boulé: los unos y los otros no quieren nada en común, no resuelven hacer nada que resulte común a los dos grupos, piensan sin nada en común, no hacen nada que sea lo mismo. Pero más aún: ananke toutous al.lelon kataphroneîn: necesariamente se desprecian. Los más, los inmorales e inconsecuentes, los que no penetran sabiamente en el sentido del discurso sobre el bien y el mal, desprecian a los menos; pero también a la inversa: los buenos miran por encima del hombro a los malos (kataphroneîn significa literalmente pensar desde una posición de superioridad dirigiéndose hacia algo que queda por debajo de uno). Este mutuo desprecio no es, cuando lo practican los buenos, un mal, un daño para los despreciados, siempre y cuando no comporte el abandono de los demás, el descuidarlos –lo que sería del todo impropio del hombre bueno‐. Pero las cosas son más profundas. Sócrates no dice haber despreciado a nadie. Puede ser que no haya encontrado a muchos –sólo nos consta que encontró a Critón, unos momentos después de este paso de la conversación, a dos días de morir, después de haber hablado a diario con él por unos sesenta años…‐ que sostengan, como él, no sólo la premisa de que no se debe dañar adrede a nadie, sino la conclusión evidente de que este nadie abarca y protege también a los malos y, en especial, a los que intentan mi daño. Pero es imposible prácticamente sondear los verdaderos pensamientos y los últimos motivos de otro. Incluso es difícil, casi imposible, sondear los de uno mismo. La división triste y tajante de los hombres está hecha, pues, más bien en la hipótesis que en la realidad. Si de verdad alguien no saca la conclusión debida, sin duda que entre él y quien sí la saca se establece una división mayor que la cual no cabe pensar ninguna otra en la humanidad; y el bueno no podría sino despreciar al malo –al malo irredimible‐, y el malo no podría entender en absoluto al bueno y lo despreciará también, aunque sin razón, al verlo dirigirse a lo que él tiene por evidentes males, mientras evita alcanzar los bienes en los que piensa el malo. Los dos casos puros se despreciarán. Lo que nos consuela es que Sócrates no rechaza hablar ni aun con Meleto o Ánito, sus acusadores –lo hace de hecho en uno u otro pasaje del corpus platonicum‐. Sócrates no abandona el cuidado del otro jamás, salvo, quizá, una vez que, habiéndose expuesto con perfecta claridad el fondo moral de una situación, se ve a muchos, a los Muchos, 10 condenando el bien. Entonces sí puede hablar con pleno derecho de jueces injustos, aun cuando todavía no quepa atribuirles que su injusticia es adrede –y no debida a una ignorancia insondable: la de quienes ni siquiera ven las bases del bien y el mal, o sea, la condición imperativa incondicionada de las reglas morales‐. Añadamos que contemplar el espectáculo de una sociedad que no estima en nada y apenas practica la auténtica filosofía, es ya un fundamento suficiente para tener que admitir que lo peor abunda más que lo bueno. Critón acaba de ser puesto ante la posibilidad de dar al final, después de heroica resistencia inconsciente por su parte, el salto a la auténtica comprensión de la base del socratismo –y de toda vida del espíritu‐. En primer lugar, concede que es verdad que se sigue la imposibilidad moral de devolver injusticia a la injusticia. Está, pues, en homología con Sócrates: los discursos de los dos, que antes eran contradictorios, se han vuelto uno solo. Pero el amigo avanza lo que para él no es siquiera una segunda inferencia, sino el equivalente de haber hecho plenamente la primera: si se está de acuerdo en cómo es el bien, inmediatamente debe hacerse según dice el discurso. La homología no es del todo cierta si no conduce rápidamente a la misma boulé (a la misma decisión), o sea, a la misma praxis. La convicción apoyada constantemente en el logos, en el discurso, en vez de en el miedo a tantos modos de daño aparente como circulan en la sociedad de los Muchos –cuando el único real es la ignorancia‐injusticia y cuanto se le sigue‐, no puede no creer que, por distintos que sean los principios morales e inmorales de la praxis de los hombres, existe siempre la posibilidad de lograr la homología, el acuerdo sobre el bien auténtico. (Insisto en que el desprecio, justo en última instancia, se reservará, en todo caso, para una forma de vida ya sin velos, superior a esta humana sobre la tierra en la que llevamos a cabo nuestras discusiones ahora.) Y de pronto introduce Sócrates en su argumento a un tercer personaje, junto a Critón y él mismo, olvidándose ya del todo de los Muchos: el Estado, la polis que es Atenas. Si la polis puede ser considerada de alguna manera un sujeto de un diálogo –cosa que necesitamos investigar‐, cabrá, como en todos los demás casos, que se trate de alguien que comparte la evidencia moral con Sócrates y la filosofía, o que participa del desprecio del bien incondicionado y de la sabiduría, con los Muchos. Sócrates ha distinguido al Estado de los Muchos, pero también lo ha distinguido de sí mismo y de los filósofos, o sea, de los Pocos; e incluso lo ha diferenciado del Uno Sabio y la Verdad Misma. La infinita seriedad del mensaje de las últimas páginas de Critón consiste en esto, y no creo discutible que Platón 11 refleja aquí la esencia misma de Sócrates. Justamente que Platón separe la esencia de la filosofía tal como él la practica –¡él, puro exegeta del viejo Amigo!‐ nada menos que del propio Sócrates, condenándolo así no a la muerte, sino a un pasado que jamás podrá volver, es la prueba más potente a favor de que aquí poseemos la visión capital sobre la naturaleza de Sócrates, sobre su daimon. Porque Platón, como su conducta y su carta VII nos dicen, quedó convencido, al ver morir a Sócrates, de que la Ciudad misma estaba irremediablemente corrompida. Y la abandonó; y no regresó a ella más que para fundar su propio pequeño Estado dentro de la Polis: la sociedad contrastante de la Academia. Platón, pues, nos ha contado cómo murió Sócrates, estando él cierto de que murió por un error santo. Por ello debemos confiar en su relato ahora más que nunca. No se puede persuadir a los Muchos como tales. Se ha comprobado en el proceso de Sócrates ante los Quinientos jueces de la Heliea. Y a lo largo de toda la vida del filósofo se ha observado que sólo cuando un individuo es devuelto a su individualidad primordial por el diálogo filosófico, que lo extrae del magma de los Muchos, está en condiciones de homología con el bien. La Ciudad, el Estado, si es más bien un individuo que una multitud irresponsable, podrá ser interlocutora, podrá ser persuadida o persuadirá. Pero es sumamente importante entender que diferenciar entre el Estado y los Muchos es todo lo contrario de la impugnación de la democracia –por lo mismo, Sócrates es, en cierto modo, la esencia de la democracia‐. En primer lugar, Sócrates identifica, en el umbral de la célebre prosopopeya de las Leyes, a éstas (a éstos, puesto que son los Nomoi) con el Estado. Porque los Leyes existen, se pronuncian sentencias (dikai, “justicias”) en el Estado. No hay dike sin nomos; no hay polis sin ambas realidades: dike y nomos. Si una sentencia es realmente tal, se deriva de una ley; y, además, posee un vigor (ischýs) que ningún individuo, ningún ciudadano, puede domeñar, porque también que sea esto así forma parte de la esencia de Ley. De hecho, en la Ciudad los señores (kyrioi) son Leyes y, en consecuencia, Sentencias; nunca hombres. La Ciudad es, en este sentido, por su naturaleza última, Estado de derecho (nomos y dike). Con esta esencia de Atenas (to koinòn tes póleos: lo común del Estado), Sócrates y la filosofía han estado siempre en perfecta homología. En primer lugar, nacimiento (génesis), crianza (trophé) y educación (paideía) ocurrieron según las leyes, y no podrían haber ocurrido en ausencia de toda ley, por lo menos en el modo que Sócrates consideró siempre acertado –puesto que lo situó a él mismo en la vía de la filosofía, por indirectamente que fuera‐. Y si remontamos la situación a los padres de Sócrates, comprenderemos que Ley es más padre de éste que Sofronisco. Podemos enfatizar esta verdad diciendo que Sócrates no sólo es engendro de Ley sino su siervo (ékgonos kai doulos). 12 Ahora bien, para un padre o antecesor más poderosamente padre que cualquier otro ancestro (he patrís, la patria, lo realmente paternal, más allá y antes que mi padre), lo justo no puede ser lo mismo que para su pequeño descendiente. Igual que el niño no puede dar órdenes a su padre, porque no es justo, así sucederá, y en mayor medida, con Ley. Hay asimetría en estos casos. Sócrates habría defendido una extraña forma de totalitarismo del Estado de derecho, semejante a una teocracia sin más divinidad que la misteriosa Ley no originada, si no limitara de inmediato radicalmente esta asimetría. Sólo se quiebra en un punto, pero éste de alcance e importancia infinitos: al Estado y a Ley, al verdadero Kyrios, cabe convencerlos en cuanto a lo justo, peithein hei to díkaion. Todo lo que no sea esto, significaría forzamiento –que es bien posible de mil maneras‐. A la fuerza de Ley contesta no la fuerza del ciudadano como la entienden los Muchos (el delinquir) sino la única fuerza perfecta, pura no violencia, pura justicia‐sabiduría, que es la del logos humano, esta tan especial entre nuestras posesiones. Lo cual no es posible a menos que concedamos lo que, por otra parte, es una evidencia: que Ley es Logos, que Ley es un discurso. Por lo mismo, Patria, Estado, son discursos, logoi también, y jamás fuerza bruta. El hombre no se engendra tanto del poder genesíaco de sus padres cuanto del poder del Discurso. Y por venerable que éste sea, no queda fuera del alcance del discurso humano y minúsculo. Ley habla, persuade, es persuadida; lo mismo, pues, el Estado, el único Estado con el que Sócrates y la filosofía viven en inmemorial homología. Podemos decir, extremando el asunto: la esencia misma del Discurso Padre es que manda hablar, y lo hace con tal eficacia sagrada que no hay hombre nacido de él que logre no hablar en absoluto. Y estas hablas, estos discursos hijos y siervos, pueden impugnar con convicción a los Discursos –en virtud de la fuerza santa del Discurso que manda hablar y que deja que Leyes sean objeto posible de persuasión y, en todo caso, de una homología ya muy parecida a la que se puede lograr entre los discursos que somos los hombres‐ ciudadanos‐. La Ley empieza siempre diciendo: “No obres lo injusto haciendo…” Las palabras justicia e injusticia están primero en su boca que en las bocas de los ciudadanos. La conducta y el hablar de éstos vienen a ser respuesta a aquella palabra primordial. No se puede definir la naturaleza del Estado de derecho y de la democracia de manera más honda: una asimetría en la fuerza, que comporta necesariamente y en su centro una simetría en el hablar. El Estado habla, como hablo yo, y uno de los dos convence al otro. Si soy yo el convencido, actuaré en consecuencia quedándome a vivir dentro del Estado, al amparo de la Ley con la que estoy de acuerdo. Si no resulto convencido, la Ley misma central o constitutiva del Estado, la misma que, en definitiva, me ha hecho un ser que habla, me exige o que la persuada o que, si no me someto a ella irracionalmente 13 –cosa que de ninguna manera desea‐, que la refute, en lo que de mí depende – sea o no válida objetivamente mi refutación‐, marchándome del Estado, renunciando a vivir como él tiene ordenado. Lo curioso es que el Estado tiene establecido, al menos en Atenas, que esta posible persuasión se lleve a cabo mediante formas y estrategias que no pueden llamarse sino democráticas, o sea, convenciendo del bien a la mayoría; y para esto deben todos y cada uno ser rescatados de los Muchos y restablecerse en su condición de Individuo. Justamente en este trabajo ha consistido, tanto a solas cuanto en compañía, la existencia de Sócrates como figura pública, super‐pública, si se me permite la expresión, del Estado democrático. Sócrates no sólo ha aceptado de obra (ergoi) la vida en Atenas como un ciudadano más, sino que la ha realizado obedeciendo al núcleo mismo de su constitución: buscando la reforma radical de cuantas leyes particulares no se conformaban con la justicia, por el único camino realmente viable: poner en homología con lo justo a sí mismo y a cada ateniense, uno por uno y todos los días (incluso en lo que respecta al filósofo mismo, que nunca está definitivamente asegurado de que mantendrá el acuerdo con lo justo, puesto que éste ha de ser plenamente lúcido y consecuente hasta el final). Si por el camino larguísimo de esta odisea sorprende a Sócrates, incluso con la muerte, una sentencia conforme a una ley que debería haber sido reformada –pero no dio tiempo‐, el acuerdo esencial del filósofo con el Estado lo conducirá a acatar a quien reconoce como su señor también en esta rara circunstancia. Hacerlo así es su última y más elocuente forma de procurar convencer a los conciudadanos para que por su medio se convenza a la ley misma que debe ser modificada conforme a la Ley. Sócrates, más que por una ley injusta –que, hasta cierto punto, también ha intervenido‐, ha sido condenado por la injusticia, la ignorancia, de unos hombres que no escaparon a tiempo, por la filosofía, del imperio de los Muchos, al que tienen confundido con la democracia y con lo que hay de más santo en el Estado y en la convivencia de los hombres. Pero en realidad este caso se subsume en el anterior: la condena es justa, en la perspectiva de Sócrates, porque ha ocurrido según una ley, o sea, una situación en el Estado, que necesitaba reforma, y a ello estaba puesto Sócrates con todo su ardor. Naturalmente, las leyes que se deben dejar persuadir por la filosofía hasta quedar con ésta de acuerdo en lo justo, no derivan directamente de la esencia justa del Estado de derecho. Sólo pueden proceder de los discursos erróneos, ciegos, de los hombres, y son, en realidad, tan discursos humanos como cualquier hombre dentro de la esfera de los Muchos. Esas leyes injustas son encarnaciones de los Muchos, como lo son también Ánito o Meleto. Es, pues, perfectamente evidente que Sócrates no atribuyó santidad al derecho positivo de la Atenas de su tiempo: no hay una sola parte de él que 14 quede por principio a salvo del diálogo filosófico y su élenchos. Pero sí es santa la ley que pone a las leyes a la merced del discurso y el diálogo; y esta ley no está presente en todos los Estados del mundo, ni siquiera en todos los Estados no bárbaros o helénicos. Quizá podamos llamar a esta ley fundamental la raíz de la constitución (politeía) del Estado democrático. Pero no se puede evitar pensar en otra ley más santa, más fundamental todavía: aquella que, en primer lugar, hace que prefiramos las constituciones democráticas, o sea, las constituciones con la posibilidad de convencer a las leyes particulares por el procedimiento que ya he descrito (y que siempre empieza por ser el diálogo filosófico), frente a las constituciones donde esta clase de persuasión está prohibida. Esta ley más radical y más sagrada es Logos que concede logos a leyes y, sobre todo, a hombres, a cada individuo. Es la ley que sólo dice lo Justo mismo, por cuya virtud, por cuyo conocimiento, por cuya fuerza, debe un hombre‐ discurso impugnar las constituciones no democráticas y las leyes positivas imperfectas (e imperfectamente democráticas, por lo mismo) de cualquier Estado en cualquier situación histórica. Tal ley es la Verdad misma, el Sabio Único, el engendrador de todos los hombres por igual, la Patria universal, el Bien mismo, o sea, el Dios. Y sigue siendo un Logos, un Discurso, sólo que infinita, absolutamente convincente. Lo que en el resto de la realidad haya de persuasión verdadera, dialógica, lo que haya de homología con lo justo, sólo puede entenderse como discurso respuesta a ese Discurso: discurso, logos, hijo del Logos, siervo de la no violencia de la verdad del Logos, fruto del Bien. Incluso cuando los hombres se ven forzados, violentados, a permanecer en un Estado tan radicalmente injusto que ni siquiera reconoce el diálogo, o sea, que no es democrático en ningún sentido, todavía siguen, al mismo tiempo, viviendo –porque ahí han nacido radicalmente‐ en un lugar diferente, donde reina el Logos y donde, por ello, sólo hay una democracia de los justos de todas las épocas y lugares. Somos cosmopolitas en el Estado de Dios‐Logos, de lo Justo Mismo y la Verdad, aunque no podamos históricamente ser, en tantas ocasiones, más que súbditos violentados de los Estados históricos. Porque es rarísimo el hombre que ha vivido en una situación tal que haya podido, como Sócrates, gustar a fondo de las leyes patrias y no querer alejarse de los muros de la Ciudad más que para obedecerla. También después de la muerte, en Hades, sólo hay el Logos y nuestro logos; pero allí, por principio, ya no queda resto de ignorancia. 15