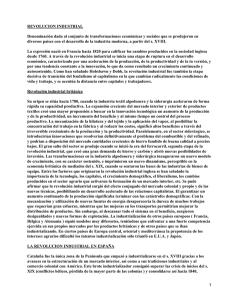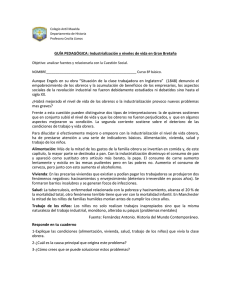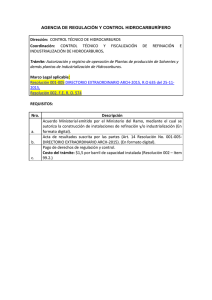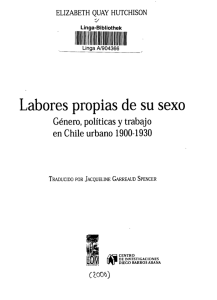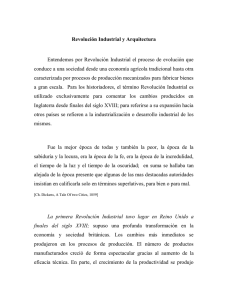ESQUEMA 7 LA INDUSTRIALIZACIÓN DEL “TERCER MUNDO” Y
Anuncio

ESQUEMA 7 LA INDUSTRIALIZACIÓN DEL “TERCER MUNDO” Y SUS PARTICULARIDADES. DE LA “SUSTITUCIÓN DE IMPORTACIONES” A LA “EXPORTACIÓN DE MANUFACTURAS”. Durante los últimos sesenta años, algunos países de los denominados subdesarrollados pretendieron salir de esta situación, sobre la base de intentar “la industrialización” a partir de transformaciones profundas en sus economías, y en buena medida, intentando imitar las experiencias de industrialización del mundo desarrollado, como si fuera una experiencia homogénea, modélica e imitable. Aunque los caminos seguidos para conseguir “la industrialización” por estos países, ha sido variada, y sus resultados muy dispares, numerosos analistas pretenden simplificarla a partir de hablar de tres modelos: a. La Industrialización Sustitutiva de Exportaciones (I.S.I.), adjudicada fundamentalmente a la experiencia latinoamericana (aunque en realidad, todos los países del mundo pasaron por ella), consistente en intentar producir los bienes industriales más sencillos (bienes de consumo básicos: textiles, calzado, transformación de materias primas, etc), a partir de una industria nacional (privada y pública), y por lo tanto, reducir la importación de esos bienes desde el exterior (sustitución de importaciones). Se suponía que a partir de poder garantizar el consumo de esos bienes con producción propia (siendo “protegida” esta industria por los poderes públicos, con el fin de poder consolidarse), la industria nacional podría ir ascendiendo en la producción de bienes cada vez más complejos (bienes intermedios, y bienes de capital), en el largo plazo, y con ello, consolidar la industrialización. b. La Industrialización Orientada a la Exportación (I.O.E.), en referencia a la orientación que adquirió el proceso industrial en algunos países asiáticos (Corea del Sur, Taiwán, Hong-Kong, Singapur, los denominados “dragones”), en los años setenta-ochenta, cuando se especializaron en la producción de productos manufactureros de consumo básico (textiles, calzado, electrónica sencilla, etc.), con el objetivo de exportarlos al mercado mundial, incrementando significativamente su participación en el comercio mundial, especialmente gracias a su fuerte competencia (basada en salarios muy baratos, abundancia de materias primas o regímenes especiales de producción). c. La Industrialización estatizante o de industrias “industrilizantes” (I.E.), en relación a ciertas experiencia que se dieron en diversos países (Argelia, India, Irak, etc.), que a partir de un cambio de régimen político drástico y la instauración de un sistema político muy centralizado (de partido único), se intenta la industrialización desde el Estado, favoreciendo a través de importantes inversiones la instalación de la industria pesada y de bienes intermedios, con el fin de dotarse del instrumental básicos para posteriormente producir todo tipo de bienes de consumo sobre la base de una estructura industrial propia. Se trataría de una industrialización “desde arriba hacia abajo” (desde los bienes más complejos a los más sencillos), en contraposición a las otras dos estrategias que se inician “desde abajo hacia arriba” (desde lo más sencillo a lo más complejo). El discurso neoliberal que inunda el panorama intelectual y político desde los años ochenta ha “demonizado” las experiencias ISI e IE, e “idealizado” la ISE, con el objetivo de que los países subdesarrollados orientaran sus estrategias de crecimiento e industrialización hacia los intereses de este discurso: liberalizar sus economías, desregularizar los mercados internos y las relaciones con el exterior, reducir drásticamente el papel del Estado, etc. AMÉRICA LATINA, 1950-1980. LA ETAPA EXPANSIVA E INDUSTRIALIZADORA. Durante el período 1950-1980 la región latinoamericana experimenta un período de crecimiento muy significativo, ya que el PIB crece a una media anual del 5,5 %, ritmo muy alto durante un período muy largo, treinta años. Este crecimiento fue acompañado de grandes cambios económicos y sociales, cuya expresión máxima sería un intenso proceso de urbanización (migraciones intensas del campo a las ciudades) y modernización productiva (con especialización agraria – dualización -, industrialización y crecimiento y diversificación de las actividades de servicios). Aunque los logros conseguidos, y las transformaciones son muy diferentes según países, sus propios procesos históricos y sus posibilidades, los cambios son más profundos y de mayor calados en los grandes y medianos: Argentina, Brasil y México, especialmente, y en menor medida Colombia, Venezuela, Chile, Perú, etc. La nueva estructura productiva se caracterizó por un fuerte dinamismo del sector agrario-ganadero exportador, la explotación de los recursos mineros y energético, y en algunos países, la consolidación de una industria amplia de producto manufacturados sencillos (hasta los años sesenta), y en menor medida complejos (bienes intermedios y de capital elaborados por grandes grupos nacionales privados, empresas públicas y empresas transnacionales). La consolidación de la industrialización requería grandes apoyos públicos, a partir de una fuerte protección frente a la competencia externa (aranceles, prohibiciones, regulaciones intensas), y apoyo directo e indirecto a través de transferencias de recursos al sector privado (y a la sociedad) y una política económica favorable a esta estrategia. Muy pronto esta estrategia de crecimiento económico y de industrialización se encontró con serios problemas: de eficiencia económica, de desequilibrios de diverso tipo (empleo, desabastecimientos, externo), y de capacidad de sostenimiento financiero. A partir de estas dificultades la estrategia gira hacia otros objetivos de industrialización, incorporando como protagonistas a las Empresas Transnacionales y la Inversión Extranjera Directa, en sectores económicos importantes, y también en la orientación de la política económica e industria, para beneficiar a los grandes grupos económicos e industriales, nacionales y extranjeros. Cuando las dificultades se hicieron más grandes, y parecieran insalvables para algunos países, surgen dos factores que parecieron hacer olvidar los graves problemas económicos y sociales acumulados: los altos precios de ciertas materias primas (con el petróleo a la cabeza en los años 1973-1982), y las posibilidades de endeudarse crecientemente gracias a la abundancia de capitales a nivel internacional (surgimiento de la Deuda externa impagable en los años ochenta). A nivel social, aunque se aprecian mejoras significativas en diversos campos (empleo, reducción de la pobreza, educación, salud, alimentación), las carencias al inicio del período eran tan grandes, y la lógica del modelo de crecimiento económico tan poco sensible a ellas, que los avances conseguidos parecieran mínimos al final de los años setenta, dadas las enormes dimensiones de éstas. A nivel de la población, asistimos a un crecimiento exponencial de la misma, llegando a tasas de crecimiento demográficas “records” en el mundo, como consecuencia de una reducción significativa de la mortalidad, sobre todo infantil, y una fecundidad muy alta durante un período importante. Esto hizo elevarse la población, y con ella, sus necesidades de empleo, educación, salud, vivienda, etc. A pesar del fuerte crecimiento económico y de las transformaciones productivas señaladas, además de una política económica y social que pretendía satisfacer ciertos mínimos que mejorara las condiciones de vida de la población, muy pronto aparecieron graves problemas de empleo (con amplias bolsas de subempleo e informalidad), de lentos avances en la reducción de la pobreza, de mejoras significativas pero insuficientes en educación y salud, así como una muy desigual reparto de la riqueza creada, de forma que la región pasa por ser una de las más injustas y desiguales del mundo.