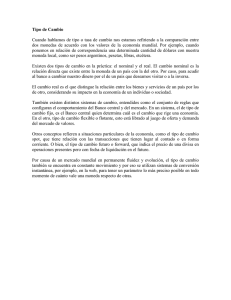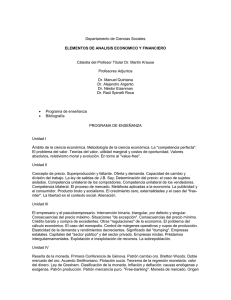1 HACIA LA ESTABILIDAD CAMBIARIA EN AMERICA
Anuncio
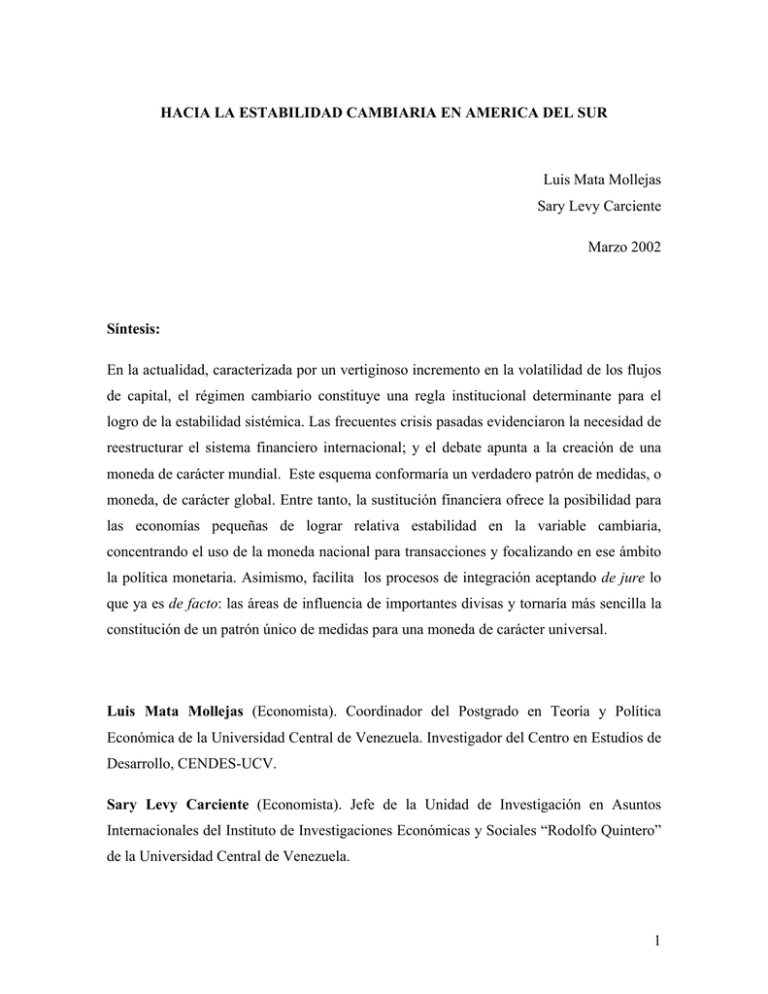
HACIA LA ESTABILIDAD CAMBIARIA EN AMERICA DEL SUR Luis Mata Mollejas Sary Levy Carciente Marzo 2002 Síntesis: En la actualidad, caracterizada por un vertiginoso incremento en la volatilidad de los flujos de capital, el régimen cambiario constituye una regla institucional determinante para el logro de la estabilidad sistémica. Las frecuentes crisis pasadas evidenciaron la necesidad de reestructurar el sistema financiero internacional; y el debate apunta a la creación de una moneda de carácter mundial. Este esquema conformaría un verdadero patrón de medidas, o moneda, de carácter global. Entre tanto, la sustitución financiera ofrece la posibilidad para las economías pequeñas de lograr relativa estabilidad en la variable cambiaria, concentrando el uso de la moneda nacional para transacciones y focalizando en ese ámbito la política monetaria. Asimismo, facilita los procesos de integración aceptando de jure lo que ya es de facto: las áreas de influencia de importantes divisas y tornaría más sencilla la constitución de un patrón único de medidas para una moneda de carácter universal. Luis Mata Mollejas (Economista). Coordinador del Postgrado en Teoría y Política Económica de la Universidad Central de Venezuela. Investigador del Centro en Estudios de Desarrollo, CENDES-UCV. Sary Levy Carciente (Economista). Jefe de la Unidad de Investigación en Asuntos Internacionales del Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales “Rodolfo Quintero” de la Universidad Central de Venezuela. 1 HACIA LA ESTABILIDAD CAMBIARIA EN AMERICA DEL SUR1 Luis Mata Mollejas Sary Levy Carciente Marzo 2002 1. Introducción En un entorno marcado por la creciente inestabilidad de los flujos de capital y la preponderancia de los shocks externos por sobre los internos, se ha reanudado el interés por establecer reglas institucionales que disminuyan o estabilicen los niveles de volatilidad cambiaria para favorecer el logro de los objetivos, tanto internos como externos, de una economía, en especial de aquellas caracterizadas como pequeñas, en desarrollo o emergentes. En el ámbito teórico, la discusión habitual se centra en la diatriba entre credibilidad e independencia monetaria, aunque también se preocupa por la capacidad de hacer frente a los shocks de los distintos esquemas cambiarios. En este sentido, el menú de opciones ha estado conformado por: tipo fijo, caja de conversión, sustitución monetaria, sustitución financiera, monedas únicas regionales, sistemas intermedios o híbridos y tipo flexible. Así, se ha señalado que un país esta llamado a utilizar un tipo de cambio fijo o flexible según la naturaleza de su estructura económica, la cual definiría el tipo de shock - real o monetario- al cual estaría más expuesta. Se afirma entonces que si los shocks a los que tiende a estar expuesta son reales, un tipo flexible seria preferible; mientras que si los shocks son de carácter monetario, el tipo fijo resultaría más conveniente. También se destaca que un tipo de cambio fijo favorece la credibilidad de las políticas no inflacionarias, 1 El presente artículo recoge resultados preliminares de la investigación a cargo de Luis Mata M. en el CENDES-UCV y de la investigación doctoral de Sary Levy C. 2 al estabilizar las variables nominales; mientras que un tipo flexible permitirá enfrentar más eficientemente los shocks externos al reducir las fluctuaciones en las variables reales. En la práctica, tras el desplome del esquema Bretton Woods y en un entorno de mercados de capitales relativamente abiertos, se ensaya la flexibilidad cambiaria, la cual decepcionó las expectativas teóricas, y desde los 80’ se ensayan diversos sistemas intermedios o híbridos entre las dos alternativas extremas señaladas en la discusión teórica. Pero tal y como se desprende de los datos del Fondo Monetario Internacional (2000a) mientras a comienzos de los 90’ más del 60% de los países se inclinaron por regímenes cambiarios intermedios, a finales de década esta proporción se reduce a cerca de la mitad y los regímenes extremos retoman su liderazgo. La razón de este cambio, para Stanley Fischer (2001) se debería a que los sistemas intermedios serían inviables en el largo plazo cuando los países están fuertemente integrados al mercado de capitales. Por su parte, Eichengreen (1995) plantea que la instrumentación generalizada de regímenes con tipo de cambio a fijo y su paso a flexibles, no puede ser vista como el resultado de la evaluación del desempeño de los regímenes en sí, sino como el producto de la transformación endógena de un conjunto de variables que no se circunscriben a la esfera económica. En este sentido destaca como elementos a revisar: el carácter de liderazgo de la potencia hegemónica, el grado de cooperación entre naciones, el nivel de consenso intelectual, el grado de estabilidad macroeconómica, las características de las políticas monetarias y fiscales y las políticas distributivas (como expresión del grado relativo de poder de los distintos actores en una sociedad) Así, el estado de la discusión contemporánea mostraría una diversidad de implícitos que lógicamente llevan a consecuencias políticas contradictorias; por lo cual estimamos conveniente precisar términos de referencia mínimos que permitan orientar una acción política menos frustrante. De allí que el trabajo que presentamos distinga entre elementos históricos y elementos teóricos. El escrito está organizado de la siguiente manera: se comienza destacando un conjunto de transformaciones determinantes del entorno económico, se continúa con la exposición de una serie de elementos de carácter conceptual básico del ámbito monetario-financiero, para proseguir con otros del ámbito cambiario, seguidamente, se resalta la relevancia de la estabilidad cambiaria, así como ensayos 3 realizados a tal fin en Suramérica y por último se presentan las consideraciones finales del trabajo. 2. Transformaciones Mundiales Entre los aspectos característicos de la evolución económica de los últimos treinta años, a partir de la declaración de inconvertibilidad del dólar norteamericano frente al oro, o abandono de la moneda mercancía (instaurada en los inicios de la historia, o sea, varios siglos antes de la era común), debe señalarse, en primer lugar, un débil ritmo de crecimiento del volumen de producción e inferior al ritmo de crecimiento de las transacciones financieras, apoyadas sobre instrumentos electrónicos, con el consecuente descenso en el uso de la moneda fiduciaria. Esta contradicción se resuelve con el estallido de numerosas crisis financieras y se confirma con el aumento de las tasas de desempleo. La excepción a lo dicho parecía ser el comportamiento de la economía estadounidense, que pudo captar la mayor parte de la inversión financiera mundial, a través las transacciones en valores, logrando compensar su déficit fiscal y comercial. Pero a comienzos del nuevo siglo el desinflamiento de la burbuja bursátil mostró las debilidades intrínsecas de la economía estadounidense. Una segunda característica ha sido la declinación, en valor y en volumen, del comercio internacional de materias primas; por lo cual los países poco industrializados vieron agravarse sus tradicionales problemas fiscales, monetarios, bancarios y cambiarios. Una tercera característica es el fortalecimiento de los procesos multinacionales de integración, encaminados a formar economías de carácter continental, dejando la dimensión nacional como patrón de referencia obsoleto. En efecto, la búsqueda de soluciones nacionales a las crisis mencionadas, evidentemente asociadas a la especulación, ha estado orientada al logro de saldos comerciales internacionales positivos; lo cual en un mundo con acelerada introducción de innovaciones de todo género, con movilidad plena de capitales en el ámbito internacional y con empresas fusionadas para operar en el ámbito global 4 (produciendo el fenómeno de exclusión laboral 2 ) ha dejado a las pequeñas economías, prácticamente inermes para alcanzar, simultáneamente, los equilibrios internos (estabilidad de precios y nivel friccional de desempleo) y externos (predominio de superávit sobre déficit comercial). De esta manera, se explica: • Primero: que el aprovechamiento de la complementariedad de ventajas comparativas en un ámbito continental disminuya el carácter “externo” de buena parte del intercambio comercial. • Segundo: la obligada coordinación multinacional de las acciones políticas, cuando se busca que éstas alcancen un grado suficiente de eficacia, para combatir el desempleo y la especulación. • Tercero: que el paradigma de ‘una moneda para cada nación’ tiende a abandonarse, privilegiando el de ‘una moneda para cada mercado’. El dólar norteamericano, moneda de la federación norteamericana; y el euro, de reciente circulación en la Unión Europea, son dos importantes ejemplos de lo dicho. Los procesos señalados, muy adelantados en Europa, también se están verificando en la América del Sur, aunque están obstaculizados por las visiones nacionalistas y por la 2 La exclusión laboral o tendencia al desempleo crónico surge de las transformaciones técnicas de los últimos 20 años; pues los nuevos puestos de trabajo no se ocupan fácilmente con los viejos operarios. En consecuencia se ha acentuado la división de mercado para las distintas especializaciones con múltiples consecuencias; entre otras, una enorme variabilidad entre tasas salariales; y entre ofertas y demandas. De acuerdo con la OIT, el mundo tendría 24 millones de desempleados adicionales al cierre del 2001, como consecuencia de los efectos negativos que sobre el ámbito laboral está ocasionando la globalización de la economía. Las estadísticas de la OIT revelan que actualmente un billón de personas en el mundo están desempleadas, subempleadas y/o trabajando en condiciones precarias, mientras que 80% de los individuos en edad de trabajar no tienen acceso a la protección social básica. La estabilidad en los puestos de trabajo depende cada vez más de los vaivenes de la bolsa de valores, según la organización. El deterioro social en América Latina se evidencia con el crecimiento de la población en situación de pobreza de 35% a 41% y 45% entre 1980, 1990 y 1999, respectivamente. El desempleo promedio en el sector urbano pasó de 9% a 11% entre 1999 y 2000. Los países con mayor incidencia de desocupación en el año 2000 fueron: Colombia (20%), Ecuador (17%), Argentina (16%), Venezuela (15%) y Uruguay (14%). Por otra parte, de cada 10 nuevos empleos más de 8 los genera el sector informal de la economía, que en 1990 representó 51% de la fuerza de trabajo regional y 60% en 1999. Perú es el país con mayor porcentaje de ocupados de la economía informal, con 70%. En Latinoamérica, 76 millones de trabajadores de ambos sexos no están cubiertos por ningún sistema de seguridad social, lo que equivale a 38,4% de los asalariados. 5 incomprensión de la trascendencia del hecho que los países capitalistas más evolucionados hayan abandonado el concepto de moneda mercancía y sustituido la política monetaria por la política financiera. Históricamente, éste cambio ocurre en los EUA con la flotación del dólar en 1971 y en Europa con la aparición del eurodólar, primero, y con la creación y puesta en uso del euro (1999 – 2002). Desde el ángulo teórico ello implica precisar los condicionantes explicativos y las diferencias entre las visiones monetaristas y financieras y sus consecuencias políticas. 3. Renovación de Conceptos El concepto de unidad de medida exige como características relevantes su aceptación universal y que sea inmutable. ¿Podríamos imaginar que la unidad de grados calóricos fuese variable? ¿Podríamos imaginar que el metro fuese elástico y que tomase una longitud diferente según los intereses de cada cual o según la oferta y la demanda? ¿Qué sería de la física en esas condiciones? ¿Qué sería de la química si los valores de la tabla periódica de elementos fuesen mutables? La moneda, en la ciencia económica, está concebida como unidad de medida, como medio de cambio y como reserva de valor; al tiempo que se la relaciona con el comportamiento de uno o más mercados; con lo cual su valor deja de ser fijo y se torna mutable. ¿Es entonces extraño que se produzcan serias confusiones cuando se trata de interpretar fenómenos usando unidades volátiles? En la oportunidad de recrear el sistema monetario mundial en 1944, un genial economista, J.M. Keynes, propuso la adopción por todos los países una moneda abstracta - el bancor no sujeta a ningún mercado, pues ya no sería una mercancía, ni estaría referida a ninguna otra en particular. De haberse aceptado esta propuesta y por ende, este modo de ver el mundo económico, no tendríamos que haber sufrido la experiencia de las crisis asociadas a la especulación monetaria o cambiaria. Tampoco sería escuchado Schumpeter y por ello todavía algunos medios académicos y políticos no terminan de aceptar la visión de que él tránsito monetario es sólo el saldo de los flujos reales; que el crédito antecede a la producción, y que se paga ex post y con ahorros cuando actuamos en un mundo capitalista; 6 donde la inversión productiva ha dejado de depender de la acumulación previa de recursos y se origina y fundamenta en el tráfico de activos y pasivos financieros de toda índole, dándole un rol protagónico a las tasas de interés y de rendimiento (pre-ajuste financiero). La primera conclusión útil de todo este argumento es que la discusión sobre tipos de cambios, fijos o variables, necesariamente está referida a la visión (periclitada por la realidad) de la moneda mercancía; siendo entonces una discusión extemporánea y fútil. El tema real a discutir es entonces - aceptando la visión de instrumento para el saldo de flujos, incluidos los flujos financieros en el tiempo y sus consecuencias sobre la tasa de interés - la oportunidad de crear una moneda abstracta para un país, para varios, o para el planeta. En estas condiciones nos encontramos con los trabajos de Mundell (1997a,b), McKinnon (1963), Kenen (1969), Davidson (1997) y el de Aglietta y Orlean (1982), entre otros, y ¿por qué no? con los de Keynes, y con las intuiciones de J.S. Mill. Al respecto, un resumen apretadísimo de los consensos teóricos mostraría que: • Si en el mundo contemporáneo cada país se atuviera a su propia unidad monetaria, el comercio mundial pasaría por un proceso cercano al trueque, haciendo que la capacidad de medio de cambio disminuyese, y los costos de conversión se incrementasen en la medida que el número de símbolos monetarios involucrados aumentase. Ello sería todavía más engorroso bajo el régimen de flotación. Por eso, a nivel del intercambio internacional, operan pocas monedas, con predominio de una: el dólar norteamericano. • En las condiciones precedentes, desde el ángulo macroeconómico existirán numerosos y minúsculos mercados cambiarios, sujetos a la especulación; lo cual restaría efectividad a la política que privilegiase el logro de los equilibrios internos, léase, estabilidad de precios y minimización del desempleo. • Desde el ángulo microeconómico, dependiendo de la estructura de la producción entre bienes transables y no transables, la variación del tipo de cambio para alcanzar el equilibrio externo, estaría afectada por la elasticidad de la demanda de las exportaciones y de las importaciones. Así, el empleo protegido será el vinculado a 7 las exportaciones, mientras que el empleo asociado a la producción de no transables dependerá de la demanda interna, dependiente, a su vez, de su precio (afectado por el costo de los insumos importados). En consecuencia, el resultado estará condicionado por múltiples aspectos históricos (particulares a cada país) no pudiendo afirmarse que el ajuste del tipo de cambio garantiza la protección del nivel de empleo total. • Desde el ángulo financiero (aspectos micro y macro), la variación del tipo de cambio tiene incidencia directa en la variación de la tasa de interés; la depreciación del símbolo nacional conlleva a la elevación de la tasa de interés nacional con efecto restrictivo en el crédito y en la inversión. El supuesto de que la tasa de interés más alta atrae a los capitales foráneos, estará matizado por otros factores, como el riesgo país y la especulación recurrente. En consecuencia, desde el ángulo financiero, la flotación tampoco garantiza un efecto estimulante para la economía. • Finalmente, desde el ángulo cambiario, el tipo de cambio fijo es sostenible mientras exista un flujo de divisas(tanto de cuenta corriente como de capitales) que garantice un volumen de reservas internacionales suficiente para el normal desenvolvimiento de las operaciones. ¿Cómo resolver el dilema que se les plantea a las economías pequeñas y abiertas de moverse entre los efectos negativos de la flotación cambiaria (salvo en casos singulares) y las insuficiencias de reserva para mantener un tipo de cambio fijo? 4. Alternativas Cambiarias La clasificación del Fondo Monetario Internacional de los regímenes cambiarios (Ibid:141143) establece tres grandes categorías: anclaje fuerte, en la que se incluyen economías con caja de conversión o sin moneda propia; intermedios, que consiste de economías con sistema de bandas (horizontales o reptantes), fijación reptante o atadas a una cesta de monedas; y anclaje suave3, que agrupa a economías con flotación dirigida o independiente. 3 Anclaje fuerte y anclaje suave traducen a Hard Pegs y Soft Pegs, respectivamente. 8 Se observa que la ortodoxia recomienda regímenes cambiarios fijos -como la caja de conversión o la sustitución monetaria- o de libre flotación. La razón esgrimida para los primeros tiene su respaldo teórico en el postulado ortodoxo de la exogeneidad monetaria y el mecanismo de ajuste automático. La razón para los segundos atañe a los principios de racionalidad de los agentes y la perfección del mercado para el logro del equilibrio. Aunque situados en los extremos del espectro cambiario, ambos regímenes tienen un sustrato teórico en común: el dinero es concebido como dinero-mercancía, y su principal función consiste en fungir como medio de cambio y por tanto, no es más que ‘un velo’ en el mundo económico. Sin embargo si se adopta otra perspectiva, propia de la corriente postkeynesiana o de los circuitistas, el dinero es visto como el resultado de un flujo y el punto focal es la creación monetaria a través del proceso crediticio y su actuación como token, de ahí su rol determinante en la economía. En esta perspectiva existe una crucial diferencia entre el flujo de dinero en el circuito monetario (donde el intercambio de dinero genera pasivos) y en el circuito real (donde el intercambio de dinero por mercancía cierra el ciclo). Este mismo punto de vista obliga a distinguir entre dinero público (emitido por la entidad emisora central) y dinero privado (creado por el sistema financiero), asimismo, obliga a diferenciar el rol del dinero como medio de cambio y como activo. Si a lo anterior aunamos los procesos de innovación financiera que han incrementado los activos con alto nivel de liquidez y que por ende son aceptados como dinero, podríamos señalar que en la actualidad los procesos financieros predominan sobre los típicos monetarios. Desde esta perspectiva es que tiene sentido el análisis de la alternativa cambiaria de la sustitución financiera, pues permite a la moneda doméstica permanecer en su rol de medio de cambio y a la divisa cumplir con el de reserva de valor. En tanto que la sustitución financiera reemplaza la moneda nacional por la divisa en su función de reserva de valor, atañe, entonces, a una decisión de conformación de portafolio, en la que se toma en cuenta el diferencial de la relación riesgo / rendimiento de activos en 9 moneda local y en divisa, pudiendo ser analizada a partir de modelos de portafolio4. Las combinaciones de riesgo / rendimiento de los instrumentos en moneda local y en divisa generarán la llamada Frontera de Eficiencia del Portafolio y cada individuo escogerá aquella que maximice su función de utilidad. De esta manera, el público establecerá la proporción de su portafolio que mantendrá en moneda local y aquella en divisa. Efectivamente, bajo este esquema el impacto de la política monetaria sería menor, ya que se circunscribiría al vinculado con la proporción de transacciones que siguieran, tras la sustitución, realizadas en moneda nacional; pero al respecto vale destacar que las transformaciones en el sistema financiero internacional, han debilitado fuertemente el impacto de dicha política, aún en situaciones en la cual todas las transacciones se realizaran en moneda doméstica. Asimismo, la tendencia internacional es el desarrollo de áreas monetarias, para contener la volatilidad internacional, por lo que el anclaje internacional estaría dado por la variable cambiaria. 5. Importancia de la Estabilidad Cambiaria Como señalamos a partir del colapso del sistema de Bretton Woods, la mayoría de las divisas se dejaron a su libre flotación, sin embargo, los mercados no lograron alcanzar lo que podría definirse como un valor de equilibrio en función de los objetivos internos y externos de las economías; es decir, se generó un desalineamiento cambiario5, promoviendo un incorrecto uso de los recursos y un impacto negativo en el sistema financiero. La conveniencia de reducir la frecuencia, el nivel y la duración de los desalineamientos cambiarios es un consenso económico. En donde hay divergencias de opinión es en la forma de lograrlo. A partir de la visión teórica del equilibrio general dinámico, se puede evaluar la estructura y desempeño de una economía a través del análisis de cuatro precios relativos o cuatro tasas 4 Los modelos de conformación de portafolios derivan de los principios desarrollados por Markowitz en 1959. Los más utilizados son el Modelo de Fijación de Precios de Activos de Capital (CAPM) y el Modelo de Fijación de Precios de Arbitraje (APM), modelo más general que el anterior (Levy, 1999:21-28) 5 Los desalineamientos cambiarios pueden generarse a partir de todo tipo de arreglo cambiario. Los arreglos del tipo fijo o con anclaje, pueden reflejar fallas en el ‘timing’; dado que existe la tendencia por parte de las autoridades a esperar más allá del tiempo requerido antes de modificar el nivel cambiario para ajustarlo a las condiciones económicas deseadas. En los arreglos del tipo flotante el desalineamiento se debe a que el mercado presiona al tipo cambiario más allá de lo exigido por las condiciones macroeconómicas reinantes. 10 claves: la tasa de inflación, referida al comportamiento del mercado de bienes y servicios; la tasa de salario, reflejo del mercado laboral (informando ambas sobre la esfera real de la economía), la tasa de interés, imagen de lo acaecido en su esfera nominal; y el tipo de cambio, resultado de la evaluación de una economía frente a terceras. Es decir: p (Yd-Ys)t + w (Ld-Ls) t + 1/r (Vd-Vs) t + ch ($d-$s) t = 0 Siendo: p : el nivel de precios en el mercado de bienes y servicios (Yd-Ys)t : la relación entre la oferta y la demanda de bienes y servicios en el período t w : el nivel de la tasa de salario (Ld-Ls)t : la relación entre la oferta y la demanda de mano de obra en el período t r : la tasa de interés (Vd-Vs)t : la relación entre la oferta y la demanda de activos financieros en el período t ch : el tipo de cambio ($d-$s)t : la relación entre la oferta y la demanda de divisas en el período t La condición de equilibrio desde la visión ortodoxa, considera prioritario el anclaje de la tasa inflacionaria a través de una política monetaria restrictiva; lo cual desde el ángulo cambiario equivale a promover un tipo fijo. Por su parte, el arreglo del tipo flotante se supone dirigido a proteger el empleo; pero la correspondiente elevación de la tasa de interés y su efecto negativo sobre el crédito y la inversión hacen a la política ineficaz, e ilógica la visón ortodoxa. La visión contemporánea, al privilegiar la protección del empleo, se procura por intermedio de la tasa de interés, lo cual obliga a que la tasa cambiaria sea estable y equilibrado el manejo fiscal; por lo tanto, para evitar o minimizar la especulación es prudente transitar por 11 la vía de la substitución financiera. En este arreglo es imprescindible garantizar superávit comercial a largo plazo y financiamiento financiero externo en el corto. En tanto que la movilidad de capitales es un hecho constatado, y la política monetaria se ha visto seriamente disminuida por las innovaciones financieras, pareciera que el logro de tipos cambiarios con reducida variabilidad sería un objetivo viable y deseable. En este sentido la substitución financiera parece un arreglo eficiente, pues al separar el resultado del intercambio comercial (X-M, tendiente al superávit, en promedio) del tráfico financiero internacional (por lo que no estaría sujeto a la especulación, a la selección de valores de carteras adversas a los intereses nacionales y al atesoramiento de divisas), el mercado cambiario tenderá a un tipo de cambio cuya variabilidad relativa frente a la divisa tienda a la unidad (ch=1). Cabe resaltar que en las economías continentales, el componente cambiario es marginal6; por lo cual el manejo político macroeconómico hace énfasis en el canal crediticio, que utiliza como mecanismo de transmisión a la tasa de interés, pasando a segundo término la importancia del control de agregados monetarios. Por el contrario, en las economías pequeñas, donde el arreglo cambiario es trascendente, la substitución financiera y el control fiscal se constituyen en el centro de la política económica de corto plazo; en el mediano y largo plazo, se tratará de reordenar la estructura productiva por medio de políticas sectoriales y de la integración económica regional. 6. Substituciones Monetarias y Financieras en América del Sur El funcionamiento del patrón oro, en sus diferentes versiones, o de la moneda mercancía, suponía el logro del equilibrio externo actuando a través del sector interno de la economía (se suponía que la salida de oro reducía la masa monetaria, encarecía los créditos, reducía la de demanda global, incluida las importaciones y finalmente; el descenso de los precios, el aumento del ahorro, y el logro del equilibrio externo, al aumentar las exportaciones, abriría el camino a la expansión económica) 6 Desde la perspectiva ortodoxa, que hace énfasis en el ajuste por las cantidades, y no por los precios, el componente cambiario de la ecuación comportamental de la economía se escribiría como: (Md – Ms). 12 Ahora bien, en el régimen de flotación, se supone que la disciplina fiscal (ausencia de déficit) permite alcanzar el equilibrio externo, contrayendo la demanda interna, en lugar de recurrir a un control de las importaciones o al control de las operaciones de cambio. En otras palabras, se transfiere el control de la economía a mecanismos de la actividad política; y ello podría alcanzar algún grado de eficacia si el proceso económico no estuviese afectado por la especulación; lo cual en las condiciones de libre movilidad de capitales conlleva a la especulación cambiaria, y al alza de la tasa de interés. Así, el riesgo de contracción de la economía en el régimen de flotación estará siempre presente y será prácticamente inútil el recurrir a medidas compensatorias de pretendido carácter social, cuando el empleo se contrae. En el ámbito internacional, el régimen de flotación exige la diversificación y cobertura en monedas como escape al riesgo cambiario, y la banca internacional puede, y requiere, realizar operaciones de depósitos y de crédito, que quedan fuera del control de cualquier banco central. La responsabilidad de dicha entidad de emisión central será, entonces, sólo de orden ético e institucional, pero sin fuerza efectiva. No hay entonces ningún Estado Nacional capaz de controlar la liquidez internacional. La consecuencia principal de lo anterior es que no hay posibilidades de luchar con éxito contra la especulación cambiaria sin pérdidas cuantiosas de reservas, a menos que se utilice para todo propósito, como moneda nacional, alguna divisa de amplio uso en el comercio internacional. La experiencia latinoamericana en este contexto es que tal substitución no requiere llegar al extremo de la substitución monetaria, o dolarización simple, como la realizada en Ecuador 7 , y mucho menos utilizar el mecanismo de caja de conversión 8 , que es una 7 Muchas de las dificultades políticas y económicas del Ecuador están asociadas a los déficit incurridos para financiar el conflicto con el Perú (1995), la destrucción de la infraestructura costera en 1997 por causas naturales (Fenómeno del “Niño”) con un costo de 13% del PIB. La asistencia de la banca privada con créditos por US$ 300 millones, la colocación de eurobonos por US$ 500 millones entre 1996-1997, fue insuficiente para evitar la crisis fiscal, bancaria y cambiaria que se traduciría en crisis política. La decisión de dolarizar la economía fue tomada por el presidente Jamil Mahuad el 9 de enero del 2000, poco antes de que fuera depuesto por una junta cívico-militar el 21.01.00. Después de la dolarización, el FMI aprobó asistencia por US$ 304 millones, extendibles hasta US$ 2.000 millones para los próximos tres años y otras fuentes internacionales US$ 500 millones. Las viejas deudas (eurobonos y bradys incluidos) han sido reducidas en 40% de su valor facial y los plazos extendidos entre 30 y 12 años, lo cual permite una amortización razonable. Queda pendiente un reflotamiento de la banca privada. 13 variante del régimen de moneda mercancía. Basta, mediante la reforma de algunas normas legales y el respaldo de la institucionalidad financiera internacional, permitir el asiento de las operaciones bancarias en términos de las divisas seleccionadas y su tenencia y uso como medio de cambio y de unidad de cuenta a criterio de los particulares; es decir, recurrir a la sustitución financiera o dolarización parcial; experiencia que muestra logros notables en Bolivia y Perú9 en la ultima década. ¿El costo de esta acción? El reconocimiento y aceptación de las autoridades de su imposibilidad de enfrentar las transformaciones universales con las obsoletas políticas monetarias de carácter doméstico. En su lugar, corresponde hoy reformar los vetustos bancos centrales, capacitándolos para adelantar políticas financieras, debidamente coordinadas con los socios comerciales que se escojan. En estas condiciones, el manejo fiscal es clave, convirtiéndose en el instrumento capaz de permitir un anclaje de los precios, pues al evitar todo financiamiento interno del déficit fiscal, la tasa de interés en el mercado 8 Entre 1945-1955, época del peronismo, el crecimiento del consumo interno (5,1%), redujo las exportaciones tradicionales (cereales y carnes 0,9%) y la substitución de importaciones incrementó las importaciones de productos intermedios (13,8%) y de capitales. Desde 1956, los regímenes instaurados para paliar el déficit comercial recurrieron a las devaluaciones y a los créditos externos, que en 1983 alcanzaron a US$ 42.000 millones. Este proceso, junto con déficit fiscales sostenidos, llevó a la hiperinflación y al convencimiento de aumentar las exportaciones. Los diferentes planes de estabilización desestimularon la demanda, pero también, la oferta; la insolvencia de las empresas implicaba la fragilidad del sistema financiero interno. La deuda interna se licuó con tasa de interés negativas y extendido a cinco años la amortización de deudas exigibles. En 1984 se establece el “plan austral” para reducir la inflación y servir la deuda externa (con renegociaciones permanentes) con el incremento de las exportaciones. La carga de US$ 4.200 millones al año, se constituiría en limitante de la política económica y además obligaría a la dependencia de organismos internacionales y bancos acreedores. La constitución del “Mercosur” y la instauración de la “Caja de Conversión”, apoyada sobre el flujo de créditos externos, abre un período de estabilidad de precios. La devaluación del Brasil y la incapacidad para enfrentar los pagos externos eliminarían el soporte del sistema instaurado, colapsando a comienzos del presente año. 9 Para 1977 se instauró en el Perú un sistema de “crawling peg” o minidevaluaciones sostenido, que culminó en devaluaciones y con hiperinflación asociadas al déficit fiscal y a la crisis de la deuda externa latinoamericana en 1982. Los intentos de revertir la crisis, congelando los depósitos en moneda extranjera en 1985-87, fracasaron y el rechazo a la moneda nacional fue total, apuntalado por un dinámico mercado negro. Entre 1990 y 1994 se realizó un drástico cambio en la política económica del Perú dentro de los términos del Consenso de Washington. Se disminuyó así la intervención estatal en la producción, la protección intensiva (denominada política industrial activa), los subsidios indiscriminados que condicionaban la presencia de déficit agudos (14,7% del PIB en 1988). El sistema financiero público (fondos de fomento con créditos del Banco de la Nación y con emisión de base monetaria para ello) fue radicalmente suprimido, y el manejo de la tasa de interés dejado al libre mercado. El ajuste fiscal y monetario iniciado en 1990 revertió el proceso hiperinflacionario. El programa de ajustes incluyó la suspensión del control de cambios y la libre tenencia, uso y disposición de divisas por los residentes; instaurándose oficialmente un régimen de sustitución financiera o dolarización parcial, la cual en la práctica ha reducido la demanda de moneda nacional. 14 nacional se aproximará a la internacional, siempre más baja por razones asociadas a las economías de escala. Las conclusiones relevantes son: • Hasta tanto no exista una única moneda mundial, funcionarán como zonas monetarias las asociaciones de países con dominantes intercambios mercantiles y financieros recíprocos; la volatilidad de la razón de intercambio entre las monedas de dichas zonas será relativamente pequeña (marginal). • Las economías pequeñas, en razón de sus particulares intercambios con las economías grandes, encontrarán conveniente establecer regímenes variables: entre “fijos” y “flotantes”. • Cuando la experiencia demuestre condiciones insostenibles del régimen independiente, las asociaciones de pequeños países, podrían, como un viceóptimo, o second best, antes de convertirse en una zona monetaria, adoptar el régimen de substitución parcial y acuerdos cambiarios y de coordinación fiscal. El corolario de todo esto, para la política cambiaria y monetaria en Latinoamérica en general, de acuerdo a la experiencia de los últimos años, es que la flotación independiente, sin el establecimiento de la dolarización financiera (con las reformas institucionales correspondientes) es una estrategia que conduce a acentuar las crisis en lugar de revertirlas, deberíamos, entonces, abocarnos sensatamente a debatir las opciones reales. 7. Consideraciones Finales Cada alternativa de esquema cambiario posee una serie de características que lo hacen más o menos apropiado para las especificidades de las distintas economías, incluida su vinculación con el mercado de capitales internacional y las tendencias que en el entorno se suscitan. Asimismo, las consideraciones sobre regímenes cambiarios están enraizadas en aquellos principios o supuestos que sustentan las distintas perspectiva teórica en lo concerniente al dinero, sus funciones, su proceso de generación y la vinculación de la esfera monetaria y la real de la economía. En los actuales tiempos caracterizados por un 15 vertiginoso incremento en la volatilidad de los flujos de capital, el régimen cambiario constituye una regla institucional determinante para el logro de la necesaria estabilidad sistémica. Desde el colapso del Acuerdo de Bretton Woods, y con él, el fin de la moneda mercancía, se ha presenciado un incremento en la volatilidad de los flujos de capital y los tipos cambiarios, así como una escalada en el número de crisis financieras con el consecuente impacto en el crecimiento y el empleo. En todas estas crisis se ha observado la fragilidad de los esquemas cambiarios ante importantes embestidas de los flujos de capital privado e impotencia del sector público de hacer frente a las mismas. La tendencia internacional pareciera estar abocada al establecimiento de grandes áreas de influencia de las principales divisas. En este sentido, el dólar norteamericano y el euro son las monedas con rol protagónico en el entorno internacional. La necesidad de reestructuración de la arquitectura del sistema financiero internacional, aunque sentida desde la flotación del dólar, fue evidenciada con mayor claridad a partir de la crisis mexicana (1994), de la crisis asiática (1997), de la rusa (1998) y de la brasileña (1999). Como señalamos, muchas son las aristas del debate en torno a esta reestructuración, entre ellas, la necesidad la necesidad de una moneda de carácter mundial que permita compatibilizar los objetivos de crecimiento económico con estabilidad. Este esquema conformaría un verdadero patrón de medidas para la moneda con carácter universal, constituyéndose en un anclaje numerario de carácter global. Asumir una moneda distinta a la nacional tiene unos costos políticos además de los económicos considerados, pero evaluarlos fuera del contexto universal no tendría sentido para los países pequeños, menos desarrollados o emergentes. La realidad obliga a las economías pequeñas moverse dentro de perspectivas teóricas económica y políticamente viables. Los costos de asumir una moneda distinta a la nacional o domestica no pueden ser evaluados de forma absoluta sino relativa a su viabilidad en un entorno de libertad de movilidad de flujos de capital y con preeminencia de factores financieros. La sustitución financiera ofrece la posibilidad para las economías pequeñas de lograr relativa estabilidad en la variable cambiaria, concentrando el uso de la moneda nacional 16 para transacciones y focalizando en ese ámbito la política monetaria. Asimismo, facilita futuros procesos de integración regional aceptando de jure lo que ya es de facto: las áreas de influencia de las importantes divisas y tornaría más sencilla la constitución de un patrón único de medidas para una moneda de carácter universal. 17 Referencias Aglietta Michel y Andre Orlean (1982) La Violencia de la Moneda. Ed. Siglo XXI, México. Alesina A., R.J. Barro (2001) “Dollarization” American Economic Review, Vol.91 (2): 38185. Baliño, Tomas J.T.; Adam Bennett y Eduardo Borensztein (1999) Monetary Policy in Dollarized Economies, IMF, Occasional Paper, #171, Washington DC. Borensztein, Eduardo, Jeromin Zettelmeyer y Thomas Philippon (2001) Monetary Independencie in Emerging Markets: Does the Exchange Rate Regime make a difference? IMF, Working Paper #1, Washington DC. Calvo, Guillermo y Carmen Reinhart (2000) “Fear of Floating” NBER Working Paper No.7993. Clinton, Kevin y Jean-Francois Perrault (2001) “On inflation targeting and flexible exchange rates for emerging markets countries” Bank of Canada, International Affairs Department, Marzo. Coleman, A. (1999) Economic Integration and Monetary Union, New Zealand Treasury working Paper 99/6, Wellington Comisión de la Comunidad Europea (1990) “One Market, One Money”, European Economy, #44 Davidson, P. (1997) “Are grains of sands in the wheels of international finance sufficient to do the job boulders are often requiered?” The Economic Journal, Vol.107, May (442):671686 Dornbusch, R (2001) “Fewer Monies, Better Monies” American Economic Review, Vol.91 (2):238-42 Edwards, Sebastian e I.Igal Magendzo (2001) Dollarization, Inflation and Growth, NBER Working Paper 8671, Dec.2001 [http://www.nber.org/papers/w8671] Eichengreen, Barry (1995) “The Endogeneity of Exchange-Rate Regimes” en Kenen, Peter (ed.) Understanding interdependence. The Macroeconomics of the Open Economy, Princeton University Press, New Jersey. Fischer, Stanley (2001) “Exchange Rate Regimes: is the Bipolar View Correct” Conferencia Distinguida en la Reunión de la American Economic Association, New Orleáns, Enero 6, 2001 [www.imf.org/external/np/speeches/2001/010601a.htm] Hausmann, Ricardo y Andrew Powell (1999) Dollarization: Issues of Implementation, BID. Hausmann, Ricardo; Hugo Panizza y E. Stein (2000) “Why do countries float the way they float” Revista Venezolana de Análisis de Coyuntura, Vol. VI, jul./dic. (2):11-55,FACESUCV y BCV Kenen, Peter (1969) “The theory of Optimum Currency Areas: An Eclectic View” en: Mundell R. y A. Swoboda (eds.) Monetary Problems of the International Economy, Chicago y Londres, University of Chicago Press, pp.41-60. 18 Keynes, J.M. (1980) “Activities 1940-44: Shaping the Post-War World, the Clearing Union” D. Moggridge (ed.) The Collected Writings of John Maynard Keynes, Vol.25, London: Macmillan. Le Fort, Guillermo (1995) "Política Monetaria, Política Cambiaria y Ancla Nominal" BCV, Seminario Internacional: Experiencias inflacionarias en América Latina. Análisis del Caso Venezolano, Caracas 16-17/11/95. León Rojas, Armando (2000) “Convergencia, Moneda Única y Dolarización: Quo Vadis? Revista Venezolana de Análisis de Coyuntura, Vol. VI, Jul./Dic. (2): 151-174 León Rojas, Armando (2001) “Globalización: ¿El fin de las Monedas Nacionales? Nueva Economía, Año X, Octubre (16): 107-138 Levy, Sary (1999) Los fondos Mutuales y los Sistemas Financieros. Casos: España, Estados Unidos, México y Venezuela. Fondo Editorial Tropykos y FACES-UCV, Caracas. Levy, Sary (2000a) “Los Sistemas Bancarios en los Países de la CAN; Tendencias y Perspectivas” Nueva Economía, Año VIII (13), Año (14), Abril: 317-374, Academia Nacional de Ciencias Económicas, Caracas Levy, Sary (2000b) “Sistemas Bancarios y Globalización: Experiencia Venezolana” Revista Venezolana de Análisis de Coyuntura, Vol. VI, Jul.-Dic.(2):57-84, FACES-UCV y BCV, Caracas. Mata M., Luis (1999) Economía Alternativa, CEAP-UCV y Editorial Tropykos, Caracas Mata M., Luis (2002) Opciones Monetarias para Suramérica: Sintomatología y Tratamientos. CENDES-CEAP, Mimeo, Caracas. McKinnon, Ronald (1963) “Optimum Currency Areas” American Economic Review, Vol.53 (Sept.): 717-724. Mill, John Stuart [1848] (1951) Principios de Economía Política, 2da. Ed., FCE México Mundell, Robert (1961) “A Theory of Optimum Currency Areas” American Economic Review, Vol. 51 (Sept.): 657-664. Mundell, Robert (1997a) “Updating the Agenda for Monetary Union” en M.I.Blejer et.al. (eds.) Optimun Currency Areas: New Analytical and Policy developments. International Monetary fund, Washington. Mundell, Robert (1997b) “Common Currencies versus Currency Areas: Currency Areas, Common Currencies and EMU” AEA Papers Proceedings, Vol.87(2), Mayo. Mussa, Michael et al (2000) Exchange Rate Regimes in an Increasingly Integrated World Economy. FMI, Occasional Paper #193. Quispe Misaico, Zenón (2000) “Monetary Policy in a Dollarized Economy: The case of Peru” en L. Mahadeva y G. Sterne (eds.) Monetary Policy Frameworks in a Global Context, Routledge y Banco de Inglaterra. Rose A.K., E. Van Wincoop (2001) “National Money as a Barrier to International Trade: The Real Case for Currency Unions” American Economic Review, Vol.91 (2): 386-90. 19 Schumpeter, Joseph [1954] (1995) Historia del Análisis Económico. Ed. Ariel Economía; Barcelona, España. Wagner, Helmut (2001) Implications of Globalization for Monetary Policy, IMF Working Paper #184, Washington DC. Williamson, John (2000) Exchange Rate Regimes for Emerging Markets: Reviving the Intermediate Option. Policy Analyses in International Economics, #60, Institute for International Economics, Washington DC. 20