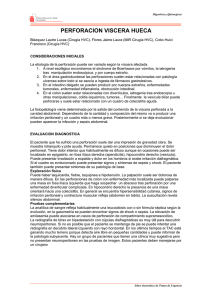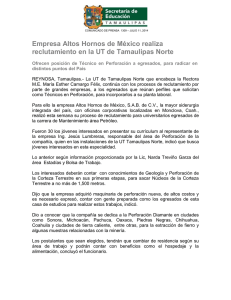Perforación visceral - Secretaría de Salud del Estado de México
Anuncio

MEDICINA DE URGENCIAS PRIMER NIVEL DE ATENCION Perforación visceral SECCION 4.- APARATO DIGESTIVO 17. Perforación visceral • ¿Qué es la perforación visceral? • ¿Cuál es la fisiopatología perforación visceral ? • ¿Cuáles son las características clínicas de la úlcera perforada? • ¿Cuáles son las características clínicas de la perforación de la vesícula biliar? • ¿Cuáles son las características clínicas de la perforación de intestinos delgado y grueso? • ¿Cuál es el cuadro clínico de la perforación viseral? • ¿Cuál es el manejo inicial de la perforación visceral? Abril 1o, 2004. CONTENIDO 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Introducción Fisiopatología Ulcera perforada Perforación de la vesícula biliar Perforación del intestino delgado Perforación del intestino grueso Cuadro clínico de la perforación visceral Tratamiento Bibliografía de la 1. Introducción La perforación visceral origina tal conjunto de síntomas y signos físicos en gran parte de los casos que el diagnóstico y tratamiento ulterior son evidentes cuando se inicia la atención del paciente. Sin embargo, hay variables que contribuyen a cuadros más sutiles, por alteración de la respuesta del huésped a la inflamación o porque la perforación se encapsula o no afecta al peritoneo libre. La perforación no traumática del tubo digestivo es rara cuando su pared es normal. El examen minucioso indica un factor causante relacionado con la pared o responsable del aumento rápido y notable de la presión intraluminal secundaria a obstrucción distal. El proceso subyacente puede ser inflamatorio, neoplásico, yatrógeno o litiásico. Debe considerarse la presencia de un cuerpo extraño, ingerido cuando no hay otra causa evidente. Sin importar el órgano que afecte, los signos y síntomas de la perforación obedecen en primer término a la irritación química del peritoneo y después a la infección o sepsis. Por consiguiente, la composición química del contenido de la víscera perforada ejerce un efecto significativo en la aparición de peritonitis química, incluidos el inicio y la gravedad de ésta. Los pacientes que toman glucocorticoides no exhiben los signos clásicos de la perforación. Quienes reciben esteroides en dosis altas suelen padecer una demora significativa en el tratamiento, ya que los signos y síntomas son mínimos, y su mortalidad es cercana a 80 %. Los riesgos de perforación visceral y de su identificación tardía son mayores en individuos inmunodeprimidos, como los que reciben quimioterápicos, pacientes de SIDA y receptores de trasplantes. Los signos y síntomas de la perforación pueden anteceder a los de la enfermedad de fondo o son de hecho los iniciales; en otras ocasiones se observa un periodo sintomático relacionado con la enfermedad antes de que surjan los signos y síntomas de la perforación. La mayor parte de las perforaciones del tubo digestivo se comunican directamente con el peritoneo, pero pueden ser localizadas y “encapsuladas” por las vísceras o el epiplón circundantes; asimismo es factible que se susciten en un espacio limitado o restringido, como el epiplón menor. También son factibles las perforaciones en dirección al espacio retroperitoneal. En consecuencia, los signos y síntomas por lo general dependen de: Afección de una víscera Localización de la perforación Volumen y composición química del contenido de la víscera perforada Enfermedad de fondo Mecanismos de respuesta del paciente La intervención quirúrgica se indica al momento del diagnóstico, a menos que haya alguna contraindicación significativa. La operación debe efectuarse antes de que ocurran contaminación o sepsis significativas, ya que la magnitud de la contaminación es un factor específico en los índices de supervivencia. El tratamiento de urgencia de toda supuesta perforación incluye: 1. 2. 3. 4. Aspiración nasogástrica; Reposición volumétrica; Antibioticoterapia según los protocolos establecidos, y Consulta quirúrgica rápida. El uso de analgésicos antes de la consulta quirúrgica debe basarse en la necesidad de proporcionar alivio sin ocultar signos no síntomas. 2 2. Fisiopatología La peritonitis secundaria es la infección del peritoneo a causa de perforación de una víscera hueca. El área de superficie combinada del peritoneo (es decir, de sus capas visceral y parietal) equivale a 50 % del área de superficie de la piel. El contacto del peritoneo con el contenido intestinal produce un aumento repentino en la permeabilidad de los capilares, con exudado ulterior de grandes volúmenes de plasma hacia la cavidad peritoneal, luz, pared y mesenterio intestinales. En un lapso no mayor de un día pueden pasar hasta 4-12 litros a este “tercer espacio”. La inflamación del peritoneo visceral origina un periodo breve de irritabilidad e hipermotilidad intestinales, seguido de atonía con íleo paralítico (adinámico) y distensión. El intestino inflamado deja de absorber líquidos, y se secretan agua y sal por la luz intestinal. El exudado se interrumpe cuando la distensión es suficiente para comprimir los capilares y limitar o afectar la circulación al área inflamada. En última instancia, el cuadro clínico es de hipovolemia y choque graves. La pérdida de líquidos en el tercer espacio causa hipovolemia, que a su vez origina gasto cardiaco deficiente, vasoconstricción compensatoria y flujo insuficiente a los tejidos, seguidos de oliguria, acidosis metabólica grave e insuficiencia respiratoria cuando la hipovolemia no se corrige a la brevedad. Como la peritonitis y septicemia suelen evolucionar hasta convertirse en choque séptico, es imperativo corregir la hipovolemia. La respuesta local a la invasión bacteriana resultante de la perforación intestinal es compleja. La formación de abscesos separados se relaciona con una tasa de mortandad más baja que la de infección generalizada del peritoneo. La contaminación bacteriana siempre es necesaria para ocasionar peritonitis letal.. Las endotoxinas y exotoxinas aumentan la permeabilidad de la membrana plasmática y agravan la ya considerable pérdida de líquido en el tercer espacio. La obstrucción distal, magnitud de la contaminación, tiempo transcurrido hasta el inicio del tratamiento y respuesta del paciente a la infección explican las variaciones de la respuesta clínica a la perforación. Pese al tratamiento crítico, antibióticos e intervención quirúrgica es posible que ocurra sepsis y disfunción de múltiples órganos. 3. Ulcera perforada Las perforaciones de úlceras gástricas o duodenales son más comunes con las úlceras benignas que con las malignas, aunque estas últimas también suelen perforarse cuando son gástricas. La peritonitis química surge en las primeras 6-8 horas, a causa del efecto que surten el ácido gástrico y la pepsina en el peritoneo. Las úlceras duodenales posteriores por lo general penetran en el páncreas en vez de perforar libremente el peritoneo, y ocasionan pancreatitis. La perforación libre se evita por la adherencia del páncreas a la pared duodenal posterior. Las úlceras gástricas o duodenales posteriores también perforan el epiplón menor, en cuyo caso se forma un absceso, si bien ello no es tan frecuente. Las úlceras anteriores suelen perforar la cavidad peritoneal, aunque es factible que el epiplón o las estructuras adyacentes como el hígado o vesícula biliar puedan encontrarse adheridos al lecho de la úlcera y limitar los signos y síntomas. No siempre hay antecedente de úlcera diagnosticada y la perforación puede ser su primera manifestación. Sin embargo, el interrogatorio cuidadoso permite corroborar el antecedente de uso de antiácidos, por lo general de los que se expenden sin receta médica. El dolor que produce la úlcera perforada suele ser intenso y repentino. Es factible que el paciente incluso señale el momento exacto de su inicio. El dolor se localiza en el epigastrio, aunque si es penetrante o posterior se irradia a la espalda (no alrededor de ella). La perforación no se acompaña de hemorragia gastrointestinal superior importante. El sangrado que ocurre es mínimo. Puede suscitarse pérdida crónica de sangre si la úlcera ha estado presente durante cierto lapso. Como norma general, la hemorragia gastrointestinal superior de carácter masivo permite descartar el diagnóstico de perforación de la úlcera; sin embargo, debe considerarse la existencia de una segunda úlcera penetrante. 4. Perforación de la vesícula biliar La perforación de la vesícula biliar se relaciona con un índice elevado de mortalidad que sin embargo ha disminuido de 20 a 7 % en los últimos 30 años. La pronta intervención quirúrgica reduce la tasa de fallecimientos, la cual alcanza su máximo nivel por tratamiento no quirúrgico. La peritonitis se debe a la irritación química del peritoneo y a contaminación bacteriana. En virtud de que la bilis estéril sólo puede ocasionar ascitis tolerable, la peritonitis clínica necesariamente se origina por infección bacteriana. La obstrucción de los conductos cístico o colédoco por cálculos ocasiona distensión de la vesícula biliar acompañada en última instancia de disminución del riego sanguíneo y gangrena de la pared biliar con perforación. Los cálculos erosionan la pared de la vesícula, el conducto cístico o el colédoco. Tales erosiones por lo general inducen la formación de fístulas entre la vesícula y otra porción del aparato digestivo, en vez de perforar la cavidad peritoneal. Los cálculos biliares grandes llegan a obstruir el intestino delgado después de la formación de tales fístulas, proceso que origina el síndrome que se conoce como íleo colelitiásico. La vesícula biliar puede gangrenarse aun sin cálculos, y se ha informado perforación en pacientes con colecistitis no colelitiásica, sobre todo en diabéticos. En un estudio, la perforación ocurrió en ausencia de cálculos en 40 % de los enfermos. La colecistitis alitiásica por lo general surge en pacientes del posoperatorio, traumatizados o quemados, secundaria a deshidratación, hemólisis por transfusiones o administración de narcóticos. Los ancianos, diabéticos, ateroscleróticos, nefrolitiásicos o quienes sufren colecistitis repetida constituyen el grupo de mayor riesgo. También se han informado perforaciones en sujetos con anemias hemolíticas o falciforme. La infección a menudo se relaciona con la obstrucción de los conductos cístico o colédoco y colelitiasis; afecta a 2 o 3 varones por cada mujer. El diagnóstico es difícil. Debe buscarse antecedentes de signos y síntomas de trastornos biliares, aunque no siempre los hay. Se sospechará perforación de la vesícula biliar en ancianos en que se advierta una masa en el cuadrante superior derecho, dolorosa a la palpación, acompañada de fiebre y leucocitosis, con deterioro clínico o signos de peritonitis. Los valores de bilirrubina pueden ser muy elevados y a menudo se observa un incremento leve de la amilasa. Los no alcohólicos suelen indicar antecedentes de episodios de ictericia o pancreatitis, que apuntan a posible coledocolitiasis. Los abscesos subhepático o subfrénicos suelen formarse por la perforación de la vesícula. En la radiografía suele advertirse un cálculo libre en el abdomen. La ultrasonografía debe efectuarse en todo paciente en que se sospechen cálculos. 5. Perforación del intestino delgado La perforación no traumática de la porción central del aparato digestivo es infrecuente. La rotura del yeyuno puede obedecerla uso de ciertos medicamentos, como las tabletas de potasio con recubrimiento entérico que ulceran el intestino delgado; infecciones como la fiebre tifoidea y tuberculosis, tumores, hernias estranguladas (sean internas o externas) y, en unos cuantos casos, a enteritis regional. La perforación del yeyuno suele originar peritonitis química más grave que la rotura del íleon, ya que el jugo pancreático que escurre de la porción proximal del yeyuno tiene pH 8 y es rico en enzimas como tripsina, lipasa y amilasa. El líquido que escurre del yeyuno distal y de las perforaciones del íleon tiene menos actividad enzimática y menor acidez. Las perforaciones del íleon se acompañan de importante contaminación bacteriana. No obstante, cuando la perforación es resultado de obstrucción, como ocurre cuando sigue a la apendicitis, el curso clínico tiende a ser grave sin importar el sitio de perforación, debido al efecto de la duración de la obstrucción y de la enfermedad inflamatoria de fondo. La supervivencia es directamente proporcional al grado de contaminación, demora en el diagnóstico y tratamiento. Las perforaciones del yeyuno e íleon, en especial si se deben a enteritis regional, suelen encapsularse con rapidez y acompañarse de signos tardíos de peritonitis generalizada. El aire libre suele ser detectable en las radiografías o apreciarse en sitios retroperitoneales o en la pared intestinal. El recuento leucocitario aumenta y se desvía a la izquierda, además de incrementarse la concentración sérica de amilasa. Es factible que haya acidosis metabólica, así como taquicardia e hipertermia. También puede ocurrir distensión abdominal e hipoactividad de los ruidos intestinales. El dolor, rebote, contracción refleja del abdomen y rigidez, usualmente relacionados con peritonitis, suelen estar ausentes, sobre todo en ancianos. La perforación del apéndice es más probable en personas de edad muy corta o avanzada, así como cuando los síntomas son de duración prolongada antes de la exploración. El lavado peritoneal diagnóstico es seguro y preciso cuando el examen físico no permite establecer un cuadro definido. 6. Perforación del intestino grueso. Las causas más frecuentes de la perforación no traumática del tercio distal del aparato digestivo son diverticulitis, cáncer, colitis y cuerpos extraños, así como enemas de bario, colonoscopía y sigmoidoscopía. La perforación del colon origina signos y síntomas ante todo a causa de sepsis y no a irritación química. Por consiguiente, los síntomas abdominales son más leves al inicio. 7. Cuadro clínico de la perforación visceral El dolor abdominal es el signo cardinal de la perforación visceral. Su intensidad, sitio y carácter repentino al inicio reflejan donde ocurrió a perforación. Los pacientes que llegan a la sala de urgencia pueden tener dolor agudo y desean permanecer sentados o mecerse. En etapas más avanzadas de la peritonitis, el enfermo tiende a permanecer inmóvil sobre un costado, con las caderas flexionadas. Suele haber vómito, seguido de inicio de dolor. La presencia de bilis en el vómito indica que el píloro está abierto y, por tanto, no hay obstrucción de la unión gastroduodenal. El vómito en poso de café suele ocurrir en pacientes con úlceras gástricas o duodenal. El drenaje de aspecto y olor fecaloide de la sonda nasogástrica o el vómito fecaloide suelen indicar obstrucción yeyunoileal de duración prolongada o necrosis intestinal. La distensión abdominal, incapacidad para expulsar flatos y 3 estreñimiento son signos y síntomas del íleo u obstrucción intestinal acompañantes. La fiebre, taquicardia, angostamiento de la presión del pulso, oliguria y taquipnea son signos de hipovolemia y sepsis. El descenso de la presión sanguínea suele indicar estado de choque pleno. El dolor intenso a la palpación suele detectarse en el examen abdominal y acompañarse de sensibilidad de rebote en el área de inflamación. También hay rigidez en caso de peritonitis generalizada. El dolor se agrava con cualquier movimiento, incluidos los estornudos y la tos. La persona se coloca en posición fetal para disminuir el dolor y la tensión en el peritoneo. La hipersensibilidad a la percusión, a diferencia de la de rebote, proporciona al examinador el mismo indicio de peritonitis. No hay ruidos intestinales en caso de íleon adinámico por inflamación. Los ruidos pueden ser hiperactivos y agolpados en la obstrucción temprana, y desaparecer cuando la obstrucción no es reciente. Si se ha acumulado aire libre, es factible que no haya matidez hepática a la percusión. Debe obtenerse radiografías torácicas, con el paciente de pie, para descartar enfermedades torácicas, detectar aire libre por debajo del diafragma o lograr ambos fines. Las placas abdominales pueden indicar niveles hidroaéreos “escalonados” que indican obstrucción mecánica o la simple dilatación de asas intestinales, signos de íleo paralítico. El neumoperitoneo indudablemente acelera el diagnóstico y tratamiento de la perforación visceral. En virtud de que tan sólo se observa en 60-70 % de pacientes con úlcera perforada, en el resto puede ocurrir demora peligrosa en el diagnóstico. Las sombras del músculo psoas iliaco pueden verse opacadas por la presencia de líquido en el abdomen o espacio retroperitoneal. 8. Tratamiento La fluidoterapia intensiva es imprescindible y debe realizarse a la mayor brevedad posible. En términos generales debe emplearse una solución electrolítica balanceada. Es imperioso vigilar la presión venosa central y, cada hora, el gasto urinario. Por otra parte, debe medirse la presión del pulso y la sanguínea como parte de la evaluación continua del estado volumétrico. La inserción de la sonda nasogástrica debe realizarse a la mayor brevedad, aun cuando se suponga el diagnóstico pero no se haya corroborado. La antibioticoterapia de amplio espectro por vía IV se indica cuando hay sospecha de perforación. Contra bacterias aerobias o gramnegativas facultativas. En virtud de que el uso oportuno de la antibioticoterapia apropiada es de eficacia comprobada, es importante iniciar el tratamiento en la sala de urgencias. La operación se indica tan pronto se hayan logrado la reposición volumétrica y la diuresis, a menos que el riesgo de la intervención quirúrgica exceda el de muerte por perforación. 9. Bibliografía 1. Lobo martínez E. Manual de Urgencias Quirúrgicas, 2ª ed. Coordinación Editorial. 2. Benavides Buleje JA, García Borda FJ, Guadarrama González FJ, Lozano Salvá LA. Manual Práctico de Urgencias Quirúrgicas. Hospital Universitario 12 de octubre, 1998. 3. Pera C. Cirugía: Fundamentos, indicaciones y opciones técnicas, 2ª ed. Editorial Masson, S.A., 1996. 4. Schwartz. Principios de Cirugía, 6ª ed. Ed. Interamericana Mc Graw Hill, 1994. 5. Harrison. Principios de Medicina Interna, 14a ed. Ed. McGraw-Hill Interamericana, 1998. 4 6. Martin RF, Rossi RL. Urgencias abdominales. Clínicas Quirúrgicas de Norteamérica. Vol 6/1997. Ed. McGraw-Hill Interamericana. DIRECTORIO Dr. Enrique Gómez Bravo Topete Secretario de Salud y Director General del ISEM M. en C.B. Alberto Ernesto Hardy Pérez Coordinador de Salud Dr. Luis Esteban Hoyo García de Alva Director de Servicios de Salud Dra. Olga Magdalena Flores Bringas Subdirectora de Enseñanza e Investigación C. D. Agustín Benjamín Canseco Rojano Encargado del Despacho del Departamento de Información en Salud Dr. Jorge Sánchez Zárate, M. S. P. Centro Estatal de Información en Salud (revisión, diseño y elaboración) Para mayor información: Centro Estatal de Información en Salud Independencia Ote. 903, Planta Baja. Col. Reforma Toluca, México. Tels: 01 (722) 2 15 52 44 y 2 14 86 80 Tel Directo: 01 (722) 2 13 53 55 e-mail: [email protected]